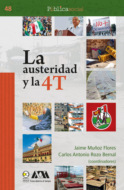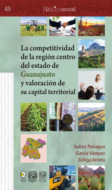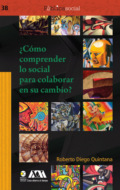Kitabı oku: «La sociedad del riesgo: retos del siglo XXI», sayfa 4
La claridad del agua del pozo de la rana se refleja en la manera humilde y modesta de percibir lo que es el ser humano mesoamericano. Se le coloca dentro de una totalidad viviente, es decir, los otros seres vivos, las plantas y, sobre todo, su alimento primordial, el maíz. Se trata de la claridad de una epopeya que a la vez concientiza, a través de la representación física (arte) y de la reflexión y el relato objetivo (ciencia), la noción de fugacidad de la vida, la certeza de la fragilidad y finitud del mundo en el que se vive.
El tema más amplio de los mitos, del origen de las lenguas y de los particulares símbolos en las distintas culturas podría llevarnos a un vasto mundo de reflexiones; no obstante, este capítulo no da espacio para su desarrollo, además de que nos desviaría del modesto objetivo de este escrito.7
Una nota final respecto a este periodo prehispánico de nuestra historia sería constatar la existencia, en las complejas sociedades mesoamericanas, de jueces, escribanos, sacerdotes, archivistas e intelectuales profesionales, y mencionar que en el mundo maya los eruditos de la corte de los reyes se representan frecuentemente como monos sabios, pero a la vez se les concibe como aquellos vinculados con la danza, las artes visuales y la música. Si arriba mencionamos fechas de mal agüero, también las había de buenos pronósticos. Se consideraba, por ejemplo, que los que nacían bajo el signo del mono serían hombres y mujeres felices, serían tanto alegres como sabios. La misma noción de unidad con el cosmos, como se apreciaba en época prehispánica, y la vinculación del pensar con el sentir, de la sabiduría con la alegría y felicidad, me parecen aspectos notables de las aguas refrescantes del pozo de nuestro pasado. Habrá que subrayar la unidad de pensar y sentir que en nuestra época tiende a fragmentar en exceso, a separar disciplinas, artes, ciencias, actividades especializadas y profesiones.
Colonialismo, sujeción religiosa y el riesgo de desobedecer y morir: la secularización (laicización) y el Estado nacional liberal
Las leyendas, los mitos de origen y las religiones de los distintos pueblos del planeta proporcionan una base sólida a las personas para saber quiénes son, de dónde provienen, quién los puede salvar en tiempos de desgracias, dónde encontrar alivio y consuelo. Si la leyenda de los soles orientaba al mundo mesoamericano, el cristianismo y la tradición judeocristiana vertida en las Sagradas Escrituras confieren tal orientación desde la Antigüedad a las sociedades europeas y, desde el siglo XVI, a sus colonias. Es generalizado el extraordinario poder de las creencias para manipular a las sociedades, otorgando seguridad y, al mismo tiempo, exigiendo obediencia de súbdito. Con toda claridad se dice en la carta de San Pablo a los romanos: “Sométase toda persona a las autoridades que están encima de nosotros, porque no existe autoridad sino por obra de Dios” (Rm, 13.1-2). Así, el poder por creación divina legitima hasta la fecha a la mayoría de los gobiernos de tradición cristiana de Occidente; obsérvese, por ejemplo, la cantidad de ocasiones en las que, en la actualidad, el discurso político de Estados Unidos alude al dios cristiano.
Los estados de tradición cristiana –antes feudales y monárquicos, luego nacionales– se fueron consolidando a lo largo de los años. En la Nueva España el peso de la sociedad estamental y tomista instauró un orden social que caló de manera honda en nuestra historia. Caló tan profundamente porque compaginó la experiencia prehispánica con la colonial. Religión y Estado, creencia y fe, obediencia y sumisión habían sido importantes experiencias. El orden social estaba basado en las firmes bases de una religión de Estado, de una sociedad estamental y su ideología que dictaba que “por naturaleza” las personas eran diferentes y pertenecían a “cuerpos” sociales separados. En la colonia novohispana se consideraba, por ejemplo, que los indios, por su innata “rusticidad”, debían vivir eternamente bajo tutela.8 Las mismas comunidades rurales indígenas estaban, a su vez, claramente diferenciadas entre una élite gobernante y los del común; estos últimos, indios tributarios, frecuentemente sujetos a trabajos forzados y a mil arbitrariedades.
Después de la conquista, la crisis demográfica indígena fue dramática: en 1520 ocurrió la epidemia de la viruela; en 1531, la de sarampión; en 1545 y 1575, el cocoliztli, o sea, disentería con graves hemorragias. Para el año de 1580, de más de 20 millones de habitantes indígenas en el área de Mesoamérica, la población se había reducido a solo uno o dos millones, debido a las epidemias y a los maltratos. No hay que olvidar, además, el contexto global y las características económicas de una colonia como la Nueva España, sumadas a la revolucionaria movilidad de mercancías a partir del descubrimiento de América. Sin duda, en los siglos XVI a XVIII se transformó en todo el mundo la vida económica con la espectacular vinculación y mercantilización ocurrida a partir del tráfico comercial en todos los océanos.
El proceso colonialista cavó grandes abismos y brechas entre los seres humanos en el territorio novohispano, al distinguir entre los portadores de “la verdadera fe” y los gentiles “idólatras”, entre conquistadores y conquistados, entre culturas superiores e inferiores; en la diaria convivencia, los grupos humanos se separaron aún más allá de las desigualdades clasistas que ya existían.9 Dentro de cada estamento corporativo –indios, españoles, castas y negros– había que seguir con absoluta obediencia los mandamientos de los curas y de la jerarquía eclesiástica. La Iglesia tenía el monopolio y control absoluto de la educación en esta sociedad, como también de las instituciones de salud, pues, como se dijo, asolaban a la población nativa periódicamente las epidemias, entre las que cabe destacar, además de las ya mencionadas, el matlalzáhuatl, en 1727, y posteriormente, en 1830-1833 y 1850 el cólera y la fiebre amarilla, entre muchas otras, amén de las hambrunas, sequías e inundaciones regionales.
Los métodos de gobierno indirecto de las colonias del imperio español involucraban a los grupos sociales hegemónicos en la recaudación y administración de los impuestos (Hausberger, 2018: 67). Asimismo, las élites indígenas eran responsables de la recaudación del tributo y del trabajo forzado de la población nativa (Mentz, 1988; 2017). Por lo tanto, no es diáfana y clara el agua de la historia si observamos el sometimiento clasista y la gran inequidad social en nuestro pasado, pues está pleno de turbias contradicciones. El sentido de este capítulo es, precisamente, intentar presentar y explicar dichas contradicciones.
Al final del siglo XVIII, los antagonismos sociales en Europa se expresaron de manera dramática, en una serie de importantes cambios en las formas de pensar y sentir; así, las revoluciones burguesas cuestionaron a las monarquías y a sus sustentos ideológicos medievales. En las colonias americanas del imperio español, los acontecimientos de la invasión francesa en la Península ibérica, las guerras civiles y los procesos de emancipación política de 1810 a 1824 fueron resultado de una generalizada indignación. En el México colonial las contradicciones sociales y la desigualdad eran profundas; los antagonismos eran muy diversos, por ejemplo, entre centros urbanos opulentos y zonas indígenas marginadas, aisladas, con una economía de autosubsistencia. Comerciantes y dueños de haciendas, minas, obrajes, por un lado, e intermediarios pequeños, clasemedieros, por el otro. También se expresaban los contrastes en las divisiones entre las mismas clases dominantes, con intereses económicos y políticos antagónicos. Si conocemos la historia de la impresionante acumulación de riquezas ocurrida en Zacatecas, Taxco, Bolaños, Catorce, San Luis Potosí y, sobre todo, en Guanajuato, en la segunda mitad del siglo XVIII, y si a ello añadimos la prepotencia de los oligarcas más poderosos, que controlaban los grandes negocios del abasto de carne, aguardiente y pulque a la capital, podemos entender esa indignación popular de las clases medias y, principalmente, de las masas rurales mayoritarias (Mentz, 2010: 31-33, 37-39).
La situación política e ideológica era contradictoria por la importancia que en España siempre tuvo la Iglesia, además del peso unificador que tenía el catolicismo en todo su imperio. A partir de la religión se daba una antigua cohesión social en el mundo hispanoamericano, cohesión especialmente compleja en un espacio tan inmenso como el de la Nueva España y en una población tan heterogénea en materia lingüística, cultural y social. Otorgaba un sentimiento de unidad ante piratas “herejes”, ante enemigos bucaneros o invasores “apóstatas e impíos”.
La religión católica daba identidad a un tejido social sumamente diverso y aun los radicales liberales de élite del siglo XIX lo sabían y, de cierta manera, lo respetaban.10 El tema de la ruptura de la antigua cohesión social a partir de una religión compartida es central, precisamente, porque en ese siglo en todas las sociedades occidentales sucedía el proceso político y cultural de creación de un sentimiento patriota y de un Estado nacional, lo cual iba a la par con el proceso de secularización de muchos ámbitos de la vida.
Este proceso de laicización o secularización fue sumamente lento en México. No obstante, comenzó con la crítica a la jerarquía eclesiástica por parte de los líderes insurgentes, en 1810, y su lucha contra las arbitrariedades políticas y económicas de la oligarquía novohispana. Sin embargo, a pesar de cambios formales importantes, como la libertad de prensa, de asociación en 1824 y, en 1856, la libertad de cultos y la creación del Registro Civil, no se dio en realidad una apertura a la tolerancia sino hasta el siglo XX.
Si observamos las luchas liberales y los logros legales en nuestra historia del siglo XIX, encontramos aspectos muy positivos, es decir, para la rana en el pozo aguas muy claras, como la crítica auténtica al fanatismo por algunas élites liberales, que combatieron la falta de tolerancia religiosa. Dicha crítica debe extenderse también para épocas posteriores al discurso agresivo de los estados nacionales, es decir, al fanatismo nacionalista. Ambos procesos, con todos sus mitos y parafernalia ritual, daban y siguen dando coherencia social a las masas manipuladas y acríticas.
Vemos contradicciones sociales e ideológicas por todos lados; por ejemplo, entre los sacerdotes insurgentes y la jerarquía eclesiástica. Los curas y religiosos católicos tenían un papel preponderante en la sociedad y, en 1810, durante la guerra civil, eran líderes incuestionables que lograban convencer y manipular a las masas hacia uno u otro bando. Las conocían bien porque ellos mismos pertenecían a clases medias rurales. Los insurgentes Hidalgo, Morelos o Matamoros contaban con bienes rurales, ranchos y estudios urbanos. Conocían y criticaban arduamente a la alta jerarquía eclesiástica y, sobre todo, a la oligarquía colonial, de la que Hidalgo decía: “¡Su dios es el dinero!”. Por otro lado, se dio una interpretación popular a la independencia política en muchos pueblos; surgieron movimientos mesiánicos y respuestas locales con giros metafísicos. La devoción popular sincrética tuvo expresiones varias. Importantes sectores sociales populares y de élite siguieron luchando a lo largo del siglo XIX por la conservación de los privilegios eclesiásticos. Al grito de “religión y fueros” se enrolaron campesinos, rancheros, militares en guerras contra los grupos liberales.
Lo expresado por el dirigente insurgente sobre la oligarquía, “su dios es el dinero”, es tan actual que hoy, en el año 2021, podría aplicarse tranquilamente a las clases dominantes en nuestro país y al 0.1 % de las actuales sociedades globalizadas. Vemos aquí, en la crítica social y económica de 1810, aguas claras en el pozo de nuestra historia.
Retomando los textos de Tornero y Mancini sobre cómo es que a partir de ciertos momentos históricos concretos se comprende la sociedad del riesgo, en este caso observamos el riesgo de perecer en una contienda armada. Este riesgo se asume por amplios grupos en la Nueva España de 1810 a 1821. Conduce a la decisión subjetiva de asumir el riesgo de perecer, por un lado, y se suma, por el otro, el hecho de seguir a un admirado líder para “arreglar el reino” (como decía un ranchero que acompañaba a Hidalgo) y el atractivo salario de un peso diario que pagaba el cura (gracias al botín de miles de pesos adquirido en Guanajuato), además de la firme creencia de que la Virgen estaría bendiciendo el movimiento de insurrección (Mentz, 2010: 35 y ss.). Tanto el contexto socioeconómico, objetivo de un movimiento social colectivo, como la decisión subjetiva se conjuntan en ese momento de decisión. De ahí que el enfoque de Tornero sobre la construcción cultural del riesgo y la propuesta metodológica de Mancini de trayectorias biográficas y transiciones vitales empaten con este análisis.
Así, en ese contexto dramático de violencia generalizada emergen los sentimientos en cada uno de los participantes en la guerra civil de asumir el peligro de arriesgar la vida, de perecer ante las balas disparadas por otros seres humanos, de terminar colgado de un árbol.
El riesgo de desobedecer y de morir:
la sumisión ante el autoritarismo militar y caciquil en los siglos XIX y XX. ¿Súbditos o ciudadanos?
Desde la guerra civil iniciada en 1810 en el Bajío y secundada por amplios grupos rurales, el papel de los militares realistas fue decisivo. El ejército y los grupos principalmente urbanos y de clase alta, que consumaron el movimiento bélico, tenían un gran arraigo en la tradición hispana, contrario a las aspiraciones de los liberales de élite, lo cual explica la inestabilidad política por la que pasó el país durante el siglo XIX. La intranquilidad e inseguridad que se vivió en el campo se expresaba en luchas internas entre centralistas y federalistas, disputas por un proteccionismo económico o un libre cambio, guerras contra potencias extranjeras como Francia, Estados Unidos, Inglaterra y, finalmente, entre partidarios del Imperio y republicanos.
Como la leva forzada armó a miles de habitantes del medio rural, hubo gran movilidad espacial de grupos que no habían salido por siglos de sus provincias. Muchos individuos desertaban y cientos de pequeñas bandas de bandoleros empezaron a merodear por todo el país. Eso, a su vez, fortaleció en muchos lugares a los caciques locales.
La misma República recién fundada se enfrentaba con una sociedad organizada corporativamente por siglos. La realidad social contradecía flagrantemente el modelo político del Estado-nación que, inspirado en fuentes anglosajonas y francesas, exigía la universalidad de la ciudadanía dentro de sus fronteras. Se había abolido la esclavitud, el trabajo forzado y el pago del tributo indígena. Ahora todos debían ser mexicanos iguales ante la ley, pero, en la práctica, el poder de los hacendados, los ricos rancheros y los comerciantes urbanos sobre los pobladores rurales contradecía, en la cotidianidad, esa igualdad.
Los nuevos ayuntamientos constitucionales desconocieron muchas prerrogativas corporativas de las “repúblicas de indios”, como su autonomía en cuestión de defensa de sus tierras, bienes de cofradías, sus derechos y obligaciones colegiados y sus tradiciones, fiestas y ferias mercantiles. Por ello numerosos pueblos indígenas se enfrentaron contra las nuevas cabeceras municipales y los gobernadores de los estados.
Las respuestas regionales fueron sumamente diversas. Por un lado, ciertos caciques y líderes indígenas asumieron un papel más protagónico en las luchas en pro de la defensa de la tradición y tomaron las armas a favor de los conservadores, como en Nayarit. En otros casos se inclinaron hacia el campo de las luchas bélicas liberales, como en la Sierra de Puebla. Asimismo, en otras regiones, como las Huastecas, se optó por una defensa del territorio y del espacio comunal formando condueñazgos, gracias a la viabilidad que otorgó la Constitución de 1856 a la conformación de sociedades civiles (Escobar, 1993: 185). En general, la desamortización de bienes de corporaciones religiosas y civiles terminó por suplantar antiguas prácticas.
Creció el poder de los ganaderos, hacendados y rancheros que aprovechaban la privatización de las tierras. Inicia –o, más bien, continúa como en la época novohispana– un largo periodo de simulaciones políticas. O sea, hacendados y élites regionales simulaban tratar como ciudadanos a los subalternos que, en realidad, eran campesinos modestos o peones mal pagados a quienes no otorgaban derechos civiles, manipulando a jueces y administradores políticos locales (Mentz, 1988). De la misma manera, algunos ayuntamientos simulaban tratar igualitariamente a las antiguas repúblicas indias de su jurisdicción, pero les cobraban tributo, ahora llamado impuesto de capitación; no pagaban las rentas de sus tierras ocupadas y los despreciaban y vejaban como antes.
En algunas zonas, como en la Mixteca, en Oaxaca, se desataron violentas guerras. Así ocurrió en las décadas de 1830 y 1840 en la región de los triques contra el ayuntamiento de Putla; también en Tlaxiaco, Huajuapan y Nochixtlán hubo alzamientos después de 1856. De esta manera, lejos de que el sistema liberal convirtiera en ciudadanos a la mayoría de los habitantes del medio rural, se enfrentaron con violencia sectores con tradiciones diferentes, intereses encontrados y banderas políticas distintas. Caudillos regionales, por ejemplo, conservadores en los valles de Cuernavaca (Mentz, 1988) o liberales en Huajuapan y la Mixteca, se convirtieron en flamantes hacendados o ganaderos y enfrentaron en ocasiones con poderes dictatoriales los legítimos derechos de numerosos pueblos de indios (Pastor, 1987: 449).
A esa compleja situación se añade la invasión de Estados Unidos en 1847, la pérdida del territorio norteño y, desde finales del siglo XIX, la industrialización y expansión económica del país vecino. Las dos sociedades se irán entretejiendo por migraciones en ambos sentidos y por conexiones ferroviarias y económicas: los Guggenheim construían una fundición en México, los minerales mexicanos se transportaban a Estados Unidos. Se incrementaban los vínculos sociales y laborales. Recuérdese que fueron los trabajadores radicales estadounidenses, organizados en la Western Federation of Miners, quienes apoyaron la huelga de mineros mexicanos en Cananea. Habría mucho que decir sobre esta vecindad cuyas características, sin duda, se asemejan a las consideraciones que el historiador Ferdinand Braudel ligaba a los “enemigos complementarios” al aludir a las relaciones entre España y los países del norte en los siglos XVI y XVII (Braudel, 1995: 331).
La inseguridad en el México del siglo XIX reforzó la militarización de los estados y de los gobiernos federales en turno. Desertores de uno y otro bando terminaron como facciosos que asolaban las vías de comunicación más concurridas. Asesinatos y latrocinios abundaban. Ante la inseguridad que prevaleció hasta la década de 1880, se fortalecieron personajes poderosos en el medio rural. La búsqueda de protección de las familias rurales reforzó el poder de los caciques locales, como en la Sierra de Puebla, por ejemplo, en la Mixteca, en Guerrero o en Nayarit; de igual manera vigorizó el poder de hacendados que protegían regiones enteras, como en Puebla, el Bajío, Jalisco o Chihuahua. La explotación del jornalero y el paternalismo se profundizaron en todos esos casos. El miedo a desobedecer era enorme. La sujeción a la autoridad fue el resultado más claro de los que seguían siendo “súbditos”, ahora de caciques, caudillos y patrones más cercanos que el anterior lejano monarca.
Pero las armas no callaron definitivamente. Aparte de las represiones ejercidas durante la dictadura de Porfirio Díaz –en contra de rivales regionales, de obreros insurrectos, de los yaquis, entre muchas otros–, con la Revolución de 1910 las armas volvieron a hablar.
Las luchas revolucionarias bañaron otra vez de sangre al país, sobre todo en las zonas de grandes batallas –como las de Chihuahua, Torreón, Celaya y Puebla–, así como de enfrentamientos entre las facciones norteñas y sureñas en Morelos, Puebla y el Estado de México. La inseguridad rural, las matanzas, los pillajes, asesinatos y venganzas atemorizaron durante dos décadas a la población civil: la de la contienda armada y, después, la de la guerra cristera. Finalmente, al terminar las violentas luchas, fueron los generales de la Revolución los que siguieron gobernando al país.
Esa historia inicial del siglo XX, por lo tanto, está caracterizada por la arbitrariedad y la crueldad de las fuerzas castrenses y sus líderes. Ante esos autoritarios abusos tenía que actuar el mexicano común. Pero había que tener “padrinos” en el poder, en las fuerzas militares locales, el ayuntamiento, el sindicato, la escuela, la Secretaría de Hacienda, el juzgado; había que contar con “palancas” para lograr algo. Si se quería actuar en la esfera pública, había que evitar ser asesinado, que acomodarse con los victoriosos, que rendir pleitesía al poder en turno, que congraciarse como buen súbdito con algún poderoso; y los poderosos eran los revolucionarios triunfantes.
A pesar del autoritarismo militar, que resultó de las guerras revolucionarias, hay que tener en mente los orígenes de la insurrección y sus logros. La indignación generalizada llevó al estallido de las contiendas y, en contraste con el contexto socioeconómico de la dictadura de Porfirio Díaz, podemos observar las transformaciones liberales y sociales que trajo consigo la Constitución de 1917. Hay que subrayar, principalmente, el entusiasmo político democratizador, la realización efectiva de los derechos de los trabajadores expresados en el artículo 123, o el reparto agrario y la defensa nacional del subsuelo. También hay que destacar la creación, posteriormente, de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la organización del Politécnico, entre muchas otras más. Pero, en términos políticos y electorales, la respuesta a la pregunta: ¿qué tan ciudadanos eran los mexicanos del siglo XX?, no es muy halagüeña.
Analicemos, por ejemplo, un párrafo de las memorias del presidente mexicano Miguel de la Madrid. En enero del año de las elecciones presidenciales de 1988, escribía este mandatario:
Ya se acabó el momento en que las elecciones eran un trámite. Son, cada vez más, una disputa real [...] el candidato del Partido Acción Nacional habla de partir de la desesperación, la ofensa, la desesperanza y la rabia. Invita a desestabilizar el Estado. El mismo camino [lo] están tomando los otros partidos políticos (Madrid, 1990: 789).
La sociedad mexicana creció de 16 millones en 1930 a 50 millones en 1970 y hoy, en 2021, ya somos casi 130 millones. Además, bajo la égida de la hegemonía estadounidense de la posguerra, modernizó su economía desde 1945. En términos políticos vemos que, durante más de cincuenta años de gobiernos posrevolucionarios, relativamente estables, encabezados primero por militares, luego por civiles, todos incorporados al partido único, las elecciones presidenciales, el camino a las urnas de amplios sectores poblacionales habían sido, en realidad, un mero trámite. Parecía que eso iba a cambiar apenas en 1988. ¿Dónde habían estado los ciudadanos en todos esos años entre 1929 y 1988?
Sin lugar a dudas esto no es fácil de explicar en pocas líneas. Mencionemos solo la disciplina militar al interior de los grupos de poder político y el miedo de la población a ser castigada. Comportarse como ciudadanos críticos o contestatarios era un riesgo, en cambio, actuar como súbditos obedientes era redituable. En realidad, no se practicaba una horizontalidad en ningún ramo; quizá algunos sindicatos democráticos podrían ser una excepción, o algunas asambleas de aislados poblados de tradición indígena. No había vida política democrática. La crítica abierta al régimen se dio fundamentalmente en 1968 y, como se vio en Tlatelolco y en 1971, las represiones violentas fueron atroces; sin olvidar las anteriores, del movimiento ferrocarrilero de 1948-1959 y las luchas guerrilleras de los años setenta. En términos de democracia electoral, en realidad, nunca hubo mayoritariamente ciudadanos. Los mexicanos sabían que su voto no sería respetado: el ritual era un trámite, una simulación.
El fenómeno del caciquismo en el medio rural, de la pobreza y de la migración masiva de campesinos a Estados Unidos es otro tema que caracteriza al siglo XX. Únicamente aludimos a la migración, dada la semejanza que tiene la inseguridad económica de no poder sobrevivir en la tierra natal con la inseguridad que se vive en épocas de guerra. La historia de las migraciones del siglo XIX o del XX es una de hambre, desempleo y sufrimiento que obligan a abandonar el terruño. Es un sentimiento de miedo. Es el riesgo de morir lo que empuja a moverse. Asimismo, siempre ha habido intermediarios, agentes abusivos que desde el siglo XVI se han enriquecido con esas necesidades de movimiento de sectores paupérrimos; por ejemplo, capitanes de barco, agentes de compañías transportadoras de migrantes, especuladores colonizadores, hoy “coyotes”, “polleros”, “traileros”, entre otros.
Al final de la fase armada de la Revolución mexicana, la tradición militar y una disciplina férrea caracterizó a los grupos dirigentes nacionales y al gobierno de México. Para muchos sectores sociales, para el habitante común de este país había, otra vez, líderes incuestionados, como los curas del movimiento de 1810. Ahora eran los generales, los presidentes. En los ámbitos públicos se actuaba con disciplina, pues líderes sindicales, dirigentes campesinos, maestros, obreros, todos quedaban organizados al interior del partido hegemónico y obedecían las reglas del autoritarismo.11 La disciplina –que aquí denomino militar– se manifestó sobre todo entre los mismos miembros del partido único de gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así vemos que, durante el siglo XX, muchos sectores de mexicanos permanecieron como súbditos ante el poder –no solo en materia electoral. El autoritarismo que caracterizó al régimen político del partido único no se resquebrajó sino hasta el último tercio de ese siglo.
De la soberbia tecnológica al riesgo de perecer ante desastres ecológicos:
la primacía de la lucha por la salud ambiental y humana en lo local
Los protagonistas de los grupos elitistas de todas las épocas piensan que viven tiempos excepcionales, que su era refleja el mayor progreso al que ha llegado su nación o pueblo. Frecuentemente, tienden a ver los adelantos tecnológicos –las naves que surcan los océanos, las armas de fuego, las máquinas de vapor, los aviones, la informática y maquinaria digital– como logros propios y extraordinarias conquistas de su época.12 Suelen, así, olvidarse de los predecesores, de las antiguas civilizaciones y sus aportes y de los distintos pueblos y el racional y efectivo aprovechamiento de sus recursos. En cambio, se vanaglorian y jactan del adelanto propio, del dominio que logran sobre “la naturaleza”. Esta soberbia fue especialmente impresionante a partir de la Ilustración y la industrialización europea que, mediante el comercio intensivo y el colonialismo imperialista, se insufló a todo el globo terrestre.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y después, desde la caída del sistema soviético y la apertura comercial de China, parecería que en todo el planeta las élites estuvieran totalmente convencidas de las bondades del liberalismo –con sus raíces en el siglo XVIII–, del fetichismo tecnológico y del sistema económico basado en la empresa privada competitiva. Un sistema fundado en el lucro, la ganancia y el éxito de comprarlo todo en el mercado más barato y venderlo luego más caro. En México creció vertiginosamente la población y la urbanización, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, y al mismo tiempo creció en el medio rural la pobreza, la enfermedad –obesidad, diabetes–, la ignorancia y el abandono de la milpa.
El fetichismo de la tecnología está ligado a la arrogante creencia en el curso del infinito progreso de la humanidad. Contrasta esa altanería con la realidad histórica social en México, por ejemplo, la que delineamos someramente en las secciones anteriores. A nivel mundial, la desmienten las complejas y pésimas relaciones sociales al interior de los pueblos; la crueldad de las guerras que no han cesado, la pobreza y miseria de las mayorías que no reflejan en absoluto un progreso en las relaciones sociales o un adelanto de la humanidad a lo largo de los milenios.
Otra refutación a esa autocomplaciente altivez se dio desde mediados de la década de 1980, con la experiencia concreta de la tragedia nuclear, el accidente de Chernóbil. Así, a partir de ese desastre provocado por el ser humano y su tecnología “de punta” –y otros “accidentes” y ecocidios que se fueron sumando rápidamente–, se generó un gran pesimismo a nivel planetario. Se vio con claridad que los seres humanos son capaces, como especie, de lograr su propia extinción.
A ello se añade la globalización mediática y la toma de conciencia de la proliferación de proyectos industrializadores que destruyen constantemente el medioambiente en todos lados. Surge la pregunta: ¿estamos todos en riesgo de morir por tales accidentes como los vinculados con la energía nuclear? Esto se plantean especialmente los grupos sociales educados en distintas sociedades y se problematiza, asimismo, el tema de la destrucción del planeta por los procesos incontrolados de “avance” tecnológico.
La crítica de la industrialización, de la sociedad tecnológica, tiene una larga historia que inicia al menos desde el romanticismo de principios del siglo XIX. Sin embargo, en la actualidad, ¿podemos ser objetivos ante la complejidad de los retos? ¿Qué actitud tenemos, por ejemplo, en nuestro país, con su abismal desigualdad social, ante el poder de los grandes consorcios; ante la minería a tajo abierto, ante el uso sistemático de cianuro, arsénico y sustancias altamente peligrosas en nuestro territorio? ¿Qué actitud tenemos ante el abuso y la sobreexplotación del agua de superficie y del subsuelo? ¿Qué actitud ante la tala inmoderada de los bosques?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.