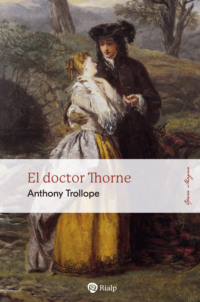Kitabı oku: «El doctor Thorne», sayfa 3
De nuevo el doctor tenía una tarea a la que enfrentarse. Vio de inmediato que era su deber servirse de su autoridad para inducir a la pobre muchacha a aceptar tal ofrecimiento. A él le gustaba el hombre y ante ella se abría un camino que habría sido el deseado incluso antes de la desgracia. Pero es duro convencer a una madre de que se separe de su primer bebé; más duro aún, tal vez, cuando el bebé ha nacido sin que la vida le haya sonreído las primeras horas. Ella, al principio, rehusó de modo tenaz. Envió mil gracias, sus deseos de lo mejor, su profundo reconocimiento de la generosidad del hombre que tanto la quería, pero la naturaleza, decía, le impedía dejar a su niña.
—Y ¿qué harás por ella estando aquí? —preguntaba el médico. La pobre Mary le respondía con un torrente de lágrimas.
—Es mi sobrina —decía el médico, tomando con sus enormes manos al diminuto bebé—. Es lo más querido, lo único que tengo en esta vida. Soy su tío, Mary. Si te vas con ese hombre, seré el padre y la madre de esta niña. Del pan que yo coma, ella comerá. Del vaso que yo beba, ella beberá. Mira, Mary, aquí traigo la Biblia —y apoyó la mano en la cubierta—. Déjamela, y te doy mi palabra de que será mi hija.
La madre al fin consintió. Dejó el bebé con el doctor, se casó y se fue a América. Todo esto se llevó a cabo antes de que Scatcherd saliera de la cárcel. El doctor impuso algunas condiciones. La primera era que Scatcherd no debía saber que la hija de su hermana estaría a cargo del doctor Thorne, quien, al comprometerse a criar a la niña, no quería enfrentarse a obstáculos en forma de parientes que reclamaran a la pequeña. Sin duda la niña no tendría parientes si la hubieran dejado vivir o morir como bastarda en un orfanato, pero, si el médico tenía suerte en la vida, si a la larga lograba convertirla en alguien muy querido en su casa y en alguien muy querido en la casa de los demás, ella viviría y se ganaría el corazón de algún hombre a quien el médico podría llamar gustosamente amigo y sobrino. Entonces los parientes que surgieran no resultarían ventajosos para ella.
Ningún hombre poseía mejor sangre que el doctor Thorne; ningún hombre estaba más orgulloso de su árbol genealógico y de sus ciento treinta descendientes, claramente demostrados, de Adán; ningún hombre poseía mejor teoría en cuanto a las ventajas de los hombres que tienen abuelos, sobre los que no los tienen o no son dignos de mencionarse. No se crea que nuestro médico era un personaje perfecto. No, verdaderamente; lejos de ello. Tenía dentro de sí, en su interior, un orgullo terco, autocomplaciente, que le hacía creerse mejor y superior a los que le rodeaban y era así por alguna causa desconocida que apenas podía explicarse a sí mismo. Se sentía orgulloso de ser un hombre pobre de una gran familia; se sentía orgulloso de repudiar a la misma familia que le enorgullecía; se sentía especialmente orgulloso de guardar para sí su orgullo. Su padre había sido un Thorne y su madre, una Thorold. No había mejor sangre en toda Inglaterra. La posesión de cualidades como estas hacía que él se sintiera afortunado. ¡Este hombre, de gran corazón, de gran valentía y de gran humanidad! Otros médicos del condado tenían agua en sus venas y él podía jactarse de la pureza de su agua cristalina frente a la gran familia de los Omnium, cuya sangre era como un charco enfangado. De ahí que le encantara sobresalir por encima de sus compañeros médicos, ¡él, que podría permitirse el lujo de destacar tanto por su talento como por su energía! Hablamos de su juventud, pero, incluso en la edad madura, este hombre, aunque templado, seguía igual.
¡Este era el hombre que prometía adoptar como su propia hija a una pobre bastarda cuyo padre ya había muerto y cuya familia materna era la de los Scatcherd! Era necesario que nadie conociera la historia de la niña. Excepto al hermano de la madre, no le interesaba a nadie. Durante poco tiempo se habló de la madre; pero el prodigio pronto deja de serlo. La madre se fue a su hogar lejano, la generosidad del marido fue debidamente descrita en los periódicos y se dejó de hablar del bebé.
Fue fácil contarle a Scatcherd que la niña no había vivido. Hubo una conversación de despedida entre los hermanos en la cárcel, durante la cual, con lágrimas genuinas y tristeza sincera, la madre le relataba el final del bebé. Luego se marchó, afortunada por su fortuna venidera, y el médico se llevó a la criatura con él al que sería el nuevo hogar para ambos. Allí encontró el hogar adecuado hasta que ella fuera lo bastante mayor para poder sentarse a la mesa y vivir en una casa de soltero. Nadie más que el señor Gresham sabía quién era y de dónde había venido.
Entonces Roger Scatcherd, habiendo cumplido los seis meses de reclusión, salió de la cárcel.
Roger Scatcherd, aunque sus manos estuvieran bañadas de sangre, era digno de piedad. Poco antes de la muerte de Henry Thorne, se había casado con una joven de su misma clase y se había hecho el propósito de que, a partir de entonces, su vida sería la propia de un hombre casado y no desgraciaría al respetable cuñado que iba a tener. Tal era su situación cuando se enteró de la desdicha de su hermana. Como se ha dicho, se emborrachó y salió para la escena del crimen.
Durante los días en prisión, su esposa se mantuvo como pudo. Vendió los muebles que habían instalado juntos, abandonó la casa y, doblegada por la miseria, casi se dejó llevar por la muerte. Cuando él salió libre, enseguida encontró trabajo, pero quienes hayan observado la vida de esta gente sabe lo difícil que es para ellos recuperar el terreno perdido. Poco después de su liberación ella fue madre y, cuando nació el niño, estaban en la más dura de las necesidades, pues Scatcherd volvía a beber. Sus propósitos se los había llevado el viento.
El médico vivía entonces en Greshamsbury. Allí había ido el día anterior a que tomara a su cargo el bebé de la pobre Mary y pronto se halló instalado como médico de Greshamsbury. Esto ocurrió poco después del nacimiento del joven heredero. Su predecesor en la carrera había mejorado, o se había esforzado en mejorar, buscando el ejercicio de la Medicina en una ciudad mayor. Lady Arabella, en ese momento crítico, se vio obligada a seguir el consejo de un desconocido, procedente, como ella decía a Lady de Courcy, de algún lugar de la cárcel de Barchester o del Palacio de Justicia de Barchester, no sabía de cuál.
Como es natural, Lady Arabella no podía amamantar al joven heredero. Las Ladies Arabellas nunca pueden. Poseen el don de ser madres, pero no de ser madres lactantes. La naturaleza les da pecho para enseñar, pero no para servir. Así que Lady Arabella tuvo una nodriza. Al cabo de seis meses, el nuevo médico halló que el señorito Frank no iba todo lo bien que sería deseable y, después de unas pequeñas pesquisas, se descubrió que la excelente joven que habían enviado expresamente desde Courcy Castle hasta Greshamsbury —suministro mantenido por el Lord para uso familiar— le había tomado cariño al brandy. Como es natural, fue devuelta de inmediato al castillo y, como Lady de Courcy estaba demasiado enojada para enviar otra, se permitió al doctor Thorne que buscara una. Pensó en la desgraciada esposa de Roger Scatcherd, pensó también en su salud, en sus fuerzas y en sus costumbres vigorosas. Así es que la señora Scatcherd se convirtió en ama de cría del joven Frank Gresham.
Otro episodio más debemos contar de los tiempos pasados. Antes de la muerte de su padre, el doctor Thorne estaba enamorado. No suspiraba ni suplicaba en vano, aunque no se había llegado a que los parientes de la joven e incluso la misma joven hubiera aceptado su oferta de matrimonio. En esa época, su nombre tenía buena reputación en Barchester. Su padre era clérigo, sus primos y mejores amigos eran los Thorne de Ullathorne, y la dama, a la que no pondremos nombre, no fue imprudente con el joven médico. Pero cuando se descarrió Henry Thorne, cuando el viejo doctor murió, cuando el joven médico discutió con Ullathorne, cuando mataron al hermano en una desdichada pelea y resultó que al médico no le quedaba más que su profesión pero sin lugar donde ejercerla, entonces, los parientes de la joven pensaron que el matrimonio sería imprudente y la joven no tuvo bastantes ánimos o bastante amor para desobedecer. En esos días tempestuosos, ella dijo al doctor Thorne que quizás sería más prudente dejarse de ver.
El doctor Thorne, ante tal sugerencia, en esos momentos, ante tal comentario, cuando más necesitaba el consuelo del amor, enseguida juró en voz alta que estaba conforme con ella. Se marchó apresurado con el corazón destrozado y se dijo que el mundo era malo, muy malo. Nunca más volvió a ver a la dama y, si estoy bien informado, nunca más volvió a hacer una proposición matrimonial a nadie.
3. El doctor Thorne
Así fue como el doctor Thorne se instaló de por vida en el pequeño pueblo de Greshamsbury. Como era costumbre entonces entre los médicos rurales, y como debería ser costumbre entre ellos si consultaran a su propia dignidad un poco menos y al bienestar de sus clientes un poco más, añadió a la profesión de médico el negocio de una farmacia. Al hacerlo, lo injuriaron. Mucha gente que le rodeaba declaraba que no podía ser un auténtico médico o, al menos, alguien así llamado. Y los compañeros en el arte de la Medicina que vivían a su alrededor, aunque sabían que sus diplomas, sus títulos y sus certificados estaban todos en règle, apoyaban las habladurías. Había muchas cosas en este recién llegado que no le granjeaban las simpatías de la profesión. En primer lugar, era un recién llegado y, como tal, los demás médicos debían considerar que, por supuesto, estaba de trop. Greshamsbury estaba sólo a quince millas de Barchester, donde había un dépôt de médicos, y a sólo ocho millas de Silverbridge, donde residía desde hacía cuarenta años un médico. El predecesor del doctor Thorne en Greshamsbury había sido un humilde practicante de talento, respetado por todos los médicos del condado y, aunque le permitían visitar a la servidumbre y a veces a los niños de Greshamsbury, nunca tuvo la presunción de ponerse a la altura de los médicos.
Luego está que también el doctor Thorne, a pesar de que fuera médico graduado, a pesar de que estaba titulado sin disputa como para denominarse a sí mismo médico, de acuerdo con todas las leyes de la Universidad, hizo saber a todo Barsetshire del este, muy poco después de haberse asentado en Greshamsbury, que el precio de la visita era de siete libras con seis peniques en un radio de cinco millas, con un incremento proporcional según la distancia. En esto había algo bajo, tacaño, poco profesional y democrático; así, al menos, hablaban los hijos de Escolapio reunidos en cónclave en Barchester. En primer lugar, demostraba que el tal Thorne siempre pensaba en el dinero, como un farmacéutico, tal como era, mientras que lo que le incumbía, como médico, si hubiera tenido los sentimientos de un médico, era haber considerado sus propósitos desde un punto de vista filosófico y haber tomado los beneficios que le correspondieran como algo accidental y accesorio a su posición en la sociedad. Un médico debía cobrar la tarifa sin dejar que la mano izquierda supiera lo que hacía la mano derecha. Debía aceptarse sin un pensamiento, ni una mirada, ni un movimiento de los músculos faciales. El auténtico médico apenas debía ser consciente de que el último apretón de manos fuera más apreciado por el roce del oro. Mientras que ese Thorne sacaría media corona del bolsillo del pantalón y la daría como cambio de diez chelines. Estaba claro que tal hombre no apreciaba la dignidad de la profesión liberal. Siempre se le podía ver preparando medicinas en la tienda, a la izquierda de la puerta principal, no haciendo experimentos filosóficos en materia médica para beneficio de las edades futuras —lo cual, si así fuera, lo haría recluido en su estudio, ajeno a las miradas profanas—, sino mezclando polvos comunes y corrientes de las entrañas de la tierra o untando pomadas vulgares para dolencias agrícolas.
Alguien así no era compañía adecuada para el doctor Fillgrave de Barchester. Debe admitirse. Pero aun así resultaba ser la compañía adecuada del anciano señor de Greshamsbury, cuyos cordones de los zapatos no dudaría en atar el doctor Fillgrave, tal alto lugar ocupaba el anciano señor en el condado antes de su muerte. Pero la profesión médica de Barsetshire conocía el temperamento de Lady Arabella y, cuando murió ese hombre bondadoso, se dio por finalizada la permanencia en Greshamsbury. Las gentes de Barsetshire, sin embargo, se vieron condenadas a la decepción. Nuestro médico había logrado hacerse querer por el heredero y, aunque no hubiera mucho cariño personal entre él y Lady Arabella, mantuvo su posición intacta en la mansión, no sólo en el cuarto infantil y en los dormitorios, sino también en el comedor del señor.
Debe admitirse que esto era motivo de que fuera muy poco querido entre sus colegas, y pronto se mostró ese sentimiento de un modo notable y solemne. El doctor Fillgrave, quien poseía las más respetables relaciones profesionales en el condado, quien tenía que preservar su fama y quien estaba acostumbrado a tratarse, en condiciones casi de igualdad, con los grandes médicos baronets de la metrópolis en las casas de la nobleza, el doctor Fillgrave rehusaba mantener consultas con el doctor Thorne. Lamentaba en extremo, decía, en extremo, tener que hacerlo: nunca antes había tenido que cumplir un deber tan penoso, pero, como deber que tenía que rendir a la profesión, le correspondía cumplirlo. Con todo su respeto hacia Lady..., una invitada de Greshamsbury indispuesta, y hacia el señor Gresham, debía renunciar a atender conjuntamente con el doctor Thorne. Si se necesitaban sus servicios en otras circunstancias, acudiría a Greshamsbury con la rapidez con que le llevaran los caballos de posta.
Se había declarado la guerra en Barsetshire verdaderamente. Si había en el cráneo del doctor Thorne un sentido más desarrollado que otro, éste era el de la combatividad. No es que el médico fuera un matón, ni siquiera era agresivo, en el sentido corriente del término; no se sentía inclinado a provocar peleas, ni era propenso a los enfrentamientos; sino que había algo en él que no le permitía ceder ante el ataque. Ni en las discusiones ni en las contiendas se permitía equivocarse, nunca al menos ante nadie más que sí mismo y, en nombre de sus especiales tendencias, estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero.
Por consiguiente, se comprenderá que, cuando el doctor Fillgrave arrojó semejante guante ante los propios dientes del doctor Thorne, este último no lo recogiera con lentitud. Envió una carta al conservador periódico de Barsetshire Standard, en la que lanzaba al doctor Fillgrave un acérrimo ataque. El doctor Fillgrave respondió con cuatro líneas, que decían que, tras meditarlo con madurez, había decidido no prestar atención a las observaciones que le hiciera el doctor Thorne en la prensa pública. El médico de Greshamsbury escribió entonces otra carta, más ingeniosa y mucho más severa que la anterior y, como fue transcrita en los periódicos de Bristol, Exeter y Gloucester, el doctor Fillgrave halló francamente difícil mantener la magnanimidad de su reticencia. A veces a un hombre le basta con vestirse con la digna toga del silencio y proclamarse indiferente a los ataques públicos; pero es una dignidad que cuesta mantener. Del mismo modo que un hombre, atacado hasta la locura por las abejas, podría esforzarse en permanecer sentado en la silla sin mover un músculo, así también podría sobrellevar con paciencia y sin respuesta los cumplidos de un periódico opositor. El doctor Thorne escribió una tercera carta, que fue demasiado difícil de soportar. El doctor Fillgrave la contestó, no, en realidad, con su propio nombre, sino con el de un colega doctor. Entonces la guerra se recrudeció. No es demasiado afirmar que el doctor Fillgrave no conoció otra hora de felicidad. Si se hubiera imaginado de qué materia estaba hecho el joven que realizaba fórmulas magistrales en Greshamsbury, habría consultado con él, sin objeción alguna, mañana, mediodía y noche. Pero, como había empezado la guerra, se vio obligado a seguirla: sus colegas no le dejaban otra alternativa. En consecuencia, comparecía en la lucha continuamente, como un boxeador profesional al que llevan una y otra vez, sin esperanzas de su parte, y que, en cada vuelta, se cae al suelo antes de que sople el viento de su oponente.
Sin embargo, el doctor Fillgrave, aunque débil, estaba apoyado en la teoría y en la práctica, por casi todos los colegas del condado. La tarifa de una guinea, el principio de dar consejo y no vender medicinas, la gran resolución de mantener una nítida barrera entre el médico y el boticario, y, sobre todo, el odio a contaminarse con una factura, eran aspectos graves en las mentes médicas de Barsetshire. El doctor Thorne tenía a todo el mundo médico de la zona en contra y, por eso, apeló a la metrópolis. The Lancet[1] tomó partido por él, pero el Journal of Medical Science estaba en contra; el Weekly Chirurgeon, famoso por su democracia médica, le defendió como profeta médico, pero el Scalping Knife, periódico mensual nacido en oposición radical a The Lancet, no tuvo piedad. Así prosiguió la guerra, y nuestro médico, hasta cierto punto, se hizo célebre.
Hubo, además, otras dificultades que se interpusieron en su carrera profesional. Era algo a su favor que comprendiera su carrera profesional, algo a lo que deseaba dedicarse con energía, y decidió dedicarse a ello conscientemente. Poseía otros dones, tales como brillo en la conversación y honestidad general en su disposición, que permanecieron en él a medida que pasaba la vida. Pero, cuando empezó a ejercer, mucho de su carácter personal se volvió en su contra. Entrara en la casa que entrara, entraba con la convicción, a menudo expresada para sus adentros, de que él era igual como hombre al propietario, igual como ser humano a la propietaria. A la edad y al reconocido talento, al menos eso decía, concedía cierta deferencia, al rango también concedía el respeto debido; dejaba que un lord saliera de una habitación antes que él si no se olvidaba; al hablar con un duque, se le dirigía llamándole su Excelencia, y de ninguna manera entablaría familiaridad con hombres más importantes que él, concediendo al hombre más importante el privilegio de dar los primeros pasos. No obstante, más allá de lo dicho no admitiría que nadie en la tierra anduviera con la cabeza más alta que él.
No hablaba mucho de estas cosas. No ofendía a nadie jactándose de su propia importancia. Jamás salió de su boca ante el Conde de Courcy que el privilegio de cenar en Courcy Castle no era para él un placer mayor que el privilegio de cenar en la casa del párroco de Courcy. Sin embargo, había algo en sus modales que lo decía. El sentimiento en sí quizás era bueno y verdaderamente quedaba justificado por la manera en que se comportaba con la gente de rango inferior. Pero había cierta locura en su decisión de oponerse a las leyes arbitrarias de la sociedad y cierto absurdo en su modo de oponerse, ya que en el fondo de su corazón era un completo conservador. No es mucho afirmar que odiaba a primera vista a un lord, pero, no obstante, habría gastado sus medios, su sangre y su espíritu en la lucha por la cámara alta del Parlamento.
Tal disposición, hasta que se entendía del todo, no valía para congraciarse con las esposas de los caballeros entre los cuales él ejercía. Tampoco había mucho en su manera de ser que le recomendara para obtener el favor de las damas. Era brusco, autoritario, dado a la contradicción, tosco aunque nunca sucio en su aspecto personal e inclinado a ser indulgente con una especie de burlas tranquilas, que a veces no se entendían del todo. La gente no siempre sabía si se reía de ella o con ella, y algunas personas creían, quizás, que el médico no debería reírse nunca cuando se le llamaba para actuar como tal.
Cuando se le conocía, de verdad, cuando se llegaba al corazón de la fruta, cuando se aprendía la enorme proporción de ese corazón digno de confianza y cariño, cuando se reconocía su honestidad, cuando se sentía esa ternura masculina y casi femenina, entonces, de verdad, se reconocía que el médico era adecuado para su profesión. Para achaques insignificantes era a menudo demasiado brusco. En vista de que aceptaba dinero por su curación, podemos decir que debería curarlos sin un modo tan grosero. En eso no tiene defensa. Pero para con el sufrimiento real nadie le encontraba brusco; ningún paciente que yaciera con dolor en el lecho de la enfermedad le creía desconsiderado.
Otro inconveniente era que fuese soltero. Las damas creen, y yo, por única vez, creo que las damas tienen razón en creerlo, que los médicos deberían estar casados. Todo el mundo nota que el hombre, cuando se ha casado, adquiere algunos de los atributos de una anciana: se convierte, hasta cierto punto, en un ser maternal, adquiere cierta familiaridad con la manera de ser y las necesidades de las mujeres y pierde ese algo más salvaje y ofensivo de la virilidad. Debe de ser mucho más fácil hablar con alguien así sobre el estómago de Matilda y el dolor de las piernas de Fanny que con un joven soltero. Este impedimento se interpuso en la vida del doctor Thorne durante sus primeros años en Greshamsbury.
Pero al principio sus necesidades no eran muchas. Y, a pesar de que su ambición era tal vez grande, no era de una naturaleza impaciente. El mundo era su ostra[2], pero, rodeado como se hallaba, sabía que no dependía de él abrirla enseguida. Tenía pan para comer, que debía ganar con su esfuerzo; tenía que ganarse una reputación, que debía venir con lentitud; le satisfacía tener, además de sus esperanzas inmortales, un futuro posible en este mundo que podía contemplar con mirada limpia y al que podía llegar con un corazón que no conociera el desfallecimiento.
A su llegada a Greshamsbury, el hacendado le concedió una casa, la misma que ocupaba cuando el nieto del señor cumplía la mayoría de edad. Había dos casas particulares espaciosas y decentes en el pueblo, siempre exceptuando la rectoría, que se alzaba enorme en su terreno, y, por consiguiente, se consideraba como mayor con respecto a las residencias del pueblo. De las dos, el doctor Thorne ocupaba la menor. Ambas se hallaban exactamente en el ángulo descrito con anterioridad, en su lado externo y formando un ángulo recto. Las dos poseían buenas cuadras y amplios jardines. Conviene especificar que el señor Umbleby, abogado y agente de la hacienda, ocupaba la mayor.
Aquí vivió solo el doctor Thorne once o doce años y, luego, otros diez u once más con su sobrina, Mary Thorne. Mary tenía trece años cuando llegó para instalarse como señora de la casa o, en cierto modo, para hacer de única señora de la casa. Este suceso cambió mucho las costumbres del médico. Antes era el típico soltero: ni una sola de las habitaciones estaba amueblada de modo adecuado. Al principio empezó de modo improvisado porque no dominaba los medios para empezar de otra manera y así continuó, puesto que nunca había llegado el momento en que debiera poner en orden las cosas de la casa. No tenía hora fija para las comidas, ni lugar fijo para los libros, ni armario fijo para la ropa. Guardaba en la bodega unas cuantas botellas de vino y, de vez en cuando, invitaba a otro soltero a comer con él, pero, fuera de esto, apenas se preocupaba del mantenimiento del hogar. Por las mañanas se preparaba un gran tazón de té fuerte, junto con pan, mantequilla y huevos y, sea cual fuere la hora en que llegara por la noche, esperaba que le sirvieran algún alimento con el que satisfacer las necesidades naturales. Si, además, le daban otro tazón de té al anochecer, ya tenía todo lo que deseaba, o, como mínimo, todo lo que pedía.
Cuando llegó Mary, o mejor, cuando estaba a punto de llegar, todo cambió en la casa del médico. Hasta entonces la gente se preguntaba, y en especial la señora Umbleby, cómo podía vivir de una manera tan dejada el doctor Thorne; y ahora la gente se preguntaba, y en especial la señora Umbleby, cómo ponía tantos muebles en la casa el médico sólo porque una muchachita de doce años fuera a vivir con él.
La señora Umbleby tenía un buen radio de acción para su observación. El médico llevó a cabo una auténtica revolución en su hogar y amuebló la casa completamente, desde el suelo hasta el techo. Pintó —por vez primera desde que estaba allí—, empapeló, alfombró, encortinó, puso espejos, ropa de casa, mantas, como si al día siguiente fuera a llegar una señora Thorne de gran fortuna. Y todo por una muchacha de doce años de edad. «¿Y cómo —preguntaba la señora Umbleby a su amiga la señorita Gushing— cómo sabe qué comprar?», como si el médico se hubiera criado como un animal salvaje, ignorante de lo que eran mesas y sillas y con menos ideas que un hipopótamo de lo que era la decoración de un salón.
Para asombro de la señora Umbleby y de la señorita Gushing, el médico lo hizo muy bien. No dijo nada a nadie —nunca hablaba demasiado de estas cosas—, pero amuebló la casa bien y con discreción, y, cuando Mary Thorne llegó a la casa procedente del colegio de Bath, donde había permanecido seis años, se halló invitada a ser quien presidiera un paraíso perfecto.
Se ha dicho que el médico había conseguido granjearse las simpatías del nuevo hacendado antes de la muerte del anciano y, por consiguiente, el cambio operado en Greshamsbury no había tenido efectos negativos en su vida profesional. Así estaba la situación por entonces, pero, no obstante, no todo iba sobre ruedas para el médico de Greshamsbury. Entre el señor Gresham y el médico había una diferencia de edad de seis o siete años y, es más, el señor Gresham parecía más joven para su edad, mientras que el doctor parecía mayor. Sin embargo, desde el principio su relación fue muy estrecha. Nunca se distanciaron por completo y el médico se supo mantener algunos años ante la artillería de Lady Arabella. Pero las gotas que caen constantemente acaban por perforar una piedra.
Las pretensiones del doctor Thorne, combinadas con su subversiva tendencia democrática, sus visitas de a siete chelines con seis peniques, añadido todo esto a su total desconsideración de los humos de Lady Arabella, fueron demasiado para ella. Él llevaba a Frank desde su primera enfermedad y eso, al principio, lo congració con ella. También tuvo éxito con la dieta de Augusta y Beatrice. Pero, como tal éxito se obtuvo en abierta oposición a los principios educativos de Courcy Castle, apenas decía mucho a su favor. Cuando nació la tercera hija, enseguida declaró que era una débil florecilla y prohibió tercamente a su madre ir a Londres. La madre, por amor al bebé, obedeció, pero odió al médico por esta orden, que ella creía firmemente que la había dado por expresa indicación del señor Gresham. Luego vino al mundo otra niña y el médico fue más autoritario que antes en cuanto a las condiciones para su crecimiento y a las excelencias del aire campestre. Esto suscitó discusiones y Lady Arabella creyó que el médico de su esposo no era al fin y al cabo Salomón. En ausencia de su marido, mandó llamar al doctor Fillgrave, dando la expresa indicación de que no tendría que sentir dañada ni la vista ni la dignidad por encontrarse con su enemigo. El doctor Fillgrave era un gran consuelo para ella.
Entonces el doctor Thorne dio a entender al señor Gresham que, en tales circunstancias, ya no podía visitar profesionalmente Greshamsbury. El pobre señor vio que no había modo de evitarlo y, a pesar de que aún conservaba su amistad con el vecino, se acabaron las visitas de a siete chelines con seis peniques. El doctor Fillgrave de Barchester y el caballero de Silverbridge compartieron la responsabilidad, y los principios educativos de Courcy Castle volvieron a Greshamsbury.
Así transcurrieron las cosas durante años y esos años fueron tristes. No podemos atribuir el sufrimiento, la enfermedad y las muertes ocurridas a los enemigos de nuestro médico. Las cuatro frágiles niñas que murieron probablemente también habrían fallecido si Lady Arabella hubiera sido más tolerante con el doctor Thorne. Pero el hecho es que murieron y que el corazón maternal venció el orgullo materno y Lady Arabella se humilló ante el doctor Thorne. Se humilló, o lo habría hecho si el médico se lo hubiera permitido. Sin embargo, él, con los ojos bañados en lágrimas, detuvo la expresión de sus disculpas y le aseguró que su gozo al regresar era muy grande, dado su cariño por todo lo que pertenecía a Greshamsbury. Así volvieron a empezar las visitas de siete chelines con seis peniques y así acabó el gran triunfo del doctor Fillgrave.
Grande fue el gozo en el cuarto infantil de Greshamsbury cuando tuvo lugar el segundo cambio. Entre las cualidades del médico, sin mencionar hasta ahora, se contaba su aptitud para estar con los niños. Le encantaba hablar y jugar con ellos. Los cargaba en su espalda, tres o cuatro a la vez, rodaba con ellos en el suelo, corría con ellos en el jardín, se inventaba juegos, ideaba diversiones que parecían contrarias al entretenimiento y, sobre todo, sus medicinas no eran tan malas como las que venían de Silverbridge.
Tenía una buena teoría en cuanto a la felicidad de los niños y, aunque no estaba dispuesto a abandonar los preceptos de Salomón[3] —siempre afirmando que él no sería, en ninguna circunstancia, el verdugo—, sostenía que el principal deber del padre con el hijo era hacerle feliz. No sólo tenía que ser feliz el hombre, el hombre futuro, si era posible, sino que había que tratar bien al muchacho del presente y su felicidad, según afirmaba el médico, se lograría con facilidad.
¿Por qué luchar por las ventajas futuras a costa del dolor del presente, viendo que el resultado será dudoso? Muchos contradictores del médico pensaban pillarle cuando sacaba a colación una doctrina tan singular.