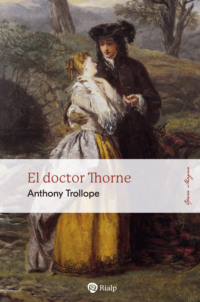Kitabı oku: «El doctor Thorne», sayfa 5
—Todo le saldrá bien a Frank —dijo—. No es absolutamente necesario que un hombre posea catorce mil libras al año para ser feliz.
—Mi padre me dejó la propiedad entera y yo se la debería dejar entera a mi hijo. Pero usted esto no lo entiende.
El médico entendía sus sentimientos perfectamente. El hecho, por otra parte, era que, a pesar de que se conocían desde hacía mucho, el hacendado no entendía al médico.
—Ojalá pudiera, señor Gresham —dijo el médico—. Así se sentiría más feliz, pero no puede ser y, por tanto, se lo repito, todo le saldrá bien a Frank, aunque no herede catorce mil libras al año. Me gustaría que esto se lo dijera usted a sí mismo.
—¡Ah, usted no lo entiende! —insistió el hacendado—. Usted no sabe lo que se siente cuando... ¡Ah, bueno! No tiene sentido molestarle con lo que no tiene arreglo. Quisiera saber si Umbleby anda por aquí.
El médico volvía a estar de pie dándole la espalda a la chimenea y con las manos en los bolsillos.
—¿No ha visto a Umbleby al entrar? —volvió a preguntar el señor.
—No, no le he visto. Y si sigue mi consejo, no lo va a ver ahora y menos para algo referido al dinero.
—Ya le he dicho que debo sacarlo de algún lado. Usted me ha dicho que Scatcherd no me lo va a prestar.
—No, señor Gresham, yo no le he dicho esto.
—Bueno, lo que ha dicho era igual de malo. Augusta se va a casar en septiembre y necesito dinero. He acordado con Moffat que le daré seis mil libras y que se las daré al contado.
—Seis mil libras —repitió el médico—. Supongo que no es más de lo que necesita su hija. Pero, entonces, seis por cinco son treinta. Treinta mil libras son una cifra grande para reunir.
El padre pensó que sus hijas menores no eran más que niñas y que aún quedaba mucho para solucionar el problema de las dotes matrimoniales. Ya era bastante con el problema actual.
—Ese Moffat es un tipo quejica, pedigüeño —dijo el hacendado—. Supongo que a Augusta le agrada y, en lo tocante al dinero, es un buen partido.
—Si la señorita Gresham le ama, eso es todo. Yo no le amo, pero yo no soy una joven dama.
—Los De Courcy le quieren mucho. Lady de Courcy dice que es un perfecto caballero, muy estimado en Londres.
—¡Oh! Si Lady de Courcy dice eso, por supuesto que está bien —dijo el médico con sarcasmo, que lanzó directamente al hacendado.
Al señor no le gustaba ninguno de los De Courcy, en especial no le gustaba Lady de Courcy, pero aun así experimentaba cierta satisfacción por su relación cercana con el conde y la condesa y, cuando quería mantener la grandeza de su familia, a veces recurría débilmente a la grandeza de Courcy Castle. Sólo cuando hablaba con su esposa, invariablemente despreciaba las pretensiones de sus parientes nobles.
Después de esto, ambos hombres permanecieron en silencio un momento y luego el médico, reanudando la conversación que les había llevado a la sala de lectura, observó que, como Scatcherd estaba en el campo —no dijo que se hallaba en Boxal Hill por no herir los oídos del hacendado—, tal vez sería una buena idea ir a visitarle y averiguar de qué modo podía arreglarse lo del dinero. No había duda, prosiguió, de que Scatcherd le proporcionaría la suma requerida a un interés menor que el que le podría procurar Umbleby.
—Muy bien —dijo el señor—. Lo dejaré en sus manos entonces. Creo que bastará con diez mil libras. Y ahora me iré a vestir para la cena.
Así el médico le dejó.
Quizás suponga el lector que el doctor Thorne tenía algún interés pecuniario al conseguir los préstamos del hacendado. O, de algún modo, piense que el señor lo haya creído así. Ni lo más mínimo. Ni él tenía tal interés, ni el señor creía que lo tuviese. Lo que el doctor Thorne hacía, lo hacía por cariño. Lo que el doctor Thorne hacía, el hacendado sabía que lo hacía por cariño. Pero el propietario de Greshamsbury era un gran hombre en Greshamsbury y a él le incumbía mantener la grandeza de su señorío cuando discutía de sus asuntos con el médico del pueblo. Esto lo había aprendido de su relación con los De Courcy.
Y el médico —orgulloso, arrogante, contradictorio, cabezota—, ¿por qué permitía que lo despreciaran? Porque sabía que el propietario de Greshamsbury, cuando se enfrentaba con las deudas y la pobreza, necesitaba de su indulgencia por su debilidad. Si el señor Gresham estuviera en una situación más fácil, el médico no estaría de ningún modo tan tranquilo con las manos en los bolsillos ni tendría encima al señor Umbleby. El médico quería al hacendado, le quería como su más antiguo amigo, pero le quería diez veces más por estar en la adversidad que si las cosas le hubieran ido bien en Greshamsbury.
Mientras esto sucedía abajo, Mary estaba sentada arriba con Beatrice Gresham, en la clase. La antigua clase, así llamada, era ahora un salón para uso de las jóvenes damas de la familia, mientras que uno de los antiguos cuartos infantiles era ahora la clase actual. Mary conocía muy bien el camino a este lugar y, sin hacer preguntas, se dirigió allí en cuanto su tío se reunió con el señor. Al entrar en la habitación se encontró con que Augusta y Lady Alexandrina estaban también allí y vaciló un momento en la puerta.
—Entra, Mary —dijo Beatrice—. Ya conoces a mi prima Alexandrina.
Mary entró y, tras haber estrechado las manos de las dos amigas, se inclinó ante la dama cuando la dama se dignó tender la mano para tocar los dedos de la señorita Thorne.
Beatrice era amiga de Mary y dio a su madre, para que consintiera tal amistad, muchos quebraderos de cabeza y mucha ansiedad. Pero Beatrice, con sus defectos, era sincera de corazón, e insistió en querer a Mary a pesar de las insinuaciones frecuentes de su madre acerca de la impropiedad de tal afecto.
Tampoco tenía Augusta nada en contra de la compañía de la señorita Thorne. Augusta era una muchacha de carácter, con la arrogancia de los De Courcy, pero tendía a demostrarlo en oposición a su madre. Sólo a ella en la casa mostraba Lady Arabella mucha deferencia. Ahora iba a hacer una buena boda con un hombre de gran fortuna, que su tía, la condesa, había elegido para ella como un buen partido. Ella no pretendía, ni lo había pretendido, mostrar que amaba al señor Moffat, pero sabía, decía, que en el estado actual de los asuntos de su padre, tal boda era conveniente. El señor Moffat era un joven de enorme fortuna que estaba en el Parlamento, propenso a los negocios y en todos los aspectos recomendable. No era un hombre de noble cuna, lo cual era de lamentar —al confesar que el señor Moffat no era un hombre de noble cuna, Augusta no fue tan lejos como para admitir que fuera el hijo de un sastre; tal era, no obstante, la dura verdad del asunto, pero en el estado actual de los asuntos de Greshamsbury, ella comprendió bien que era su deber posponer sus propios sentimientos al respecto. El señor Moffat aportaría fortuna; ella aportaría la sangre y las relaciones. Y al decir esto, su corazón experimentaba una sensación de orgullo pensando que ella podría ayudar mucho a su futuro esposo.
Por eso la señorita Gresham hablaba de su boda con sus queridas amigas, por ejemplo sus primas las De Courcy, con la señorita Oriel, con su hermana Beatrice e incluso con Mary Thorne. No sentía entusiasmo, lo admitía, pero creía que tenía buen juicio. Creía que manifestaba buen juicio al aceptar el ofrecimiento del señor Moffat, aunque no fingiese ni amor ni afecto. Y, habiendo dicho esto, se fue a trabajar con considerable satisfacción mental, eligiendo muebles, carruajes y ropa, no con la extravagancia con que su madre habría elegido, sin respetar los más rígidos dictados de la última moda, lo que no habría hecho su tía, sin nada del júbilo infantil por las nuevas compras que habría sentido Beatrice, sino con buen juicio. Compró cosas costosas, pues su esposo iba a ser rico y quería aprovecharse de su riqueza. Compró cosas que estaban de moda, pues quería vivir en un mundo moderno, pero compró cosas buenas y fuertes y duraderas, que valían lo que costaban.
Augusta Gresham había notado pronto en la vida que no tendría éxito ni como heredera ni como belleza, y que no podría brillar por su inteligencia. Por tanto, recurrió a las cualidades que tenía y decidió triunfar en el mundo como una mujer de carácter y útil. Lo que tenía era la sangre. Teniéndola, haría lo que en ella estuviera por aumentar su valor. Si no la poseyera, habría sido, a su juicio, la más vana de las pretensiones.
Cuando Mary entró, discutían los preparativos de la boda. Decidían el número y los nombres de las damas de honor, los vestidos, las invitaciones. Aunque Augusta era sensata, no ignoraba estos detalles femeninos. En realidad le preocupaba que saliera bien la boda. Le avergonzaba un poco el hijo del sastre y, por tanto, ansiaba que las cosas brillaran lo más posible.
Acababan de escribir los nombres de las damas de honor en una tarjeta cuando Mary entró en la habitación. Estaban Lady Amelia, Rosina, Margaretta y Alexandrina, como es natural, al frente. Luego venían Beatrice y las gemelas. Luego la señorita Oriel, quien, aunque sólo fuera la hermana del párroco, era persona de importancia, de buena cuna y de fortuna. Después había habido una larga discusión acerca de si debía haber alguien más o no. Si debía haber alguien más, debían ser dos. La señorita Moffat había expresado su deseo directo de ser dama de honor y Augusta, aunque habría prescindido de ella, apenas sabía cómo rehusar. Alexandrina —esperamos que se nos permita omitir el «lady» en beneficio de la brevedad, sólo en esta escena—, no quería ni oír hablar de petición tan irracional. «Ninguna de nosotras la conoce, como sabéis y no sería nada cómodo». Beatrice abogó por la aceptación en el grupo de la futura cuñada. Tenía sus motivos: le apenaba que Mary Thorne no estuviera entre el número de damas y, si aceptaban a la señorita Moffat, a lo mejor Mary podría ser su pareja.
—Si aceptamos a la señorita Moffat —dijo Alexandrina—, también tenemos que contar con la pequeña Pussy y creo de verdad que Pussy es demasiado pequeña. Traerá problemas.
Pussy era la menor de las señoritas Gresham. Sólo tenía ocho años de edad y su nombre real era Nina.
—Augusta —dijo Beatrice, hablando con cierto titubeo, con cierto aire de duda, ante la alta autoridad de su noble prima—, si aceptas a la señorita Moffat, ¿te importaría pedirle a Mary Thorne que se uniera al grupo? Creo que a Mary le gustaría, porque Patience Oriel va a ser una de las damas y nosotras conocemos a Mary desde mucho antes.
Entonces habló claro Lady Alexandrina.
—Beatrice, querida, si piensas lo que pides, estoy segura de que verás que no, que no, en absoluto. La señorita Thorne es una muchacha encantadora, te lo aseguro y, de verdad, por lo poco que la conozco tengo buen concepto de ella. Pero, al fin y al cabo, ¿quién es? Mamá, lo sé, cree que Arabella se ha equivocado permitiéndole estar aquí tanto y...
Beatrice se puso muy roja y, a pesar de la dignidad de su prima, estaba dispuesta a defender a su amiga.
—Fíjate que no digo nada en contra de Mary Thorne.
—Si yo me caso antes que ella, ella será una de mis damas de honor —dijo Beatrice.
—Probablemente esto dependerá de las circunstancias —dijo Lady Alexandrina. Creo que no puedo hacer que mi cortés pluma prescinda del título—. Pero Augusta se encuentra en una situación muy peculiar. El señor Moffat no es, como sabes, de noble cuna y, por tanto, ella debería cuidar que todas las que la acompañen hayan nacido en buena cuna.
— Entonces no puedes contar con la señorita Moffat —dijo Beatrice.
—No, no contaría con ella si lo pudiera evitar —contestó la prima.
—Pero los Thorne son tan buena familia como los Gresham —dijo Beatrice. No se atrevió a decir que como los De Courcy.
—Me atrevo a decir que sí y, si fuera la señorita Thorne de Ullathorne, es probable que Augusta no tuviera nada que objetar. Pero, ¿me puedes decir quién es la señorita Mary Thorne?
—Es la sobrina del doctor Thorne.
—Querrás decir que así se la conoce, pero ¿sabes quién es su padre o su madre? Yo debo confesar que no lo sé. Mamá lo sabe, creo, pero...
En ese momento se abrió con suavidad la puerta y Mary Thorne entró en la habitación.
Puede deducirse con facilidad que, mientras Mary saludaba, las tres damas se sintieron incómodas. Sin embargo, Lady Alexandrina se recobró con rapidez y, con su inimitable presencia de ánimo y gracia de modales, pronto expuso la cuestión de forma adecuada.
—Estábamos hablando del matrimonio de la señorita Gresham —dijo—. Estoy segura de que puedo mencionar a una conocida de hace tanto tiempo como la señorita Thorne que se ha fijado el uno de septiembre como fecha de la boda.
¡Señorita Gresham! ¡Una conocida de hace tanto tiempo! Mary y Augusta Gresham habían pasado las mañanas juntas en la misma clase, durante años, apenas sabemos decir cuántos; se habían peleado y reñido; se habían ayudado y besado, y habían sido como hermanas la una con la otra. ¡Conocida!
Beatrice sintió que los oídos le chirriaban e incluso Augusta se avergonzó un poco. No obstante, Mary sabía que estas palabras frías habían venido de una De Courcy y no de una Gresham y, por tanto, no se ofendió.
—¿Así que ya está decidido, Augusta? —preguntó—. ¿El uno de septiembre? Te deseo felicidad con todo mi corazón.
Y acercándose, abrazó a Augusta y la besó. Lady Alexandrina no pudo evitar pensar que la sobrina del médico pronunció la felicitación como si fuera una igual, como si tuviera padre y madre.
—Hará un tiempo delicioso —prosiguió Mary—. Septiembre y principios de octubre son la época del año más bonita. Si me fuera de luna de miel, es justo la época del año que escogería.
—Ojalá sea así, Mary —dijo Beatrice.
—Para mí no será así hasta que encuentre a alguien decente con quien ir de viaje de novios. No me moveré de Greshamsbury hasta que tú te hayas ido antes que yo. Y ¿dónde iréis, Augusta?
—Aún no le hemos decidido —dijo Augusta—. El señor Moffat habla de París.
—¿Quién habla de ir a París en septiembre? —preguntó Lady Alexandrina.
—Y ¿quién es un caballero para decir algo al respecto? —dijo la sobrina del médico—. Claro que el señor Moffat irá donde tú quieras llevarle.
A Lady Alexandrina no le gustaba el modo en que la sobrina del médico se atrevía a hablar, sentarse y comportarse en Greshamsbury, como si estuviera a la altura de las jóvenes damas de la familia. Que Beatrice lo permitiera no le sorprendía, pero esperaba que Augusta hubiera mostrado mejor juicio.
—Estas cosas requieren cierto tacto en su organización, cierta delicadeza cuando hay intereses en juego —dijo—. Estoy de acuerdo con la señorita Thorne en creer que, en circunstancias corrientes, con gente corriente, quizás la dama debería salirse con la suya. El rango, sin embargo, tiene sus inconvenientes, señorita Thorne, además de sus privilegios.
—No tengo nada en contra de los inconvenientes —dijo la sobrina del médico— si son de alguna utilidad, pero me temo que no lograría llevarme bien con los privilegios.
Lady Alexandrina la miró como si no fuera del todo consciente de si intentaba ser impertinente. En realidad, Lady Alexandrina se hallaba a oscuras al respecto. Era casi imposible, era increíble, que alguien sin padre y madre como era la sobrina del médico fuera impertinente con la hija de un conde de Greshamsbury, al ver que la hija del conde era la prima de las señoritas Gresham. Aun así Lady Alexandrina apenas sabía qué otra interpretación dar a las palabras que acababa de oír.
Estaba claro que ya no podía permanecer en la habitación más tiempo. Si intentaba ser impertinente o no, la señorita Mary Thorne era muy libre, por no decir más. Las damas De Courcy sabían lo que se les debía, nadie mejor que ellas y, por consiguiente, Lady Alexandrina decidió retirarse cuanto antes a su propia habitación.
—Augusta —dijo, levantándose con lentitud de la silla y con serenidad majestuosa—, es casi la hora de arreglarse. ¿Vienes conmigo? Tenemos mucho que hacer, como bien sabes.
Y salió con rapidez de la habitación. Augusta, diciendo a Mary que la vería a la hora de la cena, salió rápida —no, trató de salir rápida— tras ella. La señorita Gresham había tenido grandes ventajas, pero no había sido criada en Courcy Castle y no podía imitar el estilo Courcy de salir con rapidez.
—Bueno —dijo Mary mientras se cerraba la puerta tras el roce de la muselina de los vestidos de las damas—. Bueno, me he ganado un enemigo para siempre, o, a lo mejor, dos. Pues qué satisfacción.
—¿Y por qué lo has hecho, Mary? Cuando emprendo la batalla a tus espaldas, ¿por qué vienes y lo estropeas todo haciendo que a toda la familia De Courcy no les gustes? En asuntos como éste, van todos a la par.
—Estoy segura de ello —contestó Mary—. Es otra cuestión si todos se muestran unánimes en lo concerniente al amor y la caridad.
—Pero ¿por qué haces enfadar a mi prima, tú, que tienes tanto juicio? ¿No te acuerdas de lo que decías el otro día sobre lo absurdo de combatir las pretensiones que la sociedad sanciona?
—Lo recuerdo, Trichy, lo recuerdo. No me riñas. Es mucho más fácil predicar que practicar. Desearía tanto ser clérigo.
—Pero la has herido, Mary.
—¿Ah sí? —dijo Mary, arrodillándose en el suelo a los pies de su amiga—. Me humillo. Si paso de rodillas toda la tarde en un rincón; si agacho el cuello y dejo que todos tus primos y luego tu tía lo pisoteen, ¿no sería suficiente como expiación? No tendría inconveniente en ponerme un vestido de penitente y comer un poco de ceniza, o, al menos, lo intentaría.
—Sabes que eres inteligente, Mary, pero creo que estás loca. Ya lo creo.
—Estoy loca, Trichy, lo confieso y no soy inteligente, pero no me riñas; ya ves cuánto me humillo. No sólo me humillo sino que me empestillo, lo cual está en grado comparativo o superlativo. A lo mejor hay cuatro grados: humillarse, empestillarse, emborrullarse y grillarse. Entonces, cuando se está encima de la suciedad a los pies de alguien, quizás la gente importante no querrá que uno se incline más.
—¡Oh, Mary!
—¡Oh, Trichy! No me estarás diciendo que no hable delante de ti. A lo mejor querrías ponerme el pie en el cuello.
Entonces agachó la cabeza sobre el escabel y besó el pie de Beatrice.
—Me gustaría, si me atreviera, ponerte la mano en la mejilla y darte una bofetada por ser tan gansa.
—Hazlo, hazlo, Trichy. Puedes pisarme, abofetearme o besarme. Lo que quieras.
—No puedo decirte lo contrariada que estoy —dijo Beatrice—. Querría organizar algo.
—¡Organizar algo! ¿El qué? ¿Organizar el qué? Me encanta organizar cosas. Me enorgullezco de ser una gran organizadora en cuestiones femeninas. Me refiero a ollas, cacerolas y cosas por el estilo. Está claro que no me refiero a gente extraordinaria y circunstancias extraordinarias que requieren tacto, delicadeza, inconvenientes y esas cosas.
—Muy bien, Mary.
—Pues no está tan bien. Está muy mal si me miras así. Bueno, ya no hablaré de la sangre noble de tus nobles parientes ni en broma ni en serio. ¿Qué hay que organizar, Trichy?
—Quiero que seas una de las damas de honor de Augusta.
—¡Santo cielo, Beatrice! ¿Estás loca? ¡Cómo! ¡Ponerme, aunque sólo sea por una mañana, a la misma altura del noble linaje de Courcy Castle!
—Patience será una de ellas.
—Pero eso no es razón para que Impatience sea otra, y me sentiría muy impaciente con tales honores. No, Trichy, bromas aparte, ni lo pienses. Ni siquiera aunque Augusta quisiera, yo rehusaría. Me siento obligada a rehusar. Yo, también sufro por el orgullo, un orgullo tan imperdonable como el de los demás. No podría estar junto a tus cuatro primas detrás de tu hermana en el altar. En ese firmamento, ellas serían las estrellas y yo...
—¡Pero Mary, todo el mundo sabe que tú eres más bonita que ellas!
—Yo soy tu humilde servidora, Trichy, pero no tendría nada en contra si fuera tan fea como el profeta del velo[1] y todas fueran tan hermosas como Zuleika[2]. La gloria de tal firmamento no dependería de su belleza sino de su cuna. Sabes cómo me mirarían, cómo me despreciarían y ahí, en la iglesia, en el altar, con toda la solemnidad a nuestro alrededor, no les podría devolver su desprecio como lo haría en otro lugar. En una habitación no les temo nada.
Y Mary volvía a experimentar ese sentimiento de orgullo indomable, de antagonismo hacia el orgullo de los demás. En momentos de calma era la primera a quien acusar por ese defecto.
—A menudo dices, Mary, que esa clase de arrogancia debería despreciarse y pasarse por alto.
—Así debería ser, Trichy. Te digo como el cura que no envidies a los ricos. Pero, aunque el cura te lo diga, a él no le preocupa menos hacerse rico.
—Personalmente deseo que seas una de las damas de honor de Augusta.
—Y yo personalmente deseo rechazar tal honor, honor que ni se me ha ofrecido ni se me ofrecerá. No, Trichy. No seré dama de honor de Augusta, pero... pero... pero...
—¿Pero qué?
—Pero, Trichy, cuando se case otra persona, cuando se haya construido una nueva ala de la casa que sabes...
—Bueno, Mary, contén la lengua o sabes que me enfadaré.
—Me gusta tanto verte enfadada. Cuando llegue ese momento, cuando tenga lugar esa boda, entonces seré dama de honor, Trichy. ¡Sí! Aunque no se me invite. ¡Sí! Aunque todos los De Courcy de Barsetshire me pisoteen y me eliminen. Aunque sea polvo entre las estrellas, aunque me arrastre entre el satin y los lazos, ahí estaré, cerca, cerca de la novia, para sujetarle algo, para acariciarle el vestido, para sentir que estoy al lado de ella, para... para... —y abrazó a su compañera y la besó una y otra vez—. No, Trichy, no seré dama de honor de Augusta. Esperaré la hora propicia para ser dama de honor.
No repetiremos las protestas que hizo Beatrice contra la probabilidad de tal suceso. Transcurría la tarde y las damas también tenían que vestirse para la cena, para hacer los honores al joven heredero.
[1] Hakin ben Allah Mokanna, fundador en el siglo XVIII de una secta arábiga, llevaba un velo que le cubría el rostro, desfigurado en una batalla.
[2] Hija de Giaffer, pachá de Abydos, en La novia de Abydos (1813) de Byron.
5. El primer discurso de Frank Gresham
Hemos dicho que, entre los reunidos en la casa, habían ido a la cena de Greshamsbury con motivo del cumpleaños de Frank, los Jackson de Grange, que consistían en el señor y la señora Jackson, los Bateson de Annesgrove, verbigracia, el señor y la señora Bateson y la señorita Bateson, su hija, una dama soltera de unos cincuenta años, los Baker de Mill Hill, padre e hijo, y el señor Caleb Oriel, el rector, con su bella hermana, Patience. El doctor Thorne y su sobrina Mary constan entre los reunidos en Greshamsbury.
No había nada excepcional en el número de invitados que asistían en honor del joven Frank, pero él, tal vez, debía participar más en el desarrollo de la fiesta para convertirle en héroe, cosa que no habría sucedido si medio condado hubiera estado allí. En tal caso, la importancia de los invitados habría sido tan grande que Frank habría cumplido con un discurso o dos, pero ahora tenía que entablar conversación con cada uno y eso le parecía un trabajo agotador.
Los Bateson, los Baker y los Jackson eran gente muy cortés, sin duda por un sentimiento inconsciente por su parte, ya que, como se sabía que el hacendado era algo manirroto en cuanto al dinero, cualquier omisión de cortesía por parte de los invitados podría considerarse como reconocer el estado actual de los asuntos de Greshamsbury. Alguien con catorce mil libras al año recibirá los honores. En ese caso no cabe duda acerca del trato que pueda recibir, pero el fantasma de las catorce mil al año no siempre está tan seguro de sí. El señor Baker, con sus ingresos moderados, era un hombre mucho más rico que el hacendado y, por consiguiente, se adelantó a la hora de felicitar a Frank por sus brillantes perspectivas.
El pobre Frank no se había imaginado lo que había que hacer y, antes de la cena, había afirmado que estaba cansado. No tenía más sentimiento hacia sus primos que el cariño corriente y había decidido —olvidándose de nacimiento, sangre y todas esas consideraciones que, ahora que era todo un hombre, tenía que grabarse en la mente—, había decidido escabullirse para cenar cómodamente con Mary Thorne, si era posible, y si no era con Mary, entonces con su otro amor, Patience Oriel.
Grande fue, por tanto, su consternación al saber que, después de permanecer continuamente en un primer plano media hora antes de la cena, tenía que entrar en el comedor con su tía la condesa y ocupar el lugar de su padre ese día en un extremo de la mesa.
—Ahora depende del todo de ti, Frank, que mantengas o pierdas esa alta posición en el condado que ha sido propia de los Gresham durante tantos años— dijo la condesa, mientras cruzaban el espacioso salón, decidida a no perder tiempo para enseñar a su sobrino la gran lección que era tan urgente que aprendiera.
Frank se lo tomó como una lección corriente, dirigida para inculcarle buena conducta en general, como las que las tías pelmazas infligen a sus jóvenes víctimas en forma de sobrinos y sobrinas.
—Sí —dijo Frank—. Supongo que sí y tengo la intención de seguir así, tía, y no equivocarme. Cuando vuelva a Cambridge, leeré como inversión sólida.
A su tía le importaba un comino lo que leyera. No era gracias a la lectura como los Gresham de Greshamsbury mantenían alta la cabeza en el condado, sino por tener sangre aristocrática y mucho dinero. La sangre había llegado de modo natural a este joven, pero a él le incumbía buscar el dinero en gran medida. Ella, Lady de Courcy, podía indudablemente ayudarle. Ella era capaz de conseguirle una buena esposa que le aportara dinero que hiciera juego con su nacimiento. La lectura era un asunto en que ella no podía ayudarle: si su gusto le llevaba a preferir libros o cuadros, perros o caballos, nabos o platos italianos, era una cuestión que no significaba mucho, con lo que no era necesario que su noble tía se molestara.
—¡Ah! ¿Así que vuelves a Cambridge? Bien, si es que tu padre lo desea, aunque se gana muy poco ahora con un título universitario.
—Me voy a graduar en octubre, tía, y he decidido que no me van a expulsar.
—¡Expulsar!
—No, no me van a expulsar. A Baker lo expulsaron el año pasado. Todo porque se metió en la pandilla de John. Es un compañero excelente, si lo conocieras. Se metió en un grupo de personas que no hacían más que fumar y beber cerveza. Los llamamos malthusianos[1].
—¡Malthusianos!
—«Malta», ya sabes, tía, y «uso»: significa que beben cerveza. Así que echaron al pobre Harry Baker. No conozco nada peor. De todas formas, no me echarán.
Para entonces, el grupo había ocupado su lugar alrededor de la gran mesa. El señor Gresham se sentaba en la cabecera, en el sitio normalmente ocupado por Lady Arabella. Ella, en la situación presente, se sentó a un lado de su hijo, mientras que la condesa se sentaba al otro. Por consiguiente, si Frank se despistaba, no sería por falta de dirección apropiada.
— Tía, ¿quieres un poco de carne? —dijo Frank, en cuanto se hubo retirado la sopa y el pescado, deseoso de cumplir el rito de la hospitalidad por vez primera.
—No te apresures, Frank —dijo su madre—. Los criados...
—¡Oh! ¡Ah! Me he olvidado. Hay chuletas y ese tipo de cosas. Ahora no te las puedo pasar, tía. Bien, como te iba diciendo sobre Cambridge...
—¿Va a volver Frank a Cambridge, Arabella? —preguntó la condesa a su cuñada, hablando por delante de su sobrino.
—Eso parece decir su padre.
—¿No es una pérdida de tiempo? —quiso saber la condesa.
—Ya sabes que nunca me entrometo —respondió Lady Arabella—. Nunca me ha hecho gracia la idea de Cambridge, en absoluto. Todos los De Courcy han sido gente del Christchurch, pero los Gresham, por lo visto, siempre han ido a Cambridge.
—¿No sería mejor enviarle al extranjero cuanto antes?
—Mucho mejor, a mi parecer —contestó Lady Arabella—. Pero ya sabes que nunca me entrometo. A lo mejor querrías hablar con el señor Gresham.
La condesa sonrió inexorable y movió negativamente la cabeza. Si hubiera podido decir en voz alta al joven Frank: «Tu padre es tan obstinado, bandido e ignorante que no tiene sentido hablar con él; sería predicar en el desierto», no podría haber hablado con mayor claridad. El efecto en Frank fue éste: que se dijo para sus adentros, hablando con la misma claridad con que Lady de Courcy había hablado mediante el movimiento de cabeza: «Mi madre y mi tía siempre menosprecian al viejo; pero cuanto más le menosprecian, más unido estoy a él. Decididamente me graduaré, leeré a montones y empezaré mañana mismo».
—¿Querrás un poco de carne, tía? —esto lo dijo en voz alta.
La condesa de Courcy estaba muy interesada en seguir con la lección sin pérdida de tiempo, pero no podía, mientras estuviera rodeada de invitados y sirvientes, pronunciar el gran secreto: «Debes casarte por dinero, Frank. Éste es tu gran deber, que has de grabar firmemente en tu mente». Ahora no podía, con suficiente rotundidad y énfasis volcar su sabiduría en sus oídos, especialmente porque él se hallaba ocupado en la tarea de trinchar la carne y servirse la salsa. Así que la condesa permaneció en silencio mientras proseguía el banquete.
—¿Buey, Harry? —gritó el joven heredero a su amigo Baker—. ¡Oh! Pero aún no te toca. Perdón, señorita Bateson —y sirvió a la dama un trozo de la excelente carne, de una media pulgada de grosor.
Y así transcurría el banquete.
Antes de la cena Frank se había visto obligado a pronunciar numerosos discursos breves como respuesta a las numerosas felicitaciones individuales de sus amigos. Pero esto no era nada comparado con la gran responsabilidad del discurso que sabía que tenía que realizar en cuanto se retirara el mantel. Alguien brindaría a su salud y luego habría un estruendo de voces de damas, caballeros, hombres y muchachas. Llegado a su fin, se hallaría puesto de pie ante todo el salón, que le daría vueltas, vueltas y más vueltas.