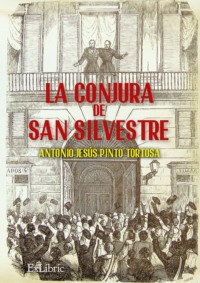Kitabı oku: «La conjura de San Silvestre», sayfa 2
—¡Ayúdeme, se lo suplico, señor! —le imploró, aunque pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Aquel ser, a quien su padre se había referido como Pablo, tenía el primer botón de la camisa desabrochado. En el cuello mostraba una fea herida, de hacía años, que había dejado una huella de piel lacerada: el beso del garrote era aún identificable en la epidermis. Como si estuviese viviendo una pesadilla de la que deseaba despertar cuanto antes, Enrique le gritó, casi le escupió—. ¿Quién demonios es usted?
En lugar de responder, el esbirro sonrió ampliamente, con unos dientes perfectos y un nuevo destello de su único ojo azul, atravesado el otro por una cicatriz:
—Cuida a tu padre, chaval —acabó diciendo—. Aunque no sé si merece cuidado alguno quien trata tan mal a sus amigos.
Antes de que Enrique pudiese preguntarle de nuevo quién era, el espectro se giró y se mezcló con la gente. Cuando llegaron las primeras personas en su ayuda, su padre comenzaba ya a recobrar el conocimiento.
*****
Fernández de Córdoba, Fernando, marqués de Mendigorría, Mis memorias íntimas, Madrid, 1886.
San Luis obtuvo de la Reina el decreto suspendiendo las sesiones de Cortes, y desde aquel día la agitación empezó en Madrid y en toda España, con todos los síntomas precursores de los grandes acontecimientos. El Ministerio, no obstante, demostraba en sus primeros pasos los más plausibles deseos de conciliación y de avenencia para con las fracciones del partido mismo a que pertenecía, únicos elementos políticos que desde luego le declararon una guerra sin misericordia ni cuartel. Retiró, como he dicho, el proyecto de reforma constitucional de Bravo Murillo; redactó varios proyectos de ley reformando el Código y reorganizando los Tribunales; presentó en tiempo hábil los presupuestos, y suprimió los pasaportes para la Península, y las Aduanas interiores: en cambio, sería dificilísimo determinar de una manera concreta las doctrinas esencialmente contrarias, ni la bandera política que desplegaron al viento las oposiciones moderadas, para justificar la violentísima actitud que adoptaron desde el día mismo en que juró su cargo el conde de San Luis. Del hondo efecto y de la impresión profunda que en su espíritu produjo la hostilidad de sus propios amigos fui yo testigo en dos o tres conferencias que celebré con él en los primeros momentos. Su ánimo vaciló algún tiempo entre ceder y retirarse o resistir a toda costa; y sin que yo me permitiera consejo alguno acerca de tan grave negocio, supe pronto que adoptando esta última resolución, se preparaba a mantenerla hasta los últimos límites del esfuerzo. Pero fue una desgracia que, emprendido este camino, no pudiera mostrarse dueño de sí mismo ni mantenerse en la esfera de la prudencia. Antes bien se le vio recoger airadamente el guante, y contestar a las provocaciones con la agresión, y a la amenaza con los golpes más rudos, pudiéndose advertir, a fines de este año de 1853, que el horizonte político se cubría con negras nubes de tempestad.
(*) La loa fúnebre de Francisco Martínez de la Rosa a Mendizábal, recogida en las páginas precedentes, se ha extractado del número 3.511 de El Heraldo, con fecha 8 de noviembre de 1853.
Planteamiento: el otoño
1. Un arduo camino
Así, y no de otra forma, puede describirse el duro tránsito, espacial y emocional, que me trajo hace unos años a la villa y corte de las Españas, donde mi afanosa vida no ha faltado a su cita con la zozobra y, por tanto, tampoco me ha sido dado el sosiego que venía buscando. Pero no quiero comenzar a referir los acontecimientos de modo desordenado; por eso voy a intentar explicar las circunstancias que dieron con mi persona en Madrid a comienzos de la década de 1850.
Principiando por lo sencillo, describiré en primer lugar el trayecto hasta esta ciudad. Las jornadas de camino en diligencia no sirvieron sino para confirmar mi profundo respeto por la orografía de este país nuestro, lleno de asperezas, como su propio carácter. También vino a dar la razón a los viajeros venidos de otras latitudes, quienes han definido a España en sus diarios personales como «un país de polvo y chinches». Además del trance de llevar a cuestas conmigo cuanta felicidad podía arrastrar de mi vida anterior, al pie del Mulhacén, el camino me resultó penoso porque me obligó a tomar conciencia de que mi avanzada treintena distaba de la lozanía de la audaz veintena, cuando hube de explorar los mucho más amables recovecos de la ciudad de Antequera.
La noche que llegué a Madrid, tumbado en mi jergón, en la fonda La Vizcaína, tenía molidos los huesos por los vaivenes de mi vehículo tractor, y los baúles aún cerrados al pie del catre, con el consiguiente olor a rancio acumulándose entre mis ropajes. Todo mi ser se resentía por la obligación de permanecer varias horas sentado durante el viaje, y por el sueño poco reconfortante en camastros no siempre acolchados. Como mi propio padre me había dicho días antes, despidiéndome desde el sillón en el que cada vez pasaba más tiempo, abandonándose a una enfermedad por la que se dejaba ganar terreno sin pudor, «uno ya no está para estos trotes». Con aquella imagen de fatalidad impresa en mi memoria, solo me restaba el consuelo de que en breve me entregaría al sueño para reparar mi atormentado espíritu, no menos maltrecho que mi cuerpo, esperanzado en que las horas de reposo me permitirían saludar al nuevo día con una sonrisa optimista.
Precisamente de mi alma paso a ocuparme a continuación. La última vez que había confiado mis inquietudes a las páginas de un manuscrito, acababa de ser cómplice indirecto de un crimen pasional en la sociedad antequerana. Medroso como soy, me dejé guiar por el criterio de alguien que me había prometido éxito a cambio del silencio y la complicidad por omisión. El presidente de la Audiencia de Granada, responsable de mis ilusiones, fue el primero en beneficiarse de las circunstancias y pronto se vino a Madrid, para hacer carrera como diputado, bailando al son de los pocos que deciden en este país el sino de todos los españoles. Su marcha de Granada provocó inquietud y resignación en mi padre, previsor de una nueva huida de su vástago, y pavor en mi esposa, Pilar.
La historia de mi matrimonio es otro cantar, bastante desafinado además, que se puede resumir en una máxima: jamás debimos casarnos. El suyo fue el consuelo egoísta que mi ánimo ansiaba para aliviar las secuelas del golpe de realismo que había recibido en mi investigación en Antequera, cuando resolví el asesinato del señorito Antonio Robledo Checa. Distorsionada su imagen a mis ojos por esta circunstancia, Pilar me pareció el alma gemela que todos buscamos y solo algunos acaban encontrando. Y lo digo así, en tercera persona del plural, porque yo no tuve esa fortuna; el lento despertar a la cruda realidad de la convivencia me descubrió una criatura virtuosa, abnegada y dispuesta a aceptar mis defectos, aunque yo fuese incapaz de mostrar la misma dedicación a la vida conyugal y de tornar sus imperfecciones en virtudes.
Nunca la he amado, y por eso me resulta mucho más difícil aceptar que ella sí me quiere. Para conservar las convenciones sociales y como recurso desesperado de quienes quieren salvar el matrimonio, cometimos el siguiente error: tuvimos un hijo. El pobre Antonio, que lleva el nombre de su abuelo paterno y ya pasa los diez años, ha visto suficiente en este tiempo para tener claras algunas cosas: su madre es infeliz conmigo, a mí me resultan indiferentes los sentimientos de ella, y ninguno de los dos, desde nuestra insatisfacción recíproca, le hemos sabido dar el hogar que merece. Solo su anciano abuelo, a cuya comprensión escapa todo este circo, tiene la clarividencia suficiente para darle el afecto que le falta, porque él sí que conoce lo esencial: los niños no tienen culpa de nada.
Así estaba el panorama en mi tierra natal cuando, diez años después de haber venido a refugiarse en las faldas de las mocitas madrileñas, mi antiguo jefe en la Audiencia de Granada me reclamó a su lado. Obviamente me faltó tiempo para disponer mis cosas y marcharme; a mi familia le he dicho que hasta pronto, pero en mi fuero interno deseo que sea para siempre, aunque ello me convierta en un cobarde. Mi padre debió penetrar mis verdaderas intenciones, y calla; mi mujer asumió su papel de viuda en vida, paradójico pero más que coherente con nuestro trato conyugal. Y mi hijo me dejó ir, literalmente. De todo lo que me dejé atrás, esto último es precisamente lo que más me duele: que alguien por cuyas venas corre mi sangre me intuya como una persona ajena, que se ha ganado a pulso y por todo trato posible la indiferencia.
Ya en Madrid, quizá para compensar este caos personal, como he hecho casi siempre, antes de abandonarme al sueño y dejar de pensar en lo que ya no tenía remedio, me propuse reunirme con el antiguo presidente de la Audiencia de Granada a la mañana siguiente, nada más despuntar el alba. El ser humano puede ser feliz en la medida en que alimente sus ilusiones y sea capaz de vivir de ello. Por eso, a mí entonces me bastaba pensar que mi espíritu de sacrificio y mi dedicación al trabajo me convierten, cuando fracaso en los demás aspectos, en alguien aprovechable, pese a todo. Aunque la medida de mi provecho ha de quedar a juicio de quienes sean capaces de valorar mis actos en la Tierra.
Con esta única certeza en mente, que no era poco, pensé: «mañana será otro día». Pero mi subconsciente se empeñaba en llevarme la contraria y advertirme que sí, que el nuevo día ayudaría a valorar la situación desde perspectivas diferentes, aunque esta España nuestra es siempre la misma. Y precisamente en aquel momento había estado cerca de caer entregada a la reacción, que casi había conseguido, desde el Gobierno y por cauces legales, lo que los carlistas no habían sido capaces de imponer con las armas en los años treinta. Justo antes de dormirme concluí, como sostengo todavía hoy, que cada vez entiendo menos a este país. Claro que… ¿acaso yo, que soy tan hijo suyo como el resto de españoles, no reflejo sus mismas contradicciones? Por tanto, ¿cómo puedo juzgarlo, sin convertirme también en juez de mí mismo?
*****
Contra lo que mi cuerpo me aconsejaba, apenas pude conciliar el sueño, atormentado mi espíritu por los fantasmas que siempre han turbado mi existencia. Por eso, cuando el campanario de la cercana iglesia arzobispal castrense acababa de tocar cuatro campanadas exactas, me resigné a pasar el resto de la madrugada en vela. Tras acomodar el almohadón en el cabecero de la cama, me recosté y me dispuse a ilustrarme con la lectura de la última edición de El Quijote, que acababa de adquirir en una librería de Granada días atrás. Las andanzas y las ensoñaciones de don Alonso Quijano me parecían baladíes, comparadas con el vaivén emocional en que mi vida se había convertido, o en el que yo la había convertido (reconozcamos mi parte de responsabilidad en el juego). Y visto el final del Ingenioso Hidalgo, no cabía esperar mejor futuro para mi propia persona, de modo que la demencia del manchego y los avatares de su época, lejos de alentar mi buen humor, atrajeron grises nubarrones sobre mi ánimo.
Con todo y con eso, fui capaz de aguantar dos horas de lectura concentrada a la luz del candil, hasta que a las seis de la mañana mi cuerpo dijo basta y resolví bajar al comedor de la fonda. Cuando hice entrada en aquella dependencia, desprovista aún de los preparativos para la colación, como era de esperar, uno de los mozos se hallaba afanado en disponer todo lo necesario para el momento en que los clientes comenzasen a desfilar ante los humildes, pero sabrosos, manjares de la gastronomía española y europea. La posadera, doña Ramona Berdorrain, cuyo origen daba nombre a mi hospedería, jamás se ocupaba en persona de tales menesteres, pero sus empleados cumplían con creces en el desempeño de un establecimiento que, no en vano, se hallaba entre los más demandados de Madrid. Aún me congratulaba por mi suerte en encontrar habitación en el lugar, en buena medida propiciada por el hecho de haber abonado tres mensualidades por adelantado, cuando el hombre me oyó entrar y se giró.
—¡Buenos días, señor! —exclamó, solícito, encaminándose hacia la entrada desde donde yo contemplaba su quehacer—. Pronto se ha caído usted de la cama esta mañana.
El chascarrillo era manido y yo no estaba para humoradas, pero algo en su tono y en la forma de tratar al cliente, con respeto a la par que con cierto desenfado, me hizo responder a sus palabras con una sonrisa. He aquí, me dije, un buen ejemplo de cómo alguna gente debe desplegar todos los recursos a su alcance para hacer frente a los sinsabores de la vida. Porque aquel individuo al que tenía enfrente, a más de enjuto de facciones y pálido de piel, llevaba un parche sobre el ojo derecho. Sin embargo, como decía, todo se relegó a un segundo plano ante el calor de su ademán:
—Buenos días tenga usted, hombre —respondí, con cierta familiaridad cubierta de una leve capa de altanería. «Yo marco la distancia entre los dos», intentaba decirle—. Disculpe si le he interrumpido.
—No tiene que disculparse en absoluto, don Pedro. —El hecho de que conociese mi nombre me descolocó y él debió advertirlo, porque se apresuró a aclarar—. Le vi llegar anoche, cuando salía de mi turno, y revisé su nombre en el registro de entrada para hacer cuenta de la clientela total de la casa y de la cantidad de género necesaria para el desayuno… Usted dispense.
Había humildad sincera en sus palabras, aunque le había dado a entender que también existía falta por mi parte, pues me había personado a una hora bastante intempestiva. Iba a reiterarle lo innecesario de sus excusas, cuando se me adelantó, resuelto:
—Si me da cinco minutos, caballero —mientras hablaba conmigo miraba a su alrededor, calculando el tiempo que le ocuparía el apaño del refectorio—, preparo para usted una mesa y le dejo desayunar tranquilo. Solemos despachar a partir de las seis y media, pero si algún huésped necesita adelantarse por motivos personales, como estimo que es su caso, no tenemos nunca el menor inconveniente. Además —continuó su perorata—, casi estamos ya en horario de apertura.
Quise corresponder a su amabilidad:
—Mire…
—Tomás, señor —dijo, adivinando el cauce de mis pensamientos—, mi nombre es Tomás González Gil, para servirle.
Sonreí, con pudor ahora. Conforme iba observando sus facciones, me percataba de que aquel hombre debía ser mayor que yo, aunque no mucho, y me incomodaba que alguien que probablemente había echado ya sus primeros dientes cuando yo veía la luz del día por vez primera se mostrase tan solícito conmigo.
—Mire, Tomás —comencé, en tono cómplice—, le agradezco el favor y acepto su propuesta, con una condición.
No me respondió, pero la apertura de su único ojo, a punto de salir disparado de su cuenca, daba a entender que la impaciencia por conocer mi proposición le devoraba a grandes dentelladas.
—Que comparta usted conmigo un poco de su tiempo y me acompañe en el desayuno. Le invito yo.
Por toda respuesta, hizo una exagerada reverencia y comenzó a moverse por entre las mesas como alma poseída, afanándose en disponerlo todo lo antes posible para disfrutar del privilegio, creía él, con que le había obsequiado por su complicidad en mi temprano despertar.
Diez minutos más tarde nos encontrábamos sentados, frente a frente, conversando de manera animada mientras despachábamos sendas tostadas y cafés con leche caliente, para combatir el frío invernal. Diciembre había llegado haciendo honor a su fama, con el sable en alto y, pese a que las dependencias de la fonda se hallaban bien acondicionadas, nunca estaba de más un refrigerio que ayudase a contrarrestar el viento que recorría las calles de Madrid, cortando como un cuchillo.
Tomás, mi inusitado interlocutor, se comportaba con decoro y modales impropios de su condición, y había en el fondo de sus ojos y de su manera de sonreír algo que me recordaba tiempos pasados. Confesaba conocer Madrid como la palma de su mano, puesto que había llegado siendo aún muy joven, procedente de la sierra de Cercedilla, con el fin de aliviar su casa de una boca más que alimentar y de regresar, de vez en cuando, a visitar a sus padres y hermanos, llevando algo de dinero y de comida con los que atenuar las penurias cotidianas. El lance que le costó el ojo, me informó sin el menor reparo, había ocurrido durante las jornadas revolucionarias de 1836. Con apenas quince años se había sumado a las masas que reclamaban libertad y cambios en España, y un sablazo perdido de un soldado del Ejército le había privado para siempre de la visión de las cosas del mundo con aquel hemisferio de su cabeza.
—Fíjese, pobre hombre —decía refiriéndose a su atacante—. Resultó ser un joven recién alistado al ejército que estaba allí porque le habían movilizado a última hora. Obedeciendo órdenes de un oficial borracho, nos embistió a mí y a otros tantos que nos agolpábamos en la plaza de Oriente. Con la mala fortuna de que la punta de su sable encontró mi ojo. Lloraba más que yo, el muy infeliz, y me estuvo custodiando en el hospital, mientras la fiebre amenazaba con llevarme al otro barrio. Tres semanas se pasó así, velando mi sueño, hasta que los médicos me devolvieron a casa. Y, ya en la calle y de nuevo sin ocupación, él mismo intercedió para encontrarme trabajo: primero en la sacristía de San Andrés, como mancebo del cura, y después, cuando este último murió, en La Vizcaína, donde sirvo desde que se fundó.
Continuamos nuestra conversación durante media hora más, tiempo que Tomás empleó en aconsejarme lugares para comer o cenar, «de confianza; aunque como esta casa, ninguno», me advirtió, fiel servidor de quien le daba el pan. Y de este modo, con la cabeza animada por optimistas pensamientos, regresé a mi cuarto, donde me armé de mi capa y mi sobrero para salir a la calle, acto valiente donde los hubiese cuando solo el gélido viento transitaba la capital.
2. Misión en Madrid
Mi antiguo jefe, don Ramón Sotomayor, me había citado a las nueve de la mañana en la Fontana de Oro, cerca de las Cortes, para describirme la empresa que me debía encomendar. Si me dejaba guiar por mi experiencia previa junto a él, poco halagüeño debía ser el envite: la primera vez en que recurrió a mis servicios me había obligado a ser cómplice indirecto de un homicidio, a cambio de una promesa de ascenso que se había demorado diez años. Como carta de presentación o aval de garantía no era un tanto a su favor, salvo por dos circunstancias: él pertenecía a esa clase de personas que tiene la sartén por el mango, lo cual equivale, en esta farsa que es el teatro del mundo, a tener la costumbre de requerir los servicios de los demás, y la fortuna de que su llamada nunca es en vano, pues siempre hay algún desdichado que acude a ella. Además, contaba con una gran ventaja: me había conocido lo suficiente en Granada para ser consciente de que yo no tenía nada mejor que hacer, ni en mi vida profesional, ni en mi vida en general.
Por consiguiente, me tocaba bajar la cabeza, presto a oír sus instrucciones. Como contaba con tiempo suficiente de margen, decidí pasear y, nada más abandonar la fonda, pasé junto a la puerta del Sol y bajé la carrera de San Jerónimo. A aquellas horas solo algún guardia de servicio patrullaba a las puertas del Congreso, donde en breves instantes el ambiente se animaría de forma notable. Para entonces, yo esperaba contar ya con las credenciales que me permitiesen asistir al debate político desde la tribuna, allí donde me había sentido llamado desde la más tierna juventud. Atravesando el paseo del Prado, contemplé el edificio del museo, obra de Juan de Villanueva, y me adentré en el Buen Retiro.
La escena que se dibujó ante mí era totalmente irreal: orlado con jardincillos, setos de hermosa factura y especies de árboles de diferente procedencia, aparecía empañado por una tenue bruma que trasladaba al viandante a un mundo onírico, donde el tiempo parecía detenerse. Lo temprano de la hora me permitió hacer el recorrido prácticamente en soledad, con la única excepción de los guardias de turno que aparecían en puntos estratégicos y cuyo fin era garantizar la seguridad del viandante. Recorrido este bello espacio, cuya imagen todavía hoy me sobrecoge, me aventuré a seguir caminando hasta la zona del estanque. Las aguas permanecían mansas, como dormidas aún, aguardando el primer rayo de sol que fuese capaz de sacarlas de su ensoñación. El olor a verdín, a humedad y a naturaleza muerta se mezclaba con una agradable fragancia a castañas asadas, propias del mes de noviembre, pero presentes durante un periodo mucho más amplio en una ciudad donde todo se magnificaba.
Al salir del lugar por la entrada principal pude contemplar la soberbia imagen de la Puerta de Alcalá, con la diosa Cibeles al fondo. Fue entonces cuando tuve la convicción de que Madrid, cuando se la contempla por primera vez en toda su majestuosidad, descarga un puñetazo en el vientre del viajero, allá donde el resuello se pierde, al que solo cabe reaccionar con dos respuestas: bien pronunciando una eterna declaración de amor, que seguramente estará impregnada de algunos episodios de odio y reproche, o bien saliendo disparado hacia la primera diligencia que le devuelva a uno al lugar de donde viene, con la convicción de que jamás debió salir de allí.
Sumidas en estos pensamientos, habían transcurrido casi las dos horas que me separaban de la cita con mi otrora superior, de modo que aceleré el paso para localizar la dirección de la Fontana de Oro. El lugar comenzaba a poblarse de rostros graves que, supe más tarde, correspondían a los prohombres de la patria, sobre quienes tantas anécdotas y opiniones había leído u oído desde que comencé a tener uso de razón. En aquel momento, no obstante, me pasaron desapercibidos individuos como el orondo Salustiano de Olózaga, quien mucho había sufrido al servicio de Isabel II, pero que pese a todo regresaba una y otra vez al escenario político, atraído más por la embriaguez del poder que por el deseo de asistir a la patria. Su imponente figura se recortaba contra el paisaje de levitas, gabanes y patillas bigoteras, en una mesa apostada en una recóndita esquina del café, donde conspiraba seguramente con otros progresistas sobre la forma de regresar a la primera línea de batalla, a ellos vetada desde hacía tanto tiempo, como consecuencia de la conocida predilección de la soberana por el Partido Moderado.
Pese a los escasos minutos que mediaban entre la apertura del local y aquella hora de mi cita, el humo de las cachimbas y los cigarros comenzaba a volver denso el ambiente, motivo por el que me fue difícil localizar a don Ramón. Por eso y porque los años, que ni siquiera a mí me habían respetado, habían hecho mella en la fisonomía de aquel hombre. Mis ojos se habían paseado brevemente al principio por su efigie, acomodada en un sillón desde el que emitía bocanadas de humo con olor a las Antillas, mientras pasaba perezosamente las páginas de La Época. Entonces apenas había llamado mi atención detalle alguno; «un paniaguado más del sistema que vela porque los medios de la prensa traten bien a su mundo», pensé. Ahora bien, transcurridos unos instantes en busca de Sotomayor e impotente por el escaso éxito de la empresa, resolví volver a escrutar el horizonte humano que ante mí se dibujaba. Fue entonces cuando, en uno de sus gestos para hojear el diario, su cara quedó más expuesta a mi visión y en mi mente se operó la conexión necesaria.
Diez años. Había transcurrido una década, pero aquel hombre parecía haber envejecido el doble. Como ya he dicho, yo mismo era testigo del alto precio que el tiempo se cobra en la naturaleza humana, pues si bien mantenía la forma física más o menos estable a fuerza de ejercitarme con cierta periodicidad, mis digestiones se habían vuelto lentas cual reforma legislativa. A lo que había que sumar el desgaste de la visión, que me obligaba a portar quevedos para ayudarme a leer cualquier documento que hubiese que inspeccionar en el desarrollo de mis funciones. Pero una cosa era este deterioro físico, y otra muy distinta el camino acelerado hacia la decrepitud que se observaba en la figura del expresidente de la Audiencia de Granada. Don Ramón Sotomayor había engordado más allá de lo que aconsejaba la ciencia médica, y en sus manos, regordotas y torpes como siempre habían sido, sus dedos recordaban palillos dispuestos a aporrear la piel de un tambor de infantería tocando a rebato. Se había dejado crecer la barba, pero lo cierto es que el nuevo atributo de su fisionomía no le hacía ningún cumplido, pues entre otras partes del cuerpo, los kilos se acumulaban en su papada, que brotaba hacia el exterior, provocando un desagradable efecto de prolongación de su cara en el lugar donde debía estar su cuello. Y sus ojos, aquellas pupilas negras que se habían clavado en las mías en el otoño de 1843, haciéndome sentir la incertidumbre y la fatalidad de la España de los favores y las clientelas, aparecían surcados por profundas ojeras y por sendas bolsas delatoras de la falta de sueño.
Si aquel hombre había ido a Madrid para medrar y tener mejor vida, que bajase Dios y lo viera. El desconcierto provocado por su visión me impidió reaccionar antes, pero él me había visto hacía un momento y ni siquiera se había dignado hacerme un leve signo de asentimiento. Como yo, recorría mi figura de pies a cabeza, y a la inversa, con tal de comprobar si el reloj de arena de nuestra existencia había marchado con la misma dureza en mi caso que en el suyo. Su expresión permaneció inmutable aún después del reconocimiento visual, por lo que fui yo quien, en calidad de recién llegado, me quité el sombrero, hice un breve gesto de salutación y, viendo una tenue sonrisa en sus labios, me encaminé al sitio donde él me aguardaba.
—Señor Sotomayor —comencé a decir, ceremonioso—, me alegra volver a verle.
Por toda respuesta, don Ramón dirigió su mirada al asiento que quedaba libre frente a él, dándome a entender que lo ocupase. Así lo hice, desproveyéndome a mi vez de la capa que no podía sino embarazarme en un habitáculo donde, por fortuna, el frío del exterior quedaba bien aislado. Quizá fuese el propio efecto del humo del tabaco y de la cafetera hirviente, pero a aquellas alturas poco me importaba el medio si el fin era desentumecer mis articulaciones, anquilosadas, casi también, por la escarcha. Realizada esta última operación, se instaló entre don Ramón y yo mismo un tenso silencio. La sonrisa inicial había desaparecido de la orografía de su cara, y como nunca me han gustado los sobreentendidos ni los silencios prolongados, decidí romper un poco el hielo:
—En primer lugar, quiero agradecerle la oportunidad que me ha brindado en este momento, trayéndome a su lado…
Decidí dejar las últimas palabras en el aire, a ver qué efecto provocaban, pero él permanecía impasible. Juro que llegué a temer que hubiese sido víctima de una apoplejía, porque sus facciones se tornaban cada vez más encarnadas, mientras el resto de su cara parecía incapaz de emitir el más leve gesto. Tenía la sensación de que el tiempo se había detenido y de que todo el mundo me miraba, divirtiéndose por el trago que estaba atravesando y que me hacía sentir, no precisamente para mi comodidad, el cuello de la camisa cada vez más apretado contra mi yugular. Con una gota de sudor resbalando por la sien, decidí seguir adelante:
—Ha de saber que siempre tendrá en mí un solícito ayudante en aquello en lo que, humildemente, pueda serle de utilidad…
Por algún extraño motivo, que aún hoy me cuesta comprender, le hablaba inclinándome hacia delante y bajando la voz, como si estuviese expresando mis condolencias a alguien que hubiese perdido un ser querido. Me gustaría decir que hoy me veo a mí mismo desde fuera, en aquella situación, y me cuesta aguantar la risa; lo cierto es que realmente ya entonces podía verme, porque tras don Ramón existía un espejo que reflejaba todo el panorama sito ante él, entre cuyos componentes me encontraba yo mismo en semejante trance. La cosa comenzaba a atravesar la tenue línea que separa la sátira del drama, con mi corazón acelerándose y golpeándome el costillar con violencia, cuando don Ramón Sotomayor, expresidente de la Audiencia de Granada, estalló en una tremenda carcajada.
Ahora sí cobraba sentido el tono bermellón de sus mofletes: aquel hombre me había estado poniendo a prueba, comprobando hasta qué extremo sería capaz de soportar la tensión en una situación incómoda. Mientras lo hacía, mi turbación le había resultado chistosa (sobra decir que a mí no me lo parecía) y poco a poco la risa había ido ganando terreno en su ánimo, obligándole a contraer las facciones para evitar que saliese a relucir de pronto, estropeando el efecto que él había buscado.
—Desde luego, Carmona… —acertó a decir, mientras su barriga seguía rebotando en cada estertor de risa y la concurrencia entera del café se giraba para mirarnos—. ¡¡¡A ceremonioso nunca ha habido quien le gane!!!
Durante un segundo permanecí con los ojos abiertos como platos, incapaz de dar crédito a la escena y herido en mi amor propio. Me sonrojé, consciente de la humorada de que acababa de ser objeto, pero intenté recomponer el gesto:
—Señor, n… no sé si entiendo…
Si quien lea estas líneas se siente tentado de reaccionar de manera similar en circunstancias parecidas, le recomiendo desde ahora que no lo haga. Si hay algo peor que un ridículo involuntario, es un ridículo que quiere hacerse el digno. Una nueva carcajada lo confirmó entonces:
—¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Menuda cara ha puesto, ahí, dándome conversación, mientras yo le desafiaba con la peor de mis miradas…