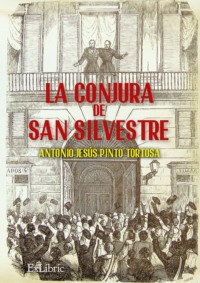Kitabı oku: «La conjura de San Silvestre», sayfa 7
Creía haber visto lo peor cuando llegamos a la orilla opuesta, donde el fenómeno del urbanismo, o su sucedáneo de chozas, aún no había llegado. Allí generaciones enteras de desgraciados se amontonaban en tenderetes donde padres y madres, hermanos y hermanas, primos, tíos y sobrinos dormían y vivían, todos juntos y bien revueltos. Aquí y allá, amparadas por la menor frecuencia con que la guardia patrullaba por la zona, algunas jóvenes de apenas quince años se ofrecían a los transeúntes, ataviadas solo con una falda de lana que remangaban para mostrar su género, y un desgastado mantón de manila bajo el cual albergaban sus pechos desnudos.
Llegado aquel punto, fui incapaz de soportar el espectáculo y pedí a mi acompañante que me llevase de vuelta al Madrid que yo conocía. Ramírez se encogió de hombros y aceptó la orden, sin rechistar, probablemente porque el color de mi cara le había alarmado y no deseaba verse ante la perspectiva de socorrer a un desmayado en medio de aquella gente. Una hora después, tomando aire a grandes boqueadas para dejar atrás aquellas visiones, me apoyé contra la pared de mi fonda. Entonces, Félix posó una mano en mi hombro y me dijo:
—Lamento la situación, don Pedro, pero era preciso que viese usted las condiciones en las que vive la inmensa mayoría de la población, a escasos minutos del mismo lugar donde usted puede dormir cada noche bajo techo. Muy cerca, incluso, del palacio donde los próceres de la patria deciden el destino de todos los que habitamos este país.
Un sudor frío resbalaba por mi frente mientras yo asentía ante la verdad de sus palabras, al mismo tiempo que negaba, resistiéndome a que todo aquello pudiese ser cierto.
—Ese es el pueblo español —continuó—. El pueblo que pasa hambre; hambre de verdad, señor, porque cuando usted y yo tenemos hambre, decimos «apetito». En cambio, ellos asocian el hambre a la carestía; a no tener literalmente nada que llevarse a la boca. A hervir la suela de un zapato para cocinar un caldo oscuro que se parezca tímidamente a una sopa.
Tampoco quiso torturarme mucho más, de modo que se dispuso a marchar, no sin antes advertir:
—Ahora usted decide si cree o no en nosotros.
Atormentado, me encaminé a mi cuarto. Anselmo, un hombre mayor y bigotudo que estaba de servicio en aquel turno, me llamó desde el fondo del comedor para avisarme:
—Señor Carmona, tiene usted una nota.
Me la pasó y comencé a abrirla, no sin antes pasear la vista por la concurrencia, inusitadamente nutrida, hasta que el propio mozo me hizo percatarme de la razón:
—Mañana es Nochebuena —aclaró, palmeándome la espalda—. ¡Si viera usted cuántos madrileños pasan por aquí de camino a su casa, en los pueblos de alrededor!
Para fiestas estoy yo, pensaba, hasta que abrí la nota y, otra vez, la realidad se empeñó en llevarme la contraria:
Querido Pedro,
Me habría gustado decírtelo en persona: Esperanza me ha confesado que le caíste muy simpático y, como estás solo en Madrid y nosotros tampoco tenemos a nadie, nos sentiríamos muy honrados si compartieses nuestra mesa mañana por la noche, en la cena de Nochebuena.
Un abrazo,
Antonio Castillo.
Firmaba así, con su nombre real, porque en la fonda habría suscitado las sospechas del personal que me hubiese escrito con su identidad ficticia. Sin embargo, fingiendo que la nota se la había hecho llegar otra persona, y pasándola a su vez a un compañero, nuestro secreto quedaba a salvo. Hasta ahí, todo perfecto; pero a mí no me apetecía unirme a una celebración de felicidad y prosperidad, porque era incapaz de creer que ambos conceptos existiesen en una sociedad que consentía realidades como la que acababa de presenciar. Así y todo, volví a pensar en la importancia de nuestro reencuentro, después de tanto tiempo, y en el valor que Antonio daba a mi apoyo en la nueva vida que había comenzado a construirse en Madrid, lejos del recuerdo de Mila y los sucesos de 1843, aunque aquella mujer ocupase un lugar privilegiado en su memoria. Resignado, pues, y maldiciéndome por mi sentimentalismo, llegué a mi cuarto y comencé a mirar entre mis ropas, intentando localizar alguna que se adaptase a la ocasión. Como todo me parecía ajado y pasado de moda, además de maltratado por el viaje, dediqué la tarde a recorrer las tiendas de la calle Preciados y Tirso de Molina, en busca de chaqués, pantalones, camisas y corbatines a la moda; mi gabán aún aguantaría algún año más, de momento.
Aquella noche cené frugalmente allí mismo. Apesadumbrado aún por la experiencia de la mañana, me dispuse a escribir mis impresiones en mi diario, esperanzado en que el sueño tardaría en llegar. El amanecer del día de Nochebuena me sorprendió así, con la pluma en la mano, el papel sobre el regazo y el cuello dolorosamente torcido. Sentí asco de mí mismo: pese al horror presenciado, había sido capaz de dormir y de atender mis necesidades banales, como otro gerifalte más de aquella patria nuestra. Sin percatarme de ello, para mi disgusto, me estaba convirtiendo en un ser sin conciencia.
6. Mala noche
La imagen de aquellos desgraciados a quienes habíamos visitado durante la mañana anterior aún estaba grabada en la retina en mi despertar de la Nochebuena. Continuaba preguntándome si era estrictamente necesario acudir a la cita en el domicilio de Antonio y Esperanza, pero aunque en más de una ocasión estuve a punto de enviar una nota a su casa excusándome, finalmente resolví acudir. La cena se iba a celebrar a partir de las nueve y media de la noche, para hacer coincidir el final de la misma con la madrugada y la celebración de la Natividad, por lo que aún dispuse de todo el día y buena parte de la tarde para ordenar mis pensamientos. Ahora sí, me encomendé al diario que había iniciado, donde el sueño no me había dejado abrir mi corazón la víspera:
Apenas han transcurrido quince días desde mi llegada a Madrid, pero mi ser entero se encuentra ya en una encrucijada de caminos de la que resulta muy difícil salir. Cuando pisé el suelo de la capital por vez primera, vi con esperanza la nueva vida que ante mí se abría, pues me proporcionaba la oportunidad de dejar atrás cuanto había hecho mal en Granada. No obstante, ahora mismo, todas mis seguridades se tambalean y no parece que este seísmo personal se vaya a calmar en breve.
Si creí que la política estatal iba a suponer una escalera que me permitiese llegar al culmen de mi profesión, y me dediqué a ello desde mis primeras horas en esta ciudad, el día transcurrido junto a Félix Ramírez ha desterrado de mí tal convicción. Gracias a él he podido saber que aquello que conocemos como prosperidad y bonanza no es sino una cara de la moneda del capital, que en su cruz ofrece la imagen de una España desgarrada: esa España que manda a sus hijos a la guerra, y a sus trabajadores del campo a la ciudad, bajo la falsa promesa de una gloria que nunca acaba llegando.
La felicidad y desenfado que se respiran, pues, en el corazón de esta gran fábrica en que estamos convirtiendo al país, han de pagarse a un precio muy elevado: el del malvivir, la miseria, la carestía y la desesperación absoluta de quienes trabajan para que los demás comamos y nos divirtamos. Si el pan llega a nuestra mesa, es gracias a los braceros sin tierra cuyo jornal pende del hilo del clima y la cosecha, y que ven desfilar el grano ante sus narices mientras ellos deben contentarse con hogazas negras y mohosas, que no hacen sino patear las paredes de sus intestinos. Si vestimos a la última moda, se lo debemos a los obreros del sector textil y a sus mujeres, que mantienen a los hijos y cuidan de ellos mientras sus maridos se dejan la piel para componer las ropas de otros.
Tiene gracia: hoy celebramos la Navidad en todo el país, pero no puedo dejar de pensar, ¿cómo vivirán esta noche aquellas criaturas que ayer nos miraban con un atisbo de esperanza unas, y con dolorosa resignación otras? ¿Serán conscientes de la fecha en que estamos? ¿O acaso esta noche será como otra más para ellos? ¿Sonreirán los niños ante algún regalo de sus padres? ¿Creerán estos últimos que el nacimiento del Redentor habrá de traerles mejores perspectivas de futuro? ¿Tratarán mejor los hombres a aquellas jóvenes que ofrecían su cuerpo como único medio de producción para ganarse la vida?
Mucho me temo que años de explotación les hayan desengañado sobre la posibilidad de mejorar, convenciéndoles de la falacia que encierra aquello de «Dios proveerá». De modo que la conclusión natural del cuadro que apareció ayer pintado para que me deleitase en su contemplación, no es otra que el descreimiento de los obreros de la ciudad y el campo. Por más que la Iglesia se esfuerce en hacerlos piadosos, la distancia entre ella y los intereses de los de abajo es cada vez mayor, porque además de predicar, hace falta dar trigo.
Tras haberme reconciliado con mi conciencia, dejando por escrito los sentimientos encontrados que me provocaban los acontecimientos del último día, salí a la calle cuando todo el mundo se retiraba a comer. No tenía demasiado apetito, por lo que avancé por Alcalá hasta la puerta del mismo nombre, decidiéndome a entrar en el parque del Buen Retiro. El frío y la niebla de la mañana hacían que el lugar no estuviese demasiado concurrido y fuese así propicio para quien, como yo, buscase unos momentos de recogimiento. Bordeé todo el recinto por su cara occidental, hasta llegar al embarcadero de Atocha. A diferencia de otras ocasiones, en que había regresado a mi punto de origen por el paseo del Prado, decidí subir calle de Atocha hasta las cercanías de la Plaza Mayor. Pocas horas antes de la cena de Nochebuena, muchas familias deambulaban por los soportales, buscando figuritas con las que decorar el portal de belén de casa. Sentí envidia ante aquellas escenas y, para huir de la sensación, entré en una de las cantinas de la calle de Toledo, donde me hice servir un trago de aguardiente; así combatiría el frío, de mis extremidades y de mi alma.
Sin darme cuenta, la tarde había comenzado a caer y las luces de la ciudad se encendían, mientras los últimos transeúntes rezagados comenzaban a recogerse en su domicilio para celebrar la noche. Esperanza y Antonio vivían cerca, en una casa de vecinos del barrio de las Letras, en calle Huertas. Por tanto, paseando tranquilamente, me encaminé a su encuentro, no sin antes parar en una confitería y comprar, como obsequio para mis anfitriones, unas pastas con las que endulzar los paladares. Como me sentía dadivoso, también me hice con una botella de champán para regar las viandas que las manos de Esperanza habrían preparado para todos nosotros. Apenas el reloj tocaba nueve campanadas en la cercana parroquia de San Sebastián, cuando subí hasta el tercer piso y golpeé con los nudillos en la puerta que mi amigo me había indicado en su nota.
Unos pasos acelerados se oyeron por el pasillo y la hoja se abrió, revelando a una Esperanza que aún no se había arreglado, pero sonriente, mientras limpiaba el sudor de su frente y me invitaba a pasar:
—¡Pedro, qué puntual! —Se recogía el pelo con un pañuelo, para evitar que cayese en las cazuelas donde estaba cocinando la cena—. Antonio ya está listo: vosotros, los hombres, siempre os arregláis muy pronto porque no tenéis que ocuparos de nada más. Pero ya ves, ¡a mí me pillas hecha unos zorros!
Correspondí a su bienvenida mostrándole mis obsequios y haciéndole un cumplido:
—Esperanza, no digas tonterías —dije, mientras le tendía la bandejita con las pastas y la botella—. Estás guapísima aunque vayas vestida de casa.
Se sonrojó, con la coquetería propia de su condición, y sus ojos brillaron, llenos de vida. Para cortar la tensión del momento llamó a mi amigo:
—¡Antonio! Pedro ya ha llegado.
El exinspector de policía de Antequera apareció ante mí como yo lo había conocido hacía una década: vestido de negro, delgado, enjuto más bien, sobrio pero elegante, sin parche en el ojo y con la misma sonrisa manchada de cafeína de siempre. Abrió los brazos, recibiéndome calurosamente:
—¡Menuda sorpresa! ¡Y has traído postre y bebida! —Los dos compartían el entusiasmo ante la novedad, y pensé que detalles como ese garantizan la felicidad de una pareja. La fórmula era sencilla, tanto que yo no había sabido encontrarla—. Pasa, por favor; vamos a tomar algo en la sala de estar y a charlar mientras Esperanza termina con los preparativos y se arregla un poco, ¿eh?
Intercambió un guiño con su mujer, que esta recibió con un cómico mohín que pretendía ser de enfado, pero que en realidad no era sino una contribución más a aquella representación de complicidad que se desplegaba ante mí.
Cuando estuvimos solos, se sinceró conmigo:
—Chico, me tenías preocupado. No tuve respuesta a mi nota y por un momento temí que no ibas a aparecer. No sé, pensé que quizá los O’Donnell, Cánovas y Sotomayor te habrían requerido para su mesa y preferirías su compañía a la nuestra. Perdona por haber dudado de ti: me equivoqué.
No sé si lo que había en sus palabras era envidia sincera o ánimo de broma, pero quizá encerrasen algo de verdad y yo estuviese demasiado enfrascado en mis cosas para prestarle la atención merecida a un muerto resucitado. De hecho, en los últimos días apenas nos habíamos reunido para hablar del curso de los acontecimientos; cierto era que estos habían carecido de interés alguno, pero aun así no hacía falta buscar una excusa para cuidar las amistades. Estuve a punto de confesarle que era innecesario que se disculpase: yo también había dudado sobre la conveniencia de asistir o no a aquella cena, pero hacer esta concesión implicaba, a continuación, revelar el motivo de mi preocupación y mi excursión con el periodista Ramírez durante la mañana anterior. Por eso callé y me contenté con hablar de banalidades: mi paseo por la ciudad, el ambiente navideño… Él debió percibir algo de nostalgia en mi voz, porque me interrumpió:
—Escucha, Pedro. —Dudaba, y eso en él era raro—. Ya sabes que a mí siempre me ha dado bastante igual lo que hagas o dejes de hacer con tu vida. Tus affaires eran sonados, desde la primera vez que nos conocimos, pese a que ya entonces tenías una existencia más o menos hecha en Granada.
Nos interrumpió Esperanza, que entró, ataviada con un vestido de color esmeralda, a juego con sus pendientes, y sin apenas maquillaje, con una sencillez que hacía aún más grande su belleza, exterior e interior.
—¡Ya está aquí!
Aquella exclamación me hizo saltar en el asiento. Escruté el rostro de Castillo, que intercambió una mirada con su pareja, dándole a entender que aguardase un momento. Ella se llevó la mano a los labios, como una niña traviesa cogida en falta, y salió del cuarto.
—¿Ya está aquí… quién?
Él debió temerse lo peor, por lo que se apresuró a aclarar:
—La otra noche, cuando estuvimos en el Capellanes, una amiga de Esperanza, Belencita, te vio y le gustaste. —Ahora recordaba a una chica que atendía a los clientes, muy atractiva, con quien había intercambiado algún que otro comentario desenfadado—. La cuestión es que ella no es de Madrid y también está sola, así que bueno: se nos ha ocurrido invitaros a los dos y daros la oportunidad de que os conozcáis un poco mejor.
Cuando terminó la explicación, como si hubiesen estado aguardando y cuchicheando tras la puerta, aparecieron las dos féminas. Esperanza no había cambiado y seguía estupenda, pero al lado de su acompañante quedaba ligeramente desmerecida. Belén era una chica de estatura considerable, una larga melena castaña que había quedado oculta la otra noche bajo una cofia, y un cuerpo muy bien formado que su vestido se encargaba de realzar.
Intentando que mi azoramiento no se dejase notar más de lo preciso, le tendí la mano:
—Señorita, encantado de volver a saludarla.
Creí que mi gesto había sido firme y cercano, pero algo de torpeza debió haber en él, dado que las dos mujeres comenzaron a reír sin consuelo alguno. Me giré hacia Antonio, que se encogía de hombros, incapaz de comprender la escena, como yo:
—¿Qué te dije, Tita? —Luego supe que era un diminutivo cariñoso—. Es muy formal y caballeroso, pero cuando se le conoce, se descubre a un hombre cariñoso y solícito con sus seres queridos.
Tras la aclaración de Esperanza habló ella, y jamás olvidaré el timbre de aquella voz:
—El placer es mío, don Pedro. —Estrechó también mi mano—. Aunque espero que esta noche, cuando nos felicitemos las Pascuas, sea usted menos formal y se avenga, al menos, a besarme la mejilla.
De allí solo podía salir de dos formas: o agarrado a su cintura, o mesándome la cabellera y maldiciéndome por no haber sido capaz de conquistar a aquella mujer.
A lo largo de las tres horas que los cuatro compartimos cenando, tuve la agradable sensación de haber encontrado mi lugar en la Tierra. Atrás quedaba la desazón de la jornada: en aquel momento yo también tenía alguien con quien brindar mi copa, compartir la mesa y reír de lo absurdo del teatro del mundo. La pareja formada por Esperanza y Antonio representaba el ideal de un hogar feliz, y parecían nacidos para compartir sus días hasta que exhalasen el último hálito vital. Me alegraba mucho por los dos: por ella, que merecía a alguien que la quisiese y la comprendiese, vertiendo en la convivencia mutua los raudales de amor que había atesorado durante tantos años de desazón; por su parte, Antonio se merecía alguien como ella, fuera del patrón común, capaz de asumir el pasado oscuro de su marido y vaciar de su alma las tinieblas de antaño, llenándola con la conciencia de que una vida mejor era posible, como esa esperanza que nunca se pierde, haciendo honor a su nombre.
En lo tocante a Tita y a mí, no se podía pedir más. Conforme iban pasando los minutos, descubría a una mujer inquieta, dedicada al oficio que yo le había conocido, porque pocas posibilidades tenía de llevar una vida más o menos estable en la ciudad. Había llegado a Madrid hacía unos meses desde La Rioja, buscando la ocupación que le permitiese ser independiente y ayudar a sus padres, eternos capataces de una propiedad viñera, cuyo dueño se valía de la confianza de estos últimos para exigirles cada vez más. Los pobres, me explicaba ella, habían sido incapaces de rebelarse contra aquel a quien debían casa y comida, pero su hija menor, cuando había tenido uso de razón, había comenzado a cuestionarse por qué todo funcionaba así. Consciente de que se había convertido en una presencia incómoda para el patrón, decidió marchar, dejándolos sumidos en un duro dilema emocional: llorar a la hija amada e impedir su marcha, que les condenaba a la soledad, o aceptar que no cabía otro remedio y desearle lo mejor, contentándose con las escasas visitas que ella pudiese hacerles en adelante.
No me parecía justo en absoluto corresponder a su sinceridad conmigo, un perfecto desconocido hasta aquella noche, con mi reserva. Así que me decidí a relatarle mis avatares personales, sin omitir detalle alguno. Escuchó con atención y apoyó su mano en la mía, en el momento en que mi voz tembló al hablar de mi hijo. Así llegaron las doce y los dos debimos contemplarnos sin ningún tipo de artificio, tal como éramos. Antonio descorchaba otra botella y proponía un brindis mientras Tita y yo nos mirábamos a los ojos, ajenos a todo cuanto nos rodeaba. Solo rompimos aquella conexión para felicitar la Navidad a nuestros anfitriones y, después, entrechocar nuestras copas. Entonces, de manera espontánea, nos sonreímos y nuestras caras se acercaron, sellando aquel momento irrepetible con un beso en los labios.
—¡Me alegra que vuestro encuentro haya sido tan feliz!
Profirió un Antonio en cuya lengua el alcohol comenzaba a hacer efecto. Sus palabras nos devolvieron a la realidad y ella se ruborizó, consciente del paso que acabábamos de dar, mientras yo le cogí la mano y se la acaricié, para intentar darle seguridad. Nada importaba mientras ella y yo permaneciésemos, por siempre, unidos así, como estábamos en aquel momento. Ruborizada aún, pero ganando un punto de seguridad, levantó la mirada para enfrentarla a la mía, y entonces fui yo quien la volvió a besar, esta vez deteniéndome un poco más en sus labios, que sabían a la naranja con que nos había agasajado Esperanza.
—Bueno, tortolitos —medió precisamente esta última—, ¿os parece que vayamos al Café, a disfrutar el ambiente? ¡Seguro que todos los señores de Madrid y sus respectivas amantes han ido allí a pasar la fiesta derrochando excesos!
De pronto, aquella frase vino a entenebrecer mi ánimo. Aunque entonces no alcanzaba a comprender la razón, hoy sé que, desde el paseo por La Latina, la Ronda de Toledo y los Carabancheles, algo había cambiado para siempre. Una conciencia de clase, de la que hasta entonces había carecido, se iba apoderando de mí y cada vez iba a tener mayor presencia en mi interior. Pensé en las familias de aquellos lugares, en cómo estarían pasando aquella velada, y las reflexiones que creía haber dejado enterradas en el diario de pronto volvieron a oprimirme el pecho. No, yo no podía asistir al desenfado y la vida ostentosa de nuestra élite política, económica y social, mientras centenares de proles carecían de un mísero mendrugo de pan con el que aliviar el hambre aquella noche, en la que Jesús había nacido, supuestamente, para redimir al mundo de pecado. Esa festividad nuestra, como muchas otras, coincidía con la fiesta pagana del nacimiento del Sol, días después del solsticio de invierno, pero tampoco aquello tenía sentido: ¿cómo podía nacer el Sol, cuando año tras año las malas cosechas condenaban a braceros y proletarios a la más absoluta miseria?
Tita se percató de la muda súbita en mi expresión y me presionó la muñeca:
—Pedro, ¿todo está bien?
Hasta aquí han llegado todos los secretos, me dije. Si había sido capaz de confiarle a ella mi vida personal, con todo lujo de detalles, también debía apostar por mi mejor amigo y contarle lo que había ocurrido el día anterior. Quizá no significase nada, pero me quitaba cualquier momento de reposo mental, y eso era suficiente para abrirme a quien había demostrado una fe ciega en mi discreción y mi criterio.
—Tita, perdona por lo que te voy a decir. —Adoptó un rictus de miedo, pero mi mano asiendo la suya, nuevamente, le infundió tranquilidad—. Esta noche ha sido irrepetible, y no quiero que se quede aquí; siento que te conozco desde siempre. Si me aceptas, quiero compartir mis días contigo a partir de hoy. Pero en este momento no puedo sumarme a la fiesta en el Café…
Poco a poco se iba serenando y su respiración se acompasaba. Mientras tanto, Esperanza y Antonio asistían atónitos a la escena, cuando me giré y dije a este último:
—Antonio, hay algo de lo que quiero hablar contigo, por favor.
Su mujer debió recorrer el mismo proceso mental que Tita, porque primero temió, después se mostró insegura y por último se tranquilizó, intercambiando una mirada de inteligencia con su amiga.
—Tita, vámonos tú y yo al Capellanes —dijo, grave—. Ellos se nos unirán luego, o mañana nos contarán qué se traen entre manos.
Castillo, que no había necesitado mayores explicaciones por mi parte, se había marchado de la sala para regresar con el gabán y el sombrero en la mano.
—Si en dos horas no hemos ido a buscaros, venid para acá las dos —pidió a su esposa, que asintió y le despidió con un beso.
Tita, por su parte, se acercó a mí y me dijo algo que me hizo estremecerme:
—Si al amanecer no estás de vuelta, seré yo quien vaya a buscarte… y removeré cada piedra de esta ciudad hasta encontrarte. No pienso dejarte escapar fácilmente.
Antonio y yo caminamos largo rato con la boca hundida en el cuello de nuestros gabanes y las manos en los bolsillos, combatiendo el frío de la madrugada madrileña, mucho mayor en calles que, como Huertas, se hallaban desiertas a aquella hora. El exinspector había recomendado ir a una taberna cercana en Lavapiés, donde la gente era de confianza. No pude objetar nada y nos encaminamos hacia allí. Tras pedir dos copas de vino y hacernos sitio entre la multitud, nos apostamos en una mesa de mármol. Entonces él me espetó:
—Chico, de verdad, no entiendo nada. —Su desconcierto era sincero—. Te presentamos a una mujer excepcional, os lleváis a las mil maravillas, como habéis demostrado… Y de pronto, sin saber por qué, te da el aire y decides que tienes que contarme algo, ¡hoy, en este momento! Y ella ni se inmuta…
—Tampoco tu mujer se ha extrañado —le advertí.
—Pues eso es lo que no entiendo —continuó él—. Yo creía que personas como mi Esperanza, capaces de hacerse cargo de los riesgos y sinsabores de esta puñetera vida que he elegido, solo había una: ella. ¡Y resulta que hay dos!
No pude evitar reír con él.
—Ni se te ocurra dejarla escapar, Pedro —sentenció—. Si cuanto he visto y oído es sincero por ambas partes, no la vayas a dejar ir, por lo que más quieras.
—Hecho —respondí, tendiéndole la mano para sellar una especie de pacto tácito sobre aquel asunto.
Entonces, sin más preámbulos, decidí contarle:
—Antonio, ayer estuve en una reunión del Partido Demócrata, en casa de Aguilar, hijo. —La mención de este último apellido le afectó más que la primera noticia, quizá porque el recuerdo de Antequera aún le escocía—. Pasé un rato hablando con él.
—¿Qué impresión te causó? —me cortó.
Me fastidió un poco que me interrumpiese, pero era Aguilar un personaje que a mí también me inquietaba, como a él, a lo que parecía:
—Sinceramente, creo que es un demócrata de boquilla.
Recibió mi juicio con satisfacción:
—Es un meapilas, te lo digo yo. —No era normal tanto desdén, aparentemente infundado, a menos que me explicase su causa—. Ese se ha hecho demócrata porque no soporta estar siempre a la sombra de los grandes líderes progresistas. Pero yo también me puedo hacer demócrata, republicano o socialista, si tengo detrás la fortuna de mi padre para respaldarme, en el supuesto caso de que todo se tuerza y me arriesgue a dar con mis huesos en la cárcel. Te advierto algo: si la cosa se pone fea en algún momento y las turbas se lanzan a la calle, Paquito Aguilar se limitará a tirar la piedra y esconder la mano. Conozco a los de su calaña.
Necesitaba retomar el hilo de mi conversación:
—Lo importante no es eso, compañero —comencé, buscando cuidadosamente cada palabra—. Aguilar me hizo una oferta, que no supe rechazar: me invitó a dar un paseo por los suburbios madrileños.
Aquello sí que alarmó a Castillo, que se agarró a los dos laterales de la mesa para bajar la cabeza y susurrar, con objeto de que nadie nos oyese:
—¿Quién fue contigo? —Los ojos se salían de sus órbitas—. Porque no me digas que fue él mismo quien te acompañó… Jamás se mancharía los botines con el barro de los Carabancheles.
—Félix Ramírez, un periodista de El Siglo que parece servir a la causa demócrata.
Meditaba sobre el nombre:
—Me suena levemente… pero da igual. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuvisteis?
—En La Latina, la Ronda de Toledo y los Carabancheles.
Mi amigo no daba crédito y sudaba copiosamente, más por la tensión que por el calor de la gente congregada en la tasca:
—Increíble… —Negaba de manera ostensible, para sí—. Habrás visto las condiciones en que viven aquellos desgraciados.
—No puedo pensar en otra cosa desde entonces, chico.
Dejó de negar para comenzar a asentir:
—Es lamentable, Pedro. No se puede consentir que las manos que trabajan para el resto de nosotros vivan en tales circunstancias.
Me sorprendió gratamente su conclusión y me atreví a preguntar:
—¿Crees entonces que es precisa una revolución social? —como calló, me atreví a lanzar otra pregunta—. ¿Consideras necesario derribar al Gobierno y sustituirlo por otro elegido por el pueblo?
—No lo sé —fue todo lo que respondió, para mi frustración—. Mira Pedro, me sublevan las injusticias, sean del tipo que sean, pero hecho el diagnóstico del enfermo, soy incapaz de recetar su tratamiento, no sé si me entiendes.
Estaba claro: no estaba seguro de que la revolución fuese el mecanismo de cambio que el país necesitaba, aunque sí defendía la inmediata mejora de las condiciones de las clases desfavorecidas. Como todos, vamos.
—Lo que sí sé —prosiguió, y ahora su voz se había hecho aún más tenue—, es que lo que has hecho es muy arriesgado.
Mi mirada de desconcierto le movió a aclararse:
—Moderados y progresistas no se pueden ni ver, pero algo los une: detestan la democracia, porque implica un riesgo elevado de que el juego político que ahora hacen se vaya a freír espárragos. Todos los líderes demócratas están fichados. —Golpeaba sobre la mesa, para dar fuerza a sus palabras—. Y el Gobierno no espera sino la menor ocasión para desatar una represión despiadada contra ellos.
Intentaba seguir el hilo de su pensamiento, que era bastante sencillo:
—Y se da la circunstancia de que tú, trabajando para los moderados, te has mezclado con los demócratas… —antes de que yo pudiera responder, me preguntó—: ¿Saben tus jefes lo que has hecho?
Le expliqué que ellos mismos me habían incitado a iniciar contactos con aquellos individuos, pero desconocían los términos en que yo había principiado mis averiguaciones, sobre todo en lo concerniente a Félix Ramírez:
—Mejor así, y mucho mejor si no lo saben jamás. Te puede costar, no digo ya el cargo y tu carrera, sino la vida. No sabes cómo se las gasta esta gente.
Aquel mundo de amenazas veladas y tensiones perennes me chocaba mucho con la cordialidad de Cánovas, la incapacidad de Sartorius o las conspiraciones de covachuela de O’Donnell y Sotomayor. Así se lo hice ver:
—Me sorprende mucho lo que me cuentas, Antonio. —De pronto, algo se me ocurrió—. No puede existir tanta rivalidad entre facciones, porque es posible que el propio O’Donnell necesite el concurso de los demócratas, aparte de los progresistas, si intenta derribar al Gobierno y acceder al poder.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.