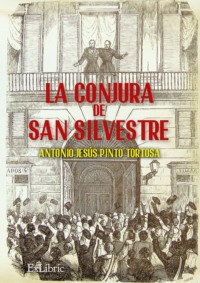Kitabı oku: «La conjura de San Silvestre», sayfa 5
Diario de Pedro Carmona – 15 de diciembre de 1853.
En la mañana de hoy, mientras esperaba en la antesala del Gabinete de Presidencia, he tenido ocasión de conocer a Antonio Cánovas del Castillo, secretario personal del general O’Donnell. Me ha invitado a un café, sospecho que con el deseo de sondear mi opinión sobre el horizonte que se dibuja ante nosotros y mi lealtad al partido del propio O’Donnell. Pese al examen a que me ha sometido, me ha parecido un tipo franco y agradable, y creo que va a ser un apoyo importante en las pesquisas que he de realizar en adelante.
Respecto al presidente del gobierno, mejor no me detengo en la descripción de alguien que merece tan poco interés. Es un individuo mediocre, que aparenta saber mucho más de lo que verdaderamente conoce. No me extraña que el país esté ahora como está, en manos de un sujeto que no ha hecho sino cavar su propia tumba disolviendo las Cortes, pues él solo se ha arrojado a los leones de la disidencia política. Aun así, puede ser peligroso como enemigo y he de esforzarme por mantenerle informado; en el fondo, para bien y para mal, es nuestro presidente.
El paso siguiente ha de llevarme, sin mayor dilación, a entablar contacto con los demócratas. Y si he de hacer caso a Cánovas, tengo que localizar a Manuel María Aguilar. Quizá mañana deba dirigirme a la Jefatura de Policía para obtener datos sobre su domicilio, amparado en mi calidad de servidor del Gobierno para un asunto reservado. De algo debe servir la escasa separación de poderes que reina en este país, para desdicha de la memoria del pobre Montesquieu. De momento, puedo emprender las indagaciones por mí mismo, pero es factible que, en las semanas venideras, si se amplía el abanico de observación a las filas progresistas, necesite la colaboración de alguien.
¿Pero de quién? Mucho me temo que voy a tener que comenzar mis servicios a don Ramón Sotomayor pidiendo, exigiendo más bien, el nombramiento de un asistente que trabaje codo con codo conmigo. Quizá él conozca a alguien de confianza…
La llamada a la puerta, sumido como estaba en estas reflexiones, me sobresaltó hasta el punto de hacerme volcar el tintero, afortunadamente sin menoscabo para mi diario recién comenzado, aunque no podía decir lo mismo del suelo y de la mesa.
—¿Sí? —pregunté, extrañado, pues no esperaba ninguna visita y nadie, salvo Sotomayor, conocía los detalles de mi alojamiento.
Nadie respondió a mi pregunta, pero la puerta se abrió lentamente. Tras ella se materializó Tomás, el mozo de La Vizcaína con quien había intimado un día atrás. Me sorprendió gratamente verlo, pero pronto me percaté de lo impropio de aquella aparición: ¿cómo osaba entrar en mis dependencias, sin previo aviso? Algo en su cara me alarmaba a la par que me resultaba familiar y, por un momento, temí que hubiese llegado para atentar contra mí, como ya me había sucedido en otra ocasión, diez años atrás. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal ante aquella triste memoria, pero él sonrió y me mostró las manos libres:
—Tranquilo, Pedro, no te voy a hacer daño.
Aquella voz no era la misma que me había acompañado en mi primer desayuno en la pensión. Algo en su timbre me recordaba días pasados, un rasgo en su sonrisa canina, que se mostraba en todo su esplendor, y en su ojo solitario, que brillaba de emoción, mientras el otro permanecía oculto tras el parche. Me había tuteado, con la calidez y la cercanía que solo una persona, en el pasado, se había atrevido a emplear conmigo. Un recuerdo de olor de pólvora y dolor por la pérdida de un ser querido regresaba a mi mente, mientras aquel hombre preguntaba:
—¿Es posible que todavía no me hayas reconocido?
Sí, claro que le había reconocido, ahora, cuando había reparado en que su cabellera no era natural, y en que el parche ocultaba una condición de tuerto impostada. Impresionado y sobrecogido por la súbita revelación, me desmayé justo en el momento en que comenzaba a despojarse de ambos atributos de un muy logrado maquillaje. Aquello era lo último que esperaba que me ocurriese en la ciudad de Madrid y mi cuerpo, sacudido por las emociones, me había abandonado allí, en aquel momento.
El desmayo sobrevino justo antes de que el candil, a punto de extinguirse, me permitiese contemplar de nuevo el rostro de mi mejor amigo, Antonio Castillo, que regresaba de entre los muertos una década después. Mientras me mantuve inconsciente, una frase retumbaba en mis oídos, pronunciada por el escueto don Lucho Trías a la puerta del Congreso: «nunca se sabe».
4. La resurrección de la carne
Aún me debatía en las tinieblas de la ensoñación repentina, cuando comencé a percibir en un lejano horizonte la misma voz que había precedido a mi desvanecimiento. Entonces, solo entonces, comencé a entreabrir los ojos. Habían pasado diez años y el tiempo tampoco le había hecho justicia: profundos surcos enmarcaban sus ojos cansados y sus rasgos, animados por una delgadez que parecía haberse acentuado, eran mucho más pronunciados que la última vez que tuve ocasión de contemplarlos. No obstante, hube de convencerme de que su rostro era el mismo con el tamiz de los años. Probablemente él hubiese pensado lo mismo de mí cuando me divisó por vez primera en La Vizcaína, hacía dos días, y quizá su deseo de escrutarme de cerca le había movido a forzar una situación que me obligase a invitarlo a acompañarme durante el desayuno.
En cualquier caso, aquello era demasiado: yo mismo había contemplado el cuerpo sin vida de aquel hombre en la que había sido su casa, con la mirada extraviada y una bala alojada en la sien derecha, donde había apuntado el revólver; aquella misma mano que sabía escribir con elegancia hasta los informes policiales más desagradables. Había mirado detenidamente aquel cadáver, que posteriormente había reposado sobre el frío mármol de la morgue antequerana, mientras el doctor Rambla nos confesaba sus últimas impresiones, y Álvaro Pedraza y yo estábamos a punto de llegar a las manos. Y, para colmo de desdichas, había acompañado sus restos mortales hasta el cementerio de la ciudad, para rendir el último adiós a la persona cuya memoria quise vengar en el desenlace de aquel caso. Recordaba, como si fuese hoy mismo, mi última visita al nicho donde reposaban los restos mortales de Mila, su amor imposible, muerta días antes en trágicas circunstancias. Y tenía fresca en la mente la imagen de su casa, que él había convertido en mía por su disposición testamentaria, en una especie de golpe de suerte, pues a partir de aquel momento todo había comenzado a marchar por buen camino en nuestra investigación.
Durante años me había martilleado la idea de que el pobre Antonio, consciente de que su figura podía entorpecer más que agilizar mi investigación, había decidido quitarse de en medio. Su peso en la ciudad era demasiado grande como para que la gente soltase con él la lengua más de lo acostumbrado; en cambio, yo era el perfecto desconocido, aquel que había llegado a los hogares de Antequera para escarbar en sus miserias y marchar después lejos, cuando todo hubiese acabado, llevándome conmigo los secretos de aquella villa. Una y otra vez me maldecía por no haber sabido ver la llegada del peligro y porque había compartido con mi amigo muchos menos momentos de los que habría deseado, aunque todavía recordaba el brillo de sus lágrimas tras la última noche que pasó con Milagros, en una despedida de amantes que me había tenido como único testigo.
Con aquel torrente de ideas circulando por mi cabeza, tendido sobre el jergón de mi cuarto mientras él permanecía sentado a mi lado, pensaba y daba vueltas sobre una misma idea, mientras iba volviendo en mí: ¿de qué había servido aquel duelo de años? ¿Para qué tanto lamento por la pérdida del único amigo que creía haber tenido, si al final resultaba que había sido objeto de un terrible engaño? Poco a poco el asombro dio paso al resentimiento, y me torné incapaz de mirar a los ojos a aquella persona que se había desnudado, literalmente, ante mí, para revelar su verdadera identidad e ir a proporcionarme amparo allí, a demasiadas leguas de distancia de cualquier compañía de mis seres queridos.
—Yo vi tu cuerpo —fue lo único que acerté a decir durante aquel trance.
Sonrió levemente, pero tomó conciencia de la gravedad de aquel momento y disimuló aquel gesto espontáneo bajando la cabeza, hurtándome la visión de su expresión jocosa. En otras circunstancias, aquella sonrisa habría sido preludio de una risa desbocada, que habría intentado tapar colocando la mano sobre la boca, mientras el aire escapaba de sus pulmones impulsado por estertores de diversión. A mí, en aquella ocasión, me resultaba muy difícil encontrar la parte graciosa de la historia, y así se lo hice ver:
—Tu cadáver pasó horas en la morgue, mientras el doctor Rambla procedía al reconocimiento. —Me miraba, ahora con el gesto más serio—. La bala en la sien, el ataúd en el panteón de tu familia, la tierra cayendo una vez tras otra sobre la caja de madera, sin cruz, como tú habías pedido… Y el jodido olor a pólvora, por todas partes.
Ahora permanecía con los ojos fijos en mí.
—Necesité dos días para ventilar la habitación y eliminar aquella pestilencia, que todavía me acompaña en algunas noches de pesadilla. —Ahora le señalaba con un índice acusador—. Hasta imaginé una y mil veces la escena que nunca pude presenciar: a ti escribiendo, sereno, el testamento que leí en la soledad del cuarto que había sido tuyo; levantándote luego para recoger el revólver, previamente cargado, y accionar el gatillo sobre tu cabeza.
Padeció un escalofrío, que me agradó, porque me complacía hacerle partícipe de mi sufrimiento durante aquellos días.
—Todo aquello, ¿para qué?
Pasaron los minutos sin que fuese capaz de responder. Permanecía sentado, pero ahora apoyaba los codos sobre las rodillas, y la frente sobre sus manos, inclinado hacia delante y mirando el suelo fijamente. Daba la sensación de querer buscar una respuesta en las losas que cubrían el solar del cuartucho, pero mucho me temía que sus intentos iban a ser infructuosos.
Sin poder desterrar aquel sentimiento de traición, exhalé un profundo suspiro y me dispuse a levantarme de la cama. Las fuerzas me abandonaron cuando clavé los pies en la tierra, y debí aguantar el equilibrio apoyando la mano derecha en el colchón, antes de conseguir que el mundo dejase de girar a mi alrededor. Entonces fue cuando Antonio se dispuso a hablar:
—Para llegar al fondo de la verdad.
Creí ser aún objeto de algún tipo de delirio, pues, en mis cortas entendederas, todo aquel circo de años me parecía la manera más alejada de llegar a la verdad que el cerebro humano pudiese concebir.
—¿Cómo dices?
Ahora sí que sonrió, sin disimular, y adoptó aquel mismo ademán benévolo que solía usar cuando iba a explicarme algo con detenimiento. Aquella escena me trasladó al casino de Antequera, en la ocasión en que el inspector se dispuso a describir la flor y nata de la sociedad local, sin moverse de su sitio, mientras yo asistía embobado a aquella disección del espíritu de la época:
—Pedro, quizá ahora sientas todo el deseo del mundo de golpearme con fuerza, de escupirme incluso, y marcharte de aquí, dejándome fuera de tu vida para siempre.
No me costó lo más mínimo asentir ante su sugerencia, que se parecía mucho al pensamiento que había cruzado mi mente en más de una ocasión en la última hora.
—Ahora bien —siguió—, si algo merezco es, por lo menos, que me escuches. Después —advirtió—, puedes propinarme cuantos golpes desees y tomar la decisión que te dé la gana.
Algo me hacía prever que lo que me tenía que decir merecía la pena oírse, así que no pude más que reprimir mis deseos de liberar la rabia contenida y encogerme de hombros, sin desterrar mi expresión de hastío:
—De acuerdo, lo haremos a tu manera una vez más.
Debió divertirle esta última observación, porque volvió a sonreír antes de iniciar su relato:
—Soy perfectamente consciente de lo mal que lo pasaste, créeme —comenzó, de forma no demasiado original—, pero era imposible buscar otra salida posible. La muerte de Mila fue una llamada de atención: ella no tenía nada que ver en todo aquello, pero era el punto de presión para llegar hasta mí. Y cuando reconocí el cadáver aquella mañana, supe que mi vida corría serio peligro.
»Tampoco precisé pensar mucho para intuir de dónde venía aquel golpe: solo alguien en la aristocracia antequerana era capaz de actuar con tal falta de escrúpulos, y ese alguien era el marqués de la Peña de los Enamorados. Por supuesto, estaba muy lejos de sospechar que hubiese sido él mismo, en persona, quien había perpetrado el crimen, pero el asesinato llevaba su firma. Como además tuviste ocasión de comprobar en la conversación que mantuvimos con él, en el palacio, aquel individuo no me profesaba precisamente cariño, de modo que no tuve más que sumar dos y dos para intuir cuál iba a ser mi final.
»He de reconocer, sin embargo y en honor a la verdad, que ahí el de Rojas anduvo listo y con cierta elegancia, salvando la gravedad del caso. Su advertencia era un modo de decirme: «si siques husmeando, el próximo vas a ser tú». Y ni siquiera tuve tiempo de rendir luto por mi amada, ya que debí actuar con presteza para huir de la ciudad cuanto antes. El primer paso debía ser aparentar, ante todos, que el crimen me había dejado fuera de mis casillas y me había convertido en alguien totalmente fuera de control. Aquí, la víctima propiciatoria fuiste tú: solo encerrando a mi mejor amigo en la cárcel podría sembrar las dudas sobre mi sano juicio y, al mismo tiempo, proporcionarte la protección que necesitabas, bajo custodia, para salvar el pellejo en las horas críticas, inmediatas al crimen, cuando el marqués aún estaría sediento de sangre.
»A continuación, cuando te dejé encerrado, hice llamar al doctor Rambla. Ya sabes que siempre he valorado mucho su opinión, dado que era una de las personas más rectas de la ciudad. De hecho, recientemente tuve noticia de su muerte y mandé mi pésame a la viuda, que como él, conocía el plan desde el principio. Don Joaquín me había visto crecer en la profesión, desde que en la década de 1830 yo había comenzado a ejercer, haciendo frente, ni más ni menos, que al asesino en serie que había sembrado el pánico entre los antequeranos en plena invasión carlista. Me tenía simpatía, porque conocía de mi abnegación y mi capacidad para crecerme ante la adversidad. Por eso, se avino a colaborar.
»Gracias a su profesión, conoce drogas capaces de adormecer el sistema nervioso e incluso paralizar la circulación durante unas horas, dando la apariencia de que el individuo que está bajo sus efectos ha fallecido. Ese fue mi artificio: provisto de una pistola de fogueo, que me fabricó un buen maestro armero del norte durante los años de la Guerra Carlista, me encerré en mi habitación. Preparé el arma, teñí la sien de rojo con tinte natural comprado en una de las tiendas de la Alameda, y que eran de gran utilidad en mis tareas de investigación criminal, e ingerí la sustancia.
»Prevenido sobre la rapidez de sus efectos, bajé a mi despacho, apreté el gatillo y caí inconsciente. A partir de aquel momento, conozco lo sucedido solo indirectamente, a través del relato del propio médico. Como mi personal de servicio sabía de mi predilección por el facultativo y la amistad que nos unía, se aprestó a llamarlo para que intentase ayudarme. Evidentemente, don Joaquín continuó la farsa y se limitó a levantar acta de la muerte en presencia de otros funcionarios de Policía. Dispuso el traslado inmediato de mi cuerpo a la morgue, y allí comprobó, hasta tu llegada y la de Álvaro Pedraza, que mis constantes vitales se iban recuperando lentamente y que nada hacía temer por mi vida; dicho de otro modo, que no se me había ido la mano con la sustancia en cuestión.
»Desperté aquella misma madrugada, mientras él velaba mi sueño pausado. Entonces convinimos a la sustitución de mi cuerpo por otro para el sepelio, y yo partí raudo hacia Fuente de Piedra, un pueblo en las cercanías de Antequera, en un coche de caballos prestado por el conde de la Camorra. Allí pasé varias semanas y, cuando conocí tu regreso a Granada, organicé mis cosas y marché a Madrid. Esa es toda la historia.
«Esa es toda la historia», había dicho, como si todo aquello que acababa de contar fuese poco. Si creía que me iba a conformar con aquella información, iba listo.
—Aguarda, aguarda —le impelí—. Aquí quedan muchos cabos sueltos y lo sabes. Primero, ¿cómo que sustituiste tu cuerpo en el ataúd? ¿Quieres decir que se enterró otro cadáver?
Guardó silencio, para mi desesperación:
—Antonio —susurré entre dientes, apretando los puños—, si aún quieres conservar intactas tus posibilidades de salir de aquí sin que te patee el culo, no me chotees, por amor de Dios. Ahora no.
Meditó un momento, antes de aclarar:
—Mira, Pedro —su tono era de ofuscación: no le hacía la menor gracia realizar aquella confesión—, en 1837 me tocó a mí encubrir un crimen, ¿sabes? Más o menos como hiciste tú con tu querida Teresa Robledo. Entonces —prosiguió—, quienes estaban por encima de mí me ordenaron guardar silencio —el recuerdo aún le amargaba—. E incluso cuando quise pedir consuelo eclesiástico para mi tormento, se me animó a olvidar el suceso. En el fondo, tal y como me dio a entender el sacerdote con quien hablé, que por cierto rehusó confesarme, los caminos del señor son inescrutables.
El silencio era sepulcral, mientras aguardaba la continuación de su relato.
—Hay dos tipos de criminales, para que lo sepas, aunque ya deberías conocer el percal: el miserable, culpable de cuanto se le acusa, y el desgraciado, que estaba en el lugar inadecuado en el momento erróneo. En los dos tipos, a la par, existen dos variables, pues uno y otro se subdividen en aquellos que tienen quienes lloren por ellos y les defiendan, y quienes carecen de apoyo alguno. El miserable con agarraderas suele ser siempre alguien rico, y de eso tú y yo sabemos bastante; en ese caso, no hay nada que hacer y la justicia jamás le tocará. Y el infeliz que tiene algún tipo de apoyo, con mucho trabajo conseguirá salvar el pellejo. Quienes no se libran ni en sueños son los que carecen de respaldo. «Quien no tiene padrino, no se casa», reza el refrán, y en este caso se cumple a la perfección. Cuando alguien ha de pagar por un delito que no ha cometido, carente de cualquier auxilio que le pueda brindar una mínima esperanza, siempre hay algún juez o algún inspector que apadrina su causa. Pero cuando te topas con un ser deleznable, que no solo ha cometido un acto criminal, sino que se jacta de ello, disfrutas con el espectáculo de su ejecución.
Aquel era, a qué negarlo, un vivo retrato de la sociedad congregada en las cárceles del Reino.
—En el caso que te cuento, nos encontramos ante un ejemplar de este último tipo: un violador de jovencitas de la rivera del río de la Villa, que amenazaba hasta con violar a su carcelero si no se le soltaba a tiempo. —Parecía revivir cada momento mientras relataba el episodio—. Yo mismo disparé el arma y metí su cuerpo asqueroso en el ataúd.
Hasta allí, la explicación había sido satisfactoria, pero faltaba todavía una aclaración más:
—¿Y contaste con la ayuda del conde de la Camorra? —Mi asombro aquí era palpable, pues si bien es cierto que en un momento concreto el inspector Castillo y el aristócrata habían colaborado, sus relaciones se hallaban deterioradas desde hacía años, cuando yo di con mis huesos en aquella ciudad. Y así tuve ocasión de comprobarlo como testigo presencial a sus múltiples tensiones.
—Así es —apostilló, satisfecho—, para que veas cuán imprevisible puede ser la vida. El asesinato de Mila suscitó alarma en su casa. Vecino de los marqueses de la Peña, siempre vigilaba sus movimientos y sabía que mi vida podía correr serio peligro. Decidió entonces dejar atrás las rencillas y hacerme un favor, por los viejos tiempos. Se presentó en mi domicilio cuando despachaba con el doctor Rambla y habló con franqueza; tanta, que el médico agradeció que por fin diésemos un paso para acercar nuestras posiciones, tras años de desencuentros. Hasta su reciente muerte ha seguido despertando en mí cierto recelo, pero reconozco que se portó como un caballero. Ni el doctor ni yo dudamos de la conveniencia de hacerle partícipe del plan: en el fondo, se trataba de una de las figuras más relevantes de la ciudad, y más valía contar con su apoyo en aquella arriesgada empresa. Él mismo habló con José María Casasola, Marqués de Fuente de Piedra y otrora alcalde de la ciudad, para que me acogiese en su hacienda hasta que la calma regresase a las calles antequeranas. Y desde entonces he vivido aquí, en Madrid, como confidente de la Policía, haciendo valer mi antigua condición de inspector en Antequera. Hace unos años casé con una camarera del Café-Teatro Capellanes, a quien debo el atrezo con que aparezco aquí cada día a hacer las veces de mozo de la fonda.
Poco más había que añadir a aquella truculenta historia.
—Me parece increíble verte aquí, vivo…
Las lágrimas comenzaban a regar mis mejillas y él tampoco fue capaz de aguantar la emoción, levantándose para fundirse conmigo en un fuerte abrazo.
—Me alegra volver a verte, Pedro —dijo, entre sollozos.
—¡No me fastidies! —fue lo único que acerté a responder.
Permanecimos así, abrazados, durante un minuto, hasta que nos separamos para mirarnos a la cara, con la amistad retomada tras larga espera.
—Ahora escúchame —dijo, para mi sorpresa—, porque no solo he venido a verte para darte la buena noticia de mi resurrección. Tenemos que hablar seriamente.
Yo estaba totalmente descolocado, pero él, haciendo uso de su viejo instinto de cazador, comenzó a darme detalles sobre mi misión, que no tenía forma de conocer y, sin embargo, parecía haber planificado como si del mismo Sotomayor se tratase:
—Desde mi llegada a Madrid, un nombre suscitó mi curiosidad: Ramón Sotomayor.
Tenía toda mi atención, porque en aquel punto su vida y la mía volvían a cruzarse:
—Era un individuo del que decían que había llegado de Granada, donde presidió la Real Audiencia. Tirando de mis recuerdos, lo conecté contigo: había sido tu jefe, el mismo que te había mandado a Antequera, a descubrir al asesino del señorito putero.
Yo asentía, tragando saliva con dificultad, porque era previsible que me hiciese alguna revelación sobre mi jefe que me pusiese sobre aviso en adelante:
—Me convertí en su sombra, en parte por interés hacia su persona y en parte por hacerte justicia, ya que me parecía disparatado el embolado que te había colocado haciéndote investigar aquella intriga, putrefacta por todas partes.
»Entonces supe que comenzaba a hacer carrera política dentro de las filas moderadas, aunque había decidido tomar partido en las refriegas que amenazaban con descomponer al partido, desgastado por tantos años al frente del Gobierno, que siempre responde a los caprichos de nuestra reina. Aspiraba a hacer fortuna de la mano de O’Donnell, cuya estrella asciende a la misma velocidad a la que se empaña el esplendor del general Narváez y sus secuaces.
—Se acercan días muy complicados, Pedro —sentenció, fatalista—, y nadie, entre los políticos reputados que han dirigido la nación en los últimos años, se atreve a aventurar cuál será el futuro de España. Por eso necesito saber algo
Aguardé, ansioso y temeroso a la vez:
—Cuando yo estrechaba el cerco sobre Sotomayor y sus planes, que siempre son oscuros y están llenos de dobleces, de pronto, apareciste tú en escena. Dime, ¿qué te ha traído hasta aquí?
Había estado esperando aquella pregunta desde el mismo momento en que identifiqué a mi amigo tras los afeites que velaban su identidad. Por tanto, tenía la respuesta preparada. Ahorraré al lector el relato, de nuevo, de mis desventuras amorosas en Granada, mis aspiraciones de ascenso y mi llegada a Madrid como única vía de escape, de la mano de quien diez años atrás me había prometido contar conmigo, como comparsa de su propia prosperidad personal. En lo tocante a la labor de espionaje de los demócratas y de los progresistas, también hube de franquearme con él. En el fondo, le conocía desde hacía demasiado tiempo, y había contado con pruebas sobradas de su lealtad, máxime allí, en aquel preciso momento, como para andarme con secretos. Recordaba que, en Antequera, me había sentido muy molesto a medida que había ido descubriendo los secretos que todos se empeñaban en ocultarme para dificultar la investigación, y consideré que no debía hacer que Antonio se viese sometido al mismo tormento.
Cuando hube acabado mi excurso asintió, sopesando la gravedad de la información que acababa de transmitirle:
—Ten mucho cuidado, Pedro, te lo digo en serio.
El tono de su piel daba a entender que su miedo era real, y estaba consiguiendo contagiármelo, de modo que, por más que yo sospechase qué quería decir, exigí una explicación:
—Por favor, Antonio, concreta un poco más.
Inspiró, cogiendo fuerzas, y dio rienda suelta a su teoría:
—Sotomayor no da puntada sin hilo, y tú lo sabes bien —comenzó, cauteloso—. ¿No te escama en absoluto que no te haya llamado hasta ahora? ¿Jamás te has preguntado cuál es el motivo de su requerimiento, cuando muy bien podía haberse olvidado de ti?
Le repetí que sí, que claro que me había parado a recapacitar sobre aquella feliz coincidencia, como aún me preguntaba cuál era la maldita casualidad que me había llevado a hospedarme en la misma fonda donde trabajaba, bajo entidad figurada, el cadáver de mi amigo Antonio Castillo. Pero estaba visto que las casualidades iban a marcar el comienzo de mis andanzas en Madrid. No debió encajar bien la ironía, porque se tornó muy serio y me advirtió:
—Me parece justo que te pongas a la defensiva. En el fondo, ¿qué he venido yo a hacer? ¿Pedirte cuentas, tras un silencio tan prolongado? Pero recuerda que siempre fui tu amigo y que jamás quise que te ocurriese ningún mal. Sacrifiqué mi propia vida para salvar tu reputación.
Ahí había tocado mi fibra sensible, de modo que no me quedó más remedio que bajar la guardia y disponerme a aceptar sus consejos.
—Te escucho —susurré entre dientes.
—El panorama nacional está muy revuelto, Pedro. El Partido Moderado tiene los días contados: con Sartorius al frente, se va a descomponer a una velocidad insospechada y no podrá regresar al poder como tal nunca más. Si vuelve —aventuró—, será como algo nuevo, y ahí el general O’Donnell tiene mucho que decir. Lo que ocurre es que el irlandés es muy listo, y sabe que el tiempo de las conspiraciones de salón ha pasado. Hace cinco años, Francia mostró el camino a seguir a las masas enfurecidas contra los abusos de la élite burguesa, y nos ha traído la semilla de la democracia. Esta última es la única amenaza seria a las aspiraciones del bando de O’Donnell. Por eso Sotomayor, que es hechura del general, requiere tus servicios: eres el infiltrado perfecto, porque no tienes nada que perder, y eso te convierte en una víctima propiciatoria inmejorable. Si los demócratas descubren tu juego, reaccionarán; y créeme, no todos secundan la diplomacia como manera de enfrentarse a sus adversarios políticos. En las filas del partido hay gente exaltada, salida del lumpen de esta ciudad, dispuesta a todo con tal de conseguir lo que se propone. De modo que si te dejas el pellejo en la empresa, no hay riesgo ninguno, porque nadie te va a llorar. ¿Recuerdas el símil que te contaba antes, refiriéndome a los caminos de la justicia? Pues tú representas al pobre desamparado y desgraciado que no tiene quien le defienda.
Un sudor de desconcierto bañaba mi frente:
—Otra vez, sin comerlo ni beberlo, te has convertido en la marioneta de Ramón Sotomayor. Y lo que es más grave…
¿Aquello no era todo?
—Te ha pedido que vigiles a los progresistas, y seguramente te acabará exigiendo que también establezcas un estrecho cerco sobre cualquiera que piense de modo diferente a él. Ese es el peligro de personas como el expresidente de la Audiencia de Granada: su visión del mundo se reduce a un «o conmigo, o contra mí». Vas a ser la cara visible de sus largos tentáculos para todo el mundo. Si su causa triunfa, compartirás las mieles del éxito con él; ahora bien, amigo, como fracase, las aves de presa no tardarán en precipitarse sobre tus despojos. Y nadie llevará flores a tu tumba…
Caí derrumbado en la cama. ¿Era posible? ¿De tal modo me había dejado engatusar una vez más? ¿Acaso nunca iba a aprender? Su mano, palmeando mi espalda, me trajo la serenidad:
—Salvo yo mismo. —No miento si digo que respiré con mayor fuerza cuando oí aquella confesión—. La fortuna ha querido que nos reencontremos, para bien de ambos. No te voy a dejar caer, aunque sea, esta vez sí, lo último que haga, Pedro.
Me temblaba el mentón, movido por la emoción del momento:
—Pero tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra, sin rechistar.
Solo pude asentir, porque iba a romper a llorar de un momento a otro y, en mi egoísmo, aún pugnaba por mantener la compostura:
—Te voy a hacer otro encargo: vas a vigilar a Sotomayor. ¿Ves qué bien? ¡Ya te has convertido en espía de toda la clase política española!
No pude evitar prorrumpir en una sonora carcajada, provocada por los nervios:
—Habrás de ver a los demócratas, y mañana mismo, a primera hora, durante el desayuno, te proporcionaré las señas de Manuel María Aguilar. Que esa sea tu primera parada, e informa raudo y veloz a tus jefes de lo que allí observes. Ahora bien, ándate con ojo e intenta que no descubran tus intenciones, o vas a salir trasquilado de su cuartel general.
Agarré mi cuaderno y comencé a tomar nota de los pasos que él me iba indicando.
—Respecto al progresismo, presta mucha atención a todos los que sobrevuelan en torno al cadáver del conde de San Luis, empezando por Salustiano de Olózaga y acabando por Espartero.