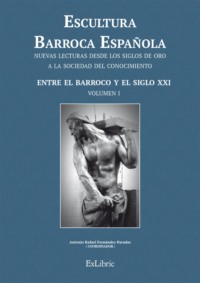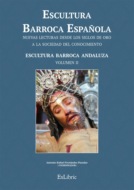Kitabı oku: «Escultura Barroca Española. Entre el Barroco y el siglo XXI», sayfa 12
2.LA PRODUCCIÓN DE LAS MUJERES ESCULTORAS. ESPACIOS Y CIRCUNSTANCIAS
Aunque la excepcionalidad de Luisa Roldán no nos impide reconocer en su figura la escultora conocida y reconocida, firme defensora de sus convicciones y luchadora por sus aspiraciones, además de avalada por una brillante trayectoria artística equiparable a la de cualquier varón, es sabido que también sobre ella pesaron las limitaciones sociales sufridas por las mujeres del momento. No solo por las circunstancias derivadas de la maternidad y las labores domésticas, sino por la dependencia que suponía obligarla a ceder la representatividad legal al marido/colega, Luis Antonio de los Arcos, en lo tocante a acuerdos y contratos con los clientes como correspondía a un miembro de pleno derecho del gremio y dada la imposibilidad para Luisa, como mujer, de concertar personalmente las obras[7].
A la vista de las circunstancias, está claro que el destino de cualquier mujer artista era supeditar su vida y desarrollar de manera cuasi anónima su actividad a la sombra de un hombre, sumida en una suerte de perpetua minoría de edad en lo profesional y personal. Podía ser un hombre en cuerpo mortal (padre/esposo/hermano) o también un hombre invisible, en el caso de Cristo, con quien se desposaron místicamente otras escultoras que, previamente instruidas en el mismo obrador familiar en el que trabajaron y con el que colaboraron, determinaron abandonar el siglo y continuar ocasionalmente su labor en un dominio apartado por completo de la esfera pública y la dinámica habitual de los encargos y relaciones contractuales, para canalizarlo altruistamente en las clausuras conventuales al servicio de las órdenes religiosas donde profesaron.
La investigación en este insólito territorio ocupacional femenino creemos puede dar todavía mucho de sí para ir completando la nómina de mujeres escultoras, de entre las cuales destacan sobremanera las hermanas Andrea y Claudia de Mena, hijas y colaboradoras de Pedro de Mena y Medrano, en las que cabe reconocer unas escultoras de gran calibre, dotadas de plenas competencias artísticas, que trascienden su labor conocida más allá de la visión simplista, ingenua y subrepticiamente peyorativa de la monja-artista, según corroboran las piezas conocidas e inéditas de las que seguidamente se tratará.
Es posible que la proximidad de la casa-taller del maestro con la abadía cisterciense de Santa Ana, donde las muchachas acabaron ingresando, motivase que la relación de Pedro de Mena con el convento fuese estrechándose cada vez más, proyectándose hacia el plano personal y familiar, especialmente desde que el granadino estableciese su residencia y obrador en Málaga, en 1658, para acometer la terminación de la sillería del coro de la catedral. De esta manera, en 1672, dos de sus hijas, Andrea y Claudia (nacidas en 1654 y 1655 respectivamente) profesan como monjas de la Orden del Císter en la abadía de Santa Ana con los nombres de Andrea de la Encarnación y Claudia de la Asunción. Años más tarde, lo haría una tercera, Juana Teresa (nacida en 1669), si bien la más pequeña, por circunstancias coyunturales, lo haría en 1684 bajo el nombre de Juana Teresa de la Madre de Dios en Granada, adonde acompañó a sus hermanas en la tarea de fundar el convento de San Ildefonso.
En su primer testamento de 1666, Pedro de Mena y su esposa Catalina de Victoria dispusieron su última morada en la iglesia del Colegio de Clérigos Menores de Santo Tomás de Aquino. Esta decisión sería revocada en 1675, al ordenar que se verificase en el referido templo cisterciense, por entonces todavía sin concluir. Por disposición ratificada en su testamento de 1679, el artista hacía entrega y donación a la comunidad de los bustos del Ecce-Homo y la Dolorosa—actualmente en el Museo de Arte Sacro de la propia abadía— que habrían de colocarse en los altares colaterales de la capilla mayor. Es evidente que el escultor buscaba a toda costa la proximidad de sus tres hijas, ya monjas de la orden —Andrea, Claudia y la pequeña Juana Teresa— y sus compañeras para que estas le tuviesen permanentemente presente en sus oraciones una vez difunto y sepultado en dicho templo, el 14 de octubre de 1688. Este comportamiento resulta muy significativo de la mentalidad del homo barochus ante la muerte, y de sus obsesiones y preocupaciones por el más allá y la salvación eterna del alma.
No obstante, la profesión religiosa no hizo olvidar a las hermanas Mena la formación artística recibida de su padre, quien, en su momento, les había enseñado a dibujar, policromar y los secretos de “tan noble arte, que ellas aprendieron con primor” según deja constancia expresa Antonio Palomino[8]. No debe sorprender esta situación, por cuanto, sabemos, constituía una tónica común en los grandes talleres artísticos del Barroco, reclutar a todos y cada uno de los componentes de la familia para que, debidamente especializados en una determinada área, auxiliasen con su trabajo al maestro director, ante la gran demanda de obras que solía comprometer la actividad del obrador.
En el caso de las mujeres, es de destacar la estimación generalizada de su trabajo, sobre todo en el campo de la policromía, al asociarse la delicadeza anatómica de sus manos ala obtención del más exquisito grado de preciosismo y depuración técnica en las carnaciones y estofados. Sobresale en este punto Inés Salzillo, hermana y colaboradora capital del célebre maestro escultor murciano Francisco Salzillo, al parecer muy hábil en dibujar y componer los motivos ornamentales de los paños[9]. A su vez, esta última traspasó sus habilidades y conocimientos en la materia a su sobrina María Fulgencia, como antes lo habían hecho sus hermanas mayores con ella misma[10].
En las mujeres que nos ocupan, la suficiencia artística de las hermanas Mena queda de manifiesto en los dibujos[11] de sus propias Cartas de Profesión Religiosa[12]y las pequeñas imágenes de vestir de los patriarcas san Benito y san Bernardo (c. 1680), ambas de candelero, que según consigna el Libro de Fundación del Convento de Santa Ana del Císter, realizaron expresamente para que pudieran ser llevadas en andas con comodidad por las monjas durante las procesiones claustrales de la comunidad[13]. (fig. 4) Es evidente que la intención de las artistas no era otra que poner al servicio del monasterio las habilidades que habían desarrollado en el siglo. Ambas piezas suscriben en toda regla los prototipos paternos de su último período, más rígidos desde el punto de vista compositivo y más angulosos y secos de modelado, pero en cualquier caso en todo semejantes a los clichés manejados por los epígonos del granadino en el contexto de la escultura malagueña del Seiscientos finisecular y primera mitad del Setecientos; especialmente por el discípulo directo de Mena, Miguel Félix de Zayas.

Fig. 4. San Bernardo (c. 1680). Andrea y Claudia de Mena. Museo de la Abadía Cisterciense de Santa Ana. Málaga.
Hasta el momento actual, las obras reseñadas constituían la única constatación del trabajo artístico de las hermanas Mena. No obstante, el mercado de arte ha dejado constancia de la venta, con fecha de 22 de febrero de 2000, de una pareja de bustos del Ecce-Homo y Virgen Dolorosa (50 x 20 x 24 cms.) firmados en la cartela frontal de la peana con la inscripción “Andrea de Mena y Bitoria”, que salieron a puja (lote nº 391) en la conocida sala de subastas madrileña Castellana 150,con un precio de remate de 330 € y una estimación de 2160 €[14]. Dado que la escultora firma las obras con su nombre y apellidos seglares, dicha referencia escrita invita a pensar que las piezas debieron realizarse en torno a 1660-1670; esto es, con antelación al noviciado y profesión religiosa de Andrea de Mena en 1672, lo cual revela una precocidad artística que refrenda, desde luego, lo apuntado más arriba en cuanto a la suficiencia artística de estas mujeres. Desde el punto de vista formal e iconográfico, las piezas secundan los esquemas y recursos paternos con un tratamiento más marcadamente preciosista, que también delata el seguimiento intuitivo y la inercia imitativa que, desde pequeñas, habrían venido aplicando sobre la base de los patrones del obrador.
Qué duda cabe que, además de servir de testimonio de la carrera artística de mujeres escultoras en el seno de los talleres familiares, estos bustos (fig. 5) invitan a revisar no solo los numerosos casos de atribución a hombres famosos de un sinnúmero de obras realizadas por hombres desconocidos, sino la adjudicación a artistas hombres de obras realizadas por artistas mujeres. Precisamente, el propio Palomino se hace eco de la existencia en el XVIII de “esculturas apócrifas con el nombre de Mena”, bien como objeto de un atribucionismo gratuito y compulsivo de cara a su revalorización o como “cosas, que corren por de su mano, que no lo son, por haberse valido algunos de la industria de firmarlas con el nombre de Mena, por ser fidedignos los agentes de algunas obras, que no quiso ejecutar, por bajos precios”[15].

Fig. 5. Ecce-Homo y Dolorosa (c. 1660-1670). Andrea de Mena. En Comercio de Arte.
Sobre el particular, la existencia de otras escultoras de vida religiosa insta a pensar que el mundo oculto y prohibido de las clausuras femeninas debió ser un refugio más frecuente de lo que podría pensarse para mujeres artistas que, formadas en los talleres, determinaron apartarse, por distintos motivos y en algún momento de sus vidas, del complejo maremágnum secular, pero continuaron trabajando en sus respectivos cenobios. Así las cosas, la parroquia de la Purísima Concepción de la localidad sevillana de Gilena conserva la Virgen de los Dolores[16]que realizase, en 1772, la clarisa Sor Ana María de San José (Ana María Baena Alés de nombre civil), religiosa del monasterio de Santa Clara de Jesús, en Estepa, donde profesó sin dote el 18 de mayo de 1766[17]. Pese a las inevitables intervenciones en obras de su tipo, se trata de una escultura de candelero (fig. 6) claramente deudora de los esquemas vigentes en los talleres andaluces orientales del XVIII[18].

Fig. 6. Virgen de los Dolores (1772). Sor Ana María de San José (Ana María Baena Alés). Parroquia de la Concepción. Gilena (Sevilla).
3.EDUCAR Y SER EDUCADA/O. UN ESTUDIO DE CASO APLICADO AL RECONOCIMIENTO DE LAS CUESTIONES DE GÉNERO EN LA ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA
En materia de Historia del Arte, el atributo viene a ser el símbolo de lo que una figura representa y, por extensión, quiere decirnos. Precisamente, sería en este punto donde no se entiende la repercusión y popularidad de determinados asuntos iconográficos sin sus correspondientes atributos, gracias a los cuales la lectura de los temas alcanza aquella plenitud comunicativa perseguida por las fuerzas vivas y las sinergias creativas del XVII y XVIII.
Por su vinculación cuasi orgánica a los ámbitos de la vida, especialmente los de la vida privada, el mueble es uno de esos elementos idiosincrásicos. No solo porque logra crear una ambientación o definir una contextualización oportuna de la historia narrada, sino porque, en más de una ocasión, las llamadas escenas de interior constituyen inmejorables retratos de la cotidianidad en sus vertientes más íntimas, familiares y, por supuesto, definitorias de las relaciones de género. No puede olvidarse cómo las más de las veces aquellas permanecen enmascaradas bajo la cobertura inofensiva de las temáticas religiosas que tipifican, subliman y, a la postre, canonizan determinados roles/comportamientos/actitudes que se pretenden sean imitados/repetidos incondicionalmente (especialmente, tratándose de las mujeres), invocando sus siempre intocables valores ejemplificadores.
Aunque la pintura barroca ofrece interesantes muestras de ello, no es menos cierto que la escultura afina de manera más incisiva la cuestión. Sobre todo, porque fue la escultura el campo propicio para la democratización del consumo cultural de la época, dada la apuesta decidida de los escultores por convertirse —en este caso mediante la tipología de los muebles representados— en un espejo fidedigno de las tendencias decorativas y corrientes estéticas de cada momento, frente a las meras contextualizaciones ambientales desarrolladas de modo convencional y paralelo por la pintura[19].
Por todo ello, las reflexiones anteriores nos invitan a considerar en la realidad material, iconográfica y objetual del mueble-atributo y, por extensión, en el diseño, tipología y cualidades artísticas del mismo, mucho más que un mero reclamo visual, un complemento escenográfico, un pormenor anecdótico o un detalle más o menos pintoresco. Más bien al contrario, y justamente por el protagonismo que ejercen como elementos explicativos del argumento y la estructura narrativa del hecho plasmado y su pertinente comprensión por el público, los muebles-atributo requieren/reivindican/exigen/demandan una mirada bastante más incisiva de la que habitualmente se hacen acreedores por nuestra parte. Y ello sucede, como ya dijimos[20], por la facultad de aquellos para convertirse en elementos consustanciales de la imagen escultórica a la que acompañan y sirven, cuyos gestos, acciones, actitudes, comportamientos y/o reacciones están estrechamente ligados y, en última instancia, dependen del acto mismo de estar sentado, reclinado, levantado, acostado o acomodado en ellos. Una vez más, el anacronismo se consagra como una vía inmejorable a la hora de optimizar la pretensión de hacer asequibles, comprensibles y cotidianos unos asuntos iconográficos legendarios en su mayoría que, evidentemente, quedaban muy lejanos de la realidad histórica y social española de los Siglos de Oro pero que, gracias al mueble-atributo, entre otros factores, cobraban renovada vida y actualidad por no hablar de una pasmosa familiaridad y cercanía con los usos, modos y modas del XVI y XVIII.
La Educación de la Virgen viene a ser un tema estratégico para el estudio de las cuestiones de género aplicada a la escultura barroca española.
La curiosidad de las gentes de finales de la Edad Media por conocer los misterios de la vida de María no contuvo su fascinación por aquellos avatares maravillosos de su infancia, entre los cuales se cuenta la personalidad de sus padres, san Joaquín y santa Ana. Al parecer, los antecedentes del culto e iconografía de santa Ana se remontaban a épocas remotas, si bien su devoción, estrechamente ligada a la propagación de la doctrina concepcionista, no recibió un impulso firme e imparable hasta la publicación, en 1494, del tratado De laudibus SanctissimaeMatris Annae, del humanista alemán Tritemio. En 1523, Lutero dedicó a la cuestión un irónico comentario al afirmar: “Se ha comenzado a hablar de santa Ana cuando yo era un muchacho de quince años, antes no se sabía nada de ella”[21].
Al multiplicarse las cofradías populares instituidas bajo la titularidad de santa Ana, se diversificaron los temas iconográficos en los que el personaje comparte protagonismo con su hija, complaciéndose en explorar los valores edificantes y emotivos inherentes a la relación de ambas. La plástica del siglo XV haría brillar con luz propia aquel asunto en el que santa Ana enseña a leer y comprender el Antiguo Testamento a la Virgen Niña, erigiéndose así en la responsable directa de su educación y conocimiento de las Escrituras[22].
Si hemos de creer a Francisco Pacheco, la presencia de la Educación de la Virgen, “cuya pintura es muy nueva, pero abrazada del vulgo”, en la plástica andaluza arrancaría de principios del Seiscientos[23]. Pese a todo, los siglos XVII y XVIII asistieron a un florecimiento extraordinario del tema, favorecido por sus coincidencias argumentales con el propósito de las academias de inculcar insistentemente la difusión de la ciencia y la cultura. No obstante, las claves de su éxito incuestionable y fulgurante dependerían en buena parte de la dimensión intimista y familiar que la historia indudablemente posee, al jugar siempre con la identificación, complicidad e implicación incondicionales del espectador en la misma. El secreto radica en la habilidad para trascender una realidad histórica puntual en la vida del personaje sagrado en cuestión y convertirla en un motivo fácilmente trasladable al ámbito cotidiano, además de erigirse en el fiel reflejo de cualquier madre que interrumpe con agrado las tareas del hogar para ocuparse personalmente de la educación de su hija.
Asimismo, y desde la perspectiva de género[24], la imagen —siempre sumisa y obediente— de la Virgen Niña que suscribe con reverencia el magisterio materno, lanza mensajes subliminales de inequívocos valores arquetípicos y ejemplarizantes para las personas de su sexo, lo cual implica asumir como propia de las mujeres esa actitud, a todas luces pasiva y sometida a la voluntad masculina, que la sociedad del momento espera de ellas. Y todo ello, por no hablar de la discutida cuestión de su voto de virginidad[25]. En última instancia, la contemplación de estas imágenes no deja de proponer/mostrar al espectador pautas conductuales y actitudinales que, en última instancia, y además de santificar la enseñanza y el aprendizaje en consonancia con las mentalidades colectivas del momento, también invitan (¿obligan?) a las mujeres a suscribir ese modus vivendi circunscrito preferentemente a la esfera de lo privado, al cuidado del hogar, de los hijos y los asuntos domésticos que madre e hija escenifican de la mano de escultores y también pintores. Así sucede en la célebre interpretación pictórica de Bartolomé Esteban Murillo (c. 1655), conservada en el Museo del Prado, pletórica de gracia cortesana y encanto castizo al mismo tiempo.
Hacemos un inciso para recordar que, de igual manera que se educa a la niña en la sumisión al padre/marido y se la inicia en el cultivo del trabajo doméstico, se hace lo propio con el niño en cuanto a futuro principio activo de la casa y responsable del sustento familiar merced a su proyección en la vida pública. Con independencia de los valores premonitorios asociados a la iconografía del Puer Exorienso “Niño de Pasión”[26], no deja de sorprender la lectura en clave de género ofrecida por algunas representaciones escultóricas derivadas del tema del Hogar de Nazareth, en las que san José, más allá de la mera función paternal[27], enseña al Niño Jesús las faenas propias del oficio de carpintero, valiéndose de un banquito de trabajo acompañado de sus pertinentes útiles en miniatura. (fig. 7)

Fig. 7. San José enseñando al Niño Jesús el oficio de carpintero (c.1770-1780). Convento de la Madre de Dios. Lucena (Córdoba).
La escultura barroca andaluza también ofrece, desde luego, otros numerosos y antológicos ejemplos de la Educación de la Virgen donde la presencia del mueble interactúa con las dos figuras protagonistas desde una dualidad iconográfico-instrumental, que carga las tintas simbólicas pertinentes en función del decoro inherente a los diferentes actores de la temática sagrada y al propio desarrollo de la acción representada. En los ejemplos del Seiscientos prevalece la austeridad inherente a los gustos domésticos del período. En este sentido, el Museo de Arte Sacro de la abadía cisterciense de Santa Ana posee tres testimonios escultóricos altamente demostrativos de cuanto decimos. Dos de ellos, datados hacia 1650 y 1690 respectivamente, optan por el típico sillón frailero. El tercero es una pieza maestra de hacia 1690-1720, excepcional no solo a causa de su belleza sino por sustituir el mueble como tal por unos suntuosos almohadones con borlas, perpetuando con ello una costumbre islámica adoptada por la España cristiana desde la Edad Media, ya en declive en el XIV. (fig. 8)

Fig. 8. Santa Ana educando a la Virgen Niña (1690-1720). Anónimo. Taller malagueño. Museo de la Abadía Cisterciense de Santa Ana. Málaga.
Si en un primer momento, los cojines detentaron simplemente un rango menor al de los asientos altos sin distinción de sexos, a fines del XV se detecta un cambio sustancial en el decoro asociado a la hora de sentarse a la turca[28] y desde la perspectiva de género. Si tratándose de santa Ana resulta algo inusual presentarla sin asiento propiamente dicho, en comparación con la práctica totalidad de sus representaciones, esta fórmula ya no lo es tanto si se tienen en cuenta las costumbres españolas del Antiguo Régimen de conferir un uso femenino a esta forma característica de acomodarse en las iglesias, en las ceremonias públicas y en la intimidad del estrado[29], diferenciando y reservando la silla de brazos para uso masculino. En contraste con esta opción iconográfica evocadora de aquel momento en el que los cojines quedaron relegados a los cuartos femeninos, la uniformidad del mobiliario se impone en las otras dos piezas y en otros interesantes conjuntos análogos de finales del XVII de la parroquia malagueña de la Divina Pastora y ya de la segunda mitad del XVIII en las Carmelitas Descalzas de Ronda, con independencia de que la identidad tipológica del mueble en cuestión sirva indistintamente a santa Ana como la silla que le ayuda a sostener a su hija en sus rodillas o el sitial desde donde ejercer su magisterio o vigilar las labores de costura de María.
De la misma manera, la dieciochesca Virgen de la Aurora (fig. 9) de la parroquia ursaonense de la Asunción recrea la intimidad del estrado para componer un canto a la belleza femenina y la exaltación de la maternidad, a modo de escena cotidiana cargada de simbolismo ejemplarizante desde la óptica de la moral cristiana. Sentada sobre el almohadón que descansa sobre un pavimento ajedrezado, María es captada en la intimidad más intensa brindada por el momento de contemplar al Niño jugueteando en sus brazos, al tiempo que lo cobija amorosamente en su regazo. Desde una perspectiva sociológica, esta pequeña escultura recuerda y sigue muy de cerca el característico y ya referido acomodo de las damas en el estrado, muy presente en la España de los Siglos de Oro y hasta el XVIII[30], en los diversos escenarios regidos bien por la costumbre o el protocolo[31].

Fig. 9. Virgen de la Aurora (c. 1760-1770). Anónimo. Parroquia de la Asunción. Osuna (Sevilla).
Más variadas y bienintencionadamente pretenciosas son las interpretaciones de la escultura sevillana desde las décadas finales del Seiscientos. Entre 1679-1694 se sitúa la hechura del grupo de la iglesia sevillana del Santo Ángel, atribuido con certeza a Pedro Roldán[32], que transforma el austero sillón frailero en un suntuoso trono dorado con respaldo en medio punto gallonado y rematado con perillas. Semejante giro iconográfico conocerá un fructífero predicamento en el Setecientos, cuando el asiento adquiera, con frecuencia, la entidad de una auténtica sede o cátedra que será vista y entendida, más que nunca y en virtud del espíritu del siglo, en calidad de elemento idiosincrásico y dignificante de la madre y maestra de María.
Sin abandonar todavía la cuestión, otro elemento de reflexión interesante es el que nos remite al principio jerárquico en virtud del cual, y según las normas de protocolo de la corte, no todos tenían derecho a silla. En este sentido, resulta curioso que santa Ana y la Virgen asimilen y asuman como consustancial ese mismo derecho a tener silla, tan exclusivo y tan restringido a unas élites sociales inaccesibles. Una vez más, el mueble-atributo actúa de hilo conductor de un mensaje que, subliminalmente, transmite a todos y reconoce en María la condición regia que ostenta por los méritos de su Hijo Jesucristo y que Ella quiere ampliar a su madre.
No abandonamos todavía la escultura hispalense, por cuanto detectamos que la observancia de dicho decoro ya debía gozar de cierto predicamento artístico entre los artistas de finales del siglo anterior. En los dos deliciosos grupos escultóricos de barro cocido y policromado del Museo de Bellas Artes de Guadalajara, modelados entre 1692 y 1706, Luisa Roldán revalida lo expuesto al enfatizar el protagonismo y primacía de los personajes femeninos, enalteciéndolos y distinguiéndolos de los masculinos por la vía de diferenciar los correspondientes muebles-atributo que les sirven de asiento. (figs. 10-11) Así, en el dedicado a San Joaquín entrega a Santa Ana la Virgen Niña[33], el padre se levanta de un sencillo, al tiempo que elegante, taburete de tijera[34]para acercar la niña recién nacida a su madre, quien extiende sus brazos para recibirla acomodada en un lujoso sillón dorado con tapicería claveteada roja y exuberante ornamentación de tallas. Si en el primer grupo, el gesto de levantarse de uno implica un detalle de consideración y sutil pleitesía caballeresca hacia la otra, en el segundo conjunto que plasma a la Virgen María y San José con el Niño Jesús dando sus primeros pasos, la participación de ambos en la acción se ejerce desde los correspondientes asientos[35]. Sin embargo, ello no obsta para establecer de nuevo una escala de valores que prioriza el papel de María ayudando a su hijo a caminar valiéndose de un paño que lo sostiene, sobre la actitud complacida, complaciente y meramente contemplativa de José, que sonríe mientras el pequeño intenta acercarse a él. Nuevamente, cual sucede en los ejemplos sevillanos mencionados, el mueble-atributo constituye, en toda regla, el elemento iconográfico clarificador; en esta ocasión al oponer el rico sillón materno —por lo demás, digno de una reina aunque fascinante por su diseño imposible—, a la rústica banqueta o taburete de carpintero alusivo al oficio y humildad de José, pero también, no lo olvidemos, a su pasividad y completa ausencia de responsabilidad en cuanto a la paternidad de Cristo, del cual aparece premeditada y sutilmente desplazado por criterio expreso de la escultora.

Fig. 10. La Virgen y San José contemplan los primeros pasos del Niño Jesús (1692-1706). Luisa Roldán. Museo de Bellas Artes (Guadalajara).

Fig. 11. San Joaquín entrega a Santa Ana la Virgen Niña (1692-1706). Luisa Roldán. Museo de Bellas Artes (Guadalajara).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.