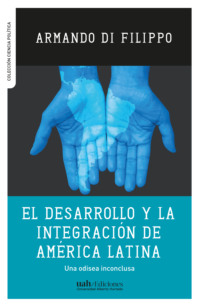Kitabı oku: «El desarrollo y la integración de América Latina», sayfa 4
El determinismo implícito en el liberalismo económico neoclásico
Por otro lado, también es posible demostrar el determinismo contenido en la teoría económica neoclásica. Nótese bien que el liberalismo clásico se fundó sobre otras bases teóricas diferentes al liberalismo neoclásico. A diferencia de los clásicos según los cuales los precios miden trabajo humano, los neoclásicos dicen que los precios miden utilidad y escasez, marginalmente determinadas de acuerdo con el cálculo racional de consumidores y de productores. Los consumidores son el punto de partida de todo el proceso (soberanía del consumidor) y buscan llevar al máximo la satisfacción de sus deseos individuales, expresados a través de sus funciones de preferencias individuales. Aunque los neoclásicos no enfatizaban para nada ese punto, aquel máximo u óptimo depende desde luego del poder adquisitivo general que se posea, determinado en el punto en que (gráficamente hablando de acuerdo con las formalizaciones neoclásicas) “la recta de presupuesto es tangente a la más alta curva de indiferencia en el consumo, con base en la cual cada consumidor determina su canasta” personal. Esta jerga solo inteligible para los iniciados en geometría analítica inauguraba el uso (y en ocasiones el abuso) generalizado del análisis matemático en el estudio de la teoría económica.
Los productores por su parte, con base en esas preferencias marginales de consumidores solventes enfrentan una curva de demanda que les permite producir bajo condiciones de eficiencia, asociadas al cálculo de costos marginales que determinan las cantidades producidas. En ambos casos los agentes económicos carecen de poder para influenciar los precios significativamente por sí mismos, son en léxico económico “precio-aceptantes”, y las premisas del análisis suponen la atomicidad de esos contratantes (competencia “perfecta”).
Bajo condiciones y posiciones de equilibrio general (o equilibrio parcial bajo la cláusula ceteris paribus) de los mercados, los agentes del proceso son meros optimizadores de magnitudes, calculadas con base en la racionalidad instrumental de un hombre económico. De esa manera aparentemente son los individuos libres (soberanía del consumidor) los que con sus comportamientos determinan la lógica de los mercados y de los precios. Pero solo aparentemente, porque las premisas de la competencia perfecta hacen que la única “libertad” del hombre económico (caracterizado por John Stuart Mill) consista en desplazarse hacia posiciones de óptimo, según cuales sean sus preferencias de consumo o sus alternativas tecnológicas. El mecanismo es determinista, porque las premisas del modelo de la competencia “perfecta” y del comportamiento del “hombre económico” predeterminan matemáticamente los resultados del funcionamiento del mercado.
Los dos elementos sustantivos que realmente determinan en última instancia los precios, no son considerados materialmente por la teoría económica neoclásica. La teoría no entra en materia para determinar el contenido de las preferencias de los consumidores ni para determinar el ingreso real que determina su poder de compra. El contenido de las preferencias de los consumidores no es algo que, según la visión positivista de la economía neoclásica, le competa a la teoría, sino solo a los deseos del consumidor soberano. Del mismo modo, la magnitud del ingreso personal consumible forma parte de la distribución del ingreso real que, según los neoclásicos, tampoco es un tema que le competa a la ciencia económica. De otro lado las necesidades esenciales mínimas que todo ser humano debe satisfacer, y que los economistas clásicos (y también Marx) habían considerado bajo la noción de salario de subsistencia, desaparecen del espacio teórico neoclásico. Por lo tanto, la ética social queda fuera de tema al ser imposible determinar ni la justicia distributiva asociada a esos comportamientos, ni, tampoco evaluar la naturaleza o motivaciones de las conductas individuales que se expresan en el mercado. El utilitarismo queda como un trasfondo ético según el cual la utilidad total de los bienes es siempre positiva, lo que constituye una buena base para los excesos de una psicología consumista.
El proceso, formulado de manera matemática por los neoclásicos, que conduce al equilibrio estable de los mercados es inexorable. Está totalmente predeterminado por las premisas del análisis, y la única racionalidad que se presume en las partes contratantes es de naturaleza instrumental asociada a la noción de eficiencia. Consiste en optimizar los fines (ganancia de los productores o bienestar de los consumidores) para una dada dotación de medios. Pero la ética no entra en el análisis, o, mejor dicho, la única que “puede entrar” es la ética utilitarista en su versión más individualista y consumista, porque las preferencias se evalúan por niveles de satisfacción personal y no por el contenido bueno o malo, altruista o egoísta, justo o injusto de las decisiones de los actores. Esta racionalidad instrumental está perfectamente aislada de los ámbitos de la política y de la cultura. Además, la noción neoclásica de los “hombres económicos” supone que éstos se comunican entre sí solamente a través de los mercados, y su naturaleza “humana” carece de cualquier otra dimensión, no solo ética, sino tampoco cultural, lúdica o política.
Cuando a la teoría neoclásica, a partir del primer tercio del siglo XX no le quedó otro remedio que admitir, a regañadientes, que la competencia perfecta no existe y que los mercados se ven afectados por asimetrías de poder económico, de poder político o de poder cultural, entonces esa admisión trajo a colación la noción de “imperfecciones” del mercado. Es decir, se examinaron “desviaciones” a las premisas de la competencia perfecta. Aun así, la teoría microeconómica académica que todavía hoy se enseña mayoritariamente en Estados Unidos y América Latina, sigue considerando el mecanismo de la competencia más o menos pura o perfecta como el punto de partida para el estudio de la asignación de recursos. Una vez establecido ese artículo de fe, la teoría económica neoclásica estudia acotadamente algunas de las asimetrías de poder en los mercados bajo el rótulo de “imperfecciones de los mercados” (monopolio, oligopolio, teoría de juegos, competencia monopolística). Bajo estas imperfecciones que, obviamente no son tales, sino las condiciones reales en los mercados globales del mundo de hoy, emerge el tema de la responsabilidad de los actores más poderosos, por ejemplo, en las reflexiones recientes sobre la responsabilidad social empresarial.
Surge de aquí una conclusión importante en la esfera de la ética económica. Solamente reconociendo las asimetrías reales de poder que operan a través de los mercados es posible plantear los temas de la justicia conmutativa y distributiva que son inherentes a la ética social.
Estado y políticas públicas en el capitalismo
En la visión teórica neoclásica y en la práctica histórica concreta del capitalismo, tras la aparición del régimen soviético, la imagen del Estado era la del verdugo de la economía “libre”. Por lo tanto, los paradigmas de la teoría de la competencia perfecta se convirtieron no solo en un instrumento presuntamente científico para entender la lógica de los mercados capitalistas, sino también en un instrumento ideológico poderoso para enfrentar los excesos de la planificación estatal. Desde un punto de vista ético, también aquí se enfrentaba un determinismo donde la libertad y la creatividad humanas quedaban anuladas, o, mejor dicho, puestas al servicio de la construcción de una utopía: la sociedad comunista donde se hubiera superado definitivamente la sociedad de clases.
En los años treinta del siglo XX, la idea de la mano invisible y de la autorregulación de los mercados entró en una crisis profunda. La gran depresión de los años treinta demostró que el comportamiento microeconómico basado en los postulados de la competencia no lograba rescatar a la economía capitalista de una parálisis recesiva donde los niveles de actividad económica se hundieron y el desempleo alcanzó proporciones dramáticas. En ese momento histórico, el mensaje teórico del economista inglés John Maynard Keynes generó un fuerte impacto en las dinámicas y la lógica tanto del capitalismo como de la democracia.
La economía keynesiana legitimó el papel del Estado como agente económico. El Estado democrático liberal dejó de ser el verdugo del capitalismo, como en la Unión Soviética, para convertirse en su eventual salvador. Surgió otra macroeconomía como una rama nueva y bien establecida de la ciencia económica, y el liberalismo recalcitrante fundado en la autorregulación de los mercados cedió el paso a la legitimidad de las políticas públicas, fiscales, monetarias, y cambiarias del Estado.
El keynesianismo había nacido para salvar el capitalismo no para derrumbarlo, e impulsó la emergencia de una ética consumista, pues la dinámica del sistema capitalista, sufría decaimientos cíclicos de la demanda de bienes de consumo, y esta debía ser estimulada tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo la política fiscal y monetaria podía ayudar a paliar situaciones recesivas con baja utilización de la capacidad instalada, y, a largo plazo, la acumulación de capital, la publicidad exacerbada, la manipulación del consumidor, y la obsolescencia acelerada de los bienes se convirtieron en mecanismos de estímulos a la demanda efectiva que mantenía en funcionamiento la máquina capitalista. Los resultados de estas estrategias no solo han promovido el consumismo, sino también el despilfarro, “cargado a la cuenta” del medio ambiente humano y de la estabilidad de la biosfera.
Este papel del Estado como regulador y estabilizador necesario del capitalismo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se transfirió también a los sistemas políticos. El proceso de descolonización, y la fundación de las Naciones Unidas, crearon un espacio de acción en el ámbito de las políticas para el desarrollo. Tras dos guerras catastróficas y una crisis económica sin precedentes en la historia del capitalismo, apareció de nuevo la temática de la ética que había sido eclipsada del escenario en la primera mitad del siglo XX. La dignidad de los seres humanos se reconoció enfática y explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El capitalismo regulado o de economía mixta y las socialdemocracias emergentes mostraron una cara del Estado regulador y benefactor, muy distinta a la cara del Estado opresor y autoritario del mundo soviético. Un tema muy importante de esta etapa histórica es el de la consolidación de la democracia en Europa Occidental. En ese momento histórico de posguerra la sociedad europea sufría varios riesgos. En primer lugar, el riesgo de ser absorbida por la ideología comunista, y, en segundo lugar, el riesgo de la fragmentación e irrelevancia políticas en un mundo donde las potencias hegemónicas presentaban una enorme escala en términos geográficos y demográficos.
La reacción europea ante dichos riesgos, liderada en medida importante por visiones socialcristianas neotomistas (como las inspiradas en las ideas de Jacques Maritain), fue la de avanzar por los caminos de la democratización y la integración. Europa se democratizó finalmente. Por primera vez de una manera generalizada las democracias parlamentarias se instalaron para permanecer. La democratización y la integración de Europa occidental se retroalimentaron recíprocamente dando lugar a un gran experimento económico y político que ha culminado en la Unión Europea.
La ética del capitalismo regulado en las economías desarrolladas
La ética del capitalismo regulado en la esfera económica y de las socialdemocracias en la esfera política, fue un compromiso entre las nociones del individualismo y el utilitarismo que están en la esencia de las conductas del capitalismo, por un lado, y las nociones de derechos económicos, sociales y culturales que están en la esencia de las conductas políticas de la socialdemocracia por otro lado.
A medida que estos procesos económicos y políticos se afianzaban surgieron nuevas posiciones éticas que los reflejaron. Una de ellas, muy representativa de las nuevas visiones éticas que este proceso trajo consigo fue el igualitarismo liberal (John Rawls). El impacto académico de las ideas de Rawls fue enorme quizá porque reintrodujo una noción, propia de la ética social pre-moderna que el individualismo y el liberalismo de la primera mitad del siglo XX habían borrado del diccionario: la justicia.
Bien entendido, John Rawls fue ante todo un filósofo político que intentó preservar la visión de mundo del liberalismo contractualista. Sin embargo, pretendió ser también un igualitarista, y la convergencia de estos dos objetivos (libertad e igualdad) contribuye a configurar su Teoría de la Justicia. Conviene repasar esquemáticamente sus ideas principales en vista del enorme impacto que han generado en los estudios actuales de ética y de filosofía política.
Su teoría de los bienes es un fundamento de su teoría de la justicia. Los bienes primarios son caracterizados como los medios generales requeridos para poder aspirar o acceder a una vida buena (nótese la diferencia entre esta noción y la de bienestar en su origen utilitarista). Rawls distingue entre dos tipos de bienes primarios: los naturales y los sociales. Los bienes primarios naturales son la salud y los talentos. Los bienes primarios sociales son básicamente tres: las libertades fundamentales, las oportunidades de acceso a las posiciones sociales y las ventajas socioeconómicas ligadas a dichas posiciones.
Su teoría de la justicia se aboca al logro de una distribución justa de los bienes sociales. Según Rawls, los principios normativos para tal cometido son dos: 1) Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás. 2) Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos.
Esta mínima referencia a la teoría de la justicia de Rawls no es suficiente para profundizar en ella, ni es el objeto de esta mención intentar hacerlo. Sin embargo, un rasgo central de la visión de Rawls es haber logrado una convergencia entre las nociones de libertad y de igualdad. La primera (libertad) considerada como un rasgo central del liberalismo y la segunda (igualdad) considerada como un rasgo central de la visión de una naturaleza humana compartida, la que asume diferentes orígenes y versiones. En cierto sentido la ética social rawlsiana, compatible con el keynesianismo, es la que mejor representa, legitima y racionaliza el capitalismo regulado y la democracia social instalados en el mundo desde el inmediato período de posguerra hasta la así denominada revolución conservadora de los años ochenta.
Un punto decisivo de la visión ética de Rawls es su rechazo del utilitarismo y su adscripción a una visión kantiana de la libertad, donde lo necesario es preservar la dignidad de cada hombre considerado como un fin en sí mismo. Otro punto esencial es la enorme importancia que otorga Rawls a la noción de bienes públicos o bienes sociales en la configuración de una sociedad justa.
Globalización económica y neoliberalismo
Finalmente, en el último cuarto del siglo XX fueron el capitalismo regulado y la socialdemocracia apoyada en un Estado benefactor los que entraron en crisis en los centros desarrollados. El exceso de gasto fiscal en Estados Unidos, y la fuerte carga tributaria aplicada a las grandes corporaciones condujo por un lado a posiciones inflacionarias y por otro lado a un desaliento de la inversión productiva. El exceso de beneficios sociales tendió a producir una creciente participación del sector público y de los salarios en el ingreso total, reduciendo la participación de las ganancias corporativas. Comenzó así un proceso de inflación con recesión que no tenía precedentes en la economía estadounidense. En la década de los años ochenta este proceso condujo a un rechazo de la economía keynesiana, a un esfuerzo por reducir tanto el tamaño del Estado como su intervención en el campo de la vida económica, incluyendo el gasto en bienes público-sociales. Con la llegada a comienzos de los años ochenta de los Gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos se dio inicio a una era conocida como la Revolución Conservadora.
El decenio de los años ochenta dio lugar a la acelerada propagación de las tecnologías de la información y de la comunicación, coincidente con una nueva visión de la economía política acorde con los principios del así denominado Consenso de Washington, que restauró el proceso de asignación de recursos controlado por las grandes empresas en un contexto de emergente globalización entendido por una creciente movilidad no solo de los bienes a través del comercio sino también de nuevos servicios asociados al desarrollo de las TIC, así como de tecnologías e inversiones vinculadas a la inversión directa extranjera. El mismo año de la promulgación de las ideas del Consenso de Washington fue el de la caída del Muro de Berlín y del colapso de las economías centralmente planificadas de Europa Central.
El capitalismo y la democracia representativa liberal quedaron como los únicos sistemas reguladores de los procesos económicos y políticos del mundo occidental. Sin embargo, el capitalismo comenzó a operar con base en nuevas posiciones tecnológicas, y acudió a nuevas estrategias y tácticas de mercado. Ese proceso contribuyó por un lado a la concentración y por otro lado a la despersonalización del poder económico.
Desde una perspectiva ética, esta inflexión histórica acontecida a fines del siglo XX, generó posiciones “restauradoras” de un individualismo liberal altamente concentrador así denominado neoliberalismo. Los fundamentos de dicho poder económico se “sinceran” apoyándose no ya en presuntas contribuciones al bienestar general (en una línea utilitarista) sino simplemente en la legitimidad y necesidad económica y política de un sólido régimen de propiedad privada. El proceso económico que se ha traducido en la emergencia de la Revolución Conservadora y en los principios del Consenso de Washington en su traducción a la esfera de la ética y de la filosofía política ha dado en denominarse libertarianismo. Sus principales ideólogos han sido Von Hayek, y Robert Nozick. Las posiciones más extremas de este enfoque han dado en denominarse anarco-capitalismo.
El libertarianismo o libertarismo define la libertad humana como la propiedad de sí mismo y de todos los objetos legítimamente poseídos. La legitimidad de las relaciones contractuales y de mercado depende solamente de la voluntad de las partes contratantes (que por definición son propietarios). El libertarianismo se ocupa del origen de una propiedad legítima, y presenta diferentes argumentos para intentar justificarlo, los que no podemos profundizar en esta reseña. Bástenos decir que, para los libertarios el justo precio es por definición el convenido “soberanamente” entre dos contratantes legítimos y no depende de ninguna otra consideración relacionada con el tema de la justicia.
En ciertos aspectos morales más bien extraeconómicos el libertarianismo reconoce el derecho de una persona de hacer con su vida lo que considere conveniente, puede drogarse, suicidarse, ser objeto de eutanasia consentida y voluntaria, practicar relaciones sexuales o establecer vínculos estables con personas del mismo sexo, aislarse del mundo etc. Los únicos límites que impone esta visión son primero, no ceder la propiedad de sí mismo a otra u otras personas, segundo aceptar la necesidad de supervisión que los jóvenes requieren hasta que adquieren su plena capacidad, y, tercero, limitar la libertad de cada uno respecto de acciones delictivas contra la propiedad de terceros o de los bienes legítimamente adquiridos. Esto límites se aplican especialmente respecto de prerrogativas tributarias o expropiatorias por parte del Estado que en el caso de los anarco-capitalistas es considerado un robo.
Si bien, esta ética adquiere plena inteligibilidad respecto de las personas humanas, su mayor utilización y significación económica se ha volcado sobre las personas jurídicas, las organizaciones, y ante todo sobre las grandes corporaciones económicas. En ellas, la propiedad se despersonaliza bajo formas de grandes sociedades de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas cuyo capital accionario se cotiza en bolsa y es fácilmente transferible.
En la práctica, el proceso de globalización ha enfrentado a Estados Nacionales cada vez más debilitados en sus opciones de política pública con grandes corporaciones transnacionales. Estas corporaciones imponen normas legales transnacionales originadas en agencias intergubernamentales y privadas respecto de la propiedad transnacional de inversiones, de servicios, de innovaciones y marcas industriales, etc., las que suelen entrar en conflicto con las normas legales de las naciones donde asientan sus inversiones. A un nivel más profundo el tema puede verse como una confrontación entre los derechos de propiedad de corporaciones transnacionales totalmente despersonalizadas en su responsabilidad y los derechos humanos y ciudadanos de los habitantes de las naciones donde localizan sus inversiones.
El mundo económico de hoy es, más que nunca antes, un mundo de instituciones y organizaciones empresariales vinculadas entre sí por una inextricable red de compromisos legales de tipo patrimonial. A diferencia de las personas humanas que son personas naturales, las organizaciones son personas jurídicas respecto de las cuales no cabe predicar derechos humanos porque las organizaciones como tales carecen de conciencia y voluntad, son meramente instrumentales. Sus derechos y obligaciones son patrimoniales y están reglados por las normas que regulan los contratos (públicos y privados) propios de la justicia conmutativa. Incluso aquellas instituciones dedicadas a satisfacer derechos humanos elementales (organismos de seguridad social, escuelas, hospitales, etc.) deben adquirir personería jurídica y quedan sujetas a normas patrimoniales que son fijadas mirando a las cosas que allí se administran y no a las personas que se benefician de esos servicios.
También por supuesto hay normas que regulan los derechos y deberes de las personas, códigos familiares y penales, normas morales escritas y no escritas, pero la justicia distributiva que se debe a las personas esta siempre mediada, en las organizaciones, por múltiples “costos de transacción” que limitan u obstaculizan su ejercicio.
En el mundo globalizado de hoy, las instituciones que regulan la justicia conmutativa aplicable a las organizaciones, especialmente a las organizaciones económicas transnacionales, tienden a predominar sobre las que regulan la justicia distributiva aplicable a las personas que son ciudadanos de los Estados. Las primeras se imponen en el ámbito de las empresas (que carecen de ciudadanía política) con mucha fuerza a través del proceso de globalización del capitalismo, en tanto que las segundas solo pueden operar a través de los sistemas políticos nacionales (o eventualmente supranacionales cuando varias naciones se integran para defender sus derechos).
El proceso de globalización del capitalismo es ante todo un proceso de transnacionalización de las empresas a escala global, o al menos, a escala supranacional, con la consiguiente consolidación de los cambios en los derechos de propiedad que son requeridos para un eficiente funcionamiento de la justicia conmutativa. En consecuencia, la justicia conmutativa aplicada a la lógica del capitalismo global predomina sobre la justicia distributiva aplicable a los sistemas políticos democráticos.
El desafío consiste en crear una cultura democrática consolidada a escala latinoamericana, atendiendo a las afinidades preexistentes, especialmente aquellas vinculadas a la común herencia que todavía subyace a nuestro ethos cultural. El objetivo fundamental debería ser el de lograr la prioridad de los derechos humanos y ciudadanos fundamentales de las personas sobre los derechos patrimoniales de las empresas. Esto no supone imponer a las empresas, y en especial a las micro, pequeñas y medianas, cargas económicas (salarios mínimos, por ejemplo) que no estén en condiciones de pagar, sino usar los mecanismos de la democracia política para consolidar las dimensiones económica y cultural de la democracia. También supone la aplicación de medidas correctoras de carácter redistributivo frente a las enormes asimetrías de poder económico existentes por ejemplo entre los grandes grupos económicos transnacionalizados, y las pequeñas y medianas empresas que tanto contribuyen a la generación de oportunidades de trabajo.
La revolución conservadora y sus políticas económicas
En 1980 se desatan las nuevas estrategias económicas de la, así denominada, “Revolución Conservadora” en los Estados Unidos (“reaganomics”) precedida por el viraje británico con Margaret Thatcher. Esta fecha (1980) podría también aceptarse como un punto de inicio de la propagación mundial de las tecnologías de la información que entronizaron el papel protagónico de las transnacionales en la economía mundial y dieron comienzo al proceso de globalización. Se transicionó, así, hacia economías cada vez más abiertas y orientadas por las estrategias de las empresas transnacionales en la búsqueda de sus ventajas competitivas.
La nueva teorización neoliberal de la década de los ochenta, desacreditó el papel de las políticas fiscales de gasto público (y especialmente de gasto social) tras la alta inflación de los años setenta en los Estados Unidos. La revolución conservadora alentó las políticas “monetaristas” (basadas, prioritariamente, en el manejo de la tasa de interés) y “ofertistas” (basadas en la reducción de impuestos a las empresas) para que los inversionistas privados, reemplazaran la inversión pública y asumieran un papel decisivo en la asignación de los recursos.
Las teorías de la oferta, (así denominadas teorías “ofertistas”) fueron promovidas por autores como Laffer, que pedía una reducción de la presión impositiva. Argumentaba que esta medida estimularía la inversión privada y el crecimiento económico, posibilitando, así, como consecuencia del crecimiento de la economía, una recaudación impositiva mayor con tasas tributarias menores.
De esta Revolución Conservadora de los años ochenta, deriva la posición económica neoliberal o libertaria. Su estrategia en América Latina es “crecimientista” (desarrollista en el más estrecho y economicista sentido de la palabra) y compatible con un recalcitrante “libertarismo” en el plano de la ética. Es “crecimientista”, si se acepta este barbarismo terminológico, a nivel de la economía en su conjunto, pero su libertarismo hace total abstracción de cualquier concepción igualitaria o solidaria, en el plano distributivo o social.
El neoliberalismo económico, fuertemente afín con las postulaciones ya examinadas de la economía neoclásica rechaza el salario mínimo porque el salario “debe estar fijado por las fuerzas del mercado” y los empresarios no pagarán salarios por encima de lo que, a juicio de ellos, produzca marginalmente el trabajador contratado. Por lo tanto, dicen que un salario mínimo sería “arbitrario” (es decir, no vinculado a las productividades laborales). Por ende, si se les obliga a aceptarlo, no contratarán trabajadores adicionales, no invertirán y la economía no crecerá, todo lo cual provocará, obviamente, un aumento del desempleo.
Este punto, desarrollado con la política y las prácticas salariales, merece una consideración más detenida. De un lado es necesario aceptar que la supervivencia y el desarrollo de la empresa privada exige salarios medios que sean inferiores a las productividades laborales medias correspondientes, como única manera de permitir ganancias y reinversiones en la rama productiva de que se trate. De otro lado, los neoclásicos también se ven obligados a aceptar que el salario fijado por el mercado puede no ser suficiente para superar la línea de la pobreza de los trabajadores contratados. Sin embargo, en tal caso se desligan del problema y lo traspasan al Estado, encargado de asistir a los desocupados o sub-ocupados.
En la versión neoliberal concreta de la política económica, propagada a partir de la, así denominada, “revolución conservadora” (“reaganomics” y “thatcherismo”) se propone una reducción de la carga tributaria, lo que reduce las posibilidades estatales de entregar subsidios por desempleo o complementos salariales.
La única solución verdadera y profunda al problema de la pobreza es, para los neoliberales, el muy acelerado crecimiento económico, y en ese sentido, (estrecho y reductivo) son “desarrollistas” o, más precisamente, “crecimientistas”. Por supuesto ese crecimiento económico, así postulado, depende de la inversión de capital productivo proveniente de los propios empresarios (nacionales y/o transnacionales). Si estos, en su conjunto, deciden no invertir productivamente, impedirán el crecimiento y generarán el desempleo.
En la perspectiva neoliberal que acepta a regañadientes la existencia del Estado, este debe ser el encargado de subsidiar a los desocupados para sacarlos de la pobreza. Pero la posición frecuentemente sostenida por las cámaras empresariales, en materia de política fiscal es que debe evitarse el déficit presupuestario derivado de un “excesivo” gasto social, con lo que el límite superior de dicho gasto dependerá de los ingresos tributarios de los estratos de alto ingreso, empezando por el de los propios empresarios. Los empresarios piden “señales claras y estables” en materia de impuestos, y, en cierto modo, consideran que las aportaciones a las arcas fiscales, que los empleadores deben efectuar en virtud de las leyes socio-laborales son también una forma de impuesto.