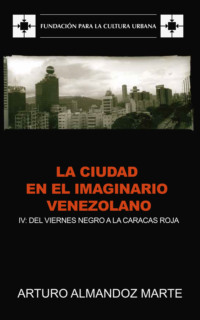Kitabı oku: «La ciudad en el imaginario venezolano», sayfa 3
Sobre este cuarto libro
Dentro de 50 años, la literatura de Venezuela va a ser uno de los mapas alternativos del conocimiento del país que somos hoy; porque aun cuando la literatura no aborde en forma directa alguna situación colectiva de la nación, ésta se encuentra siempre presente en lo que escribimos.
VICTORIA DE STEFANO a Milagros Socorro, «Victoria de Stefano. ‘Me he ganado el derecho a escribir’» (2006)
9. SIGUIENDO CON EL PROCEDIMIENTO y la ordenación de los libros anteriores de esta investigación, se trata en esta cuarta parte, básicamente, de distinguir y articular los principales momentos de una muestra del imaginario ensayístico y novelesco de autores venezolanos en el último cuarto del siglo XX. En un sentido casi estadístico, es una muestra discreta, acaso rala en algunos episodios, aunque no deja de ser representativa, a mi juicio, de un corpus literario inabarcable, por hacerse crecientemente urbano. Al mismo tiempo, conviene advertir que la sucesión de imágenes puede remitir a procesos y cambios de etapas antecedentes, por lo que tales momentos resultan refractarios del pasado. En este sentido puede observarse solapamiento con temas y autores de libros anteriores, a la vez que algunas de las obras e imágenes de este último volumen remitirán con frecuencia a episodios de los tres primeros, sobre todo del anterior, lo cual responde también a un deseo de articular y poner la obra en perspectiva con ella misma.[42]
En vista del inabarcable material cuyo imaginario remite, para este último período, a una realidad venezolana demográficamente urbanizada, solo serán consideradas en tanto fuentes primarias, en principio, obras publicadas hasta alrededor del año 2000; asumido el corpus en tanto muestra, se justifica la aparente arbitrariedad del corte temporal, del cual se harán algunas excepciones a ser explicadas en cada caso.[43] A esa limitación de fecha editorial, por así decir, se suma, en lo concerniente a la narrativa, la exclusión del relato breve, como en los libros anteriores, por lo que mucha producción cuentística considerada como urbana –desde la de Federico Vegas hasta la de Karl Krispin, pasando por José Luis Palacios– no será incluida en esta investigación, referida principalmente a la novelística; ello no excluye, empero, la consideración de crónicas o ensayos tocantes a la ciudad, como de hecho ocurre con Vegas. Si bien hay casos limítrofes por sus textos transgenéricos, como Antonio López Ortega; o de cuentistas como Ángel Gustavo Infante, referente en el tratamiento de la marginalidad, de los narradores serán incluidos formatos novelescos, como el muy conocido caso de La danza del jaguar (1991), de Ednodio Quintero, en los que finalmente nos interesa, más allá de consideraciones sobre género o extensión, indagar las pistas urbanas o rurales presentes en la narrativa.[44]
El criterio temporal puede extenderse un poco en lo atinente al ensayo, donde el seguimiento de algunas tesis de los autores requiere en ocasiones ser completado con material más reciente, el cual es con frecuencia tomado de prensa y a veces de Internet. En este sentido, aunque su aserto se vería cuestionado por la preponderancia de Internet y las redes sociales en el siglo XXI, no es casual que Luis Britto García afirmara, a propósito del lanzamiento de su libro Todo el mundo es Venezuela (1998), que «el periódico es el libro de hoy en día. El periódico es un libro que sale cada 24 horas».[45] La profusión ensayística de la prensa se justifica especialmente en períodos de intensos cambios políticos y sociales, lo que ha llevado a Atanasio Alegre a calificar lo vivido en Venezuela desde el Viernes Negro de 1983 hasta la emergencia del enrojecido país de la Revolución bolivariana como ages of extremes.[46] Y si bien el tema político ha tendido a capitalizar esa producción ensayística reciente, una investigación como esta debe estar atenta a filtrar esa agenda, por así decir, y ponerla en relación con sus referentes urbanos e imaginarios.
10. Si bien las pesquisas de la relación entre ficción y realidad siguen siendo las mismas en este libro, tanto como en los anteriores, quizás se acentúe, en vista de los intensos procesos políticos de la sociedad venezolana en el fin de siglo, la búsqueda del ineludible sustrato que éstos reclaman ante la proverbial inmanencia del escritor, incluyendo al de ficción. En este sentido, en entrevista con Milagros Socorro –quien contrastaba «el protagonismo de las masas o de lo colectivo» con la supuesta subjetividad reivindicada por la novelista venezolana– creo que bien lo resumió Victoria de Stefano a propósito de los «mapas alternativos» que la literatura en producción en el país terminará ofreciendo, en el largo plazo, de cara a comprender el proceso histórico.
Dentro de 50 años, la literatura de Venezuela va a ser uno de los mapas alternativos del conocimiento del país que somos hoy; porque aun cuando la literatura no aborde en forma directa alguna situación colectiva de la nación, ésta se encuentra siempre presente en lo que escribimos (…) Todo lo que se escribe tiene un texto debajo del texto, una masa oscura no develada.[47]
Además de esa tensión entre literatura y realidad, en lo concerniente a la relación del ensayo con la novela, al igual que ocurría ya en el tercer libro de esta investigación, se acentúa el desdibujamiento de las fronteras entre narrativa, ensayo y saber especializado. Ello puede verse en el capítulo «Entre cultura y desmemoria», donde reaparecen cuestiones asomadas en partes anteriores de esta investigación por eruditos nacionales –Guerrero, Uslar, Liscano, Pardo– no solo a propósito de Venezuela sino también de Latinoamérica.[48] Creo que esta agenda es representativa de esa «reflexión generalista y cosmopolita» que, al decir de Miguel Ángel Campos, ha sido estigmatizada como «exotismo y extravío», en medio de una ensayística de preponderante alcance nacional.[49]
Pecando de un localismo preocupante, esta última tendencia asoma no solo a propósito de los vertigionosos cambios políticos, sino también en cuestiones centrales a la ciudad venezolana del fin de siglo, como han sido la segregación y la violencia urbanas. En este sentido, en su introducción a Ciudadanías del miedo (2000), Susana Rotker señaló que las crónicas pueden entenderse como «primeras formas de elaboración, dado que los estudios especializados (sociológicos, criminológicos, antropológicos, culturales) sobre la violencia suelen quedar por lo general y lamentablemente, relegados al campo de los especialistas, sin lograr abrir la brecha de los campos profesionales y discursivos».[50] Al mismo tiempo, la configuración de imaginarios urbanos relacionados con la violencia y la criminalidad urbanas suele reflejar la visión de los medios, apoyada a su vez en encuestas y otras formas de opinión; por todo ello podemos concluir con Rotker: «El saber ‘racional’ sobre la violencia está naciendo en parte, si se lo ve de esta manera, de los relatos, de la subjetividad».[51] Si bien este corpus cronístico es en buena medida producido desde los medios de comunicación, principalmente la televisión hasta los años noventa, recordemos que, tal como fue advertido para el tercer libro, esta investigación no puede, lamentablemente, considerar sistemáticamente la telenovela y otras formas propias de aquélla, aunque se seguirá atento a cómo ellas son espejadas en el imaginario literario sobre la ciudad y la urbanización.[52]
11. El fracaso de la Gran Venezuela y la corrupción del país saudita en el paso de los setenta hacia los ochenta –prefigurado el 18 de febrero de 1983, después conocido como Viernes Negro– son las coordenadas históricas que abren el inquietante imaginario del primer capítulo. Éste se inicia con un ensayo de Rafael Caldera, pero pronto da paso a la novela, con autores de la generación de 1958. Aunque en parte retrata procesos de las décadas previas, como la inmigración descontrolada conducente a la marginalidad y al subempleo, a la improductividad y burocratización de los aparatos estatales, así como al consumismo y al envite de la sociedad nueva rica, todos estos males son ahora más reconocibles en varios de los novelistas de este capítulo: José León Tapia, Luis Britto García, Carlos Noguera, Victoria de Stefano, José Balza, Eduardo Liendo y Ana Teresa Torres; las novelas en palimpsesto de esta última tornan su imaginario imprescindible desde este primera parte, si bien su obra apareció en los años noventa.
La comedia humana que transita la muestra narrativa de la primera parte va a ser completada en la segunda con el ensayo y la crónica que registran los irreversibles desequilibrios de la urbanización nuestra, sobre todo en lo atinente al desbalance entre cultura, civilización y memoria. Esa revisión, principalmente ensayística pero con incisos en narrativa, comienza por la inserción de América Latina dentro de la civilización occidental, según una reiterada pregunta que se formularan desde Rafael Caldera hasta Arturo Uslar, para continuar con la cuestión del arraigo de la cultura en la tierra, siguiendo un planteamiento tradicionalista de Juan Liscano, pero comparado aquí con las posiciones de Ángel Rosenblat y José Balza.[53] Aparecen necesariamente diferentes discursos denunciantes de la inflación urbana de Venezuela y de Caracas en tanto su escenario más dramático y babélico: desde los cuestionamientos de Luis Beltrán Guerrero e Isaac J. Pardo, a través del contraste con procesos civilizadores y pensamientos utópicos de otros períodos y contextos históricos; hasta la invectiva de Liscano y Uslar sobre la incultura, la pobreza y el deterioro ambiental. Las crónicas de Elisa Lerner, Igor Delgado Senior y José Ignacio Cabrujas, en tanto pequeña muestra, son revisadas también para obtener respuestas alternativas de generaciones que, si bien más abiertas a los cambios dislocantes, no dejaron de satirizar y caricaturizar la descomposición de la Venezuela saudita y sus malestares capitalinos.
12. Tal como ha ocurrido en libros anteriores, se hace necesario distinguir en éste una parte donde el imaginario urbano venezolano sigue, por un lado, los itinerarios de los viajes y las migraciones internacionales, remontándose, por otro lado, a ciudades y comarcas del interior. Tratándose ya de un país urbanizado demográficamente, esta provincia venezolana, además de seguir asomando en el imaginario de la urbe, generalmente en planos pretéritos, refleja ahora los embates de esa urbanización atropellada en diferentes ámbitos territoriales, sociales y culturales. De manera que se intenta integrar en esta parte, esperemos que con éxito, el imaginario ensayístico de inmigrantes y viajes, desde Lerner y Alicia Freilich con judíos y Torres con españoles e italianos; seguidos por González León con su periplo europeo registrado en crónica; atravesando una muestra de la migración y la mudanza que, cargada de pasado histórico y provinciano, resuena en algunas novelas de José León Tapia; hasta desembocar en narradores como Carlos Noguera, López Ortega y Antonieta Madrid, algunos de cuyos personajes reportan esa contrastante migración vivida por sus autores, desde apagadas ciudades del interior venezolano, hasta el Londres o el París de las vacaciones o los estudios de posgrado.
Tales migraciones nos asoman al imaginario rural y provinciano que, si bien quizás en menor medida que en libros anteriores de esta investigación, seguirá siendo en éste sustrato tanto de la reflexión ensayística como de episodios novelados. Ese sustrato aflora en nociones como las de «geografía portátil», «territorio móvil» y «talante de campamento», utilizadas por Harry Almela al articular el «mapa imaginario» del estado Aragua; así como la de «patria chica» trasuntada en las ciudades trujillanas, derivada por Miguel Ángel Campos de Vallenilla Lanz, para contraponerlas a Maracaibo y otras urbes del Estado petrolero y dispensador.[54]
Destaca en esta parte el imaginario rural andino, tramontado tempranamente por personajes de Ednodio Quintero y la misma Madrid hacia metrópolis cosmopolitas y posmodernas, aunque experimentando un reiterado retorno a aquella comarca a través de la memoria. De esa familia de personajes puede predicarse, con sus respectivas variaciones, lo que Carlos Pacheco señaló sobre la narrativa ednodiana, en la que se observa una
progresiva construcción y simultánea auto-relativización (…) de un espacio narrativo rural andino característico que se hace consustancial a sus protagonistas y que se manifiesta a través de su reiterado regreso, geográfico y/o imaginario, a la comarca de la infancia. No menos curiosa y significativa es, en efecto, la transición que se va produciendo en la secuencia de sus libros del imaginario plenamente rural y tradicional al urbano y (post)moderno, aunque siempre, de alguna manera, se termina volviendo al origen, porque ese origen forma parte constitutiva de los personajes y del universo quinteriano. Esa comarca nativa, consistente territorio ficcional objeto de variaciones y elaboraciones, sobrevive al acceso de los personajes a espacios urbanos y a la modernidad cosmopolita y globalizada y los hace regresar geográfica y/o imaginariamente a ella.[55]
Finalmente, como postreros ecos de la literatura petrolera, de Luis Britto García a Milagros Mata Gil en narrativa, la oxidada suburbanización de campamentos y periferias tiene ya poco que ver con la provincia todavía colorida que asomaba, a través de planos pretéritos, en novelas de Salvador Garmendia y Adriano González León; menos aún con la idílica provincia de Maricastaña, cargada de magia infantil e idealizada en el ensayo y la novelística de las generaciones del 18 y 28.[56] Si bien cruzan todavía algunas «gentes nómadas y escoteras» de Picón Salas, para quienes la «ruina del pueblo» sigue siendo fuerza expulsora hacia las ciudades grandes del oro negro, se observa que la novelística del petróleo del segundo tercio del siglo XX, por haber sido en parte «subsidiaria del criollismo», como advierte Campos, ha perdido en esta parte «una contemporaneidad de amplia representación».[57] Es por ello que, como se observa en las afueras de la Gran Caracas y otras ciudades grandes de Venezuela –que no grandes ciudades, si se me permite enfatizar la crucial localización del adjetivo– la provincia suburbanizada, con todos los sentidos del prefijo, nos retrotrae a la descompuesta realidad metropolitana, y especialmente capitalina, desde donde se desarrollan las últimas secciones de este cuarto capítulo.
13. Los capítulos finales se inician con las señaladas advertencias, que a partir del Caracazo de 1989, hicieran Uslar, Liscano y otros de los así llamados «Notables» sobre el inminente arribo del cataclismo político y económico, con sus nefastas consecuencias sobre las urbes ya fracturadas irreversiblemente. Al calor de esa descomposición, la reflexión sobre atributos urbanos emergida como respuesta desde diferentes ámbitos intelectuales, de museos y periódicos a fundaciones y universidades, está representada aquí por una muestra de pensadores y arquitectos que desplegaron una ensayística no exenta de imaginario, de María Elena Ramos y Juan Nuño a William Niño y Federico Vegas. Esa muestra ensayística se completa con narradores que cabalgan la crónica y el periodismo –de Milagros Socorro a José Roberto Duque, pasando por Gisela Kozak– quienes registraron avatares de esa metrópoli de los noventa, desde el tráfico hasta la violencia. Y como en libros anteriores de esta pesquisa, se privilegia el escenario capitalino en la reflexión, asumiendo, como lo ha señalado el sociólogo Tulio Hernández, que Caracas ha sido, especialmente para este último ciclo, «una expresión tangible de las grandes patologías venezolanas».[58]
Encabezados por Ana Teresa Torres y Antonieta Madrid, Eduardo Liendo y Carlos Noguera, los novelistas darían diferentes respuestas finiseculares a todo ese proceso, al reconstruir la memoria citadina a través de la urbanización de las parentelas. Destaca en este sentido el caso de Torres, cuya Malena, entre otras voces femeninas de El exilio del tiempo (1990), resuena como un canto de cisne secular frente a la Maricastaña piconiana que abriera el primer libro de esta investigación.[59] También se rastrea esa memoria a través de la intertextualidad y las referencias mediáticas de los narradores arriba mencionados, así como en la crónica de Lerner y Boris Izaguirre; o a través de las diferentes perspectivas de abordaje de la Caracas secular, desde los puntos de mira desde arriba y desde abajo de los personajes, hasta las diferentes posturas generacionales de autores como Silda Cordoliani, Stefania Mosca, Gisela Kozak e Israel Centeno. Todo lo cual, en fin, permite recrear una modernidad atropellada y eventualmente fracasada, como la del proyecto político y económico en que se sustentara.
Cual cierre de ese proyecto trunco, pero a la vez como adelanto de las vicisitudes políticas y sociales que asolarán al país en el siglo XXI –cuyo imaginario no es contemplado en este cuarto libro– el último capítulo vislumbra la Venezuela roja y revolucionaria. Luego de los cambios que permitieron instaurar la Quinta República, se hace un paneo del paisaje capitalino de ruralismo y buhonería, segregación y rojez, expresiones en mucho del clientelismo y resentimiento de la sedicente Revolución bolivariana. Principalmente tomado del ensayo político y la crónica periodística, ese imaginario de la Caracas roja es tan solo un bosquejo, acaso incompleto y distorsionado, de los cambios desatados; éstos están siendo registrados por el ensayo y la novela del siglo XXI, los cuales exceden, lamentablemente, los límites de este cuarto libro.
II MALESTARES CAPITALINOS
Descomposición de la Venezuela saudita
La rigidez que a veces presenta la organización de los partidos, el efecto que cumplen sobre la psicología colectiva los medios de comunicación y los costosos recursos empleados para provocar determinados resultados, debilita la fe en el sistema y lo hace vulnerable a las críticas formuladas por los partidarios de otras maneras de gobernar.
RAFAEL CALDERA, Reflexiones de La Rábida (1976)
1. EN EL MEDIODÍA ANDALUZ DE UNA ESPAÑA que despertaba del franquismo, con ocasión de asistir a un foro organizado por la Universidad Iberoamericana, relevado ya de una presidencia antecedente de la Gran Venezuela en desarrollo, Rafael Caldera retomó, en Reflexiones de La Rábida (1976), una ensayística sociológica cultivada desde sus tempranos años como pionero de la democracia cristiana. Siempre preocupado por la relación entre ciencias sociales y política, pero viendo ahora en perspectiva el discutido nivel de desarrollo del país que había conducido, el expresidente hizo notar que el ingreso nominal no era determinante del estatus social de la familia venezolana, ya que cantidad de beneficios provistos por el Estado –educación básica, media y universitaria; atención médica, hospitalaria y farmacéutica; «vivienda higiénica, gratuita o subsidiada; la que dispone de servicios subsidiados»– alcanzaba un ingreso real y un estatus social muy superior.[60]
El razonamiento era correcto desde el punto de vista económico, aplicable a muchos Estados de bienestar de los países industrializados ya desde la segunda posguerra –desde el temprano modelo de Suecia hasta el más reciente de Japón– donde la madurez del desarrollo, tras el despegue distinguido por Walt Rostow, se había traducido en una modernización y tecnologización de sectores industriales, mientras se diseminaban beneficios sociales allende el incremento en el consumo.[61] Pero estas reflexiones no eran extensibles lamentablemente para el caso de la Venezuela petrolera, «despegada» desde los sesenta pero distante de alcanzar esa «madurez» económica y social; seguía siendo un país subdesarrollado, donde muchos de los supuestos beneficios señalados por Caldera eran atendidos deficitariamente por las agencias estatales, o mediatizados por las maquinarias clientelares de los partidos políticos.[62]
Ya como Presidente se había preocupado por un informe de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU), donde se señalaba que Caracas, para comienzos de la década de 1970, exhibía 130 mil ranchos, equivalente al 30 por ciento del total de viviendas capitalinas.[63] Era una cifra alarmante y hasta vergonzosa, especialmente al considerar que el Nuevo Ideal Nacional se jactaba de haber dejado apenas siete mil, según recordara el mismo Pérez Jiménez desde su exilio madrileño.[64] Pero la situación era peor de lo que el entonces Presidente llegó a pensar: frisando incluso las 580 mil unidades en zonas de ranchos definidas en el Plan general urbano de Caracas 1970-1990, elaborado por la misma OMPU –lo que representaba 22 por ciento de la población del Área Metropolitana de Caracas (AMC) para 1966– la magnitud de la vivienda informal confirmaba un déficit habitacional que –para un experto como Leopoldo Martínez Olavarría, director del Banco Obrero– ya para finales del período de Rómulo Betancourt alcanzaba 800 mil viviendas a nivel nacional, según las estimaciones más dramáticas.[65]
Después de convocar al Director de la OMPU, Caldera se alivió pensando que en los así llamados «ranchos» estaban siendo incluidas «muchas viviendas con piso de mosaico, platabanda, varias plantas, diversas habitaciones y todas las comodidades, pero ubicadas en áreas marginales».[66] Era un ejemplo, para el otrora profesor de sociología, de que las ciencias sociales debían hacer más ajustadas y precisas sus definiciones, ya que la diferencia de conceptuaciones implícitas en el criterio «podía conducir a una evaluación sustancialmente diferente del problema y, consecuencialmente, a una programación totalmente distinta».[67] Quizás era también un escamoteo del político hábil frente a una herencia nefasta, engrosada por su propia administración, a pesar de que uno de sus lemas electorales había sido la construcción de «100 mil casas por año».[68] Si bien esta meta fue superada en 1973, devendría legendaria entre las incumplidas promesas políticas en la Venezuela de Puntofijo.
2. Beneficiado en parte por los ofrecimientos incumplidos de Caldera, así como por el fortalecimiento de Acción Democrática (AD) –escindido desde mediados de los sesenta– el delfín de Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez (CAP), logró contundente victoria en las elecciones de 1973, ensombrecida empero por el fantasma de la polarización y el bipartidismo que alternaría a adecos y copeyanos hasta finales de los años ochenta.[69] El enérgico candidato había dejado de usar «sus sombríos trajes oscuros de Ministro de Relaciones Interiores» de Betancourt, sustituyéndoles por llamativos fluxes a cuadros con toques de «marginal urbano», según contrapone Luis Britto García con sarcasmo desde la izquierda radical.[70] Excluida del pacto de Puntofijo, ésta no olvidaría el pasado represivo del ministro, dando pábulo al resentimiento contra el líder carismático y controversial de las décadas venideras.
Disponiendo de ingresos de más de 45 millardos de dólares, el primer gobierno de CAP (1974-79) se dio el lujo de crear el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) –destinado a administrar el excedente de renta producido por los altos precios del crudo desatados por la crisis de 1973–[71], así como de nacionalizar el hierro y el petróleo en enero de 1975 y 1976, respectivamente. Fueron hitos históricos de ese período de frenesí económico y social conocido como la «Gran Venezuela», cuyo manifiesto prospectivo fuera el V Plan de la Nación, concebido desde el Cordiplán de Gumersindo Rodríguez.[72]
Uno de los más espectaculares escenarios regionales de ese proyecto desarrollista fue Guayana, donde se domicilió el holding de empresas básicas agrupadas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), incluyendo la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Aluminios del Caroní (Alcasa), Venezolana de Aluminios (Venalum), entre otras. Ellas pasarían a estar bajo el comando de Leopoldo Sucre Figarella, otrora Ministro de Obras Públicas, así como titular de Transporte y Comunicaciones durante los años setenta, designado Presidente y Ministro de Estado de la CVG desde 1984.[73] El así llamado «zar» de Guayana no pudo, sin embargo, recuperar económicamente el consorcio de empresas básicas, como una prefiguración del agotamiento de la Gran Venezuela.
Porque ese Estado corporativo hipertrofió la administración central y descentralizada: si durante la primera década democrática se habían creado, aproximadamente, unas 90 fundaciones, compañías anónimas, asociaciones civiles –incluyendo aluminios Alcasa, Cementos Guayana y la línea aérea Viasa– en los setenta esa cifra pasó a 154 empresas estatales, 28 compañías de economía mixta y 30 institutos autónomos, incluyendo el FIV y Corpoindustria.[74] Con un presupuesto tan acelerado como el paso de CAP el caminante, la Gran Venezuela devino ese descomunal e improductivo «Estado blando», asociado por el economista sueco Gunnar Myrdal, desde la década de 1950, con los desbalances del subdesarrollo y el creciente Tercer Mundo.[75] Después de las nacionalizaciones del hierro y del petróleo, saludadas por Uslar Pietri como señeras oportunidades de enrumbarse hacia el progreso sostenido, la Gran Venezuela trocose en ese leviatán administrativo, que para comienzos de los ochenta, el otrora ministro de Medina Angarita señalaba como una de las patologías de nuestro subdesarrollo: «Un adiposo Estado, sin esqueleto ni músculos, que crece como los protozoarios por adición y segmentación cubriendo un espacio inerte».[76]
Sin importar los intentos por generar industria básica y de capital, la industrialización se concentró en bienes de consumo final, altamente dependientes de ciudades aglutinantes de mercados urbanos, acentuando el proceso de concentración demográfica en el territorio. Al mismo tiempo, más que el aparato productivo, fue el Estado quien terminó jugando rol «determinante a través de la difusión del gasto corriente»; a esa debilidad estructural del ingreso se sumó la distorsión causada por la demanda de bienes y servicios suntuarios de una sociedad crecida como rica sin verdaderamente serlo, lo que llevó, por ejemplo, al incremento desmesurado de importaciones suntuarias y, en siete veces, el consumo directo en el extranjero durante la década de 1970.[77]
3. Al recibir de CAP, en 1979, una «Venezuela hipotecada» por una deuda pública que, según el presidente saliente no llegaba a 74 millardos de bolívares, pero que según el entrante superaba los 110,[78] el gobierno de Luis Herrera Campins (1979-84) se propuso «sincerar la economía» mediante la eliminación de subsidios y liberación de precios, en medio de una inflación rayana en el 20 por ciento.[79] Mientras la productividad laboral declinaba, no se incrementaron las inversiones públicas, siguiendo un relativo enfriamiento de la economía, según una política «monetarista» influida en parte por el libre mercado de los Chicago Boys en Chile. La famosa Venezuela hipotecada denunciada por Herrera no solo no pudo con la deuda externa, sino que ésta más bien aumentó; el fin de la prosperidad de la Gran Venezuela llevó al fatídico Viernes Negro, 18 de febrero de 1983, cuando comenzando el año de celebraciones bicentenarias del natalicio del Libertador, el gobierno hubo de devaluar el bolívar y controlar el cambio para frenar la fuga de capitales.[80] Desde la década de 1960, la libre convertibilidad de la divisa venezolana había permanecido en torno a 4,30 por dólar, suerte de piedra angular de la estabilidad económica, política y hasta psicosocial de la democracia venezolana, inmune en apariencia a las hiperinflaciones y dictaduras de los vecinos latinoamericanos.[81] Pero con 128 millones de bolívares fugados del país entre el 7 de enero y el 4 de febrero de 1983, el Banco Central debió suspender la venta de divisas el viernes 18, por primera vez en décadas, para proceder a devaluar de 4,30 a 6,50, según decreto 1.841 del 22 de febrero. «La decisión tenía no solo implicaciones económicas sino políticas y hasta psicológicas», al decir de Manuel Felipe Sierra: «Una larga estabilidad de la moneda había convertido al bolívar en una suerte de fetiche o referencia mítica».[82]
Junto a la devaluación de la moneda emblemática, después del sonado caso del buque Sierra Nevada que ensombreciera la salida de CAP de la presidencia, continuaron los escándalos de corrupción durante las administraciones de Herrera y Jaime Lusinchi (1984-89). Fueron epitomados por los chanchullos en el control cambiario de Recadi y las intrigas palaciegas de Blanca Ibáñez, secretaria privada de Lusinchi, a pesar de que erradicar la corrupción había sido consigna electoral de ambos presidentes.[83] La descomposición en esta segunda etapa del Estado liberal democrático pareció así conducir a un desengaño y frustración colectivos, agravados por la hipertrofia burocrática: ya para 1980 había 300 entes descentralizados, los cuales consumían 70 por ciento del presupuesto nacional, participación que solo alcanzaba el 30 por ciento en 1960. El gasto público socavó las reservas internacionales de 10 millardos a apenas 300 millones de dólares para 1988.[84] El cuadro político se había vuelto asimismo inestable y tercermundista, especialmente durante el folletinesco gobierno de Lusinchi, cuyas cuitas secretariales daban pábulo al culebrón palaciego, como el de las telenovelas venezolanas que comenzaban a ser famoso producto de exportación. Liderando a duras penas el anquilosado establecimiento partidista de Puntofijo, AD «estaba pasando aceite», según las imágenes petroleras y carburantes de Manuel Bermúdez para captar la fatiga de los motores gubernamentales y la ineptitud de los conductores; un poco como ocurría con aquellas cacharras que, al lado de los lujosos LTD y Caprices de los últimos millonarios sauditas, cruzaban las ya deterioradas autopistas venezolanas: