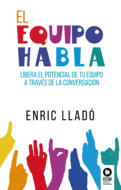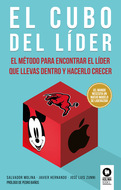Kitabı oku: «RRetos HHumanos», sayfa 2
La compañía estaba saneada, aunque no había que confiarse. Si la situación duraba mucho más íbamos a entrar en dificultades. Me decía que a pesar de todo había buen espíritu y los trabajadores habían comprendido la situación y estaban respondiendo bien.
En los últimos correos me mandaba cada vez más cifras, señal inequívoca de que estaba preocupado, y me señalaba los temas que requerían mi atención.
Juan Fran tenía siempre un tono de voz tranquilizador:
–¿Cómo estás, Charo?
Dejó que me explicara y me desahogara, pero de alguna manera me pareció que todo lo que le estaba contando ya lo sabía.
–Puedo intentar imaginarme lo que tienes en la cabeza. Aquí ya sabes cómo van las cosas, pero he pensado que podías venir a verlo en persona, y así te distraes. Y la empresa es vuestra; nadie te va a poner problemas para circular por la calle.
»No es imprescindible que vengas, pero harás mucho bien… y probablemente a ti también.
***
Con el único argumento de la esperanza que me transmitía Juan Fran, me armé con las pocas fuerzas que tenía para acercarme a la empresa en la que Mario dejaba parte de su vida.
Tuve que justificar mi viaje en dos controles. En el segundo estuve a punto de darme la vuelta.
Juan Fran me recibió en la puerta con una sonrisa franca y sincera. A pesar de la mascarilla se le podía adivinar por las arrugas de las comisuras de sus ojos.
–Han venido todos a verte, Charo.
Aquello sí que no me lo esperaba. Yo iba a despachar con Juan Fran la marcha de la empresa, no a someterme a un tercer grado por parte de la plantilla ni a ofrecer soluciones que no tenía.
–No se lo he pedido yo. Han venido ellos a darte su apoyo y su cariño. Están muy afectados. No les he podido convencer de que era más seguro quedarse en casa. Ya ves, la indisciplina tiene a veces un lado amable.
En efecto, estaban todos esperándome en el taller. Algunos habían llevado a sus familias y se podía ver a niños corriendo entre las prensas, ajenos a la gravedad de la situación.
Yo no solía visitar mucho la empresa, pero a la mayoría los conocía de vista. Se me fueron acercando uno a uno, chocando los codos, pero muchos me acariciaban el brazo con calidez. Me presentaron a sus mujeres, maridos e hijos, y todos tenían un gesto o una palabra de ánimo.
Al terminar la ronda de saludos hicieron un círculo espontáneo alrededor de mí y de Juan Fran.
–Bueno, Charo, las cosas están así. Lo que te cuento a ti ya lo saben ellos, porque es lo que solía hacer Mario. Es bueno que todos sepamos cómo está la situación.
»Ya sabes que está todo parado; nosotros llevamos sin pedidos desde el 13 de marzo.
»La mayoría de la plantilla está en ERTE, ya sea total o parcial. Todos sabemos que esto es una empresa familiar y que nuestra capacidad de aguante es limitada. Así que todo va a depender de lo que dure el cierre y del nuevo negocio que seamos capaces de traer.
»Han surgido algunas iniciativas interesantes. Hemos asumido algún pedido de empresas más pequeñas que la nuestra que han tenido que cerrar, y Jorge y Pablo, que están allí –saludaron con orgullo al oír sus nombres–, han empezado a ofrecer servicios de formatos virtuales a productoras de televisión. También estamos buscando otro tipo de clientes; todos están dando ideas sobre ello.
Mientras Juan Fran hablaba, yo miraba a los demás. Vi en sus ojos más determinación que tristeza. Qué difícil se estaba haciendo el mundo con la barrera de las mascarillas. ¿A nadie se le había ocurrido inventar unas que fueran transparentes? Debajo de ellas, una persona podía pensar cualquier cosa sin temor a ser descubierta; ahora era más fácil ocultarse. Pero, afortunadamente, una mirada sincera no podía esconderse tras una mascarilla.
Aun estando físicamente separados en el amplio taller, me pareció que allí existía una conexión muy poderosa. Había algo común en todos ellos, algo que me resultaba familiar. De repente lo entendí: todos tenían la mirada de Mario.
Quise saber de sus familias, de sus mayores, cómo estaban llevando en casa los nuevos hábitos de vida, las compras, el encierro de los niños.
–Donde no alcanza la empresa, Charo, intentamos llegar nosotros. Nos hemos organizado con grupos de wasap para ayudarnos en lo que cada uno pueda.
Nuria, una robusta mujer con aspecto decidido que trabajaba en el taller, había tomado la palabra.
–Unos cuidan a los niños cuando tenemos que venir a trabajar, otros hacen compra para los mayores que viven cerca… Mira, la hermana de Belén, esa que está allí, trabaja en una compañía de teatro y una vez a la semana organiza un Zoom para todos los niños. Ya se han apuntado hasta los primos.
»Somos más fuertes si somos más que una empresa, si nos apoyamos como una familia. Es lo que Mario nos ha enseñado.
»Para que lo sepas, Charo, si las cosas empeoran estamos dispuestos a ajustarnos e igualarnos en el ERTE según la situación familiar de cada uno. Sabemos que cuando Mario vuelva encontrará la forma de compensarnos. Pero seguro que no va a hacer falta. Ya verás, entre todos vamos a sacar esto adelante.
Pregunté, tratando de que no se me notara la emoción, si necesitaban algo de mí.
–Nada, Charo, céntrate en Mario. Él nos ha hecho sentir como si fuéramos su familia. Cuida de él y nosotros cuidaremos de la empresa hasta que vuelva.
Fue solo entonces cuando noté que una preciosa niña rubia, hija de una de las empleadas más jóvenes, se había acercado por detrás y me había cogido con su manita.
***
Necesitaba asimilar lo que había visto y oído. Tras llegar a casa bajé a dar un paseo con la excusa de hacer algo de compra. Madrid seguía pareciendo una ciudad fantasma y llena de miedo.
Era fácil percibir cómo nos alejábamos los unos de los otros al cruzarnos en la acera, al esperar la cola de la tienda, en el descansillo del portal... Nos mirábamos de reojo y nos sentíamos como amenazas. La distancia había alterado de un tajo la condición humana, pero aún quedaban sitios, y lo había visto por la mañana, en los que a pesar de ello podías sentirte cerca de tus semejantes.
De regreso, las ventanas se abrieron y los vecinos salieron a aplaudir. Después de todo, había vida, agazapada a la espera de poder mostrarse. Los aplausos me caían encima como la lluvia fresca en verano, y pensé que eran para animarme; sentía que me empujaban y me abrían el camino.
El ambiente onírico me había atrapado hasta el punto de que apenas presté atención al sonido del teléfono que salía de mi bolso. Lo cogí con despreocupación, pero al instante el ácido del globo de angustia que llevaba en el estómago salió a borbotones. Mario se había infectado de COVID.
***
A veces la vida utiliza a la gente insensible para borrar todo el sentido al dolor que causa.
Apenas dos días después de contagiarse, Mario volvió a la UCI con muy mal pronóstico, y a la vez yo fui convocada por Hernán a una reunión presencial. No podía esperar, no podía excusarme.
Encontrarnos en persona era una demostración de autoridad que él disfrazó de preocupación por mantener la confidencialidad del tema a tratar. La indiferencia por mi estado anímico ante el agravamiento de la salud de mi marido solo podía deberse a una bajeza moral imperdonable en quien dirige personas en momentos de normalidad, y letal cuando en una crisis dependes de ellas.
Tras una pregunta personal protocolaria, que yo esperaba, Hernán me lanzó a bocajarro sus órdenes. No había que esperar más, ni siquiera atender los escrúpulos de Recursos Humanos: el negocio estaba parado y tenía que ser radical con los recortes de mi departamento. Despidos donde se pudiera, más ERTEs donde no. Sin piedad, sin prisioneros. Sin proyecto y sin esperanza.
«No es tu trabajo plantear alternativas». «La empresa en esta época no puede entender de personas». «Así por lo menos tienes la cabeza entretenida».
Si no tenía fuerzas para ponerme en pie, ¿cómo iba a tenerlas para despedir a nadie? Ni siquiera discutir o negociar estaba a mi alcance, de modo que me levanté y me fui a casa sin decir adiós, todo lo insensible que se esperaba de mí.
Convoqué al equipo al día siguiente para informarles del agravamiento de la situación. Tenía la extraña esperanza de que finalmente alguien lo fuera a hacer por mí, pero el tiempo me arrastró como arrastra al condenado al patíbulo. Cuando estábamos apenas comenzando, el teléfono sonó. Apagué el micrófono del ordenador, pero no la cámara.
Me han dicho que a pesar de estar en modo silencio casi pudieron oír mi grito, que vieron cómo se me rompía el alma y el cuerpo, que siempre recordarán las caras de miedo y dolor de mis hijas cuando aparecieron, que me olvidé de que estaba conectada a la mitad de mi mundo y que todos lloraron conmigo cuando lloré la vida, por mucho que en esa llamada me dijeran algo que ya sabía.
***
¿Cómo se llora cuando no se puede llorar?
¿Cómo se puede convivir con un dolor tan grande que siento que ni me pertenece ni cabe dentro de mí?
¿Quién ha puesto esta historia tan macabra en el centro de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué?
Necesito comprender cómo he llegado hasta aquí. Quién o qué me ha arrojado a la puerta de un tanatorio, sola y con el alma helada, después de estar más de dos semanas esperando que me devolvieran a mi marido.
Todavía no me creo que lo que he vivido vaya conmigo. No lo merezco, no lo he pedido, no lo quiero.
¿Cómo voy a ser capaz de convivir con esto el resto de mis días? Sin saber por qué me han arrebatado el derecho a estar con él en su partida, enseñándome con ello el final de mi vida. O sin saber si murió solo o tenía a alguien cogiéndole la mano, y si voy a poder perdonarme alguna vez el pecado que no cometí de no haberle velado.
No puedo llorar. Debería estar haciéndolo todo el día pero no soy dueña de mi pena. Solo a veces, y si tengo la suerte de estar sola, cuando un recuerdo –por leve que sea–, una frase inocente mencionada por alguien o una foto vista de reojo hacen desbordar el caudal de lágrimas retenidas puedo desahogarme. Y eso me da fuerzas durante algo más de tiempo.
Mario, no me conformo con tus recuerdos. Quiero seguir mandándote wasaps con canciones, esas que tú decías que elegía tan bien porque sus letras te explicaban mi estado de ánimo. Quiero seguir recibiendo los tuyos, esos mensajes con los que coqueteabas y que me hacían sentirme deseada.
Quiero seguir intercambiando contigo besos de chocolate y champán. Quiero seguir oyendo cómo me dices que te encanta mi sonrisa, despeinada y sudorosa, porque me convierten en la chica que hace años te enamoró como a un niño.
Nadie te ha llevado, Mario, y sin embargo yo te he perdido, perdido para siempre. Daría todo lo que me queda de vida por pasar un solo día más contigo.
Ahora cierro los ojos y no soy capaz de recordarte, y lo único que tengo de ti es el peso de tus cenizas en una bolsa, el roce de tu anillo de boda en mi mano, y en el teléfono tu último wasap sin terminar de escribir.
***
Esta mañana, al despertarme, he pasado un largo rato en la ventana, esperando para comprobar la terquedad del sol, ese empeño en demostrarnos que la vida sigue.
Y el sol va a seguir saliendo. Pero eso es lo único de mi vida que no depende de mí. Es duro descubrir que tienes que valerte por ti misma, pero es bueno intuir que puedes hacerlo. Aunque he perdido la poca fe que tenía y sé que la misericordia no existe, presentir que lo que yo haga puede mejorar la vida de otros y que estoy aquí porque Mario me ha puesto en este camino me da fuerzas para vivir por segunda vez.
Hace ya días que dejé Green. No ha sido especialmente doloroso; creo que he hecho lo que debía. Además, tengo que aprovechar que me siento anestesiada para los sentimientos más básicos, buenos o malos.
Irene quería que me lo pensara; creía que era una decisión fruto de la pena. Pero yo le he dicho que el peor ausente es el que tiene el alma en otro sitio aunque físicamente esté ahí. Y ahora hay demasiadas personas así en Green.
Le he deseado mucha suerte; ella seguro que la necesita más que yo porque su trabajo va a consistir en tratar de traerlos de vuelta, y estoy segura de que muchos no van a querer.
Ahora, en la puerta de mi nueva empresa, mi empresa, respiro hondo y por primera vez en mucho tiempo me siento sonreír.
Estamos unidos a las cosas de la vida, la familia, la pareja, el trabajo, por un hilo muy fino. Pero a veces los hilos más finos son los más resistentes.

II. Mi mejor año
«Considerad vuestra simiente:
hechos no fuisteis para vivir como brutos
sino para perseguir virtud y conocimiento».
Dante, La Divina Comedia, «Infierno»
Lo encontré mucho mayor. Sin embargo, el brillo había vuelto a sus ojos y la ironía había invadido de nuevo su lengua, algo de lo que me di cuenta algunos minutos después. También eran evidentes los kilos de más que acolchaban aquí y allá su anatomía. Pelo más canoso y un aire más informal. Las gafas eran nuevas.
Gus hoy era una versión muy mejorada de aquella que me inquietó tres años y medio antes, cuando coincidimos en un evento. Me pareció entonces desecado y esquivo. Las conversaciones con él eran un borbotón de ideas e intercambios acerca de todo y de todos, pero en aquel momento no me resistió ni medio asalto. Me miraba y desviaba sus ojos, como en búsqueda de alguien que hiciera sonar la campana. Rehuía el contacto.
Hace dos días me llamó. Me propuso tomar un café. Gus era adicto a la cafeína y a cualquier ritual asociado a ella. Le vi invadir el santuario cafetero en el que habíamos quedado y avanzar hacia mí con una energía poco habitual a esas horas. Su sonrisa –detectable bajo su mascarilla– presagiaba buenos momentos.
–Te veo bien, Gus –le dije tras concluir el baile de saludos de pandemia en el que nos enfrascamos por unos instantes.
–Ahora sí –me respondió–, por eso quería verte.
En aquella ocasión en la que lo vi por última vez, Gus no solo me evitaba. Con su capacidad de adjetivar casi todo y como ausente, me dirigió entonces una retahíla de lamentos que describían una escena recurrente en su vida.
–Estoy jodido. Jodido y agotado. No aguanté más, ¿sabes? Llegué a un acuerdo con la empresa. Me tragué los elogios de buenas personas con mejor voluntad –me explicaba mientras sus ojos apuntaban a un foso imaginario que se abría a sus pies y daba golpecitos en una botellita de agua cerrada– que estaban muy lejos de la realidad. Ahora todo esto me supera.
–Gus, chaval, para el carro –le interrumpí–. Hace solo dos meses que has salido de Green. ¿Quieres frenar un momento y explicarme qué te pasa?
No, Gus no pensaba en parar o detenerse. De hecho, realizó un quiebro por mi izquierda y cuando me quise dar cuenta, vi, tan solo por un segundo, su abrigo persiguiéndolo por la puerta del salón hacia la salida. Anunciaron el inicio del evento y ocupé un asiento, mientras dedicaba unos segundos de atención a la situación que acababa de vivir.
Casi cuatro años después estábamos frente a frente de nuevo. Nos habían servido, con la alabada diligencia del establecimiento, unas tazas de café con canela y unos tentadores bollitos. Le observé con detenimiento: las canas habían acampado con gracia en su cuero cabelludo, la alianza se había mudado a la mano izquierda, su atuendo no era el habitual juego de telas grises o azules que contrastaban con corbatas de colores vivos, sino que tenía un aire británico informal que relajaba su porte. De todos sus rasgos físicos, la mirada aguda y su sonrisa eran los más intensos.
Gracias a la distancia social, la burbuja facilitada por la limitación del aforo permitía una conversación más íntima.
–Me alegro de que me llamaras –comenté.
–Te lo debía.
–Estaba preocupado por ti.
–Lo sé.
Jugueteaba con la efímera flor de Edelweiss que habían delineado en la superficie de su café y tras el peloteo verbal de bienvenida y un sorbo de prueba, que dejó un bigotillo en su labio, entramos en faena.
–En estos largos meses, he sido descartado de un buen número de oportunidades laborales por motivos casi todos fuera de mi control: mi edad, mi sexo, el sector en el que trabajé previamente…
–Ojalá tu historia fuera la única, Gus.
–Cierto; me he encontrado a muchos que han vivido lo mismo. Somos víctimas de una estética social que te convierte en sospechoso de obsolescencia por tener más de cincuenta años y no descansar despreocupado en el regazo de una prejubilación generosa.
–O porque te cuelgan del cuello los vergonzantes sambenitos del arcaísmo tecnológico o la rigidez mental. Sí, lo he escuchado demasiadas veces.
No me gustaban este tipo de conversaciones. Más veces de las que era capaz de aguantar las había tenido con otros «Guses» de mi entorno. Denuncias de la traición colectiva, de los dorados postulados del talento, del reaprendizaje y la reinvención, del mentoring, del elogio de la verdadera experiencia. Gus era en ese momento una encarnación más del fracaso del parloteo de salón y las teorías sin vida. Volví a la conversación cuando alzó un poco su tono de voz y me rescató de mi evasión momentánea.
–¿Cómo decírtelo? –se preguntó mientras lamía su espumoso mostacho–. He obtenido un postgrado vital en estos años. Cuando nos vimos por última vez sentía que empezaba a cumplir una condena sin fecha de terminación. Hace poco me he dado cuenta de que, en realidad, he completado un máster por inmersión.
–Eso es bueno, ¿no? –se me ocurrió apostillar.
–Sí, doloroso pero bueno.
Miró hacia un letrero con la lista de productos que antaño servían en el establecimiento cuando el agua de Seltz o el mosto no sufrían la competencia del «gin-tonic». Uno de esos carteles que te animan a empezar una colección que nunca acabarás. Pero en realidad su vista vagaba por el interior de su memoria e imponía orden a las escenas.
–Fue hace unos días, ¿sabes? –Gus había encontrado el hilo–. Dicen que unos somos autillos y otros somos gallos. A mí se me ve la cresta. Me gustan las mañanas. Me regalan la sensación de una página en blanco, de una oportunidad adicional, de una pequeña victoria sobre una rutina limitante, de novedad ante lo repetitivo. Disfruto del tránsito de lo onírico a lo real.
–Sí, a mí me pasa algo similar –convine.
–Hace unos días –dijo, tras bajarse un poco la mascarilla y esbozar una sonrisa– oficiaba mi liturgia matutina y posé mis ojos en el calendario del Sagrado Corazón.
–Mi abuela tenía uno. Lo recuerdo.
–Cada hoja de ese calendario es una maravilla, con su santoral, sus datos astronómicos y el variado catálogo de temas en su reverso: chistes, notas históricas, estadísticas, reseñas de libros…
–El de mi abuela no lo recuerdo así –le dije.
–Y también citas de celebridades. Olvido con frecuencia leer la frase diaria; mis ojos no siempre están fijos en el «hoy y ahora». Pero aquel día sí la leí: «Cuando nada es seguro, todo es posible», de una tal Margaret Drabble.
–No me suena.
–No me extraña. A mí me resultan desconocidos muchos de los protagonistas de esas frases.
Los compases de «Night in white satin» inundaron de dulzura y armonía el viejo local. La melodía produjo un efecto de frenado en los movimientos de todos los que compartían –alejados entre sí– ese espacio social. Gus se dejó invadir por un momento de ese bálsamo y continuó su relato.
–Casi nada ha sido seguro para mí en los últimos cuatro años. Yo pensaba que sí: tenía trabajo, una familia, una magnífica casa, mi fe asentada, mi dulce rutina, un cierto prestigio… una edad.
–Sí, bueno, ahora hay muchos sin todo eso –apunté–. Aunque la edad no perdona.
–¿Sabes? Tengo que pedirte un favor.
Como si estuviera plasmado en un guion, Gus interrumpió su anuncio y apuró de dos sorbos el resto del café. Recogió con su cucharilla la espuma de café que se refugiaba en el fondo de la taza. Yo no sabía qué decir y, mientras le observaba, capté la escena del otro lado del ventanal frente a mí. Nada grave: una mujer de edad tropezó y, tras ser ayudada por unos viandantes, se ajustó la mascarilla azorada y con sonrisa de circunstancias mostró su agradecimiento a quienes la habían ayudado. «La gente es buena por naturaleza», pensé.
–Sí, claro Gus. Si está en mi mano…
–Ahí es justo donde está. En tus manos.
–Tú dirás.
–¿Conoces a Irene Díaz de Otazu? –me preguntó.
Irene Díaz de Otazu. ¿Quién no había oído hablar de su salvaje atropello? Una historia negra que sorprendió mucho a los que la conocíamos de Green Technology.
Irene había contribuido desde joven al desarrollo admirable de una de las empresas más innovadoras en el campo de los videojuegos y la realidad virtual en España. Luego vino el boom de las plataformas alternativas y los lenguajes de programación abiertos, y Green Technology se vio obligada a reinventarse y adelgazar. Pero lo más tenebroso fue el desenlace de un oscuro juego de intereses torcidos y miserables afanes de poder: una salvaje agresión, tras la cual Irene tuvo que soportar una penosa y larga rehabilitación, de cuerpo y de alma. Tuvo un buen final, pero el trayecto fue arduo.
–Sí, claro que la conozco. Somos colegas de la misma asociación profesional.
–Ya lo sabía; era una pregunta retórica. Irene me ha hablado muy bien de ti, aunque llovía sobre mojado; sabes que te aprecio mucho –dijo Gus.
–Bueno, es mutuo. Irene me apoyó en algunas cuestiones técnicas, pero sobre todo me ayudó con su capacidad de escucha en un momento difícil.
–Sí, sé de lo que hablas. Nos vimos en uno de esos eventos a los que asistía antes, más arrastrado por el sentido del deber que por convicción, como el último en el que tú y yo coincidimos y en el que batí el récord de velocidad en huida. –Se rio cuando recordó aquella anécdota–. Irene se detuvo a hablar conmigo, me hizo dos preguntas y la sola escucha de sus ojos provocó un inicio de cambio en mí.
Gus volvía a hablar con un tono vivo, como si hubiera recibido una inyección de energía. El local se unió a esa dosis de vitalidad: los apliques de estilo retro se encendieron y sus bombillas led difundieron su luz sostenible al entorno. Pude ver con más claridad su rostro cuando me habló.
–Irene ha sido un buen regalo en el que es probable que haya sido mi mejor año.
–¿Tu qué? –me pilló por sorpresa–. ¿Sabes que te pueden apedrear por decir eso?
–¿Sí, verdad? Todo el mundo enterrando 2020 sin funeral y yo a lo mío. Memes, parodias, artículos de demonización y yo aupando ese año maldito a un pedestal con focos. Un gran año.
–¿Y se puede saber por qué? Además, ¿qué pinta Irene en todo esto? Y ya puestos, ¿qué pinto yo, Gus?
Tres en una. Gus no se inmutó. Parecía esperar tres y más preguntas siguiendo un guion. Con renovado brío comenzó una descripción cronológica y emocional que parecía ser fruto de repetidos ensayos ante un espejo.
Habló de deterioro físico, de vértigo creciente, de somatizar y trasladar a su cuerpo las decepciones externas y los acusadores juicios internos que brotaban con fuerza en su cabeza. La pérdida del trabajo dio paso vertiginoso a la de confianza, a la percepción de inutilidad, a la ausencia de valor…
–Podías haberme llamado, Gus.
Pero Gus no estaba conmigo. Revivía su historia.
–Estaba hundido en un pozo. Sentía frío a todas horas. A la sensación de frío contribuían mi pérdida de peso y mi mala condición física. Me abandoné por completo sin darme cuenta. El proceso se aceleró cuando en casa empecé a verme privado de ayuda. Me puse a la defensiva con mi mujer y con mi tribu de adolescentes.
Y adoptando una postura diferente, con un casi imperceptible ladeo del rostro, pareció dar entrada a un tercer e imaginario individuo, aunque conocido, alrededor de la mesa.
–«No te lo tomes así», me decía Irene; «no te lo dicen a ti, sino a ellos mismos. Necesitan remediar su inseguridad y acallar sus temores».
–«Ya, Irene, pero golpean fuerte», le decía yo, porque sus comentarios entraban como cuchillos en mi alma de mantequilla.
–«Esto pasará, ya lo verás; es cuestión de tiempo» sentenció Irene.
Gus abordó la cuestión del tiempo. No el cronológico, sino uno percibido por él, con voluntad propia e intención dañina. Irreal. Los días laborables se le pasaban raudos, neutros y sin metas, con un silencio atronador. Los fines de semana, por el contrario, ralentizaban su paso con desgana y prorrogaban arteramente un tiempo de convivencia familiar que la falta de perspectiva convertía en una «escape room» de comentarios, actitudes, silencios y conductas que emponzoñaban sus imaginarios agravios y sus más que reales pesares.
–Gus, ¿te apetece otro café?, ¿una copa? –le ofrecí para sobrellevar lo que me parecía una espiral peligrosa.
–¿Eh?, ¿otro café?... Sí, sí, lo que quieras.
–Dos gin-tonics, por favor –pedí al camarero que se había incorporado al turno de nuestra mesa–. ¿Tiene Nordés? ¡Perfecto!
El camarero asintió con una cálida sonrisa que se le intuía tras la mascarilla con el logo del local, mientras sus manos de profesional eran capaces de amontonar tazas y platos, limpiar migas, recoger sobrecitos arrugados y levantar el soporte del código QR con la carta del local. Me fascinan esos códigos: todo un mundo de información detrás de unos horripilantes trazos.
Gus seguía a lo suyo.
–El diálogo interior resultaba incontrolable, erosivo, inútil… y reconfortante a la vez, porque retardaba una acción que se me presentaba imposible, de proporciones ciclópeas. Era la chispa que provocó un incendio devastador en mi esfera personal: empezó con el trabajo, saltó a las raíces de la salud, ganó cuerpo en las praderas familiares, no encontró el cortafuegos de la amistad y debilitó las más firmes convicciones que creía sólidas e inamovibles. Una hoguera vital que solo producía frío en mi alma y mi cuerpo.
Gus estaba metido de lleno en una montaña rusa emocional. Su lenguaje corporal expresaba sus recuerdos de aquella época.
–Recuerdo que me decían: «Tú vales mucho. Has sido capaz de realizar grandes proyectos y mantener a tu familia. No puedes admitir pensar que toda esa capacidad ha desaparecido sin más».
–Es verdad, Gus –me atreví a apuntar.
–Ya, pero su buena voluntad caía en saco roto. Estaba convencido de mi derrota; en el trabajo, como padre, como esposo, como persona… No veía la solución. Y la que entreveía me superaba con creces. No tenía fuerzas.
Gus me contó que Irene comenzó a hablarle del «aquí y ahora», pero que él solo veía, con gafas de mármol negro, el «ayer y el mañana». Se aferraba a ellos como un adicto a un placer destructivo. Y cuando el «aquí y ahora» se presentaba sin anuncio previo cargado de realidad, el «ayer y el mañana» se desataba en forma de recuerdos de culpa y visiones de fracaso y falta de esperanza.
Gus abrazó con sus dedos la copa, en la que se dibujaban las estelas de vapor helado que se desprendían de la mezcla de ginebra, tónica y los dos espectaculares cubitos de hielo circulares que flotaban a la deriva en el combinado. Tocar la copa pareció sosegar el ritmo de su relato.
–Y entonces me rompí –pareció sentenciar.
–Bueno, hombre; era lógico. Nadie aguanta así mucho tiempo –pretendí contemporizar.
–Ya, pero yo me quebré y me ingresaron en agudos. Dos veces.
–¡Joder! –no quise indagar más. Me quedé de piedra.
–«Pasas que cosan», como dice mi hijo pequeño –sentenció Gus.
La situación era una mezcla de consulta médica, charla amistosa, confesión general y desahogo sentimental en la que no tenía muy claro cuál era mi papel. Se lo hice saber.
–Tienes razón. Llevamos ya un par de horas aquí y a este paso nos va a caer la nevada del siglo que anuncian sin que sepas por qué te he pedido venir.
–No estoy mal, entiéndeme. Quiero ayudarte en lo que necesites. Pero cada vez lo tengo menos claro.
–Fijar mi memoria.
–¿El qué?
–Fijar mi memoria. Quiero que me ayudes a recordar.
–Gus, tío, otra cosa no, pero recordar… Créeme, se te da de fábula.
–No, pero a hacerlo bien, a recordar lo que pasó y lo que hice o no hice y no una versión cualquiera.
–Pero yo no estaba ahí, Gus; no te puedo enseñar la repetición de la jugada –dije desconcertado para ganar algo de tiempo.
Este era el momento. Mi vejiga se había sincronizado con mi cerebro y una razonable excusa y pico después me encaminaba hacia el aseo. Me encantó el contraste del monigote que anunciaba en una sola figura el uso permitido para hombres y mujeres, con el estilo clásico del establecimiento.
Esta parada era fisiológica por más de una razón: además de la obvia, mi lado racional no llegaba a entender muy bien el interés de Gus por mí y la profundidad de su desnudo interior con una «amistad de eventos» como yo.
Decidido a resolver la incógnita, volví a la mesa. En la televisión del local una atractiva mujer del tiempo con atuendo veraniego compartía pantalla con un rótulo que anunciaba el carácter histórico de «Filomena». No tenía mucho sentido, pero poco de lo que aparecía en televisión en tiempos recientes lo tenía. En la mesa, mi gin-tonic aún mostraba un puntito de dignidad.
–¿Qué me dices? –me espetó.
–Déjame apurar el gin-tonic de un trago y te lo cuento –contesté malhumorado.
–¡Uo, uo, uo…! Tranqui, tranqui; déjame que te explique.
Y se intentó explicar. Algunas de las personas a las que había acudido en busca de ayuda le aconsejaron ciertas líneas de acción. Una de ellas fue la que ya me había anunciado en titulares antes de mi escapada escatológica.
–…entonces me quedó muy claro que la memoria no es solo selectiva, sino también maleable. Mis sentimientos, tanto los positivos como los negativos, podían acallar, distorsionar, engrandecer o incluso engendrar nuevos recuerdos sin fundamento real.