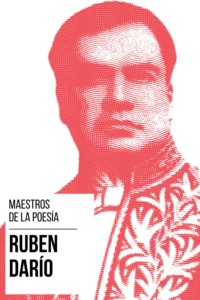Kitabı oku: «Maestros de la Poesia - Rubén Darío», sayfa 2
Ah, si los pueblos no tuvieran el dolor, el dolor que aun a las bestias ennoblece, no merecerían sino desprecio. Su amor y su odio constituyen, pues, la misma cosa insípida para el hombre libre. Su justicia nunca llega cuando debe llegar; y así, conforme a la intención profundamente amarga de la leyenda, lo que glorifica al héroe y al dios es morir crucificado.
Esto que hacemos ahora es, pues, por nosotros mismos, no por el gran muerto que ya nada necesita, mientras nosotros necesitaremos cada vez más de él. La Argentina de su predilección debíale en esta forma un homenaje a cuyo favor recordáramos, por ejemplo, que él la inmortalizó, única entre las naciones de América, con un excelso canto: aquel canto del Centenario que es una erección de torres marmóreas y campanas de plata sobre la pampa de oro.
Mas he aquí que al fin es necesario callar; y que como si el silencio sobreviniente saliera de su tumba, entra recién en mi ánimo la certidumbre de su muerte. Pues suele ser que al principio de estos grandes dolores, un estupor de piedra me embota el alma: el muro de la muerte que se interpone. Y después, un día viene la cosa triste, como al azar, y las lágrimas que también precisa esconder, porque son feas y puras como diamantes brutos. Y luego este deber terrible de la elocuencia que mejor quisiera ser silencio y llorar; la cláusula medida en homenaje de belleza; la regla de bronce estoico sobre el ínclito mármol.
Pero no, no es esto, nada de esto lo que yo quería decirte, óyelo amigo bien amado, porque ahora hablo sólo para tí: "hermano en el misterio de la lira" como tú me dijiste una vez que con mi dicha fuiste dichoso. Tú sabes que soy fuerte, y no obstante, esto es lo cierto, me falló el corazón. Tú sabes que no ando con mis penas para que las compadezcan, sacándolas a luz, como un mendigo con sus llagas; que tengo una voluntad; que sé imponer al mismo dolor el deber de la belleza; y no sé cómo, al notar que ya con estas palabras me despedía, el alma se me derramó en lágrimas casi felices de venir, del propio modo que una noche primaveral en un reguero de estrellas.
Autobiografía
Tuttí gli uomini d’ogni sorte, che hanno fatto qualque cosa che sia virtuosa, o si veramente che le virtu somigli, dovrebbero, essendo veritieri e da bene, di lor propria mano descrivere la lora vita; ma non si dovrebbe comincíare una tal bella impresa prima que passato l’etá de quarant’anni.
(La vita de Benvenuto de
M.º Cellini, Florentino).
I
TENGO más años, desde hace cuatro, que los que exige Benvenuto para la empresa. Así doy comienzo a estos apuntamientos que más tarde han de desenvolverse mayor y más detalladamente.
En la catedral de León, de Nicaragua, en la América Central, se encuentra la fe de bautismo de Félix Rubén, hijo legítimo de Manuel García y Rosa Sarmiento. En realidad, mi nombre debía ser Félix Rubén García Sarmiento. ¿Cómo llegó a usarse en mi familia el apellido Darío? Según lo que algunos ancianos de aquella ciudad de mi infancia me han referido, un mi tatarabuelo tenía por nombre Darío. En la pequeña población conocíale todo el mundo por Don Darío; a sus hijos e hijas por los Daríos, las Daríos. Fué así desapareciendo el primer apellido, a punto de que mi bisabuela paterna firmaba ya Rita Darío; y ello, convertido en patronímico llegó a adquirir valor legal, pues mi padre, que era comerciante, realizó todos sus negocios ya con el nombre de Manuel Darío, y en la catedral a que me he referido, en los cuadros donados por mi tía Doña Rita Darío de Alvarado, se ve escrito su nombre de tal manera.
El matrimonio de Manuel García—diré mejor de Manuel Darío—y Rosa Sarmiento, fué un matrimonio de conveniencia, hecho por la familia. Así no es de extrañar que a los ocho meses más o menos de esa unión forzada y sin afecto, viniese la separación. Un mes después nacía yo en un pueblecito, o más bien aldea, de la provincia, o, como allá se dice, departamento, de la Nueva Segovia, llamado antaño Chocoyos y hoy Metapa.
II
MI primer recuerdo—debo haber sido a la sazón muy niño, pues se me cargaba a horcajadas, en los cuadriles, como se usa por aquellas tierras—es el de un país montañoso: un villorrio llamado San Marcos de Colón, en tierras de Honduras, por la frontera nicaragüense; una señora delgada, de vivos y brillantes ojos negros—¿negros?... no lo puedo afirmar seguramente..., mas así los veo ahora en mi vago y como ensoñado recuerdo—blanca, de tupidos cabellos obscuros, alerta, risueña, bella. Esa era mi madre. La acompañaba una criada india, y le enviaba de su quinta legumbres y frutas, un viejo compadre gordo, que era nombrado «el compadre Guillén». La casa era primitiva, pobre, sin ladrillos, en pleno campo. Un día yo me perdí. Se me buscó por todas partes; hasta el compadre Guillén montó en su mula. Se me encontró, por fin, lejos de la casa, tras unos matorrales, debajo de las ubres de una vaca, entre mucho granado que mascaba el jugo del yogol, fruto mucilaginoso y pegajoso que da una palmera y del cual se saca aceite en molinos de piedra como los de España. Dan a las vacas el fruto, cuyo hueso dejan limpio y seco, y así producen leche que se distingue por su exquisito sabor. Se me sacó de mi bucólico refugio, se me dió unas cuantas nalgadas y aquí mi recuerdo de esa edad desaparece como una vista de cinematógrafo.
Mi segundo recuerdo de edad verdaderamente infantil es el de unos fuegos artificiales, en la plaza de la iglesia del Calvario, en León. Me cargaba en sus brazos una fiel y excelente mulata, la Serapia. Yo estaba ya en poder de mi tía abuela materna, doña Bernarda Sarmiento de Ramírez, cuyo marido había ido a buscarme a Honduras. Era él un militar bravo y patriota, de los unionistas de Centro-América, con el famoso caudillo general Máximo Jerez, y de quien habla en sus Memorias el filibustero yanqui William Walker. Le recuerdo: hombre alto, buen jinete, algo moreno, de barbas muy negras. Le llamaban «el bocón», seguramente por su gran boca. Por él aprendí pocos años más tarde a andar a caballo, conocí el hielo, los cuentos pintados para niños, las manzanas de California y el champaña de Francia. Dios le haya dado un buen sitio en alguno de sus paraísos. Yo me criaba como hijo del coronel Ramírez y de su esposa doña Bernarda. Cuando tuve uso de razón, no sabía otra cosa. La imagen de mi madre se había borrado por completo de mi memoria. En mis libros de primeras letras, alguno de los cuales he podido encontrar en mi último viaje a Nicaragua, se leía la conocida inscripción:
Si este libro se perdiese,
como suele suceder,
suplico al que me lo hallase
me lo sepa devolver.
y si no sabe mi nombre
aquí se lo voy a poner:
Félix Rubén Ramírez
El coronel se llamaba Félix, y me dieron su nombre en el bautismo. Fué mi padrino el citado general Jerez, célebre como hombre político y militar, que murió de ministro en Washington, y cuya estatua se encuentra en el parque de León.
Fuí algo niño prodigio. A los tres años sabía leer, según se me ha contado. El coronel Ramírez murió y mi educación quedó únicamente a cargo de mi tía abuela. Fué mermando el bienestar de la viuda y llegó la escasez, si no la pobreza. La casa era una vieja construcción, a la manera colonial: cuartos seguidos, un largo corredor, un patio con su pozo, árboles. Rememoro un gran «jícaro», bajo cuyas ramas leía; y un granado que aun existe; y otra árbol que da unas flores de un perfume que yo llamaría oriental si no fuese de aquel pródigo trópico y que se llaman «mapolas».
La casa era para mí temerosa por las noches. Anidaban lechuzas en los aleros. Me contaban cuentos de ánimas en pena y aparecidos, los dos únicos sirvientes: la Serapia y el indio Goyo. Vivía aún la madre de mi tía abuela, una anciana, toda blanca por los años, y atacada de un temblor continuo. Ella también me infundía miedos, me hablaba de un fraile sin cabeza, de una mano peluda, que perseguía, como una araña... Se me mostraba, no lejos de mi casa, la ventana por donde, a la Juana Catina, mujer muy pecadora y loca de su cuerpo, se la habían llevado los demonios. Una noche, la mujer gritó desusadamente; los vecinos se asomaron atemorizados, y alcanzaron a ver a la Juana Catina, por el aire, llevada por los diablos, que hacían un gran ruido y dejaban un hedor a azufre.
Oía contar la aparición del difunto obispo García, al obispo Viteri. Se trataba de un documento perdido en un ya antiguo proceso de la curia. Una noche, el obispo Viteri hizo despertar a sus pajes, se dirigió a la catedral, hizo abrir la sala del capítulo, se encerró en ella, dejó fuera a sus familiares, pero éstos vieron, por el ojo de la llave, que su ilustrísima estaba en conversación con su finado antecesor. Cuando salió, «mandó tocar vacante»; todos creían en la ciudad que hubiese fallecido. La sorpresa que hubo al otro día fué que el documento perdido se había encontrado. Y así se me nutría el espíritu con otras cuantas tradiciones y consejas y sucedidos semejantes. De allí mi horror a las tinieblas nocturnas, y el tormento de ciertas pesadillas inenarrables.
Quedaba mi casa cerca de la iglesia de San Francisco, donde había existido un antiguo convento. Allí iba mi tía abuela a misa primera, cuando apenas aparecía el primer resplandor del alba, al canto de los gallos. Cuando en el barrio había un moribundo, tocaban en las campanas de esa iglesia el pausado toque de agonía, que llenaba mi pueril alma de terrores.
Los domingos llegaban a casa a jugar el fusilico viejos amigos, entre ellos un platero y un cura. Pasaba el tiempo. Yo crecía. Por las noches había tertulia en la puerta de la calle, una calle mal empedrada de redondos y puntiagudos cantos. Llegaban hombres de política y se hablaba de revoluciones. La señora me acariciaba en su regazo. La conversación y la noche cerraban mis párpados. Pasaba el «vendedor de arena»... Me iba deslizando. Quedaba dormido, sobre el ruedo de la maternal falda, como un gozquejo. En esa época aparecieron en mí fenómenos posiblemente congestivos. Cuando se me había llevado a la cama, despertaba y volvía a dormirme. Alrededor del lecho mil círculos coloreados y concéntricos, kaleidoscópicos, enlazados y con movimientos centrífugos y centrípetos, como los que forma la linterna mágica, creaban una visión extraña y para mí dolorosa. El central punto rojo se hundía, hasta incalculables hípnicas distancias, y volvía a acercarse; y su ir y venir era para mí como un martirio inexplicable. Hasta que, de repente, desaparecía la decoración de colores, se hundía el punto rojo y se apagaba, al ruido de una seca y para mí saludable explosión. Sentía una gran calma, un gran alivio, el sueño seguía tranquilo. Por las mañanas, mi almohada estaba llena de sangre, de una copiosa hemorragia nasal.
III
SE me hacía ir a una escuela pública. Aun vive el buen maestro, que era entonces bastante joven, con fama de poeta, el licenciado Felipe Ibarra. Usaba, naturalmente, conforme con la pedagogía singular de entonces, la palmeta, y, en casos especiales, la flagelación en las desnudas posaderas. Allí se enseñaba la cartilla, el Catón cristiano, las «cuatro reglas», otras primarias nociones. Después tuve otro maestro, que me inculcaba vagas nociones de aritmética, geografía, cosas de gramática, religión. Pero quien primeramente me enseñó el alfabeto, mi primer maestro, fué una mujer, doña Jacoba Tellería, quien estimulaba mi aplicación con sabrosos pestiños, bizcotelas y alfajores que ella misma hacía, con muy buen gusto de golosinas y con manos de monja. La maestra no me castigó sino una vez, en que me encontrara, ¡a esa edad. Dios mío! en compañía de una precoz chicuela, iniciando, indoctos e imposibles Dafnis y Cloe, y, según el verso de Góngora, «las bellaquerías, detrás de la puerta.»
IV
EN un viejo armario encontré los primeros libros que leyera. Eran un Quijote, las obras de Moratín, Las Mil y una noches, la Biblia, los Oficios, de Cicerón, la Corina, de Madame Staël, un tomo de comedias clásicas españolas, y una novela terrorífica, de ya no recuerdo qué autor, La Caverna de Strossi. Extraña y ardua mezcla de cosas para la cabeza de un niño.
V
Aqué edad escribí mis primeros versos? No lo recuerdo precisamente, pero ello fué harto temprano. Por la puerta de mi casa—en las Cuatro Esquinas—pasaban las procesiones de la Semana Santa, una Semana Santa famosa: «Semana Santa en León y Corpus en Guatemala»—; y las calles se adornaban con arcos de ramas verdes, palmas de cocotero, flores de corozo, matas de plátanos o bananos, disecadas aves de colores, papel de China picado con mucha labor; y sobre el suelo se dibujaban alfombras que se coloreaban, expresamente, con serrín de rojo brasil o cedro, o amarillo «mora»; con trigo reventado, con hojas, con flores, con desgranada flor de «coyol». Del centro de uno de los arcos, en la esquina de mi casa, pendía una granada dorada. Cuando pasaba la procesión del Señor del Triunfo, el Domingo de Ramos, la granada se abría y caía una lluvia de versos. Yo era el autor de ellos. No he podido recordar ninguno... pero si sé que eran versos, versos brotados instintivamente. Yo nunca aprendí a hacer versos. Ello fué en mi orgánico, natural, nacido. Acontecía que se usaba entonces—y creo que aun persiste—la costumbre de imprimir y repartir, en los entierros, «epitafios», en que los deudos lamentan los fallecimientos, en verso por lo general. Los que sabían mi rítmico don, llegaban a encargarme pusiese su duelo en estrofas.
A todo esto, el recuerdo de mi madre había desaparecido. Mi madre era aquella señora que me había acogido. Mi «padre» había muerto, el coronel Ramírez. A tal sazón llegó a vivir con nosotros, y a criarse junto conmigo, una lejana prima, rubia, bastante bella, de quien he hablado en mi cuento Palomas blancas y garzas morenas. Ella fué quien despertara en mí los primeros deseos sensuales. Por cierto que, muchos años después, madre y posiblemente abuela, me hizo cargos: «¿Por qué has dado a entender que llegamos a cosas de amor, si eso no es verdad?»—«¡Ay! le contesté, ¡es cierto! Eso no es verdad, ¡y lo siento! ¿No hubiera sido mejor que fuera verdad y que ambos nos hubiéramos encontrado en el mejor de los despertamientos, en la más ardiente de las adolescencias y en las primaveras del más encendido de los trópicos?...»
Mi familia se componía entonces de mi tía doña Rita Darío de Alvarado, a quien su hermano Manuel García, esto es Manuel Darío, único que tenía en tal ocasión dinero, había hecho donación de sus bienes ¡ah, malhaya! para que se casase con el cónsul de Costa Rica; mi tía Josefa, vivaz, parlera, muy amante de la crinolina, medio tocada, quien una vez—el día de la muerte de su madre—apareció calzada con zapatos rojos, y a las observaciones y reproches que se le hicieron, contestó que «Las perdices y las palomitas de Castilla...» ¡Cuando digo que era medio tocada! Mi tía Sara, casada con un norteamericano, muy hermosa, y cuya hija mayor ¡oh, Eros! un día, por sorpresa, en un aposento a donde yo entrara descuidado, me dió la ilusión de una Anadiómena... Y «mi tío Manuel». Porque don Manuel Darío figuraba como mi tío. Y mi verdadero padre, para mí, y tal como se me había enseñado, era el otro, el que me había criado desde los primeros años, el que había muerto, el coronel Ramírez. No sé por qué, siempre tuve un desapego, una vaga inquietud separadora con mi «tío Manuel». La voz de la sangre... ¡qué flácida patraña romántica! La paternidad única es la costumbre del cariño y del cuidado. El que sufre, lucha y se desvela por un niño, aunque no lo haya engendrado, ese es su padre.
Mi tía Rita era la adinerada de la familia. Mi padre, que, como he dicho, pasaba como mi tío, vivía en casa de su hermana, la cual era propietaria de haciendas de ganado y de ingenios de caña de azúcar. La vida en casa de mi tía Rita me ha dejado un recuerdo verdaderamente singular e imborrable. Esta señora, que era muy religiosa, casada con don Pedro Alvarado, cónsul de Costa Rica, tenía, como los antiguos reyes, dos bufones, enanos, arrugados, feos, velazquescos, hombre y mujer. El se llamaba el capitán Vilches, y la mujer era su madre; pero eran iguales, completamente, en tamaño, en fealdad, y me inspiraban miedo e inquietud. Hacían retratos de cera, monicacos deformes, y el «capitán», que decía ser también sacerdote, pronunciaba sermones que hacían reir, pero que yo oía con gran malestar, como si fuesen cosas de brujos.
Los domingos se daban bailes de niños, y aunque mi primo Pedro, señor de la casa, era el más rico y un excelente pianista en tan corta edad, ya, con mi pobreza y todo, solía ganarme las mejores sonrisas de las muchachas, por el asunto de los versos. ¡Fidelina, Rafaela, Julia, Mercedes, Narcisa, María, Victoria, Gertrudis! recuerdos, recuerdos suaves.
A veces los tíos disponían viajes al campo, a la hacienda. Ibamos en pesadas carretas, tiradas por bueyes, cubiertas con toldo de cuero crudo. En el viaje se cantaban canciones. Y en amontonamiento inocente, íbamos a bañarnos al río de la hacienda, que estaba a poca distancia, todos, muchachos y muchachas, cubiertos con toscos camisones. Otras veces eran los viajes a la orilla del mar, en la costa de Poneloya, en donde estaba la fabulosa peña del Tigre. Ibamos en las mismas carretas de ruedas rechinantes, los hombres mayores a caballo; y al pasar un río, en pleno bosque, se hacía alto, se encendía fuego, se sacaban los pollos asados, los huevos duros, el aguardiente de caña y la bebida nacional, llamada «tiste», hecha de cacao y maíz, y se batía en jícaras con molinillo de madera. Los hombres se alegraban, cantaban al son de la guitarra y disparaban los tiros al aire y daban los gritos usuales, estentóreos y alternativos, muy diferentes del chivateo araucano. Se llegaba al punto terminal y se vivía por algunos días bajo enramadas hechas con hojas, juncos y cañas verdes, para resguardarse del tórrido sol. Iban las mujeres por un lado, los hombres por el otro, a bañarse en el mar, y era corriente el encontrar de súbito, por un recodo el espectáculo de cien Venus Anadiómenas en las ondas. Las familias se juntaban por las noches y se pasaba el tiempo bajo aquellos cielos profundos, llenos de estrellas prodigiosas, jugando juegos de prendas, corriendo tras los cangrejos, o persiguiendo a las grandes tortugas llamadas paslamas, cuyos huevos se sacan cavando en los nidos que dejan en la arena.
Yo me apartaba frecuentemente de los regocijos, y me iba, solitario, con mi carácter ya triste y meditabundo desde entonces, a mirar cosas, en el cielo, en el mar. Una vez vi una escena horrible, que me quedó grabada en la memoria. Cerca de una yunta de bueyes, a orillas de un pantano, dos carreteros que se peleaban echaron mano al machete, pesado y filoso, arma que sirve para partir la caña de azúcar, y comenzaron a esgrimirlo; y de pronto vi algo que saltó por el aire. Eran, juntos, el machete y la mano de uno de ellos.
Por las tardes y las noches paseaban, a caballo o a pie, vociferando, hombres borrachos. Los soldados, descalzos y vestidos de azul, se los llevaban presos. Cuando la luna iba menguando, retornaban las familias a la ciudad.
VI
POR influencia de mi tía Rita, comencé a frecuentar la casa de los Padres Jesuítas, en la iglesia de la Recolección. Debo decir que desde niño se me infundió una gran religiosidad que llegaba a veces hasta la superstición. Cuando tronaba la tormenta y se ponía el cielo negro, en aquellas tempestades únicas, como no he visto en parte alguna, sacaba mi tía abuela palmas benditas y hacía coronas para todos los de la casa; y todos coronados de palmas rezábamos en coro el trisagio y otras oraciones. Señaladas devociones eran para mí temerosas. Por ejemplo, al acercarse la fiesta de la Santa Cruz. Porque ¡oh, Dios de los dioses! martirio como aquél, para mis pocos años, no os lo podéis imaginar. Llegado ese día, todos nos poníamos delante de las imágenes; y la buena abuela dirigía el rezo, un rezo que concluía después de varias jaculatorias, con estas palabras:
«Vete de aquí, Satanás,
que en mí parte no tendrás,
porque el día de la Cruz
dije mil veces: Jesús.»
Pues el caso es que teníamos en efecto que decir mil veces la palabra Jesús, y aquello era inacabable. «¡Jesús!, ¡Jesús!, ¡Jesús!» hasta mil; y a veces se perdía la cuenta y había que volver a empezar.
Los jesuítas me halagaron; pero nunca me sugestionaron para entrar en la Compañía, seguramente, viendo que yo no tenía vocación para ello. Había entre ellos hombres eminentes: un padre Koenig, austriaco, famoso como astrónomo, un padre Arubla, bello e insinuante orador; un padre Valenzuela, célebre en Colombia como poeta, y otros cuantos. Entré en lo que se llamaba la Congregación de Jesús, y usé en las ceremonias la cinta azul y la medalla de los congregantes. Por aquel entonces hubo un grave escándalo. Los jesuítas ponían en el altar mayor de la iglesia, en la fiesta de San Luis Gonzaga, un buzón, en el cual podían echar sus cartas todos los que quisieran pedir algo o tener correspondencia con San Luis y con la Virgen Santísima. Sacaban las cartas y las quemaban delante del público; pero se decía que no sin haberlas visto antes. Así eran dueños de muchos secretos de familia, y aumentaban su influjo por estas y otras razones. El gobierno decretó su expulsión, no sin que antes hubiese yo asistido con ellos a los ejercicios de San Ignacio de Loyola, ejercicios que me encantaban y que por mí hubieran podido prolongarse indefinidamente por las sabrosas vituallas y el exquisito chocolate que los reverendos nos daban.