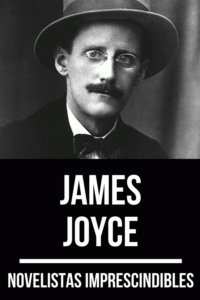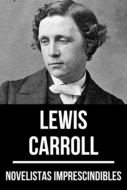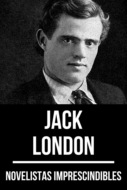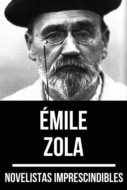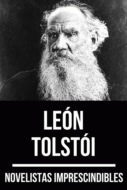Kitabı oku: «Novelistas Imprescindibles - James Joyce», sayfa 3
2
—Usted, Cochrane, ¿qué ciudad le mandó a buscar?
—Tarento, profesor.
—Muy bien. ¿Y qué más?
—Hubo una batalla, profesor.
—Muy bien. ¿Dónde?
La cara vacía del muchacho preguntó a la ventana vacía.
Fabulada por las hijas de la memoria. Y sin embargo fue de algún modo, si es que no como lo fabuló la memoria. Una frase, entonces, de impaciencia, desplome de las alas de exceso de Blake. Oigo la ruina de todo el espacio, cristal roto y mampostería derrumbándose, y el tiempo hecho una sola llama lívida y definitiva. ¿Qué nos queda entonces?
—No me acuerdo del sitio, profesor. 279 antes de Cristo.
—Asculum —dijo Stephen, echando una ojeada al nombre y la fecha en el libro arañado con sangrujos.
—Sí, señor. Y dijo: «Otra victoria como ésta y estamos perdidos».
Esa frase la había recordado el mundo. Opaco tranquilizamiento de la mente. Desde una colina que domina una llanura sembrada de cadáveres, un general hablando a sus oficiales, apoyado en su lanza. Cualquier general a cualesquiera oficiales. Le prestan oído.
—Usted, Armstrong —dijo Stephen—. ¿Cómo acabó Pirro?
—¿Que cómo acabó Pirro, profesor?
—Yo lo sé, profesor. Pregúnteme a mí —dijo Comyn.
—Espere. Usted, Armstrong. ¿Sabe algo de Pirro?
En la cartera de Armstrong había, bien guardada, una bolsa de higos secos. Él los doblaba entre las manos de vez en cuando y se los tragaba suavemente. Se le quedaban migas adheridas a la piel de los labios. Aliento endulzado de muchacho. Gente bien, orgullosos de que su hijo mayor estuviera en la Marina. Vico Road, Dalkey.
—¿Pirro, profesor? Pirro, pier, espigón.
Todos se rieron. Ruidosa risa maliciosa sin regocijo. Armstrong miró a sus compañeros, alrededor, estúpido júbilo de perfil. Dentro de un momento se reirán más fuerte, conscientes de mi falta de autoridad y de los honorarios que pagan sus padres.
—Dígame ahora —dijo Stephen, dándole una metida en el hombro al muchacho con el libro—, qué es eso de pier.
—Pier, profesor, espigón —dijo Armstrong—, una cosa que sale entre las olas. Una especie de puente. El de Kingstown, profesor.
Algunos se volvieron a reír: sin regocijo pero con intención. Dos en el banco del fondo cuchichearon. Sí. Sabían: nunca habían aprendido ni habían sido nunca inocentes. Todos. Con envidia observó sus caras. Edith, Ethel, Gerty, Lily. Sus parecidos: sus alientos, también, endulzados con té y mermelada, sus pulseras riendo en la pelea.
—El espigón de Kingstown —dijo Stephen—. Sí, un puente fracasado.
Esas palabras turbaron sus miradas.
—¿Cómo, profesor? Un puente es a través de un río. Para el libro de dichos de Haines. Aquí, nadie para escuchar. Esta noche, con destreza, entre beber locamente y charlar, a perforar la pulida cota de malla de su mente. ¿Y luego qué? Un bufón en la corte de su señor, consentido y despreciado, obteniendo la clemente alabanza del señor. ¿Por qué habían elegido todos ellos ese papel? No del todo por la suave caricia. Para ellos también, la historia era un cuento como cualquier otro, oído demasiadas veces, y su país era una almoneda.
¿Y si Pirro no hubiera caído por mano de una arpía o si Julio César no hubiera muerto apuñalado? No se les puede suprimir con el pensamiento. El tiempo les ha marcado y, encadenados, residen en el espacio de las infinitas posibilidades que han desalojado. Pero ¿pueden éstas haber sido posibles, visto que nunca han sido? ¿O era posible solamente lo que pasó? Teje, tejedor del viento.
—Cuéntenos un cuento, profesor.
—Ah, sí, profesor, un cuento de fantasmas.
—¿Por dónde íbamos en éste? —preguntó Stephen, abriendo otro libro.
—«No llores más» —dijo Comyn.
—Siga entonces, Talbot.
—¿Y la historia, profesor?
—Después —dijo Stephen—. Siga, Talbot.
Un chico atezado abrió un libro y lo sujetó hábilmente bajo el parapeto de la cartera. Recitó tirones de versos con ojeadas de vez en cuando al texto:
No llores más triste pastor, no llores,
pues Lycidas, tu pena, no está muerto,
aunque hundido en el suelo de las olas...
Debe ser un movimiento, entonces, una actualización de lo posible en cuanto posible. La frase de Aristóteles se formó sola entre los versos farfullados y salió flotando hacia el estudioso silencio de la biblioteca de Sainte Geneviève donde noche tras noche había leído él, defendido del pecado de París. A su lado, un delicado siamés consultaba un manual de estrategia. Cerebros alimentados y alimentadores a mi alrededor: bajo lámparas de incandescencia, pinchados, con antenas levemente palpitantes: y en la oscuridad de mi mente, un perezoso del mundo inferior, reluctante, huraño a la claridad, removiendo sus pliegues escamosos de dragón. Pensamiento es el pensamiento del pensamiento. Tranquila luminosidad. El alma es en cierto modo todo lo que es: el alma es la forma de las formas. Tranquilidad súbita, vasta, incandescente: forma de las formas.
Talbot repetía:
Por el poder amado del que anduvo en las olas,
por el poder amado...
—Pase la hoja —dijo suavemente Stephen—. No veo nada.
—¿Qué, profesor? —preguntó simplemente Talbot, inclinándose adelante.
Su mano pasó la hoja. Se echó atrás y siguió adelante, recién habiéndose acordado. Del que anduvo en las olas. Aquí también, sobre estos corazones cobardes, se extiende su sombra, y sobre el corazón y los labios de quien se burla de él, y sobre los míos. Se extiende sobre las ávidas caras de los que le ofrecieron una moneda del tributo. A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Una larga mirada de ojos oscuros, una frase en adivinanza para ser tejida y tejida en los telares de la Iglesia. Eso es.
Adivina adivinanza.
Mi padre me dio semillas de la labranza.
Talbot deslizó su libro cerrado dentro de la cartera.
—¿Ya lo he oído todo? —preguntó Stephen.
—Sí, profesor. Hay hockey a las diez.
—Media fiesta, profesor. Es jueves.
—¿Quién sabe contestar una adivinanza?
Retiraban sus libros en montones, chascando los lápices, sacudiendo las páginas. Apiñados, pasaron las correas y cerraron las hebillas de las carteras, charloteando alegremente todos:
—¿Una adivinanza, profesor? Pregúnteme a mí.
—A mí, profesor.
—Una difícil, profesor.
—Esta es la adivinanza —dijo Stephen:
El gallo canta,
el sol se levanta:
las campanas del cielo
están tocando a duelo.
Es hora de que esta pobre alma
se vaya al cielo.
—¿Eso qué es?
—¿Qué profesor?
—Otra vez, profesor. No oímos.
Los ojos se les pusieron más grandes al repetirse los versos. Después de un silencio, Cochrane dijo:
—¿Qué es, profesor? Nos damos por vencidos.
Stephen, con la garganta picándole, contestó:
—El zorro enterrando a su abuela bajo una mata de acebo.
Se levantó y lanzó una risotada nerviosa a la que ellos hicieron eco con gritos de consternación.
Un palo golpeó en la puerta y una voz en el pasillo gritó:
—¡Hockey!
Se dispersaron, deslizándose de sus bancos, saltándoselos. Rápidamente desaparecieron y desde el cuarto trastero llegó el entrechocar de los palos y el estrépito de las botas y lenguas.
Sargent, el único que se había rezagado, se adelantó despacio, enseñando un cuaderno abierto. Su pelo enredado y su cuello descarnado daban testimonio de impreparación, y a través de sus nebulosas gafas, unos débiles ojos levantaban una mirada suplicante. En su mejilla, mortecina y exangüe, había una leve mancha de tinta, en forma de dátil, reciente y húmeda como una huella de caracol.
Alargó su cuaderno. En la cabecera estaba escrita la palabra Operaciones. Debajo había cifras en declive y al pie una firma retorcida, con algunos ojos de las letras cegados y un borrón. Cyril Sargent: firmado y sellado.
—El señor Deasy me dijo que las volviera a escribir todas otra vez —dijo— y que se las enseñara a usted, profesor.
Stephen tocó los bordes del cuaderno. Inutilidad.
—¿Las entiende ahora cómo se hacen? —preguntó.
—Los ejercicios del once al quince —contestó Sargent—. El señor Deasy dijo que tenía que copiarlos de la pizarra, profesor.
—¿Sabe hacerlos ahora usted mismo? —preguntó Stephen.
—No, señor.
Feo e inútil: cuello flaco y pelo espeso y una mancha de tinta, una huella de caracol. Sin embargo, una le había amado, le había llevado en brazos y en el corazón. De no ser por ella, la carrera del mundo le habría aplastado pisoteándolo, estrujado caracol sin hueso. Ella había amado esa débil sangre aguada sacada de la suya. ¿Era eso entonces real? ¿La única cosa verdadera en la vida? Sobre el postrado cuerpo de su madre cabalgó el fogoso Columbano con sagrado celo. Ella ya no existía: el tembloroso esqueleto de una ramita quemada en el hogar, un olor de palo de rosa y cenizas mojadas. Ella le había salvado de ser aplastado y pisoteado, y se había ido, habiendo sido escasamente. Una pobre alma ida al cielo: y en el brezal, bajo el parpadeo de las estrellas, un zorro, el rojo hedor de rapiña en la piel, escuchaba, escarbaba la tierra, escuchaba, escarbaba y escarbaba.
Sentado junto a él, Stephen resolvió el problema. Demuestra por álgebra que el espectro de Shakespeare es el abuelo de Hamlet. Sargent escudriñaba de medio lado a través de sus gafas inclinadas. Palos de hockey se entrechocaban en el cuarto trastero: el golpe hueco de una bola y gritos desde el campo.
A través de la página los símbolos se movían en grave danza morisca, en la mascarada de sus letras, con raros gorros de cuadrados y cubos. Darse la mano, atravesar, inclinarse ante la pareja: así: duendes nacidos de la fantasía de los moros. Desaparecidos también del mundo, Averroes y Moisés Maimónides, hombres oscuros en gesto y movimiento, destellando en sus espejos burlones la sombría alma del mundo, una tiniebla brillando en claridad que la claridad no podía comprender.
—¿Entiende ahora? ¿Puede hacer el segundo usted mismo?
—Sí, señor.
Con largos trazos sombreados, Sargent copió los datos. Esperando siempre una palabra de ayuda, su mano movía fielmente los inseguros símbolos, con un leve color de vergüenza entreviéndose tras su piel sombría. Amor matris: genitivo subjetivo y objetivo. Ella, con su débil sangre y su leche agria de suero, le había alimentado y había escondido a la vista de los demás sus pañales.
Como él fui yo, esos hombros caídos, esa falta de gracia. Mi niñez se inclina a mi lado. Demasiado lejos para que yo apoye una mano en ella por una vez o ligeramente. La mía está lejos y la suya secreta como nuestros ojos. Hay secretos, silenciosos y pétreos, sentados en los oscuros palacios de nuestros dos corazones: secretos fatigados de su tiranía: tiranos, deseosos de ser destronados.
La operación estaba hecha.
—Es muy sencillo —dijo Stephen, levantándose.
—Sí, señor. Gracias —contestó Sargent.
Secó la página con una hoja de delgado secante y se volvió a llevar el cuaderno a su banco.
—Más vale que busque su palo y salga con los demás —dijo Stephen, seguido hasta la puerta por la figura sin gracia del muchacho.
—Sí, señor.
En el pasillo se oyó su nombre, gritado desde el campo de juego.
—¡Sargent!
—Corra —dijo Stephen—. El señor Deasy le llama.
Se quedó en la galería y observó al rezagado apresurarse hacia el pelado terreno donde reñían estridentes voces. Les separaban en equipos y el señor Deasy avanzaba moviendo los pies con botines sobre matas sueltas de hierba. Volvía su enojado bigote blanco.
—¿Qué pasa ahora? —gritaba sin escuchar.
—Cochrane y Halliday están en el mismo equipo, señor Deasy —gritó Stephen.
—¿Quiere esperarme un momento en mi despacho —dijo el señor Deasy— mientras restablezco el orden aquí?
Y avanzando otra vez atareadamente a través del campo, su voz de viejo gritaba severamente:
—¿Qué pasa? ¿Qué hay ahora?
Las voces agudas le gritaban por todas partes: las muchas figuras se apretaban a su alrededor, mientras el sol chillón blanqueaba la miel de su cabeza mal teñida.
Rancio aire de humo se cernía en el despacho, con el olor del descolorido y desgastado cuero de las sillas. Como en el primer día que regateó conmigo aquí. Como era en el principio, así es ahora. En el aparador, la bandeja de monedas Estuardo, vil tesoro de una turbera: y será siempre. Y bien acomodados en su caja de cucharas de terciopelo violeta, los doce apóstoles después de predicar a todos los gentiles: mundo sin fin.
Un paso apresurado en la galería de piedra y en el pasillo. Soplando hacia fuera su ralo bigote, el señor Deasy se detuvo junto a la mesa.
—Primero, nuestro pequeño arreglo financiero —dijo.
Sacó de la chaqueta una cartera sujeta con una correa de cuero. Se abrió de golpe y él sacó dos billetes, uno de mitades pegadas, y los puso cuidadosamente en la mesa.
—Dos —dijo poniendo la correa y volviendo a guardar la cartera.
Y ahora a su caja fuerte para el oro. La mano cohibida de Stephen se movió sobre las conchas amontonadas en el frío mortero de piedra: buccinos y conchas monedas, cauris y conchas leopardo: y aquélla, en remolino como el turbante de un emir, y ésa, la venera de Santiago. Una reserva de viejo peregrino, tesoro muerto, conchas vacías.
Cayó un soberano, brillante y nuevo, en el blando pelo del tapete.
—Tres —dijo el señor Deasy, dando vueltas en la mano a su cajita de ahorros—. Estas cosas son prácticas de tener. Vea. Esto es para los soberanos. Esto para los chelines, las monedas de seis peniques, las medias coronas. Y aquí las coronas. Vea.
Hizo saltar de la caja dos coronas y dos chelines.
—Tres con doce —dijo—. Me parece que lo encontrará exacto.
—Gracias, señor Deasy —dijo Stephen, reuniendo el dinero con tímida prisa y metiéndoselo todo en un bolsillo del pantalón.
—No hay de qué —dijo el señor Deasy—. Se lo ha ganado.
La mano de Stephen, otra vez libre, volvió a las conchas vacías. Símbolos también de belleza y de poder. Un bulto en mi bolsillo: símbolos manchados por la codicia y la desgracia.
—No lo lleve de esa manera —dijo el señor Deasy—. Lo sacará en algún sitio de un tirón y lo perderá. Cómprese simplemente uno de estos trastos. Lo encontrará muy práctico.
Contestar algo.
—El mío estaría vacío con frecuencia —dijo Stephen.
El mismo sitio y hora, la misma sabiduría: y yo el mismo. Tres veces ya. Tres lazos alrededor de mi cuello aquí. ¿Bueno? Los puedo romper en este momento si quiero.
—Porque no ahorra —dijo el señor Deasy, señalándole con el dedo—. Todavía no sabe lo que es el dinero El dinero es poder. Cuando haya vivido tanto como yo. Ya sé, ya sé. Si la juventud supiera. Pero ¿qué dice Shakespeare? «Basta que metas dinero en tu bolsa».
—Iago —murmuró Stephen.
Levantó los ojos de las conchas abandonadas, hasta la mirada fija del viejo.
—Él sabía lo que era el dinero —dijo el señor Deasy—. Poeta, pero también inglés. ¿Sabe usted qué es el orgullo del inglés? ¿Sabe cuáles son las palabras más orgullosas que oirá usted salir de la boca de un inglés?
El dueño de los mares. Sus ojos fríos como el mar miraban la bahía vacía: la culpa la tiene la historia: sobre mí y sobre mis palabras, sin odiar.
—Que sobre su imperio —dijo Stephen— nunca se pone el sol.
—¡Bah! —gritó el señor Deasy—. Eso no es inglés. Un celta francés dijo eso.
Tamborileó con su cajita contra la uña del pulgar.
—Se lo diré yo —dijo solemnemente—, de qué presume con más orgullo: «He pagado siempre».
Buen hombre, buen hombre.
—«He pagado. Nunca he pedido prestado un chelín en mi vida» ... ¿Lo puede sentir usted? «No debo nada». ¿Puede usted?
A Mulligan, nueve libras, tres pares de calcetines, un par de botas, corbatas. A Curran, diez guineas. A McCann, una guinea. A Fred Ryan, dos chelines. A Temple, dos almuerzos. A Russell, una guinea, a Cousins, diez chelines, a Bob Reynolds, media guinea, a Kohler, tres guineas, a la señora McKernan, cinco semanas de pensión. El bulto que tengo es inútil.
—Por el momento, no —contestó Stephen.
El señor Deasy se rio con rico placer, guardando su caja.
—Ya sabía que no podía —dijo, con regocijo—. Pero algún día tiene que sentirlo. Somos un pueblo generoso, pero también debemos ser justos.
—Me dan miedo esas grandes palabras —dijo Stephen— que nos hacen tan infelices.
El señor Deasy se quedó mirando fijamente unos momentos, sobre la repisa de la chimenea, la bien formada corpulencia de un hombre con falda escocesa: Alberto Eduardo, Príncipe de Gales.
—Usted me cree un viejo chocho y un viejo conservador —dijo su voz pensativa—. He visto tres generaciones desde los tiempos de O’Connell. Me acuerdo de la gran hambre. ¿Sabe usted que las logias Orange se agitaban por la revocación de la unión veinte años antes que O’Connell, y antes que los prelados de la religión de usted le denunciaran como demagogo? Ustedes los fenianos olvidan algunas cosas.
Gloriosa, piadosa e inmortal memoria. La logia de Diamond en Armagh la espléndida, empavesada de cadáveres papistas. Roncos, enmascarados y armados, la alianza de los terratenientes. El norte negro y la Biblia azul de los presbiterianos. Campesinos rebeldes, echaos por tierra.
Stephen esbozó un breve gesto.
—Yo también tengo sangre rebelde en mí —dijo el señor Deasy—. Por la parte de la rueca. Pero desciendo de Sir John Blackwood, que votó por la unión. Somos todos irlandeses, todos hijos de reyes.
—Ay —dijo Stephen.
—Per vias rectas —dijo con firmeza el señor Deasy— era su lema. Votó a favor, y para ello se puso las botas altas y cabalgó hasta Dublín, desde las Ards of Down.
La ra la ra la
el pedregoso camino a Dublín.
Un rudo hidalgo a caballo con relucientes botas altas. ¡Hermoso día, Sir John! ¡Hermoso día, Señoría...! Día... Día... Dos botas altas patean colgando hasta Dublín. La ra la ra la, tralaralá.
—Eso me recuerda algo —dijo el señor Deasy—. Usted puede hacerme un favor, señor Dedalus, con algunos de sus amigos literarios. Tengo aquí una carta para la prensa. Siéntese un momento. No me falta copiar más que el final.
Se acercó al escritorio junto a la ventana, dio dos tirones a la silla para acercarla y releyó unas palabras de la hoja en el rodillo de la máquina de escribir.
—Siéntese. Perdóneme —dijo, por encima del hombro—, «los dictados del sentido común». Sólo un momento.
Escudriñó, bajo sus híspidas cejas, el manuscrito que tenía al lado y, mascullando, empezó a pinchar lentamente los rígidos botones del teclado, a veces soplando mientras daba vuelta al rodillo para borrar un error.
Stephen se sentó en silencio ante la presencia principesca. Alrededor, enmarcadas en las paredes, se erguían en homenaje imágenes de desaparecidos caballos, con sus mansas cabezas en vilo en el aire: Repulse, de Lord Hastings; Shotover, del Duque de Westminster; Ceylon, del Duque de Beaufort, prix de Paris, 1866. Fantasmales jockeys los cabalgaban, atentos a una señal. Vio su rapidez, defendiendo los colores reales, y gritó con los gritos de desvanecidas multitudes.
—Punto y aparte —ordenó el señor Deasy a sus teclas—. Pero el ventilar rápidamente esta extraordinariamente importante cuestión...
Donde me llevó Cranly para enriquecerme deprisa, cazando sus ganadores entre los cochecillos embarrados, entre los aullidos de los corredores de apuestas en sus bancos, y el vaho de la cantina, sobre el abigarrado fango. ¡Fair Rebel! ¡Fair Rebel! A la parel favorito: diez a uno los demás. Jugadores de dados y fulleros junto a los que pasamos deprisa, siguiendo los cascos de los caballos, las gorras y chaquetillas rivales, dejando atrás a aquella mujer de cara de carne, la mujer de un carnicero, que hozaba sedienta en su trozo de naranja.
Gritos estridentes resonaron desde el campo de los chicos, y un silbido vibrante.
Otra vez: un tanto. Estoy entre ellos, entre sus cuerpos trabados en lucha, el torneo de la vida. ¿Te refieres a ese patizambo mimado de su mamá, con cara de dolor de estómago? Torneos. El tiempo sacudido rebota, choque a choque. Torneos, fango y estrépito de batallas, el helado vómito de muerte de los que caen, un clamor de hierros de lanzas cebadas con tripas ensangrentadas de hombres.
—Ya está —dijo el señor Deasy, levantándose.
Se acercó a la mesa, sujetando las hojas con un alfiler. Stephen se levantó.
—He expuesto la cuestión en forma sucinta —dijo el señor Deasy—. Es sobre la glosopeda. Échele una ojeada solamente. No puede haber diferencias de opinión sobre ello.
¿Me permite invadir su valioso espacio? Esa doctrina del laissez faire que tantas veces en nuestra historia. Nuestro comercio ganadero. A la manera de todas nuestras antiguas industrias. La camarilla de Liverpool que saboteó el proyecto del puerto de Galway. La conflagración europea. Suministro de granos a través de las estrechas aguas del Canal. La pluscuamperfecta imperturbabilidad del Departamento de Agricultura. Excusada una alusión clásica. Casandra. Por una mujer que no era ningún modelo. Para venir al punto en discusión.
—No me muerdo la lengua, ¿eh? —preguntó el señor Deasy mientras Stephen seguía leyendo.
Glosopeda. Conocida como preparación de Koch. Suero y virus. Porcentaje de caballos inmunizados. Pestilencia entre el ganado. Los caballos del Emperador en Mürzsteg, Baja Austria. El señor Henry Blackwood Price. Cortés ofrecimiento de una experimentación sin prejuicio. Dictados del sentido común. Cuestión de importancia suprema. Tomar el toro por los cuernos, en todos los sentidos de la palabra. Agradeciendo la hospitalidad de sus columnas.
—Quiero que eso se imprima y se lea —dijo el señor Deasy—. Ya verá que en la próxima epidemia ponen un embargo al ganado irlandés. Y se puede curar. Se cura. Mi primo, Blackwood Price, me escribe que en Austria lo curan los veterinarios de allí con regularidad. Y se ofrecen a venir aquí. Yo estoy tratando de ejercer influencia sobre el Departamento. Ahora voy a probar la publicidad. Estoy rodeado de dificultades, de... intrigas, de... influencias de camarillas, de...
Levantó el índice y azotó el aire con gesto anciano antes de que su voz hablara.
—Fíjese en lo que le digo, señor Dedalus —dijo—. Inglaterra está en manos de los judíos. En todos los lugares más elevados: en sus finanzas, en su prensa. Y son la señal de la decadencia de una nación. Dondequiera que se reúnen, se comen la fuerza vital del país. Les estoy viendo venir desde hace unos años. Tan cierto como que estamos aquí, los mercachifles judíos ya están en su trabajo de destrucción. La vieja Inglaterra se muere.
Se alejó con pasos rápidos, y sus ojos adquirieron una vida azul al pasar por un ancho rayo de sol. Dio media vuelta y volvió otra vez.
—Se muere —dijo— si es que no se ha muerto ya.
De la ramera el grito, por las calles,
teje el sudario a la vieja Inglaterra.
Sus ojos, bien abiertos ante la visión, miraban fijamente con severidad el rayo de sol en que se detuvo.
—Un mercachifle —dijo Stephen— es uno que compra barato y vende caro, judío o gentil, ¿no es verdad?
—Han pecado contra la luz —dijo gravemente el señor Deasy—. Y se les ven las tinieblas en los ojos. Y por eso van errando por la tierra hasta el día de hoy.
En las escaleras de la Bolsa de París, los hombres de piel dorada cotizando precios con sus dedos enjoyados. Parloteo de gansos. En enjambre ruidoso, dando vueltas torpemente por el templo, las cabezas en espesas conspiraciones bajo desacertados sombreros de copa. No suyos: esos trajes, ese lenguaje, esos gestos. Sus lentos ojos rebosantes desmentían las palabras, los gestos ansiosos y sin ofensa, pero conocían los rencores acumulados en torno a ellos y sabían que su celo era en vano. Vana paciencia en amontonar y atesorar. El tiempo sin duda lo dispersaría todo. Un tesoro acumulado junto al camino: saqueado, y adelante. Sus ojos conocían los años de errar y, pacientes, conocían los deshonores de su carne.
—¿Quién no lo ha hecho? —dijo Stephen.
—¿Qué quiere usted decir? —preguntó el señor Deasy.
Se adelantó un paso y se quedó junto a la mesa. Su mandíbula cayó abriéndose hacia un lado, con incertidumbre. ¿Es eso antigua sabiduría? Espera oírlo de mí.
—La historia —dijo Stephen— es una pesadilla de la que trato de despertar.
Desde el campo de juego, los muchachos levantaron un griterío. Un silbato vibrante: gol. ¿Y si esa pesadilla te tirase una coz?
—Los caminos del Creador no son nuestros caminos —dijo el señor Deasy—. Toda la historia se mueve hacia una gran meta, la manifestación de Dios.
Stephen sacudió el pulgar hacia la ventana, diciendo:
—Eso es Dios.
¡Hurra! ¡Ay! ¡Jurrují!
—¿Qué? —preguntó el señor Deasy.
—Un grito en la calle —contestó Stephen encogiéndose de hombros.
El señor Deasy bajó los ojos y durante un rato mantuvo las aletas de la nariz sujetas entre los dedos. Al levantar la vista otra vez, las soltó.
—Yo soy más feliz que usted —dijo—. Hemos cometido muchos errores y muchos pecados. Una mujer trajo el pecado al mundo. Por una mujer que no era ningún modelo, Helena, la escapada esposa de Menelao, los griegos hicieron la guerra a Troya durante diez años. Una esposa infiel fue la primera que trajo a los extranjeros aquí a nuestra orilla, la mujer de MacMurrough y su concubino O’Rourke, príncipe de Breffni. Una mujer también hizo caer a Parnell. Muchos errores, muchos fallos, pero no el pecado único. Yo soy ahora un luchador hasta el fin de mis días. Pero lucharé por la justicia hasta el final.
Pues el Ulster luchará
y el Ulster justicia obtendrá.
Stephen levantó las hojas que tenía en la mano.
—Bueno, señor Deasy —empezó.
—Preveo —dijo el señor Deasy— que usted no se va a quedar aquí mucho tiempo en este trabajo. Usted no ha nacido para enseñar, me parece. Quizá me equivoque.
—Para aprender, más bien —dijo Stephen.
Y aquí ¿qué más vas a aprender?
El señor Deasy movió la cabeza.
—¿Quién sabe? —dijo—. Para aprender hay que ser humilde. Pero la vida es la gran maestra.
Stephen volvió a hacer ruido con las hojas.
—Por lo que toca a éstas... —dijo.
—Sí —dijo el señor Deasy—. Ahí tiene dos copias. Si puede, hágalas publicar en seguida.
Telegraph. Irish Homestead.
—Lo intentaré —dijo Stephen— y mañana le haré saber algo. Conozco un poco a dos consejeros.
—Eso bastará —dijo el señor Deasy con viveza—. Anoche escribí al señor Field, el diputado. Hoy hay una reunión de la asociación de tratantes de ganado en el hotel City Arms. Le pedí que diera a conocer mi carta a la reunión. Usted vea si la puede colocar en sus dos periódicos. ¿Cuáles son?
—El Evening Telegraph...
—Eso basta —dijo el señor Deasy—. No hay tiempo que perder. Ahora tengo que contestar esa carta de mi primo.
—Buenos días, señor Deasy —dijo Stephen, metiéndose las hojas en el bolsillo—. Gracias.
—No hay de qué —dijo el señor Deasy, rebuscando entre los papeles de su mesa—. Me gusta romper una lanza con usted, viejo como soy.
—Buenos días, señor Deasy —volvió a decir Stephen, inclinándose hacia su espalda encorvada.
Salió por el portón abierto y bajó por el sendero de gravilla al pie de los árboles, oyendo el clamoreo de voces y el chascar de los palos desde el campo de juego. Los leones acurrucados sobre las columnas, al salir por la verja; terrores desdentados. Sin embargo, le ayudaré en esta lucha. Mulligan me encajará un nuevo mote: el bardo bienhechor del buey.
—¡Señor Dedalus!
Corriendo tras de mí. No más cartas, espero.
—Un momento nada más.
—Sí, señor —dijo Stephen, volviéndose hacia la verja.
El señor Deasy se detuvo, respirando fuerte y tragando el aliento.
—Sólo quería decir —dijo—. Irlanda, dicen, tiene el honor de ser el único país que nunca ha perseguido a los judíos. ¿Lo sabe? No. ¿Y sabe por qué?
Frunció severamente el ceño hacia el aire claro.
—¿Por qué, señor Deasy? —preguntó Stephen, empezando a sonreír.
—Porque nunca los dejó entrar —dijo el señor Deasy solemnemente.
Una bola de tos de risa saltó de su garganta, llevando detrás a rastras una traqueteante cadena de flemas. Se volvió de prisa, tosiendo, riendo, agitando en el aire los brazos elevados.
—Nunca los dejó entrar —volvió a gritar a través de su risa, mientras sus pies con botines pateaban la gravilla del sendero—. Por eso.
Sobre sus sabios hombros, a través del ajedrezado de hojas, el sol lanzaba lentejuelas, monedas danzantes.
––––––––