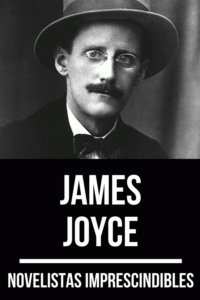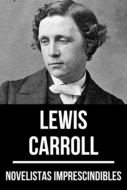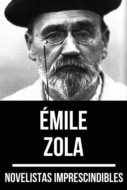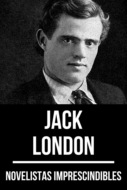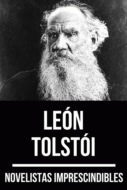Kitabı oku: «Novelistas Imprescindibles - James Joyce», sayfa 5
Su sombra se extendía sobre las rocas mientras él seguía inclinado, terminando. ¿Por qué no sin fin hasta la más remota estrella? Oscuramente están ahí detrás de esta luz, oscuridad brillando en la claridad, Delta de Casiopea, mundos. Yo, aquí sentado, con la vara augural de fresno, con sandalias prestadas, de día junto a un mar lívido, inobservado, en la noche violeta caminando bajo un reino de insólitas estrellas. Arrojo de mí esta sombra finita, inelectable forma de hombre, la llamo para que vuelva a mí. Sin fin, ¿sería mía, forma de mi forma? ¿Quién me observa aquí? ¿Quién, jamás, en algún sitio, leerá estas palabras escritas? Signos en campo blanco. En algún sitio a alguien, con tu más aflautada voz. El buen obispo de Cloyne sacó el velo del templo de dentro de su sombrero de teja: velo de espacio con emblemas coloreados tachonando su campo. Aguanta bien. Coloreados en un plano: sí, está bien. Plano lo veo, luego pienso la distancia, cerca, lejos, plano lo veo, oriente, atrás. ¡Ah, ya lo veo! Se echa atrás de repente, congelado en el estereoscopio. Chac, y ya está el truco. Encuentras oscuras mis palabras. La oscuridad está en nuestras almas, ¿no crees? Más aflautada. Nuestras almas, heridas de vergüenza por nuestros pecados, se nos aferran aún más, una mujer aferrándose a su amante, más cuanto más.
Ella se fía de mí, su mano suave, los ojos de largas pestañas. Ahora ¿a dónde demonios la estoy llevando más allá del velo? A la ineluctable modalidad de la ineluctable visualidad. Ella, ella, ella. ¿Cuál ella? La virgen en el escaparate de Hodges Figgis el lunes buscando uno de los libros alfabéticos que ibas a escribir. Ojeada penetrante le lanzaste. La muñeca a través del lazo bordado de su sombrilla. Vive en Leeson Park, con un dolor y cachivaches, dama literaria. Habla de eso con alguna otra, Stevie: una mujer fácil. Apuesto a que lleva esos malditos corsé ligas y medias amarillas, zurcidas con lana desigual. Háblale de tartas de manzanas, piuttosto. ¿Dónde tienes la cabeza?
Tócame. Ojos suaves. Mano suave suave suave. Estoy muy solo aquí. Ah, tócame pronto, ahora. ¿Cuál es esa palabra que saben todos los hombres? Estoy quieto aquí solo. Triste también. Toca, tócame.
Se echó atrás, tendido del todo sobre las rocas puntiagudas, metiéndose de mala manera en un bolsillo el apunte garrapateado y el lápiz, con el sombrero inclinado sobre los ojos. Es el movimiento de Kevin Egan el que he hecho, dando cabezadas al echar la siesta, sueño sabático. Et vidit Deus. Et erant valde bona. ¡Hola! Bonjour. Bienvenido como las flores en mayo. Bajo el ala del sombrero observó el sol sureante a través de pestañas trémulas a lo pavo real. Estoy cogido en esta ardiente escena. La hora de Pan, el mediodía faunesco. Entre plantas serpientes cargadas de goma, frutos rezumando leche, donde las hojas se abren anchamente sobre las aguas flavas. El dolor está lejos.
No te arrincones más a cavilar.
Su mirada caviló sobre sus botas de ancha puntera, desechos de un becerro, nebeneinander. Contó los pliegues de cuero arrugado donde el pie de otro había tenido tibio nido. El pie que golpeó el suelo en orgía, ese pie yo desamo. Pero te encantó cuando te pudiste poner el zapato de Esther Osvalt: chica que conocí en París. Tiens, quel petit pied! Amigo de veras, alma hermana: el amor de Wilde, que no se atreve a decir su nombre. Él me dejará ahora. ¿Y la culpa? Yo soy así. Todo o nada.
Desde el lago Cock, el agua fluía de lleno, en largas lazadas, cubriendo verdidoradas lagunas de arena, subiendo, fluyendo. Mi bastón de fresno se lo llevará la corriente. Tengo que esperar. No, pasarán allá, pasarán rozando las rocas bajas, remolineando, pasando. Mejor acabar pronto este asunto. Escucha: un habla de olas en cuatro palabras: siisuu, jrss, rssiiess, uuus. Aliento vehemente de aguas entre serpientes de mar, caballos encabritados, rocas. En copas de rocas se empoza: plof, chop, chlap: embridado en barriles. Y, agotado, cesa su habla. Fluye cayendo pesadamente, fluyendo anchamente, flotante remolino de espuma, desplegada flor.
Bajo la marea hinchada vio las algas retorcidas elevarse lánguidamente y balancear brazos reluctantes, subiéndose las enaguas, en agua susurrante meciendo y volviendo a lo alto esquivas frondas de plata. Día tras día: noche tras noche: elevadas, sumergidas y dejadas caer. Señor, están fatigadas: y, en respuesta al susurro, suspiran. San Ambrosio lo oyó, suspiro de hojas y olas, esperando, aguardando la plenitud de sus tiempos, diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit. Reunidas para ningún fin: vanamente soltadas luego, fluyendo allá, volviéndose atrás: telar de la luna. Fatigadas también a la vista de amantes, hombres lascivos, una mujer desnuda resplandeciendo en su reino, ella atrae hacia sí una redada de aguas.
Cinco brazas allá. A cinco brazas de fondo yace tu padre. A la una dijo. Hallado ahogado. Marea alta en la barra de Dublín. Empujando por delante un suelto aluvión de broza, bancos de peces en abanico, conchas tontas. Un cadáver subiendo blanco de sal, meciéndose hacia tierra, paso a paso una marsopa hacia tierra. Ahí está. Échale el anzuelo pronto. Aunque hundido en el suelo de las olas. Ya le tenemos. Despacio ahora.
Bolsa de gas cadavérico macerándose en sucia salmuera. Un temblor de pececillos, gordos de esponjosa golosina, sale como un relámpago por los intersticios de su bragueta abotonada. Dios se hace hombre se hace pez se hace lapa ganso se hace montaña de edredón. Alientos muertos respiro yo viviente, piso polvo muerto, devoro un urinoso excremento de todos los muertos. Izado rígido sobre la borda alienta hacia arriba el hedor de su tumba verde, con el leproso agujero de la nariz roncando hacia el sol.
Un cambio marino éste, ojos pardos azulsalado. Muertemarina, la más suave de todas las muertes conocidas del hombre. Viejo Padre Océano. Prix de Paris: cuidado con las imitaciones. Simplemente póngalo a prueba. Nos hemos divertido enormemente.
Ven. Tengo sed. Se está nublando. No hay nubes negras en ninguna parte, ¿verdad? Tormenta. Cae todo él luz, orgulloso rayo del intelecto. Lucifer, dico, qui nescit occasum. No. Mi sombrero con venera y mi bordón y sus mis sandalias. ¿A dónde? A tierras de poniente. El poniente se encontrará a sí mismo.
Tomó el puño de su fresno, esbozando suavemente unas fintas, demorándose todavía. Sí, el poniente se encontrará a sí mismo en mí, sin mí. Todos los días llegan a su fin. Por cierto, el siguiente, ¿cuándo es? El martes será el día más largo. De todo el alegre año nuevo, madre, tralará lará. Lawn Tennyson, caballero poeta. Già. Para la vieja bruja de dientes amarillos. Y Monsieur Drumont, caballero periodista. Già. Mis dientes están muy mal. ¿Por qué, digo yo? Toca. Ése se pierde también. Conchas. ¿Debería ir a un dentista, quizá, con este dinero? Este. El desdentado Kinch, el superhombre. ¿Por qué es eso, me pregunto, o quizá significa algo?
Mi pañuelo. Él lo tiró. Me acuerdo. ¿No lo recogí?
Su mano hurgó vanamente en los bolsillos. No, no lo recogí. Mejor comprar uno.
Dejó el moco seco sacado de la nariz en el filo de una roca, cuidadosamente. Por lo demás, que mire quien quiera.
Detrás. Quizá hay alguien.
Volvió la cara por sobre un hombro, retrorregardante. Moviéndose a través del aire, altas vergas de un barco de tres palos, las velas recogidas en las crucetas, en arribada, a contracorriente, moviéndose silenciosamente, barco silencioso.
****

2
4
El señor Leopold Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas, de sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao fritas. Sobre todo, le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa.
En riñones pensaba mientras andaba por la cocina suavemente, preparándole a ella las cosas del desayuno en la bandeja abollada. La luz y el aire en la cocina eran gélidos, pero fuera, por todas partes, hacía una suave mañana de verano. Un poco de vacío en el estómago le daba.
Los carbones se enrojecían.
Otra rebanada de pan con mantequilla: tres, cuatro: está bien. A ella no le gustaba llenarse el plato. Está bien. Dejó a un lado la bandeja, levantó el cacharro del agua de la parte de atrás del fogón y lo puso de medio lado al fuego. Allí se quedó asentado, opaco y rechoncho, con el pico saliendo para arriba. Taza de té pronto. Muy bien. Boca seca.
La gata andaba rígidamente dando la vuelta a una pata de la mesa, cola en alto.
—¡Mkñau!
—Ah, estás ahí —dijo el señor Bloom, apartándose del fuego.
La gata maulló en respuesta y anduvo de nuevo rígidamente alrededor de una pata de la mesa, maullando. Igual que como anda por mi mesa de escribir. Prr. Ráscame la cabeza. Prr.
El señor Bloom observó con benévola curiosidad la flexible forma negra. Limpia de ver: el brillo de su lustrosa piel, el lunar blanco bajo la punta de la cola, los ojos verdes destellantes. Se inclinó hacia ella, con las manos en las rodillas.
—Leche para la michina —dijo.
—¡Mrkñau! —gritó la gata.
Les llaman estúpidos. Ellos entienden lo que decimos mejor de lo que nosotros les entendemos a ellos. Ésta entiende todo lo que quiere. Vengativa también. Cruel. Su naturaleza. Curioso que los ratones nunca chillen. Parece que les gusta. No sé qué le pareceré a ella. ¿Altura de una torre? No, puede saltar por encima de mí.
—Miedo de las gallinas, es lo que tiene —dijo, burlón—. Miedo de las pitas-pitas. Nunca he visto una michina tan estúpida como esta michina.
Cruel. Su naturaleza. Curioso que los ratones nunca chillen. Parece que les gusta.
—¡Mrkrñau! —dijo la gata, fuerte.
Miró a lo alto, cerrando de vergüenza en un guiño sus ojos ávidos, maullando largo y quejumbroso, enseñándole los dientes blancoleche. Él observó las oscuras estrías de las pupilas estrechándose de avidez hasta que los ojos fueron unas piedras verdes. Entonces se acercó al aparador, tomó el jarro que el lechero de Hanlon acababa de llenarle, y echó leche de tibias burbujas en un platillo, que dejó despacio en el suelo.
—¡Gurrjr! —gritó la gata, corriendo a lamer.
Él observó cómo le brillaban los bigotes como cables en la débil luz, al inclinarse tres veces a lamer con ligereza. No sé si será verdad que si se los cortan ya no pueden cazar ratones. ¿Por qué? Brillan en la oscuridad, quizá, las puntas. O una especie de tentáculos en la oscuridad, quizá.
La escuchó lam-lamer. Huevos con jamón, no. No hay huevos buenos con esta sequía. Necesitan agua dulce pura. Jueves: tampoco buen día para un riñón de cordero en Buckley. Frito en mantequilla, un poquito de pimienta. Mejor un riñón de cerdo en Dlugacz. Mientras hierve el agua. La gata lamía más despacio, dejando luego limpio el platillo con la lengua. ¿Por qué tienen la lengua tan áspera? Para lamer mejor, toda agujeros porosos. ¿Nada que pueda comer ésta? Echó una ojeada alrededor. No. Con suave crujir de las botas subió la escalera hasta la entrada, y se detuvo junto a la puerta de la alcoba. A ella le podría gustar algo sabroso. Rebanadas finas con mantequilla, eso le gusta por la mañana. Sin embargo, quizá, por una vez.
Dijo a media voz en el recibidor destartalado:
—Doy una vuelta hasta la esquina. Vuelvo en un momento.
Y cuando hubo oído a su voz decirlo, añadió:
—¿No quieres nada para el desayuno?
Un blando gruñido soñoliento contestó:
—Mn.
No. No quería nada. Oyó entonces un caliente suspiro profundo, más blando, al darse vuelta ella, con un tintineo de las arandelas de latón sueltas, en el jergón. Tengo que mandarlas arreglar, realmente. Lástima. Desde Gibraltar, nada menos. Ha olvidado el poco español que sabía. No sé cuánto pagaría su padre por esto. Estilo antiguo. Ah sí, claro. Lo compró en la subasta del gobernador. Adjudicado en seguida. Duro como una piedra para regatear, el viejo Tweedy. Sí, señor. Fue en Plevna. He ascendido desde soldado raso, señor, y a mucha honra. Sin embargo, tuvo bastante cabeza como para hacer aquel negocio de los sellos. Bueno, eso sí que fue previsión.
Su mano descolgó del gancho el sombrero, encima del abrigo grueso con las iniciales, y el impermeable de segunda mano, de oficina de objetos perdidos. Sellos: estampas de revés pegajoso. Estoy seguro de que hay un montón de oficiales metidos en negocios. Claro que sí. La sudada inscripción en la coronilla del sombrero le dijo mudamente: Plasto’s Sombrero Alta Cal. Atisbó rápidamente dentro de la badana. Tira blanca de papel. Bien segura.
En el umbral, se tocó el bolsillo de atrás buscando el llavín. Ahí no. En los pantalones que dejé. Tengo que buscarla. La patata sí que la tengo. El armario cruje. No vale la pena molestarla. Mucho sueño al darse vuelta, ahora mismo. Tiró muy silenciosamente de la puerta del recibidor detrás de sí, más, hasta que la cubierta de la rendija de abajo cayó suavemente sobre el umbral, fláccida tapa. Parecía cerrada. Está muy bien hasta que vuelva, de todos modos.
Cruzó al lado del sol, evitando la trampilla suelta del sótano en el número setenta y cinco. El sol se acercaba al campanario de la iglesia de San Jorge. Va a ser un día caluroso, me imagino. Especialmente, con este traje negro lo noto más. El negro conduce, refleja (¿o refracta?) el calor. Pero no podía ir con ese traje claro. Ni que fuera un picnic. Los párpados se le bajaron suavemente muchas veces mientras andaba en feliz tibieza. La camioneta del pan de Boland entregando en bandejas el nuestro de cada día, pero ella prefiere las hogazas de ayer, tostadas por los dos lados crujientes cortezas calientes. Te hace sentirte joven. En algún sitio, por el este: ponerse en marcha al amanecer, viajar dando la vuelta por delante del sol, robarle un día de marcha. Seguir así para siempre, sin envejecer nunca un día, técnicamente. Caminar a lo largo de una plaza, en país extraño, llegar a las puertas de una ciudad, un centinela allí, también un veterano, los grandes bigotes del viejo Tweedy apoyándose en una especie de larga jabalina. Caminar por calles con celosías. Caras enturbantadas pasando. Oscuras cuevas de tiendas de alfombras, un hombretón, Turko el Terrible, sentado con las piernas cruzadas fumando una pipa retorcida. Pregones de vendedores por las calles. Beber agua perfumada con hinojo, sorbete. Andar errando todo el día. Podría encontrar algún que otro ladrón. Bueno, pues a encontrarlo. Se acerca la puesta del sol. Las sombras de las mezquitas a lo largo de las columnas: sacerdote con un pergamino en lo alto, enrollado. Un estremecimiento de los árboles, señal, el viento del anochecer. Sigo adelante. Cielo de oro que se desvanece. Una madre observa desde la puerta. Llama a casa a sus niños en su oscuro idioma. Alto muro: detrás, cuerdas pulsadas. Noche cielo luna, violeta, color de las ligas nuevas de Molly. Cuerdas. Escuchar. Una muchacha tocando uno de esos instrumentos, cómo se llaman: dulcémeles. Paso.
Probablemente no es ni pizca así en la realidad. Tipo de cosa que se lee: tras las huellas del sol. Estallido de sol en la portada. Sonrió, complaciéndose a sí mismo. Lo que dijo Arthur Griffith de la cabecera sobre el artículo de fondo en el Freeman: un sol de autonomía elevándose en el noroeste desde el callejón de detrás del Banco de Irlanda. Prolongó su sonrisa complacida. Toque judaico ése: sol de autonomía elevándose en el noroeste.
Se acercaba a donde Larry O’Rourke. De la reja del sótano subía flotando el flojo gorgoteo de la cerveza. A través de la puerta abierta el bar lanzaba efluvios de gengibre, polvo de té, masticaduras de galleta. Buena casa, sin embargo: al final mismo del tráfico de la ciudad. Por ejemplo, M’Auley ahí abajo: nada bien como situación. Claro que si hicieran pasar una línea de tranvía a lo largo de la Circunvalación Norte desde el mercado de ganado a los muelles, el valor subiría como un cohete.
Cabeza calva sobre la persiana. Listo viejo loco. Inútil trabajárselo para un anuncio. Sin embargo, él conoce mejor su negocio. Ahí está, por supuesto, mi valiente Larry, apoyado en mangas de camisa contra el cajón del azúcar, observando al dependiente con mandil que friega con escobón y cubo. Simon Dedalus le imita clavado bizqueando los ojos para arriba. ¿Sabe lo que le voy a decir? ¿Qué, señor O’Rourke? ¿Sabe qué? Los rusos, no serían más que un aperitivo para los japoneses.
Párate y di una palabra: sobre el funeral quizá. Triste cosa lo del pobre Dignam, señor O’Rourke.
Al doblar a la calle Dorset, dijo con viveza, saludando a través de la puerta:
—Buenos días, señor O’Rourke.
—Buenos días tenga usted.
—Un tiempo delicioso.
—Ya lo creo.
¿De dónde sacan el dinero? Llegan acá, mozos pelirrojos del condado de Leitrim, enjuagando los cascos vacíos y echando los fondos en la bodega. Y luego, míralos ahí, florecen como si fueran unos Adam Findlaters o unos Dan Tallons. Además piensa en la competencia. Sed universal. Buen rompecabezas sería cruzar Dublín sin pasar por delante de una taberna. Ahorrarlo, no pueden. Se lo sacan a los borrachos, quizá. Ponen tres y sacan cinco. ¿Qué es eso? Un chelín acá y allá, rebañando. Quizá en los pedidos al por mayor. Haciendo el doble juego con los corredores en plaza. Cuádralo con el jefe y nos partimos el trabajo, ¿entiendes?
¿Cuánto sería eso sobre la cerveza en un mes? Digamos diez barriles de mercancía. Digamos que sacara el diez por ciento. O más. Quince. Pasó por delante de San José, Escuela Nacional. Clamor de chiquillos. Ventanas abiertas. El aire libre ayuda a la memoria. O un sonsonete. Abeecee deefege kaelemene opecú erreseteuuve uvedoble. ¿Son chicos? Sí. Inishturk. Inishboffin. En su jografía. La mía. Monte Bloom.
Se detuvo delante del escaparate de Dlugacz, mirando absorto las madejas de salchichas, morcillas, negras y blancas. Cincuenta multiplicado por. Las cifras se blanqueaban en su mente sin resolver: disgustado, las dejó extinguirse. Las relucientes tripas atestadas de carne picada le alimentaban la mirada y respiraba en tranquilidad el aliento tibio de la sangre de cerdo cocida con especias.
Un riñón rezumaba gotas de sangre en el plato con adornos en hoja de sauce: el último. Se detuvo ante el mostrador junto a la criada de al lado. ¿Lo compraría también ella, pidiendo las cosas con una tira de papel en la mano? Agrietada: la sosa de lavar. Y una libra y media de salchichas de Denny. Los ojos de Bloom descansaron en sus vigorosas caderas. Woods se llama él. No sé qué hace. La mujer es de cierta edad. Sacudiendo una alfombra en la cuerda de la ropa. Sí que la sacude, caramba. El modo como se le agita a cada sacudida su falda torcida.
El salchichero de ojos de hurón dobló las salchichas que había descolgado con dedos manchados, rosa salchicha. Carne sana ahí: como de ternera de establo.
De un montón de hojas cortadas, tomó una. La granja modelo de Kinnereth, a orillas del Tiberíades. Puede convertirse en un ideal sanatorio de invierno. Moisés Montefiore. Creí que era él. La casa de la granja, con la tapia alrededor, el borroso ganado pastando. Alejó la hoja; interesante; leyó más de cerca, el borroso ganado pastando, la hoja crujiendo. Una joven ternera blanca. Aquellas mañanas en el mercado de ganado las reses mugiendo en sus corrales, ovejas marcadas, chaf, caída de estiércol, los ganaderos con botas claveteadas abriéndose paso entre la suciedad, palmeando con la mano un cuarto trasero de carne madurada, aquí hay una de primera, varas sin pelar en la mano. Pacientemente sostenía la hoja al sesgo, inclinando los sentidos y la voluntad, y con su blanda mirada subyugada en reposo. La falda torcida balanceándose golpe a golpe a golpe.
El salchichero arrebató dos hojas del montón, le envolvió sus salchichas de primera y le hizo una mueca roja.
—Aquí tiene, señorita mía —dijo.
Ella le alargó una moneda, sonriendo descarada, con su gruesa muñeca extendida.
—Gracias, señorita mía. Y un chelín y tres peniques de vuelta. ¿Y para usted, si tiene la bondad?
El señor Bloom señaló rápidamente. Alcanzarla y andar detrás de ella si iba despacio, detrás de sus jamones en movimiento. Agradable de ver primera cosa por la mañana. Date prisa, maldita sea. Aprovechar la ocasión mientras dura. Ella se quedó quieta a la puerta de la tienda al salir al sol y luego derivó perezosamente a la derecha. Él lanzó un suspiro por la nariz: ellas nunca comprenden. Manos cortadas de la sosa. Uñas de los pies con costras, también. Escapularios pardos en jirones, defendiéndola por delante y por detrás. El aguijón de la indiferencia se encendió en su pecho hasta ser débil placer. Para otro: un guardia franco de servicio la abrazaba en Eccles Lane. A ellos les gustan de buen tamaño. Salchicha de primera. Oh, por favor, señor policía, me he perdido en el bosque.
—Tres peniques, por favor.
Su mano aceptó la tierna glándula húmeda y la deslizó en un bolsillo de la chaqueta. Luego hizo subir tres monedas del bolsillo del pantalón y las dejó sobre el erizo de goma. Allí quedaron, fueron leídas rápidamente y rápidamente deslizadas, disco tras disco, al cajón.
—Gracias, señor. Hasta otra vez.
Una chispa de afanoso fuego de ojos zorrunos le dio las gracias. Retiró la mirada al cabo de un momento. No; mejor no; otra vez.
—Buenas días —dijo, marchándose.
—Buenas días, caballero.
Ni señal. Desaparecida. ¿Qué importa?
Volvió por la calle Dorset, leyendo con seriedad. Agendath Netaim: sociedad de plantadores. Para adquirir al gobierno turco vastas extensiones yermas de arena y plantarlas de eucaliptos. Excelentes para sombra, combustible y construcción. Naranjales e inmensos melonares al norte de Jaffa. Usted paga ocho marcos y ellas plantan un dunam de terreno para usted con olivos, naranjos, almendras o limoneros. Los olivos, más baratas: los naranjos necesitan riego artificial. Cada año le mandan un envío de la cosecha. Su nombre queda registrado para toda la vida como propietario en los libros de la asociación. Puede pagar diez al contado y el resto en plazos anuales. Bleibtreustrasse 34, Berlín, W. 15.
Nada que hacer. Sin embargo, hay una idea ahí.
Miró el ganado, borroso en calor plateado. Plateados olivos empolvados. Largos días tranquilos: podar, madurar. Las aceitunas se meten en tarros, ¿no? Me quedan unas pocas de Andrews. Molly las escupía. Ahora conoce el sabor. Naranjas en papel de seda embaladas en cajas. Cidras también. No sé si el pobre Cidron seguirá vivo, en la avenida Saint Kevin. Y Mastiansky con la vieja cítara. Veladas agradables que teníamos entonces. Molly en el sillón de mimbre de Cidron. Buena de agarrar, fresca fruta cérea, elevarla a las narices y oler el perfume. Así, pesado, dulce, perfume silvestre. Siempre el mismo, año tras año. Sacaban precios altos también me dijo Moisel. Arbutus Place; Pleasant Street; placeres de los tiempos antiguos. No tienen que tener defectos, dijo. Viniendo desde tan lejos: España, Gibraltar, el Mediterráneo, Levante. Cajas amontonadas en el muelle de Jaffa, tipo registrándolas en un libro, estibadores manipulándolas descalzos en monos sucios. Ahí va como se llame que sale de. ¿Qué tal? No me ve. Tipo que uno conoce lo justo como para saludarle un poco latoso. Tiene la espalda como aquel capitán noruego. A lo mejor me lo encuentro hoy. Carro de riego. Para provocar la lluvia. Así en la tierra como en el cielo.
Una nube empezó a cubrir el sol del todo despacio, por entero. Gris. Lejos.
No, así no. Una tierra baldía, pelado yermo. Lago volcánico, el mar muerto: nada de peces, sin algas, hundido en lo profundo de la tierra. Sin viento que levante esas olas, metal gris, venenosas aguas neblinosas. Azufre llamaban a lo que llovía; las ciudades de la llanura; Sodoma, Gomorra, Edom. Nombres muertos todos. Un mar muerto en una tierra muerta, gris y vieja. Vieja ahora. Parió a la más vieja raza, la primera. Una bruja encorvada cruzó desde Cassidy, agarrando por el cuello una botella de una pinta. La gente más vieja. Se fue errante muy lejos por toda la tierra, de cautiverio en cautiverio, multiplicándose, muriendo, naciendo en todas partes. Ahora yacía ahí. Ahora ya no podía parir más. Muerto: el hundido coño gris del mundo.
Desolación.
Un gris horror le quemó la carne. Doblando la hoja en el bolsillo dobló hacia la calle Eccles, apresurándose a casa. Fríos aceites se deslizaban por sus venas, congelándole la sangre: la vejez con la costra de una capa de sal. Bueno, ya estoy aquí. Boca sucia de por la mañana malas imaginaciones. Me he levantado de la cama por el lado malo. Tengo que volver a empezar esos ejercicios de Sandow. Manos en el suelo. Manchadas casas de ladrillo pardo. El número ochenta todavía sin alquilar. ¿Por qué será eso? La valoración es sólo veintiocho. Towers, Battersby, North, MacArthur: ventanas de la salita emparchadas de letreros. Parches en un ojo enfermo. Oler el suave humo del té, vapores de la sartén, mantequilla crepitante. Estar cerca de su amplia carne tibiamente encamada. Sí, sí.
Rápida luz tibia del sol llegaba corriendo desde Berkeley Road, velozmente, en ágiles sandalias, siguiendo el sendero que se iluminaba. Corre, ella corre a mi encuentro, una muchacha con pelo dorado al viento.
Dos cartas y una postal estaban por el suelo en el recibidor. Se paró a recogerlas. Sra. Marion Bloom. Su rápido corazón se refrenó al momento. Caligrafía impetuosa. Señora Marion.
—¡Poldy!
Al entrar en la alcoba mediocerró los ojos y avanzó a través de una tibia media luz amarilla hacia su cabeza encrespada.
—¿Para quién son las cartas?
El las miró. Mullingar. Milly.
—Una carta de Milly para mí —dijo con cuidado— y una postal para ti. Y una carta para ti.
Le dejó la postal y la carta en la colcha cruzada, cerca de la curva de las rodillas.
—¿Quieres que levante la persiana?
Al subir la persiana hasta medio camino con suaves tirones, la vio con el rabillo del ojo lanzar una ojeada a la carta y meterla debajo de la almohada.
—¿Está bien así? —preguntó él, volviéndose.
Ella leía la postal, apoyada en el codo.
—Milly recibió las cosas —dijo ella.
Él esperó hasta que ella dejó a un lado la postal y se recostó otra vez lentamente con un suspiro de comodidad.
—Date prisa con ese té —dijo—. Estoy reseca.
—El agua está hirviendo —dijo él.
Pero se retardó despejando la silla; su enagua a rayas, ropa sucia tirada; y levantó todo en una brazada al pie de la cama.
Cuando bajaba por las escaleras de la cocina, ella le llamó:
—¡Poldy!
—¿Qué?
—Calienta antes la tetera.
Hirviendo, ya lo creo: un penacho de vapor por el pico. Echó agua hirviendo en la tetera y la enjuagó y puso cuatro cucharadas colmadas de té, inclinando luego el cacharro del agua hasta que fue cayendo dentro. Habiendo dejado el té a hacerse, puso a un lado el cacharro del agua y aplastó con la sartén las ascuas, observando cómo resbalaba y se fundía el trozo de mantequilla. Mientras desenvolvía el riñón la gata maullaba hacia él con hambre. Darle demasiada carne no cazará ratones. Dicen que no quieren comer cerdo. Kosher. Aquí está. Dejó caer hacia ella el papel untado de sangre y echó el riñón entre la crepitante mantequilla fundida. Pimienta. La esparció por entre los dedos en círculo sacándola de la huevera agrietada.
Luego hendió y abrió la carta, echando una ojeada por la hoja abajo y por el revés. Gracias; nueva gorra; el señor Coghlan; excursión al lago Owel: joven estudiante: las bañistas de Blazes Boylan.
El té estaba hecho. Llenó su taza con bigotera, imitación Crown Derby, sonriendo. Regalo de cumpleaños de su Millyfilili. Sólo cinco años tenía entonces. No espera; cuatro. Le di el collar de símil ámbar que rompió. Echando pedazos de papel de estraza doblados en el buzón para ella. Sonrió, sirviéndose el té.
Oh Milly Bloom, tú eres mi dulce amor,
mi espejo en el poniente y el albor.
Ya te prefiero a ti sin un florín
que a Katey Keogh, con burro y con jardín.
Pobre viejo, el profesor Goodwin. Un caso terrible, hacía mucho. Sin embargo, era un viejo muy bien educado. Modales a la antigua solía hacer reverencias a Milly desde el escenario. Y el espejito en su sombrero de copa. La noche que Milly lo trajo al salón. ¡Eh, mirad lo que he encontrado en el sombrero del profesor Goodwin! Todos se rieron. Ya entonces, el sexo que despuntaba. Sinvergüencilla que era.
Clavó un tenedor en el riñón y lo hizo chascar dándole vuelta: luego encajó la tetera en la bandeja. La panza chocó al levantarla. ¿Está todo? Pan y mantequilla, cuatro, azúcar, cucharilla, su leche. Sí. La subió por las escaleras, con el pulgar enganchado en el asa de la tetera.
Abriendo la puerta con la rodilla, hizo entrar la bandeja y la puso en la silla junto a la cabecera.
—¡Cuánto has tardado! —dijo ella.
Hizo tintinear las arandelas al incorporarse con viveza, un codo en la almohada. Él bajó los ojos tranquilamente hacia su volumen, y entre sus grandes tetas blandas en pendiente dentro del camisón como las ubres de una cabra. La tibieza de su cuerpo acostado se elevó por el aire, mezclándose con la fragancia del té que se servía.
Un jirón de sobre roto se escapaba de debajo de la almohada con hoyos. Él, cuando ya se marchaba, se detuvo a alisar la colcha.
—¿De quién era la carta? —preguntó.
Caligrafía atrevida. Marion.
—Ah, de Boylan —dijo—. Va a traer el programa.
—¿Qué vas a cantar?
—Là ci darem, con J. C. Doyle —dijo ella— y Dulce y vieja canción de amor.