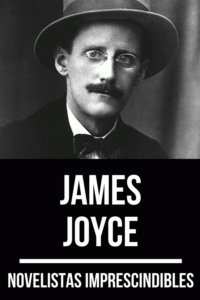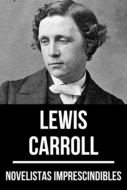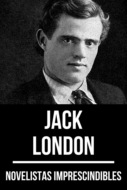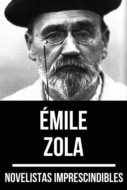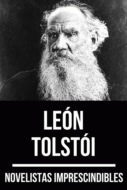Kitabı oku: «Novelistas Imprescindibles - James Joyce», sayfa 8
6
Martin Cunningham fue el primero en meter la cabeza enchisterada en el crujiente coche y, entrando ágilmente, se sentó. El señor Power le siguió, curvando su altura con cuidado.
—Vamos, Simon.
—Usted primero —dijo el señor Bloom.
El señor Dedalus se cubrió rápidamente y entró diciendo:
—Sí, sí.
—¿Estamos todos ya? —preguntó Martin Cunningham—. Venga acá, Bloom.
El señor Bloom entró y se sentó en el sitio vacío. Tiró de la portezuela tras de sí y dando con ella un portazo la cerró bien apretada. Pasó un brazo por la correa de apoyo y se puso a mirar con seriedad por la ventanilla abierta del coche hacia las persianas bajadas de la avenida. Alguien se echó a un lado: una vieja atisbando. Nariz blanca de aplastarse contra el cristal. Dando gracias a su destino porque la habían pasado por alto. Extraordinario el interés que se toman por un cadáver. Contentas de vernos marchar les damos tanta molestia llegando. La tarea parece irles bien. Cuchicheos por los rincones. Chancletean por ahí en pantuflas de felpa por miedo a que despierte. Luego dejándolo listo. Adecentándolo. Molly y la señora Fleming haciendo la cama. Tire más de su lado. Nuestra mortaja. Nunca sabes quién te va a tocar muerto. Lavado y champú. Creo que cortan las uñas y el pelo. Guardan un poco en un sobre. De todas maneras crece después. Trabajo nada limpio.
Todos esperaban. No se decía nada. Cargando las coronas probablemente. Estoy sentado en algo duro. Ah, ese jabón en el bolsillo de atrás. Mejor sacarlo y cambiarlo de ahí. Espera una oportunidad.
Todos esperaban. Luego se oyeron ruedas allá delante, girando; luego más cerca; luego cascos de caballos. Una sacudida. Su coche empezó a moverse, crujiendo y meciéndose. Otros cascos y ruedas crujientes arrancaron detrás. Fueron pasando las persianas de la avenida y el número nueve con el llamador encresponado, la puerta medio cerrada. Al paso.
Siguieron esperando, con las rodillas oscilantes, hasta que doblaron y fueron siguiendo las vías del tranvía. Tritonville Road. Más deprisa. Las ruedas traqueteaban rodando por la calzada de guijarros y los cristales desquiciados se agitaban traqueteando en las portezuelas.
—¿Por dónde nos lleva? —preguntó el señor Power a través de ambas ventanillas.
—Irishtown —dijo Martin Cunningham—. Ringsend. Calle Brunswick.
El señor Dedalus asintió, asomándose.
—Es una buena costumbre antigua —dijo—. Me alegro de ver que no se ha extinguido.
Todos observaron durante un rato por las ventanillas las gorras y sombreros levantados por los transeúntes. Respeto. El coche se desvió de las vías del tranvía a un camino más liso, después de Watery Lane. El señor Bloom en observación vio un joven delgado, vestido de luto, sombrero ancho.
—Ahí ha pasado un amigo suyo, Dedalus —dijo. —¿Quién es?
—Su hijo y heredero.
—¿Dónde está? —dijo el señor Dedalus, estirándose al otro lado.
El coche, pasando zanjas abiertas y montones de pavimento excavado delante de las casas baratas, dio un vaivén al doblar una esquina y, volviendo a desviarse hacia las vías del tranvía, siguió rodando ruidosamente con ruedas charlatanas. El señor Dedalus se echó atrás en el asiento, diciendo:
—¿Estaba con él ese bribón de Mulligan? ¡Su fidus Achates!
—No —dijo el señor Bloom—. Estaba solo.
—En casa de su tía Sally, supongo —dijo el señor Dedalus—, el bando de los Goulding, ese borrachón de contable y Crissie, la boñiguita de su papá, la niña sabia que conoce a su padre.
El señor Bloom sonrió sin alegría hacia Ringsend Road. Wallace Hnos; fábrica de botellas; Puente Dodder.
Richie Goulding y su cartera jurídica. Goulding, Collis and Ward llama a la agencia. Sus chistes se están quedando un poco mojados. Era un buen punto. Valsando en la calle Stamer con Ignatius Gallaher un domingo por la mañana, los dos sombreros de la patrona sujetos con alfileres en la cabeza. De juerga por ahí toda la noche. Se le empieza a notar ahora: ese dolor de espalda suyo, me temo. La mujer planchándole la espalda. Cree que se lo va a curar con pastillas. Son todas miga de pan. Alrededor del seiscientos por ciento de ganancia.
—Anda con una pandilla muy baja —gruñó el señor Dedalus—. Ese Mulligan es un jodido infecto rufián de siete suelas, por donde quiera que se le mire. Su nombre hiede por Dublín entero. Pero con ayuda de Dios y de su Santísima Madre yo me ocuparé de escribirle una carta un día de estos a su madre o a su tía o a quien sea para abrirle los ojos de par en par. Le voy a organizar la catástrofe, créame.
Gritaba por encima del estrépito de las ruedas.
—No quiero que el hijoputa de su sobrino me eche a perder a mi hijo. El hijo de un hortera. Vendía sebo en la tienda de mi primo, Peter Paul M’Swiney. Ni hablar.
Se calló. El señor Bloom lanzó una ojeada desde su iracundo bigote a la bondadosa cara del señor Power y los ojos y la barba de Martin Cunningham, en grave oscilación. Estrepitoso hombre terco. Lleno de su hijo. Tiene razón. Algo que transmitir. Si el pobrecito Rudy hubiera vivido. Verle crecer. Oír su voz por la casa. Andando al lado de Molly en traje Eton. Mi hijo. Yo en sus ojos. Extraña sensación sería. De mí. Sólo una casualidad. Debe haber sido aquella mañana en Raymond Terrace que ella estaba en la ventana viéndoselo hacer a dos perros junto a la pared de la cárcel. Y el sargento mirando para arriba y sonriendo. Ella tenía aquella bata crema con el desgarrón que nunca se cosía. Dame un toquecito, Poldy. Dios mío, me muero de ganas. Cómo empieza la vida.
Quedó embarazada entonces. Tuvo que renunciar al concierto de Greystones. Mi hijo dentro de ella. Yo podía haberle ayudado a salir adelante en la vida. Podía. Hacerle independiente. Aprender alemán también.
—¿Vamos con retraso? —preguntó el señor Power.
—Dos minutos —dijo Martin Cunningham, mirando el reloj.
Molly. Milly. Lo mismo, aguado. Sus juramentos de muchachote. ¡Escúpiter Júpiter! ¡Oh dioses y pececillos! Sin embargo, es un encanto de chica. Pronto será una mujer. Mullingar. Queridísimo papi. Estudiante joven. Sí, sí: una mujer también. La vida, la vida.
El coche daba bandazos, con sus cuatro cuerpos oscilando.
—Corny nos podía haber dado una carreta más cómoda —dijo el señor Power.
—Podía —dijo el señor Dedalus— si no fuera por ese bizqueo que tanto le estorba. ¿Me entienden?
Cerró el ojo izquierdo. Martin Cunningham empezó a sacudirse migas de debajo de los muslos.
—¿Qué es esto —dijo—, por lo más sagrado? ¿Migas?
—Alguien ha debido estar organizando una merienda aquí dentro hace poco —dijo el señor Power.
Todos levantaron los muslos, examinando con disgusto el enmohecido cuero sin botones de los asientos. El señor Dedalus, retorciendo la nariz, inclinó el ceño y dijo:
—Si no estoy muy equivocado... ¿Qué te parece a ti, Martin?
—También me lo ha parecido —dijo Martin Cunningham.
El señor Bloom bajó el muslo. Me alegro de haberme bañado. Me noto los pies bien limpios. Pero me gustaría que la señora Fleming hubiera zurcido mejor esos calcetines.
El señor Dedalus suspiró resignado.
—Después de todo —dijo— es lo más natural del mundo.
—¿Apareció Tom Kernan? —preguntó Martin Cunningham, retorciéndose suavemente la punta de la barba.
—Sí —contestó el señor Bloom—. Está atrás con Ned Lambert y Hynes.
—¿Y el mismo Corny Kelleher? —preguntó el señor Power.
—En el cementerio —dijo Martin Cunningham.
—Encontré esta mañana a M’Coy —dijo el señor Bloom—. Dijo que trataría de venir.
El coche se detuvo de pronto.
—¿Qué pasa?
—Nos hemos parado.
—¿Dónde estamos?
El señor Bloom sacó la cabeza por la ventanilla.
—El gran canal —dijo.
Los gasómetros. La tosferina dicen que cura. Buena suerte que Milly nunca la tuvo. ¡Pobres niños! Los dobla, negros y azules, en convulsiones. Una vergüenza realmente. Ha escapado bastante bien de enfermedades, en comparación. Sólo sarampión. Té de semillas de lino. Escarlatina, epidemia de gripe. Buscando encargos para la muerte. No pierda esta oportunidad. Ahí el asilo de perros. ¡Pobre viejo Athos! Sé bueno con Athos, Leopold, es mi último deseo. Hágase tu voluntad. Les obedecemos en la tumba. Un garrapato en la agonía. Le llegó al alma, se murió de pena. Animal tranquilo. Los perros de los viejos suelen serlo.
Una gota de lluvia le escupió el sombrero. Se echó atrás y vio un instante de chaparrón esparcir puntos en las losas grises. Separados. Curioso. Como a través de un colador. Me parecía que iba a ser así. Las botas me crujían lo recuerdo ahora.
—Está cambiando el tiempo —dijo suavemente.
—Lástima que no haya seguido bueno —dijo Martin Cunningham.
—Hacía falta para el campo —dijo el señor Power—. Ya sale el sol otra vez.
El señor Dedalus, escudriñando el sol velado a través de las gafas, lanzó una muda maldición al cielo.
—Inquieto como culo de niño —dijo.
—Otra vez arrancamos.
El coche hizo girar otra vez sus rígidas ruedas y los cuerpos se balancearon suavemente. Martin Cunningham se retorció más deprisa la punta de la barba.
—Tom Kernan estuvo inmenso anoche —dijo—. Y Paddy Leonard imitándole en sus mismas narices.
—A ver, hazle un poco, Martin —dijo ávidamente el señor Power—. Espera a oírle, Simon, sobre Ben Dollard cantando El mozo rebelde.
—Inmenso —dijo Martin Cunningham pomposamente—. Su versión de esa sencilla balada, Martin, es la más incisiva interpretación que jamás he oído en todo el transcurso de mi experiencia.
—Incisiva —dijo el señor Power, riendo—. Está chiflado por esa palabra. Y la reorganización retrospectiva.
—¿Han leído el discurso de Dan Dawson? —preguntó Martin Cunningham.
—Yo no —dijo el señor Dedalus—. ¿Dónde está?
—En el periódico de esta mañana.
El señor Bloom sacó el periódico del bolsillo interior. Ese libro que le tengo que cambiar a ella.
—No, no —dijo el señor Dedalus rápidamente—. Más tarde, por favor.
La mirada del señor Bloom fue bajando por el borde del periódico, examinando los fallecimientos: Callan, Coleman, Dignam, Fawcett, Lowry, Naumann, Peake, ¿qué Peake es ése? ¿Es el tipo que estaba en Crosbie y Alleyne? No, Sexton, Urbright. Caracteres de tinta borrándose deprisa en el papel arrugado que se rompe. Gracias a la Florecilla. Dolorosa pérdida. Con el inexpresable dolor de su. A la edad de 88 años tras larga y penosa enfermedad. Misa del mes: Quinlan. El dulce Jesús tenga misericordia de su alma.
Hace ya un mes que nuestro Henry amado
voló arriba, a la patria celestial.
Su familia le llora en la esperanza
de unirse a él allá en vida inmortal.
¿Rompí el sobre? Sí. ¿Dónde metí la carta después que la leí en el baño? Se palpó el bolsillo del chaleco. Ahí, muy bien. Henry amado voló. Antes que se me agote la paciencia.
Escuela Nacional. Serrería Meade. La parada de coches. Sólo dos ahora ahí. Asintiendo con la cabeza. Hinchado como una garrapata. Demasiado hueso en sus cráneos. El otro trotando por ahí con un cliente. Hace una hora yo pasaba por ahí. Los cocheros se quitaron el sombrero.
La espalda de un guardaagujas se enderezó de repente contra un poste del tranvía junto a la ventanilla del señor Bloom. ¿No podrían inventar algo automático para que la rueda misma mucho más fácil? Bueno pero ¿ese tipo perdería entonces su empleo? Bueno pero entonces ¿otro tío tendría un empleo haciendo el nuevo invento?
Salón de conciertos Antient. No dan nada ahí. Un hombre en traje claro con un brazalete de luto. No mucho dolor ahí. Un cuarto de luto. Pariente político quizá.
Dejaron atrás el desolado púlpito de San Marcos, bajo el puente del ferrocarril, pasado Queen’s Theatre: en silencio. Carteles. Eugene Stratton. La señora Bandman Palmer. No sé si podría ir a ver Leah esta noche. Yo, decía yo. ¿O El lirio de Killarney? La compañía de ópera de Elster Grimes. Un cambio formidable. Carteles húmedos brillantes para la semana que viene. Alegría en el Bristol. Martin Cunningham podría conseguirse un pase para el Gaiety. Tener que pagarle unos tragos. Lo que no va en lágrimas va en suspiros.
Él vendrá esta tarde. Las canciones de ella.
Plasto’s. El busto en la fuente a la memoria de Sir Philip Crampton. ¿Quién era ése?
—¿Qué tal? —dijo Martin Cunningham, llevándose la palma de la mano a la frente en saludo militar.
—No nos ve —dijo el señor Power—. Sí que nos ve. ¿Qué tal?
—¿Quién? —preguntó el señor Dedalus.
—Blazes Boylan —dijo el señor Power—. Ahí va a ventilarse la melena.
Precisamente en el momento en que yo estaba pensando.
El señor Dedalus se inclinó al otro lado a saludar. Desde la puerta del Red Bank, el disco blanco de un sombrero de paja destelló una respuesta; figura esbelta; pasado.
El señor Bloom pasó revista a las uñas de su mano izquierda y luego a las de la derecha. Las uñas, sí. ¿Hay algo más en él que ellas ven? Fascinación. El peor hombre de Dublín. Eso le mantiene vivo. A veces ellas notan lo que es una persona. Instinto. Pero un tipo así. Mis uñas. Las estoy mirando precisamente: bien cortadas. Y después: sola pensando. El cuerpo se está aflojando un poco. Me doy cuenta de eso porque recuerdo. ¿Qué lo causa? Supongo que la piel no se puede contraer lo bastante deprisa cuando la carne decae. Pero la forma sigue ahí. La forma sigue estando ahí. Hombros. Caderas. Bien de carnes. La noche del baile vistiéndose. La camisa metida entre los mofletes de atrás.
Se apretó las manos entre las rodillas y, satisfecho, envió su mirada vacía por las caras de ellos.
El señor Power preguntó:
—¿Cómo va la gira de conciertos, Bloom?
—Ah muy bien —dijo el señor Bloom—. Tengo noticias muy buenas. Es una buena idea, ya ve...
—¿Va usted mismo?
—Bueno, no —dijo el señor Bloom—. En realidad, tengo que ir al condado de Clare para un asunto particular. Ya comprende, la idea es hacer una gira por las principales ciudades. Lo que se pierda en una se puede compensar en otra.
—Eso es —dijo Martin Cunningham—. Mary Anderson está ahora allí. ¿Tienen buenos artistas?
—Louis Werner le organiza la tournée —dijo el señor Bloom—. Ah, sí, tenemos de lo mejor. J. C. Doyle y John MacCormack, espero y. Lo mejor, en fin.
—Y madame —dijo el señor Power—. La última pero no la menor.
El señor Bloom desapretó las manos en un gesto de blanda cortesía y las volvió a apretar. Smith O’Brien. Alguien ha dejado ahí un ramo de flores. Mujer. Debe ser su aniversario. Que cumpla muchos. El coche, dando la vuelta a la estatua de Farrell, les unió en silencio sus rodillas sin resistencia.
Coor: un viejo de ropa desteñida ofrecía su mercancía desde el bordillo, con la boca abierta: coor.
—Cordones de botas, cuatro por un penique.
No sé por qué le echaron del Colegio de Abogados. Tenía el despacho en la calle Hume. La misma casa del homónimo de Molly, Tweedy, procurador de la Corona en Waterford. Desde entonces conserva siempre esa chistera. Reliquias de antigua dignidad. Luto también. Terrible bajón, pobre desgraciado. Pasándoselo de uno en otros como tabaquera en un velorio. O’Callaghan en las últimas.
Y madame. Once y veinte. Levantada. Está la señora Fleming para la limpieza. Arreglándose el pelo, canturreando: voglio e non vorrei. No: vorrei e non. Mirándose las puntas del pelo a ver si están partidas. Mi trema un poco il. Hermosa su voz en ese tre: acento de llorar. Una punción. Un pinzón. Hay una palabra pinzón que lo expresaba.
Sus ojos pasaron levemente sobre la agradable cara del señor Power. Encaneciendo sobre las orejas. Madame: sonriendo. Devolví la sonrisa. Una sonrisa se abre mucho camino. Quizá cortesía sólo. Tipo simpático. ¿Quién sabe si es verdad lo de esa mujer que mantiene? No es agradable para su mujer. Sin embargo dicen, quién fue el que me lo dijo, que no hay cosa carnal. Uno se imaginaría que esa broma se acabaría en seguida. Sí, fue Crofton el que le encontró una noche que le llevaba a ella una libra de filetes. ¿Qué es lo que había sido ella? Camarera en el Jury. ¿O en el Moira?
Pasaron bajo la figura del Libertador con su enorme capote.
Martin Cunningham dio un codazo al señor Power.
—De la tribu de Rubén —dijo.
Una alta figura, con barba negra, apoyada en un bastón, doblaba a tropezones la esquina de los Almacenes del Elefante, de Elvery, mostrándoles una mano encorvada extendida sobre el espinazo.
—En toda su prístina belleza —dijo el señor Power.
El señor Dedalus siguió con la mirada la figura a tropezones y dijo benévolamente:
—¡Que el diablo te rompa el sujetador del espinazo!
El señor Power, derrumbándose de risa, escondió la cara a un lado de la ventanilla mientras el coche pasaba ante la estatua de Gray.
—Todos hemos estado en eso —dijo Martin Cunningham rotundamente.
Sus ojos encontraron los del señor Bloom. Se acarició la barba y añadió:
—Bueno, casi todos nosotros.
El señor Bloom empezó a hablar con repentino afán mirando a las caras de sus compañeros.
—Anda por ahí una historia muy buena a propósito de Reuben J. y el hijo.
—¿La del barquero? —preguntó el señor Power.
—Sí. ¿No es estupenda?
—¿Cómo es? —preguntó el señor Dedalus—. Yo no la he oído.
—Había una chica en el asunto —empezó el señor Bloom—, y él decidió mandarle a la isla de Man para ponerle a salvo pero cuando estaban los dos...
—¿Cómo? —preguntó el señor Dedalus—. Aquel famoso jodido mocoso...
—Sí —dijo el señor Bloom—. Los dos iban al barco y él intentó ahogar...
—¡Ahogarse Barrabás! —gritó el señor Dedalus—. Ojalá lo quisiera Dios.
El señor Power lanzó una larga risotada por las narices, cubriéndoselas con la mano.
—No —dijo el señor Bloom—, el hijo mismo...
Martin Cunningham le sofocó groseramente la voz.
—Reuben J. y el hijo bajaban por el muelle junto al río hacia el barco de la isla de Man y el bromista del muchacho de repente se soltó y allá se fue por encima del parapeto al Liffey.
—¡Vaya por Dios! —exclamó el señor Dedalus asustado—. ¿Y murió?
—¡Morir! —gritó Martin Cunningham—. Lo que es él, no. Un barquero agarró un palo y le pescó por el fondillo del pantalón y le echaron a tierra delante del padre en el muelle. Más muerto que vivo. Media ciudad estaba allí.
—Sí —dijo el señor Bloom—. Pero lo divertido es que...
—Y Reuben J. —dijo Martin Cunningham— le dio al barquero un florín por salvarle la vida a su hijo.
Un suspiro sofocado salió de debajo de la mano del señor Power.
—Sí, de veras —afirmó Martin Cunningham—. Como un héroe. Un florín de plata.
—¿No es verdad que es estupendo? —dijo el señor Bloom con empeño.
—Un chelín y ocho peniques de más —dijo secamente el señor Dedalus.
La risa ahogada del señor Power estalló suavemente en el coche.
La columna de Nelson.
—¡Ocho ciruelas por un penique! ¡Ocho por un penique!
—Deberíamos poner una cara un poco más seria —dijo Martin Cunningham.
El señor Dedalus asintió.
—Por otra parte, desde luego —dijo—, el pobrecillo Paddy no nos escatimaría unas risas. Muchos cuentos buenos contaba él también.
—¡Dios me perdone! —dijo el señor Power, secándose los ojos mojados con los dedos—. ¡Pobre Paddy! Poco me lo imaginaba hace una semana, la última vez que le vi, y estaba tan bueno como de costumbre, que iría detrás de él de esta manera. Se nos ha ido.
—Un hombre tan decente como cualquiera que gaste sombrero —dijo el señor Dedalus—. Se fue muy de repente.
—Un síncope —dijo Martin Cunningham—. El corazón.
Se golpeó el pecho tristemente.
Cara inflamada: al rojo vivo. Demasiado empinar el codo. Cura para una nariz roja. Beber como un demonio hasta que se ponga azul. Un montón de dinero gastó en teñirla.
El señor Power miró las casas que pasaban, con arrepentida preocupación.
—Tuvo una muerte repentina, pobre hombre —dijo.
—La mejor muerte —dijo el señor Bloom.
Le miraron con ojos muy abiertos.
—Sin sufrir —dijo—. Un momento y todo pasó. Como morir durmiendo.
Nadie habló.
Parte muerta de la calle, ésta. Poco negocio de día, agentes inmobiliarios, hotel para abstemios, la guía de ferrocarriles Falconer, escuela de funcionarios, Gill, el club católico, instituto de trabajo de los ciegos. ¿Por qué? Alguna razón. Sol o viento. De noche también. Militares y criadas. Bajo el patrocinio del difunto Padre Mathew. Primera piedra por Parnell. Síncope. Corazón.
Caballos blancos con penachos blancos en la frente doblaron la esquina de la Rotunda, al galope. Un pequeño ataúd pasó como un destello. Con prisa por enterrar. Un coche fúnebre. Soltero. Negro para los casados. Fío para los solteros. Toronja para la monja.
—Qué triste —dijo Martin Cunningham—. Un niño.
Una cara de enano malva y arrugada como la del pobrecito Rudy. Cuerpo de enano, débil como masilla, en una caja de abeto forrada de blanco. Paga la Sociedad Mutua de Entierros. Un penique por semana por un terrón de turba. Nuestro. Pequeño. Pobre. Niñito. No significaba nada. Error de la naturaleza. Si está sano sale a la madre. Si no al hombre. Mejor suerte la próxima vez.
—Pobrecillo —dijo el señor Dedalus—. Ya está del otro lado.
El coche trepó más lentamente por la cuesta de Rutland Square. Sacudir sus huesos. Sobre las piedras. Sólo un pobre. Carga para todos.
—En mitad de la vida —dijo Martin Cunningham.
—Pero lo peor de todo —dijo el señor Power— es el hombre que se quita la vida.
Martin Cunningham sacó el reloj con vivacidad, tosió y lo volvió a guardar.
—La mayor deshonra que cabe en la familia —añadió el señor Power.
—Locura momentánea, por supuesto —dijo Martin Cunningham—. Hay que mirarlo desde un punto de vista caritativo.
—Dicen que quien hace eso es un cobarde —dijo el señor Dedalus.
—No nos toca a nosotros juzgar —dijo Martin Cunningham.
El señor Bloom, a punto de hablar, volvió a cerrar los labios. Los grandes ojos de Martin Cunningham. Ahora desviando la mirada. Hombre humanitario y comprensivo que es. Inteligente. Como la cara de Shakespeare. Siempre una buena palabra que decir. No tienen misericordia con eso aquí ni con el infanticidio. Niegan sepultura cristiana. Solían clavarle una estaca a través del corazón en la tumba. Como si no lo tuviera ya partido. Sin embargo a veces se arrepienten demasiado tarde. Encontrado en la orilla del río agarrando juncos. Me miraba. Y esa horrible borracha de su mujer. Poniéndole la casa a ella una vez y otra y luego ella empeñándole los muebles casi todos los sábados. Dándole una vida de infierno. Le consumiría el corazón a una piedra, eso. El lunes por la mañana empezar de nuevo. El hombro a la rueda. Señor, qué espectáculo debió ser ella aquella noche, Dedalus me dijo que él estuvo allí. Borracha por toda la casa bailoteando con el paraguas de Martin:
Y me llaman la joya de Asia,
de Asia,
la geisha.
Ha desviado la mirada de mí. Lo sabe. Sacudir sus huesos.
La tarde del atestado. La botella de etiqueta roja en la mesa. El cuarto del hotel con cuadros de caza. Aire sofocante. Luz del sol por entre las tiras de las persianas. Las orejas del forense, grandes y peludas. El limpiabotas prestando declaración. Creyó al principio que dormía. Luego vio como franjas amarillas en la cara. Se había resbalado a los pies de la cama. Veredicto: dosis excesiva. Muerte accidental. La carta. Para mi hijo Leopold.
No más dolor. No despertar más. Carga para todos.
El coche traqueteó rápidamente por la calle Blessington. Sobre las piedras.
—Vamos a toda marcha, me parece —dijo Martin Cunningham.
—Quiera Dios que no nos vuelque por el camino —dijo el señor Power.
—Espero que no —dijo Martin Cunningham—. Va a ser una gran carrera la de mañana en Alemania. La Gordon Bennett.
—Sí, caramba —dijo el señor Dedalus—. Será digna de ver, seguro.
Al entrar en la calle Berkeley un organillo junto al estanque les mandó por encima y tras de ellos una canción chillona y picarona de café concierto. ¿Ha visto alguien a Kelly por aquí? Ka e ele ele y griega. Marcha fúnebre de Saúl. Más malo que el viejo Antonio. Que me ha mandado al demonio. ¡Pirueta! El Mater Misericordiae. Calle Eccles. Mi casa allí abajo. Sitio grande. Pabellón para incurables allí. Muy animador. El Hospital de Agonizantes de Nuestra Señora. La casa de los muertos a mano, allí abajo. Donde murió la vieja Sra. Riordan. Las mujeres son terribles de ver. La taza de alimentarla y le restregaban la boca con la cuchara. Luego la mampara alrededor de la cama para que muriera. Simpático el joven estudiante que me curó la picadura de aquella abeja. Me han dicho que ha pasado al hospital de maternidad. De un extremo al otro.
El coche dobló una esquina al galope: se detuvo.
—¿Qué pasa ahora?
Una manada dispersa de ganado herrado pasaba ante las ventanillas, mugiendo, avanzando perezosamente sobre almohadilladas pezuñas, azotándose lentamente con la cola las huesudas grupas embarradas. Alrededor y por en medio de ellos corrían ovejas enalmagradas balando su miedo.
—Emigrantes —dijo el señor Power.
—¡Uuuuh! —gritó el que los llevaba, chascándoles el látigo en los costados—. ¡Uuuuh! ¡Fuera de ahí!
Jueves, por supuesto. Mañana es día de matadero. Novillos. Cuffe los vendía a alrededor de veintisiete libras cada. Para Liverpool probablemente. Rosbif para la vieja Inglaterra. Compran todos los jugosos. Y entonces se pierde la quinta parte: todo lo que no se puede comer, piel, pelo, cuernos. Al cabo del año sale por mucho. Comercio de carne muerta. Subproductos de los mataderos para tenerías, jabón, margarina. No sé si sigue funcionando aquel truco de descargar del tren en Clonsilla la carne averiada.
El coche siguió avanzando a través del ganado.
—No comprendo por qué el ayuntamiento no pone una línea de tranvías desde la puerta del parque a los muelles —dijo el señor Bloom—. Se podría llevar a todos esos animales en furgones hasta los barcos.
—En vez de tapar el paso —dijo Martin Cunningham—. Es cierto. Deberían.
—Sí —dijo el señor Bloom—, y otra cosa que he pensado muchas veces es poner tranvías fúnebres municipales como tienen en Milán, ya sabe. Extender la línea hasta las puertas del cementerio y tener tranvías especiales, coche fúnebre, coche para el duelo y todo eso. ¿Comprende lo que quiero decir?
—Sería un asunto fenomenal —dijo el señor Dedalus—. Coche butacas y vagón restaurante.
—Una perspectiva pobre para Corny —añadió el señor Power.
—¿Por qué? —preguntó el señor Bloom, volviéndose hacia el señor Dedalus—. ¿No sería más decente que galopar de dos en fondo?
—Bueno, a lo mejor no estaría mal —concedió el señor Dedalus.
—Y —dijo Martin Cunningham— no tendríamos escenas como aquella cuando se volcó el coche fúnebre al dar la vuelta en Dunphy y tiró el ataúd por la calle.
—Aquello fue terrible —dijo la cara trastornada del señor Power— y el cadáver se cayó por ahí por la calle. ¡Terrible!
—En cabeza al dar la vuelta en Dunphy —dijo el señor Dedalus, asintiendo—. Copa Gordon Bennett.
—¡Dios nos libre! —dijo Martin Cunningham piadosamente.
¡Bum! Volcado. Un ataúd rebotado por la calle. Estallado abriéndose. Paddy Dignam sale disparado y dando vueltas tieso en el polvo con un hábito pardo demasiado grande para él. Cara roja: ahora gris. Boca abierta al caer. Preguntando qué pasa ahora. Hacen muy bien en cerrarla. Resulta horrible abierta. Luego las entrañas se descomponen deprisa. Mucho mejor cerrar todos los orificios. Sí, también. Con cera. El esfínter suelto. Sellarlo todo.
—Dunphy —anunció el señor Power mientras el coche doblaba a la derecha.
La esquina de Dunphy. Coches de duelo en fila, ahogando su dolor. Una pausa junto al camino. Estupenda situación para un bar. Espero que nos pararemos aquí a la vuelta para beber a su salud. Una ronda de consuelo. Elixir de vida.
Pero supongamos ahora que ocurriera. ¿Sangraría si un clavo digamos le pinchara al sacudirlo por ahí? Sí y no, supongo. Depende de dónde. La circulación se detiene. Sin embargo algo podría rezumar de una arteria. Sería mejor enterrarles de rojo: un rojo oscuro.
En silencio, siguieron por el camino de Phibsborough. Un coche fúnebre vacío les pasó trotando al lado, volviendo del cementerio: parece aliviado.
El puente Crossguns: el canal real.
El agua se precipitaba con ruido a través de las compuertas. Un hombre de pie, en su barcaza arrastrada por la corriente, entre bloques de turba. En el camino de sirga, junto a la esclusa, un caballo con flojos atalajes. A bordo del Coco.
Ellos le observaron. Por el lento canal herboso había bajado a la deriva en su balsa hacia la costa cruzando Irlanda tirado por un cable de sirga, entre riberas de juncos, sobre fango, botellas ahogadas de barro, carroñas de perro. Athlone, Mullingar, Moyvalley, podrían hacer una excursión a pie siguiendo el canal para ver a Milly. O bajar en bicicleta. Alquilar un cacharro viejo, para la seguridad. Wren tenía el otro día uno en la subasta pero de señora. Desarrollando los canales. La diversión de James M’Cann de transbordarme remando. Transporte más barato. En etapas cómodas. Casas flotantes. Acampando al aire libre. También fúnebres. Al cielo por agua. Quizá vaya sin escribir. Llegar como sorpresa, Leixlip, Clonsilla. Bajar hasta Dublín, esclusa tras esclusa. Con turba de pantanos del centro. Saludo. Levantó el sombrero de paja pardo, saludando a Paddy Dignam.
Siguieron adelante, junto a la casa de Brian Boroimhe. Cerca ya de ello.