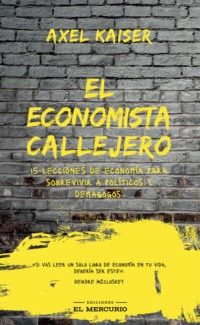Kitabı oku: «El economista callejero», sayfa 7
LECCIÓN 13
Innovar es destruir
A estas alturas todo economista callejero ha advertido que la clave para que una economía cree recursos y los asigne de la mejor forma es la innovación. La innovación podría definirse como la aplicación práctica de las capacidades mentales para crear valor. Incluso nuestro fabricante de quesos es, en cierto sentido, un innovador, pues logró organizar todo un sistema de distribución de queso antes inexistente. En esta lógica, un científico que inventa un medicamento barato para curar el cáncer es un innovador que vio un espacio de creación de valor para toda la sociedad. Como resultado de su invento se hará rico, pero también mejorará la calidad de vida de millones de personas que ahora podrán curarse de una enfermedad terrible usando menos recursos. Ahora bien, nuestro científico no podría llegar muy lejos si no existieran empresas o personas que financiaran su investigación, que produjeran el medicamento, lo distribuyeran y así sucesivamente. El sistema de mercado permite todo eso, porque, como hemos visto, es un esquema de colaboración amplio basado en la competencia y organización de recursos para la creación de valor individual y social. Podemos decir que una parte esencial del mercado es el «innovacionismo», pues permanentemente sus actores buscan mejores formas de crear valor atendiendo al llamado de los consumidores. Cada innovación, sin embargo, produce la destrucción o transformación de aquello que viene a reemplazar. Si nuestro científico inventa una pastilla que cure el cáncer, toda la tecnología para quimioterapia y tratamientos incluyendo a sus especialistas, quedarán obsoletos. Es en ese sentido, que se dice que el capitalismo es un proceso de «destrucción creadora». Si el día de mañana una sola pastilla de un dólar sanara todas las enfermedades posibles, no serían necesarios tantos hospitales, médicos, exámenes, etcétera. Alguien podría argumentar que eso dejaría a mucha gente desempleada y que se perderían negocios que generan utilidades. Precisamente el punto de la innovación es aumentar la eficiencia, es decir, descubrir aquellos espacios de creación de valor potencial para usar menos recursos satisfaciendo más necesidades. Si la pastilla milagrosa saliera al mercado, efectivamente habría un período de ajuste, pero todos los recursos cuantiosos que se dedican al área de la salud de manera ineficiente, quedarían ahora libres para aplicarse en otras áreas en que serán más necesarias. Lo peor que se podría hacer sería evitar la innovación para mantener industrias a flote, pues, siguiendo el ejemplo de la pastilla milagrosa, al evitar su creación no solo se moriría más gente de cáncer, sino que se evitaría un proceso de enriquecimiento formidable de la sociedad. Esto es lo mismo que sí, para evitar que quebraran los fabricantes de máquinas de escribir, se hubieran prohibido los computadores bajo el argumento de que se perderían muchos trabajos. Es cierto que eso ocurrió, pero se crearon muchos otros, gracias a la innovación tecnológica que representaron los computadores. Y no nos referimos solo a la cantidad de nuevas profesiones especializadas en esta tecnología, sino a las ganancias de productividad en todas las áreas de la economía. Hoy somos más ricos gracias a personas como Steve Jobs y Bill Gates. Innovar entonces, es destruir o modificar lo que ya existe, para crear algo mejor que aumente nuestra calidad de vida. Todo innovador es un empresario o emprendedor que finalmente crea más valor social. Su brújula son las pérdidas y las ganancias, que cumplen el rol social de indicar cuándo se usan bien o mal los escasos recursos disponibles en la sociedad, según las valoraciones subjetivas de las personas. Un innovador que gana dinero hace un buen trabajo, si pierde es porque lo hace mal, es decir, empobrece a la sociedad o no la enriquece en la medida que lo haría otro emprendedor usando los mismos recursos. Si, por ejemplo, un emprendedor crea un sistema de entretenimiento que deja bajas utilidades porque la sociedad demanda más producción de alimentos, entonces verá que invertir los mismos recursos en otra área será mucho más rentable. Probablemente él abandone su proyecto aun cuando no tenga pérdidas, o bien lo dejará por no encontrar el capital para invertir porque la rentabilidad de su proyecto será baja comparada con la rentabilidad de los otros proyectos. Como consecuencia no le prestarán el dinero o lo harán a una tasa de interés tan alta que hará menos rentable dedicar recursos al entretenimiento. Y es que, las tasas de interés en un mercado no intervenido por bancos centrales, son un precio que comunica el nivel de recursos disponibles para invertir obligando a destinarlos donde más se necesitan. Esto lleva a que las capacidades innovadoras de los emprendedores se apliquen donde crean mayor valor social, introduciendo tecnologías o formas de producción nuevas, muchas de las cuales dejarán fuera del mercado a las existentes.
LECCIÓN 14
Comerciar nos enriquece
En un mundo globalizado con libre comercio, es decir, con mercados que se extienden por todo el planeta, las innovaciones que ocurren en Japón o en Suiza benefician a todos. América Latina, por ejemplo, utiliza tecnologías que van, desde automóviles y computadores, hasta medicamentos y máquinas de diversos tipos. Nada de eso ha sido inventando en Latinoamérica y, sin embargo, la región las puede usar porque las importa. En otras palabras, un japonés o suizo que innova no solo enriquece a su propia comunidad sino a todo el planeta. Las oportunidades de creación de valor que los empresarios europeos o asiáticos detectan las perdemos al proteger a empresarios más ineficientes en nuestros países mediante prohibiciones de importación o bien altos impuestos que hacen que los productos importados no sean competitivos. En la práctica, prohibir o restringir la importación de automóviles, por ejemplo, para «proteger» la industria nacional equivale a entregar un monopolio de producción a los productores nacionales. Lo anterior lleva a que estos no tengan mayores incentivos, ni necesidad de ofrecer mejores productos y más baratos. Esto porque se atrofia el proceso de descubrimiento que solo la competencia en un mercado abierto, hace posible e inevitable. Como resultado, se empobrece a la sociedad completa, pues no se puede cooperar de la manera más eficiente posible con los consumidores. No faltarán las voces que dirán que la innovación de la automotora japonesa destruirá empleos en el país, pues hará quebrar la industria nacional. Eso es efectivo, pero se crearán muchos otros empleos que antes no existían, como por ejemplo: distribuidores, mecánicos, secretarias y proveedores y otros que surgirán cuando se permita la importación libre. Pero, además, los precios de los autos bajarán, permitiendo a más gente poder comprar autos más baratos, lo que les dejará dinero disponible para gastar en otras cosas estimulando otros empleos y áreas de la economía. Adicionalmente, mejores camiones, buses y camionetas fomentarán negocios de transporte, flete, turismo y muchos otros que incrementarán la riqueza general. Sin la importación y con los precios elevados de los autos de producción nacional, muchos emprendedores no podían abrir negocios porque los costos eran elevados. Ahora, por nombrar un caso, en un campo lejano la cosecha será más rentable porque el transporte de ella será más barato gracias a vehículos con eficiencia superior en el uso del combustible, mayor capacidad de carga y menores fallas. Lo mismo ocurrirá con el transporte de pasajeros que se masificará con buses más baratos, seguros y eficientes. Serán literalmente cientos o miles los nuevos negocios que podrán surgir porque los costos de medios de transporte se han reducido y su variedad se ha multiplicado, siendo además menos contaminante; y todo gracias a que el mercado abierto con Japón ha permitido a los locales aprovechar la innovación de su industria automotriz.
El proteccionismo comercial, como se ve a la luz de este simple ejemplo es absurdo porque hace imposible beneficiarnos del talento innovador de otros. Impedir que lleguen autos inventados por ingenieros de Japón es lo mismo que prohibir que ingenieros locales −si es que existieran− creen autos más baratos y mejores. Si se es una economía subdesarrollada, tener la opción de incorporarse a una economía desarrollada mediante el libre comercio y no tomarla, es lo mismo que preferir quedarse en el subdesarrollo. Innovar siempre será destruir para crear algo mejor y, ya sea que ocurra en el mercado local o en el extranjero, el efecto de enriquecimiento para todos se produce de igual manera en mercados libres, es decir, mercados sin restricciones internas o externas que entorpezcan la competencia como proceso de descubrimiento.
Pero ¿cómo se pagan las importaciones −ya sea de vehículos u otra cosa− desde cualquier país a otro? La respuesta es que estas se pagan a través de las exportaciones. Al final, económicamente, comprar de otro país es exactamente lo mismo que comprar en el mismo país. La compraventa siempre se trata de una relación de intercambio donde el que compra al mismo tiempo vende, pues como vimos en la tercera lección, el que demanda siempre es un oferente y el que ofrece siempre es un demandante. Si Argentina, por ejemplo, demanda autos de Japón debe pagar ofreciendo, digamos, productos agrícolas. Como vimos a propósito del trueque, Argentina podría enviar directamente a los japoneses el grano a cambio de autos, pero una economía monetizada es más compleja. El dinero resuelve los problemas de doble coincidencia, división y otros. A nivel internacional se establece un medio universalmente aceptado y se utiliza para comerciar. En el mundo actual es el dólar estadounidense o el euro en la Unión Europea. Esto significa que Argentina vende su grano en mercados internacionales, recibe el dinero y con ese mismo dinero compra los autos de Japón. Así, aunque los japoneses no quieran granos reciben los dólares de Argentina y con ellos a su vez adquieren productos en cualquier otra parte. La gracia del dinero es precisamente que sirve para hacer intercambios indirectos permitiéndonos escapar de la economía de trueque. Tampoco es que estas transacciones las hagan los países, pues el comercio se realiza entre personas y no entre estados. El agricultor argentino vende grano, recibe dólares y vende estos dólares en su país donde otra gente los demanda para poder comprar cosas importadas como autos, aviones, máquinas, alimentos, etcétera. Si vemos bien este escenario entendemos que por definición es imposible que las importaciones arruinen la economía de un país al hacer quebrar la industria nacional como se suele decir. Siempre que se compra algo del exterior, al mismo tiempo se está vendiendo algo al exterior, de lo contrario no se puede comprar nada. En el extremo podemos decir que un país que produce cero puede demandar cero en el exterior porque al no producir nada no puede comprar nada. Si ya produce algo que otros, afuera del país, desean entonces puede venderlo para comprar también afuera lo que necesita. El comercio es el mismo mercado local pero ampliado a otras regiones y es, por tanto, esencial en el enriquecimiento general. Y es que, así como el proceso de intercambio local permite que nos especialicemos en lo que somos mejores creando más valor para el resto de la sociedad, el proceso de intercambio global reafirma este principio de división del trabajo, llevando a un uso todavía más eficiente de los recursos planetarios. Debemos insistir en este último punto utilizando otro ejemplo. Un agricultor del sur de Chile tal vez podría producir un vino de calidad media que le daría cierto nivel de utilidad en el mercado. Sin embargo, ya que el clima no es el más apropiado para producir vino y sí lo es para producir leche, si se dedica a esto último su margen de ganancia será mayor, pues deberá incurrir en menos costos y obtendrá una mayor producción. Al mismo tiempo, en la zona central del país, donde tal vez se puede producir leche generando cierta ganancia, el clima es ideal para producir vino y resulta mucho más rentable que producir leche. Lo lógico entonces será que la región del centro concentre la producción de vino y la del sur la producción de leche, pues así habrá más vino y más leche de mejor calidad para todos. En otras palabras, si al agricultor del sur le cuesta 10 dólares producir un litro de vino y lo puede vender en 13 dólares, pero le cuesta 6 dólares producir un litro de leche y lo vende en 14 dólares, entonces claramente le conviene producir leche, pues por cada litro de leche tendrá un margen de 8 dólares (14-6) mientras que en el vino su margen será de 3 dólares (13-10).
Siguiendo la misma lógica, en el centro les cuesta 8 dólares producir un litro de vino y lo pueden vender en 15 dólares, mientras que producir uno de leche cuesta 11 dólares y lo puede vender en 16, entonces lo rentable sería producir vino, pues cada litro le dejará un margen de utilidades de 7 dólares (15-8) frente a 5 (16-11) que le dejará el litro de leche.
Y si el sur solo produce leche y el centro solo vino y suponemos que la producción es de 1.000 litros por semana en cada región, entonces la riqueza del sur será de 8.000 dólares (8x1.000) y la del centro de 7.000 dólares (1.000x7) lo que da un resultado total de 15.000 dólares por semana de enriquecimiento social. Si hacen lo inverso y el sur produce vino y el centro leche, el aumento de riqueza será solo de 8.000 dólares por semana, que sería el resultado de la ganancia de 3.000 dólares del sur más la de 5.000 dólares del centro de acuerdo a los costos y ganancias que hemos señalado anteriormente. Esto ocurrirá si ambos comercian produciendo aquello para lo cual no tienen, lo que los economistas de salón llaman, «ventajas comparativas», concepto que se refiere precisamente a la ventaja productiva de un determinado bien o servicio que se posee en relación con otro. Es decir, incluso existiendo libre comercio, si no se especializan en lo que son mejores y más eficientes se perderá un potencial de riqueza relevante. Afortunadamente, esto no suele ocurrir, porque como es natural, las partes que intercambian buscan incrementar sus ganancias por lo que automáticamente se especializan en aquello que les resulta más rentable cuando hay competencia y libre comercio. Esto se da también en el caso de que una región sea más productiva que otra en las dos clases de bienes. Así, por ejemplo, si el centro de Chile pudiera producir leche y vino a menores costos que el sur, pero el margen de ganancias de producir solo vino fuera mayor que el de producir ambas cosas, le convendría solo producir vino y dejar la producción lechera al sur del país. La riqueza total de la sociedad aumentará al sumar el margen de ganancias del centro con las del sur en un esquema especializado. Si el centro ganara 7 dólares por cada litro de vino producido y el sur ganara 3 dólares por cada litro de vino producido y, al mismo tiempo, el centro ganara 5 dólares por cada litro de leche y el sur 4 dólares, esto significaría que con una producción de 1.000 litros totales por semana, realizada en el centro donde la mitad es vino y la mitad es leche, la ganancia sería de 3.500 dólares por el vino (500x7) y de 2.500 dólares (5x500) por la leche. Esto daría una cifra total de 6.000 dólares de ganancia para el centro por semana de producción.
Si, en cambio, el centro produjera solo vino la ganancia total sería de 7.000 dólares por semana (7x1.000). El sur, en tanto, si produjera igual cantidad de litros de vino y leche que el centro con los márgenes de ganancia descritos tendría una ganancia de 1.500 dólares (3x500) por el vino producido y de 2.000 dólares (4x500) por la leche, lo que le daría un total de 3.500 dólares de creación de riqueza semanal para la región. Si únicamente produjera leche esta riqueza aumentaría a 4.000 dólares por semana (4x1.000). Así las cosas, si el centro y el sur se especializaran en producir aquello en lo que son más eficientes, la riqueza total del país aumentaría de 9.500 dólares por semana (6.000+3.500) en el primer escenario sin especialización completa, a 11.000 dólares por semana en el segundo. Esto, por su puesto, solo puede producirse con libre comercio que permita a las regiones beneficiarse de intercambiar aquello que producen.
Ahora bien, muchos factores inciden en la determinación de las ventajas comparativas que van, desde el clima y la geografía, hasta el capital humano. Los neozelandeses son especialistas en la producción de ovejas precisamente porque tienen todas las condiciones ambientales para desarrollar esa industria. Sería absurdo pretender que, por ejemplo, Arabia Saudita entrara a competir en el mismo negocio. Este, más que un caso de ventajas relativas, sería uno de ventajas absolutas porque simplemente es imposible para Arabia Saudita competir con Nueva Zelandia en la producción de ovejas −ya que casi no puede producirlas− así como sería imposible para Nueva Zelandia competir con Arabia Saudita en la producción de petróleo. Lo lógico entonces es que ambos países se especialicen en lo que pueden hacer bien y luego comercien entre ellos.
Este ejemplo confirma que, solo el libre mercado extendido, es decir, el comercio internacional, permite que los países se beneficien de la especialización −división del trabajo− de otros países. Si Arabia Saudita prohibiera la importación de carne desde Nueva Zelandia entonces se destruiría por completo el proceso de enriquecimiento que para su población se seguiría de la capacidad que tienen los neozelandeses para producir carne de oveja a buen precio. Es más, sin libre comercio, Nueva Zelandia vería su industria de carne reducirse a la mínima expresión, pues no tendría a nadie más a quien venderle esa carne que a su propia población. Como ese es un mercado pequeño, la demanda sería mucho más baja, lo cual llevaría a que se despida a gente, se críen menos ovejas, se invierta menos capital, se desarrollen menos tecnologías asociadas al negocio, haya menos oferta y así sucesivamente. No solo, entonces, se empobrecería Arabia Saudita con su proteccionismo, pues ya no tendría acceso a la carne, sino que Nueva Zelandia sufriría el proteccionismo de Arabia Saudita. Pero si el proteccionismo fuera la regla general, tampoco Arabia Saudita podría exportar un solo litro de petróleo, lo que haría que vivieran en la total miseria, pues si no pueden vender nada tampoco podrían comprar −importar− nada. Su petróleo les sirve solo si puede exportarlo para comprar −importar− lo que no producen ahí.
Así como entre las regiones de un mismo país debe haber libre comercio, pues ello permite beneficiarse de la especialización de cada región, como vimos con el ejemplo del vino y la leche, el comercio entre países lleva a que la cantidad de riqueza disponible para todos aumente, al permitir que aprovechemos nuestras ventajas relativas y nuestras ventajas absolutas. Y, así como sería absurdo dentro de un mismo país, establecer fronteras para proteger la industria regional de la competencia de otra región, también son absurdas las medidas proteccionistas entre países. En ambos casos se empobrece toda la sociedad que es efectivamente el resultado que producen las políticas de sustitución de importaciones o de restricción comercial. Estas incluyen barreras legales o arancelarias que encarecen tanto los productos importados que dejan de ser competitivos. La consecuencia es que solo gente muy rica puede comprar autos japoneses o productos importados mientras el resto debe andar en transporte público mediocre, o a lo sumo comprar automóviles de producción local que son de peor calidad y más caros que lo que serían los importados sin arancel. Todo esto por impedir el intercambio entre personas y empresas de regiones distintas llamadas «países».
LECCIÓN 15
Los lujos de hoy son las necesidades del mañana
Todo buen economista callejero entiende que el mercado y la innovación, hacen posible el surgimiento de nuevos productos que en un principio solo se encuentran al alcance de unos pocos que pueden pagarlos. Esto suele provocar cierta envidia y fomentar ideas que pretenden eliminar esas diferencias bajo el pretexto de que serían injustas. Se dice, además, que hoy tenemos muchas cosas innecesarias, que son superfluas y que constituyen lujos que corrompen nuestra integridad moral o espiritual. Estas visiones son falaces y las políticas de castigo a bienes de lujo que se aplican por razones de «justicia social» solo perjudican a las masas. En efecto, como hemos visto en las lecciones anteriores, un innovador detecta espacios de creación de valor para introducir nuevos procesos o tecnologías que satisfagan las necesidades de la población. El automóvil, por ejemplo, surge por la evidente necesidad de transporte de las personas y que, hasta antes de su invención, era cubierta fundamentalmente por caballos y carruajes. Indudablemente, el auto significó que muchos de los productores de carruajes quebraran, pues esta rudimentaria tecnología fue reemplazada por otra mejor, que además creó muchísimos empleos. Pero también es un hecho que los primeros automóviles, al haber sido extremadamente costosos de producir, eran bienes muy escasos que solo unos pocos multimillonarios y aristócratas podían comprar. Para muchos, los automóviles eran un lujo de la élite, una cuestión totalmente innecesaria, pues los carruajes y caballos cumplían el trabajo que estas extrañas máquinas pretendían desarrollar. Sin embargo, si se les hubiera prohibido a esas pocas personas muy ricas comprar automóviles, jamás habría habido un mercado que permitiera canalizar recursos a sus productores de manera de mejorar la tecnología y los procesos para reducir los costos de fabricación. En la medida en que, unos pocos consumidores excéntricos, fueron comprando los primeros autos el fabricante pudo obtener recursos para incrementar la producción. Esto permitió bajar un poco el precio de venta de los autos facilitando a otros, que antes no podían comprarlos, la posibilidad de adquirirlos. Así se desarrolló el proceso, hasta que a Henry Ford se le ocurrió inventar el ensamblaje en línea consiguiendo producir masivamente el Ford T, que ahora podía ser comprado por el ciudadano común. A su vez, esa producción en serie se extendió por el mundo llevando a una verdadera revolución que puso fin al caballo y los carruajes como medio de transporte de las masas. En este nuevo mundo más moderno, el automóvil ya no era considerado un lujo, era una necesidad, pues sin él la creciente vida urbana, el transporte de alimentos, incluso las cosechas agrícolas se hacían imposibles. Hoy en día mucha gente tiene un auto debido a lo baratos que son y bien podría decirse que tener un caballo es el verdadero lujo. Así de dinámicos son los conceptos de lujo y necesidad.
La lógica que se aplica al automóvil, se aplica también a todas las tecnologías e innovaciones. Una de las áreas más controvertidas es la de la salud. Desarrollar medicamentos o vacunas cuesta cientos de millones de dólares, razón por la cual estas suelen ser caras cuando entran al mercado. Como es evidente, quienes tienen más recursos pueden acceder primero a ellas, lo que para muchos que no entienden los procesos de mercado, es una desigualdad intolerable. Sin embargo, que unos pocos puedan acceder primero al medicamento resulta esencial para que fluyan recursos a su producción y estos puedan luego masificarse haciéndose accesible y financiables para todos. Si por factores emocionales, como envidia, se decidiera que no es justo que unos pocos compren el medicamento, no habría posibilidad alguna de masificar su producción beneficiando a la mayoría. Ciertamente esto significa que durante el período de espera muchas personas morirán, lo cual es trágico. Pero hace décadas mucha gente moría de enfermedades que hoy son completamente tratables, precisamente porque no existía la tecnología médica para desarrollar vacunas ni terapias. Fue la innovación y la posibilidad de estas empresas de generar utilidades, mediante la creación de valor social, lo que llevó a que se pudieran ofrecer tratamientos a precios cada vez más baratos. Lamentablemente, no existe una fórmula mágica para resolver los problemas de todos al mismo tiempo y ciertamente se requiere tener una cabeza fría para entender que, si nos dejamos guiar por una falsa idea de igualdad, impediremos que los innovadores hagan su trabajo y terminaremos condenando a más personas a morir de enfermedades.
Alguien podría pensar que si el control de esta área lo tomara el Estado, entonces todos podrían acceder a medicamentos y otros bienes. Esa fue precisamente la promesa del socialismo, que afirmaba ser más eficiente en la producción de riqueza que el mercado. En el capítulo sobre precios ya vimos que, debido a la imposibilidad de un mecanismo de transmisión de información central, es inviable que un planificador tenga los conocimientos requeridos para saber qué producir, en qué cantidad y de qué calidad. Pero, además, los funcionarios estatales no tienen el conocimiento práctico ni local, que está disperso entre millones de personas que colaboran entre sí descubriendo lo que otros necesitan. Tampoco cuentan con los incentivos necesarios para innovar, pues en una organización estatal no hay propiedad privada sobre las invenciones. Esto explica por qué en todas las áreas tecnológicas, a pesar de algunos éxitos conseguidos por la Unión Soviética en la Guerra Fría, los países socialistas eran mucho más atrasados y pobres que los capitalistas.
Lo que debemos destacar entonces, es que solo el mercado fomenta realmente la innovación y que esta suele ir asociada a inventos que, en un principio, son considerados lujos excéntricos asequibles a unos pocos, pero que, luego, gracias a que esos pocos con más recursos pueden gastar dinero en adquirirlos, se terminan masificando. Prácticamente todo lo que se ha creado y que hoy utilizamos de manera masiva, comenzó como un «lujo» de unos pocos. Incluso comer tres veces al día era un lujo hasta que la revolución industrial masificó la producción de alimentos eliminando el hambre que afectaba a la mayoría de la población de países hoy desarrollados. En el mundo actual todos hemos experimentado la baja de precios de bienes y servicios gracias al mercado y es en áreas donde el gobierno interviene con regulaciones, aranceles aduaneros y otras medidas, que estas bajas de precios se detienen. A pesar de ello, si no destruimos la libertad de crear e intercambiar, la innovación continuará avanzando en todos los frentes permitiendo incrementos en la calidad de vida de las masas jamás imaginados. Si, en cambio, los pueblos abrazan promesas populistas de mejora instantánea y de lucha de clases para impedir que unos pocos estén mejor que otros, se destruirá el proceso de progreso social que solo el mercado, es decir, el «innovacionismo», es capaz de generar.