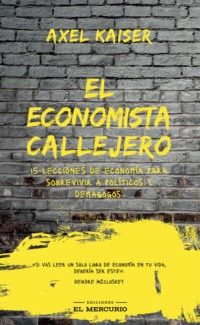Kitabı oku: «El economista callejero», sayfa 6
LECCIÓN 11
La competencia es colaboración
y descubrimiento
Es común oír entre líderes intelectuales, religiosos, y políticos la idea de que la competencia desintegra el orden social, nos hace egoístas y socava la solidaridad. Necesitamos, argumentan, una economía de la colaboración donde el interés individual no prime por sobre el colectivo. Un buen economista callejero entiende que este análisis es erróneo, pues la competencia, lejos de ser un juego de suma cero donde uno gana lo que otro pierde, es un engranaje de suma positiva donde la sociedad en general se enriquece.
En la lección anterior explicamos el rol esencial que cumplen los precios coordinando todo el sistema productivo y permitiendo satisfacer de la mejor manera las necesidades y deseos de consumidores. Señalamos que los precios no los fija el vendedor de un producto, sino que emergen de manera espontánea, como resultado de los intercambios que se verifican en el mercado y que reflejan las valoraciones subjetivas de sus participantes. Esto requiere, a su vez, de propiedad privada sobre los medios de producción, pues sin ella no puede existir intercambio y en consecuencia no pueden emerger los precios que guían la actividad económica. Pero la propiedad privada supone además, que existe la libertad para competir con quienes ya se encuentran establecidos en el mercado, lo cual obviamente es imposible cuando el Estado monopoliza la producción, pues no puede ni le conviene competir consigo mismo. Así como el fútbol requiere al menos dos equipos para poder existir, el mercado necesita de diversos participantes para poder emerger. La pregunta que corresponde realizar entonces es ¿qué significa competir en el mercado? La respuesta es que la competencia se realiza entre productores para colaborar con los consumidores. Si existe un solo proveedor de pan, que lo hace de mala calidad y caro, es algo muy negativo para los consumidores quienes se beneficiarían mucho más si contaran con un pan de mejor calidad a menor precio. Un empresario que advierte ese problema detecta una oportunidad de negocio, es decir, de crear valor para los consumidores al fabricar pan de mejor calidad y más barato, mejorando su calidad de vida. No importa, en este sentido, que la intención del empresario sea necesariamente beneficiar a los otros, lo relevante es que lo consigue, aunque solo busque su propio interés. La gracia del mercado es precisamente que no requiere de almas bondadosas ni seres moralmente superiores, para colaborar con otros mejorando la calidad de vida de toda la población.
El empresario o emprendedor entonces, aplicará su energía, capacidad organizativa, talento, tiempo y capital para armar una panadería que produzca de mejor manera que la ya existente. De este modo, compite con quien ya está en el negocio para poder colaborar con el consumidor de pan. Ahora bien, esta competencia obligará al productor ya instalado, a mejorar su producción, de lo contrario perderá sus clientes y quebrará. Así, la competencia fuerza la innovación porque los consumidores simplemente elegirán quien los sirve de mejor manera y a un mejor precio. Como resultado de la competencia, la que, como ya hemos dicho, solo puede existir en un régimen de propiedad privada y mercados abiertos, mejora el abastecimiento de pan de manera sustancial para toda la sociedad tanto en términos de cantidad, variedad, precio y calidad. Este proceso de competencia fomenta la innovación que ha provocado que miles de millones de personas salgan de la miseria en el último siglo, así como también explica el aumento exponencial de la calidad de vida en los países hoy avanzados. Como en el deporte, la competencia sirve para sacar lo mejor del espíritu humano, fortifica sus capacidades, agudiza su sentido creativo y sus habilidades, nos lleva a desarrollar mejores estrategias y hábitos para tener éxito. Y, al igual que en los deportes, quien no logra competir porque es ineficiente, pierde y puede desaparecer del mercado. Pero esto es positivo, porque permite a otros más eficientes, usar mejor los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la población.
En el ejemplo del panadero que no mejora sus estándares de calidad, la competencia, tal vez, lo hará quebrar. Esto significa que toda la harina, energía y elementos que usaba para fabricar un pan, malo y caro, ahora estarán disponibles para ser utilizadas por algún panadero emprendedor quien los aplicará de mejor manera para hacer un pan de buena calidad y más barato. Se produce entonces un enorme beneficio social debido al efecto de la competencia, tal como ocurre en el deporte donde los equipos ponen a sus mejores jugadores, elevando el nivel del juego para el disfrute de todos los espectadores. Ahora bien, se debe tener presente que no todos pueden competir al mismo nivel en el mercado, pues algunos tienen mejores capacidades, más creatividad, más talento, más suerte, etcétera. Esto no es algo negativo, sino que es parte del mismo proceso que permite beneficiar a todos. En el caso del deporte, sería absurdo que un equipo de fútbol de las grandes ligas, como el Barcelona, les permitiera a todos quienes sueñan con ser futbolistas, la oportunidad de jugar como titulares. Si algo así se hiciera se arruinaría el club y la calidad del fútbol sería muy inferior. Por la misma razón no se puede garantizar, a nadie en el mercado, una posición de éxito, pues de hacerlo se le quitarían recursos a los que mejor hacen el trabajo de producir e innovar, para entregárselos a los que no saben o no pueden hacerlo igualmente bien. La consecuencia sería empobrecer a la sociedad completa, pues en la práctica una política de ese tipo destruiría la competencia y acabaría también con su positivo efecto de elevar el bienestar social. Si el gobierno decidiera subsidiar al panadero mediocre, tendría necesariamente que sacar dichos recursos de algún lado, empobreciendo a otro sector, para mantener a flote un proyecto empresarial fracasado y que aporta poco valor social. Al mismo tiempo, dicho subsidio permitiría al mal panadero bajar sus precios, lo que podría arruinar al buen panadero, ya que no sería rentable tener una panadería que produzca pan de mejor calidad y más barato si compite con un panadero subsidiado. Nótese que en la práctica esta baja de precios del panadero mediocre es una trampa, porque en el precio real de venta hay que considerar el subsidio que recibe. Por esta misma razón, en general, no es recomendable que el Estado subsidie actividades pues distorsiona la realidad económica.
A estas alturas un buen economista callejero ha entendido que, además de un juego de colaboración, la competencia es un proceso de descubrimiento de aquello que los demás necesitan, desean y de cuáles son las mejores formas para proveerlo. Debemos entender que en el fútbol o en cualquier deporte, no se podría descubrir a los mejores jugadores o entrenadores, ni se podría mejorar la ingeniería de la pelota o de las zapatillas, ni perfeccionar las reglas del juego, ni permitir que los jugadores adapten y potencien sus talentos, sin que haya competencia. Del mismo modo en el mercado, la competencia es un fenómeno dinámico que permite descubrir información e ideas que nadie conoce de antemano. Ciertamente no tendría sentido realizar el mundial de fútbol si todos supieran de previamente el resultado de cada partido: quien hará los goles, cuáles van a ser los tiros libres y las faltas, como será cada jugada, la actitud del público y así con todo los factores involucrados. La razón por la que la competencia tiene sentido, es porque se quiere descubrir todo eso, en el juego mismo. En este punto, la situación en el mercado es idéntica, pues nadie conoce con anticipación las preferencias, gustos, demandas, deseos y necesidades de los consumidores en todo momento y lugar. Y tampoco sabe cómo satisfacerlas. Descubrirlo es el rol de los emprendedores y empresarios, que serían el equivalente a los jugadores que tienen que ver cómo plantearse en la cancha y qué jugadas hacer durante el partido, adaptándose permanentemente a los movimientos del rival para poder crear valor para los equipos y seguidores.
LECCIÓN 12
El empresario es un benefactor social
La competencia, explicamos, es un proceso de descubrimiento y colaboración entre emprendedores, empresarios y consumidores. Los empresarios son aquellas personas que tienen, por característica principal, la capacidad de crear la riqueza que les permite elevar su nivel de vida y el de los demás. En consecuencia, en un mercado competitivo la única forma de hacerse rico es beneficiando también a otros. A diferencia del resto de quienes participan en el mercado, ellos son más escasos y resultan imprescindibles para el progreso. En otras palabras, si los comparamos con los consumidores y los trabajadores que, históricamente, han constituido una población más abundante, los emprendedores y empresarios son mucho menos en cantidad. Personas innovadoras, con el talento, la energía, la disposición al riesgo y la visión para crear riqueza −inexistente en la sociedad−, siempre han sido, y serán, unos pocos. Siguiendo con el ejemplo deportivo, jugadores de fútbol e hinchada han existido desde el inicio de este deporte, pero los Pelé, Messi o Beckenbauer han sido solo unos pocos. De ahí que sea necesario crear un ambiente institucional y un clima social que los respete y apoye por su destreza. Esto no quiere decir que la totalidad de los empresarios sean perfectos, ya que sin duda, existen algunos que abusan y que deben ser seriamente sancionados si cometen un delito. También en los deportes hay jugadores que intentan hacer trampa o se dopan para potenciar su rendimiento, pero eso no significa que todos los jugadores sean tramposos, ni que el problema sea el juego en sí. Lamentablemente, en la subjetividad que predomina en la discusión pública, basta que un empresario actúe de mala manera para que se culpe al «mercado» o se juzgue a la totalidad de ellos como abusadores, llamando a que el Estado asuma un mayor control. Muchos actúan como si el Estado fuera un lugar incorruptible y totalmente virtuoso, olvidando que está formado por un grupo de personas −políticos y funcionarios públicos− que también pueden hacer mal uso de su función o corromperse, lo cual de hecho sucede, sin mencionar la ineficiencia que es mucho más común en el Estado que en el sector privado.
Se debe considerar que el empresario, o emprendedor, es el responsable de que existan todas las cosas que usamos en el día a día y que van desde la cama en que dormimos hasta el edificio, o casa, en que vivimos pasando por el jabón, lavamanos, el agua potable o purificada, la comida y la ropa. Todo esto existe gracias a la obra de unos pocos que han conseguido inventar y producir a gran escala, lo que necesitamos haciéndolo accesible y barato. ¿Cómo es esto posible?
Para entender a cabalidad la naturaleza de la labor emprendedora se debe tener presente el principio de división del trabajo que caracteriza la economía moderna. Antes de la revolución industrial, que permitió sacar a la humanidad de la miseria, los seres humanos, básicamente, producían lo que consumían. Hacían sus propias ropas y sembraban, cazaban o recolectaban su comida. Se intercambiaban algunas cosas y había algo de comercio pero la mayoría de la población era rural, vivía con lo justo y no tenían grandes comodidades.
Solo imaginemos por un segundo como sería nuestra existencia si tuviéramos que producir todo lo que usamos y consumimos. Obviamente no existiría la tecnología, ni la abundancia de alimentos, ni ropa, pues sería imposible para una sola persona o una familia, incluso para un pueblo completo reunir todo el conocimiento, la energía, los recursos y el tiempo necesario para producir medicinas, energía, telecomunicaciones, transporte, etcétera. La división del trabajo a gran escala, en cambio, permitió que cada quien se concentre en hacer aquello que puede hacer mejor, fraccionando las funciones productivas en millones de pequeñas partes que se complementan entre sí, gracias al sistema de precios. En este esquema, y situándonos en el ejemplo de un hospital, los médicos se pueden dedicar a sanar a los enfermos, los ingenieros a calcular los edificios, los radiólogos a los exámenes, los técnicos a mantener las máquinas, los electricistas a proveer de energía y así sucesivamente, completando una cadena de millones de áreas de trabajo, relacionadas de manera, más o menos, directa. La especialización llegó, hoy en día, al punto en que un médico tampoco puede diagnosticar ni atender cualquier enfermedad, pues hay diversas áreas especializadas de la medicina, lo que permite que las capacidades y energías del profesional se concentren solo en una de ellas, ofreciendo un mejor servicio. Antiguamente el médico veía la totalidad de los problemas, no entendiendo todas las enfermedades, porque la medicina era muy rudimentaria debido a la escasa división del trabajo. Esta lógica se aplica a toda la cadena productiva. Un auto, por ejemplo, es el resultado de miles de especializaciones distintas, que van desde los mecánicos que inventan las partes del motor, hasta los sensores de seguridad, los diseñadores de la carrocería, los especialistas en neumáticos, los químicos que producen las aleaciones metálicas, etcétera. Las grandes empresas automotrices cuentan solo con algunos de esos especialistas, pues la mayoría de los productos los adquiere en el mercado de otras empresas, que a su vez producen en relación con otras.
Las personas, entonces se especializan en diversos oficios, quehaceres y profesiones. En esa enorme galaxia de ramas y opciones existe una muy particular que es la de emprendedor. En la práctica, el emprendedor es un profesional que se especializa en detectar oportunidades en las que puede conseguir una mejor asignación de recursos, o una multiplicación de ellos, mediante alguna innovación que debe imaginar y aplicar. Se trata de personas en estado de alerta constante, capaces de identificar las oportunidades de creación de valor social y personal, donde la mayoría no las ven y que están dispuestos a asumir todo el riesgo y el costo de perseguirlas, precisamente por el potencial beneficio que ellas prometen. Ser emprendedor y empresario, es ser especialista en descubrir las oportunidades para crear valor social mediante la persecución del interés individual. Y, al mismo tiempo, es ser un mandatario de los consumidores, pues las oportunidades de valor están determinadas por sus preferencias. Si se deja de producir lo que estos demandan, entonces se dejará de generar valor y se terminará quebrando. Ahora bien, la forma en que el empresario reconoce si está o no creando valor para otros es a través de las utilidades y las pérdidas. Si su negocio genera utilidades, es porque satisface la demanda de los consumidores a los precios que estos quieren pagar. Si, en cambio, genera pérdidas, entonces no está cumpliendo lo que los consumidores esperan de él y le quitan el apoyo económico, o contrato implícito que le habían dado, para entregárselo a otro que sí pueda hacerlo. Esto lo llevará a la ruina y al fin de su negocio, liberando valiosos recursos para que otros ocupen su lugar. Las utilidades y las pérdidas del empresario tienen entonces un rol social. Mientras más empresas tengan utilidades, mejor será para toda la sociedad, porque significa que se está creando mayor valor para ella. Por el contrario, si pocas empresas tienen utilidades, no se estará creando riqueza y, por lo tanto, los negocios sin utilidades quebrarán, dejando a muchos trabajadores cesantes y sin bienes ni servicios a disposición de los consumidores. En síntesis, sin ganancias no hay empresas, sin empresas no hay bienes ni servicios, y sin ellos volvemos a la economía de subsistencia, es decir, a la miseria que nos acompañó durante miles de años en épocas antiguas. Es importante comprender bien este punto, ya que, contrario a lo que postulan los marxistas con su teoría de la explotación, las utilidades o ganancias son la señal, que recibe el empresario, de que está creando valor para la sociedad y, por tanto, las ganancias en sí cumplen un rol social al mantener a flote a aquellos que enriquecen y benefician a los demás (y por supuesto a ellos mismos). Los consumidores son los mandatarios y a quienes se debe el empresario. Este a su vez, en un proceso de competencia con división del trabajo, es quien descubre aquellos espacios de creación de valor que pocos ven, y arriesga capital, tiempo y energía aplicando su ingenio para producir ese valor. Esta actividad inicial es esencialmente mental, pues el valor se crea primeramente en la mente del empresario, quien luego pone en práctica su poder innovador.
Veamos un ejemplo sencillo para tener más claro aún todo este proceso. Supongamos que en la capital de un país, el precio del queso es muy alto, mientras que, en las regiones más alejadas, es más bajo porque ahí se concentra su producción. Imaginemos que, por diversas razones, un habitante de dicha región debe viajar habitualmente a la capital. Si esta persona se encuentra alerta detectará que el precio del queso es muy alto en la capital y se preguntará si será posible llevar queso desde su región hasta la ciudad para competir con un producto de igual calidad y más barato. Todo este proceso de descubrimiento e imaginación tiene lugar en su propia mente y no es simple de ejecutar. Su próximo paso será calcular los costos de envío, distribución, almacenaje entre otros, de modo de estimar qué tan competitivo puede ser su proyecto. Si los números le dan un buen resultado, habrá descubierto una asignación ineficiente de recursos que, gracias a su estado de alerta e imaginación, podrá mejorar. Lo interesante es que este emprendedor ganará dinero, es decir, se enriquecerá en este proceso, y al mismo tiempo creará valor para el resto de la sociedad al mejorar una situación ineficiente. Aquí entra el rol social de las ganancias. Si el proyecto resulta factible, los productores de queso de regiones estarán felices porque tendrán más demanda y podrán vender más queso, lo que a su vez hará que contraten más gente y paguen mejores salarios a los habitantes del pueblo producto de la competencia por maestros queseros y ayudantes. Los habitantes de la capital, en tanto, podrán acceder a un queso más barato y de igual, o incluso mejor calidad, lo cual les permitirá consumir más. Igualmente, quienes antes no podían comprar queso por su alto precio, ahora sí podrán hacerlo. El ahorro que harán por adquirir queso más barato les dejará mayor ingreso disponible en el bolsillo para gastar en otra cosa, estimulando así otras áreas de la economía.
Con su idea y negocio, el emprendedor, enriqueció a toda la sociedad, salvo, tal vez, a sus competidores capitalinos que perderán mercado, a menos de que mejoren sus productos o lo produzcan de modo más eficiente.
Nada de lo anterior, hay que insistir, ocurrió por arte de magia. El emprendedor no solo tuvo que hacer los viajes, detectar la oportunidad y calcular la rentabilidad del negocio. Además, tuvo que conversar, cooperar y coordinarse con muchas otras personas que le permitieron llevarlo a cabo: proveedores, transportistas, distribuidores, banqueros, abogados hasta almaceneros, entre otros. Probablemente algunos le fallen o lo engañen y deba reemplazarlos pero lo conseguirá. Además de invertir una gran cantidad de tiempo y energía, deberá también arriesgar su capital, pedir un crédito o conseguir socios para el proyecto, contratar trabajadores, seguros, lidiar con la burocracia, convencer a su familia para que lo apoye (restringiendo quizás su propio consumo), enfrentar eventos inesperados o accidentes, entre muchos otros desafíos. Todo esto representa una enorme tarea que requiere de pasión, astucia, perseverancia, disposición al riesgo, capacidad organizativa e ingenio, sin que exista garantía de éxito. Para alguien que, simplemente compra queso en el supermercado o en el almacén, nada de esto es visible. Este da por hecho que el queso estará disponible todos los días para su sándwich, sin imaginarse, siquiera, el esfuerzo, los riesgos, el tiempo, las frustraciones y la labor que hay detrás para quien le provee de queso. Tampoco lo entiende el vecino del emprendedor, que solo se fija en todo lo que él se ha enriquecido y lo envidia por lo que ahora puede comprarse. Lo anterior ocurre porque la mayoría de las personas no entiende el sacrificio del emprendedor pues en general, son empleados especializados en áreas que, desde un punto de vista del riesgo y la energía involucrados, suelen ser más simples. Esa es la razón por la que muy pocos se atreven a emprender, incluso dentro de quienes tienen ideas para generar riqueza, ya que el costo y el riesgo son tan altos, que la mayoría fracasa.
Ahora bien, es crucial, para que una sociedad mantenga un nivel de vida elevado y lo pueda mejorar, que estos emprendedores se conviertan en empresarios y que puedan heredarles a sus hijos el conocimiento y el manejo de sus negocios. La posibilidad de traspasar, de generación en generación, una empresa permite perfeccionar el arte de crear valor en el área en que se desarrolla o de adaptarse a nuevos desafíos cuando lo que esta hace queda obsoleto. En diversas marcas, que van desde moda a relojes y alcoholes, la antigüedad en el negocio es garantía de calidad. Esa antigüedad da cuenta de un concomimiento especializado, de una memoria institucional que se ha transmitido de padres a hijos, llevando la creación de valor y de calidad de lo producido a los más altos niveles. En una economía de mercado, si una empresa familiar pierde la capacidad de ser eficiente, de innovar y de adaptarse, perderá rentabilidad y terminará siendo vendida o cerrada. Contrario a lo que muchos creen, no existe la riqueza asegurada, pues siempre un competidor podrá desplazar a quien ya está en el mercado con mejores productos a menores precios. De ahí que aquellos discursos generalizados en la opinión pública, que tratan de «privilegiados» a los herederos de empresas, y argumentan que ellos no tienen méritos por poseer lo que tienen, fomenten un resentimiento irracional, cuyo peligro es captado de inmediato por un buen economista callejero. Grandes impuestos a las herencias destruirían la base productiva de la sociedad, pues los herederos de empresas se verán obligados a vender sus instalaciones −arruinando con ello el proceso productivo− para pagarle al Estado. Si al emprendedor de quesos que, motivado por su sueño y por darles un mejor futuro a sus hijos terminó creando una gran empresa con cientos de empleos, el Estado decidiera
aplicarle un impuesto a la herencia del cien por ciento −bajo el argumento de que es «injusto» que su descendencia reciba tanta riqueza−, entonces se destruirá lo que él creó, empobreciendo con ello a toda la sociedad. Lo cierto es que, el arreglo social más útil para todos, especialmente para los más pobres, es que la herencia se pueda traspasar, sin problema alguno, de generación en generación, asegurando eso sí, que siempre existan buenos mecanismos de competencia, pues ello garantizará la creación de valor social en el tiempo. Lo mismo ocurre si una empresa mal administrada se vende a otra empresa con mejor capacidad de administración que le permita seguir creando valor social de acuerdo a lo que demandan los consumidores. Por eso, es tan importante tener un mercado abierto a la competencia y no con exceso de regulaciones, pues ellas son barreras que le impiden competir a otros con mejores ideas, produciéndose pérdidas para toda la sociedad. Si, en el caso más extremo, el Estado diera una protección monopólica al distribuidor de quesos que prohibiera la competencia, este no tendría ninguna necesidad de mejorar su negocio de modo permanente. Podría seguir haciendo siempre lo mismo sin perder rentabilidad e incluso bajar su calidad, ya que los consumidores no tendrían otra alternativa para obtener el producto. En cambio, si el mercado se mantiene abierto, es decir sin monopolio impuesto por el Estado, ni excesivas regulaciones laborales, impositivas o sanitarias que impliquen demasiados costos para una libre y sana competencia, entonces otro emprendedor con mejores ideas podrá entrar al mercado con nuevas tecnologías, o importando quesos mejores desde el extranjero. Ello llevará a una ganancia de toda la sociedad, pues dicha competencia obligará al emprendedor inicial a mejorar sus procesos. Así, entre estos y otros nuevos competidores, bajarán los precios y ofrecerán productos de mejor calidad, lo que se traducirá en más ganancias empresariales, es decir, en mayor valor social, pues estas se derivan del hecho de que la gente podrá comprar un queso más barato y de mayor calidad y variedad.
Esta misma lógica se aplica a todas las áreas del mercado, siendo la tecnología el ejemplo más evidente. La competencia entre las marcas de celulares por ejemplo, ha llevado a que su precio se desplome permitiendo que los teléfonos inteligentes se masifiquen. Esto ocurre porque las empresas especializadas en detectar espacios de mayor creación de valor observan, gracias a la competencia como proceso de descubrimiento, que hay espacios para mejorar los productos y hacerlos más baratos. Como resultado, actualmente cualquier persona puede acceder a un buen celular, algo que hace veinte años era exclusivo para personas millonarias. Esa creación de riqueza en todos los ámbitos, gracias a la competencia, permite que mejore nuestra calidad de vida.