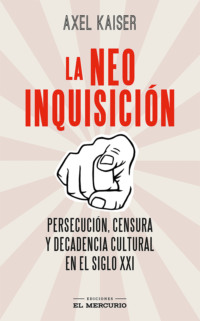Kitabı oku: «La neoinquisición», sayfa 7
Tampoco los cuentos para niños pequeños escapan al ojo inquisitorial de la corrección política. En Barcelona la comisión de padres de la escuela Táber decidió retirar doscientos libros de cuentos infantiles, entre ellos Caperucita roja y La bella durmiente, por no contar con perspectivas de género y considerarlos «tóxicos». «Estamos lejos de una biblioteca igualitaria en la que los personajes sean hombres y mujeres por igual y en la que las mujeres no estén estereotipadas», explicó una de las madres que integraban la comisión, dando cuenta de cómo la ideología feminista ha penetrado sectores de la sociedad española216. Diversas escuelas han anunciado intenciones de emular la limpieza realizada por Táber. Otras personas, sin embargo, advirtieron que una vez iniciado el camino de purga ideológica no podía ponerse límite, lo cual amenazaba la memoria de pueblos completos, pues esta se basa en gran medida en obras trabajadas y leídas por generaciones. Según activistas feministas, en tanto, La bella durmiente enseñaría a los niños la cultura de la violación porque el príncipe besa a la muchacha mientras ella duerme, es decir, sin pedirle su consentimiento. El Telegrahp notó que La Cenicienta también podría ser atacada por reforzar estereotipos como la familia nuclear tradicional; La bella y la bestia sería un ejemplo de acoso sexual en el trabajo; Blanca Nieves otro caso de cultura de la violación, y así sucesivamente217. De hecho, el sitio web Romper, que ofrece consejos a padres sobre cómo educar a sus hijos, publicó un artículo afirmando que esos cuentos de hadas reforzaban un «cultura de la violación». La autora, Dina Leygerman, admitió que había prohibido y eliminado de su casa todos los cuentos de hadas después de caer en cuenta lo sexistas que eran las historias. «Cuando se trata de perpetuar la masculinidad tóxica o la cultura de la violación, promover el sexismo y el patriarcado, ¿por qué no podemos crear nuevos cuentos de hadas también?», se preguntó, añadiendo, «¿por qué no podemos actualizar estos viejos cuentos de hadas con las normas sociales de hoy, o empujarlos a la sección ‘anticuada’ de la biblioteca?»218. En otras palabras, o la purga de su contenido o la prohibición.
Alemania ha optado por lo primero, revisando la literatura con la que los niños crecen desde hace décadas para ajustarla a los nuevos cánones de lo que es aceptable decir y pensar. En esa línea, diversas editoriales han anunciado medidas de limpieza moral para evitar aquellas expresiones que pueden ser tomadas como ofensivas por minorías. Así es como el libro de Otfried Pruessler (1923-2013), Die kleine Hexe, en el cual los niños se disfrazan de turcos, personas de color y niñas chinas, ha sido debidamente purificado. La misma suerte han corrido libros legendarios de la escritora sueca Astrid Lindgren (1907-2002) y del autor de La historia sin fin, Michael Ende (1929-1995), todos los cuales han sido depurados de su inmoralidad por los neoinquisidores. Como bien observó el diario Die Zeit:
No es el Gran Hermano de Orwell quien interviene, sino la corrección política del hermano pequeño. Su actividad inquieta no debe ser subestimada. Se realiza a sí misma en las acciones de aquellos innumerables guardianes de la virtud, a menudo nombrados por el Estado, que actúan en nombre de un orden superior, ya sea el feminismo, el antisemitismo o el antirracismo, y que descubren de inmediato, con un dispositivo de visión nocturna ideológicamente agudo, oscuras desviaciones del camino de los justos. Quien busca, siempre encuentra219.
Si los cuentos de hadas, cuyo contenido esencialmente simbólico busca transmitir moralejas de generación en generación, son tomados literalmente y sometidos al cedazo de la ideología políticamente correcta, la suerte de los clásicos no puede ser mejor. En Inglaterra, grupos de estudiantes pertenecientes a carreras impregnadas de victimismo —estudios africanos y orientales— han demandado que se elimine de sus estudios a autores como Platón, Kant y a otros filósofos de la tradición occidental, pues estos serían hombres blancos incompatibles con una forma de enseñanza anticolonial. La «filosofía blanca», como la bautizaron los estudiantes, debe ser tratada solo de manera crítica y jamás como fuente de conocimiento real. En conjunto con otros desarrollos parecidos, estas demandas llevaron a Sir Anthony Seldon, vicerrector de la Universidad de Buckingham, a advertir que «existe un peligro real de que la corrección política esté fuera de control. Necesitamos entender el mundo tal como era y no reescribir la historia como a algunos les gustaría que fuera»220.
El célebre portal Eidolon en Estados Unidos confirmaba el temor de Seldon al afirmar que el estudio de los clásicos servía para alimentar el nacionalismo blanco de extrema derecha. «Si somos verdaderamente honestos», escribió la autora experta en clásicos Dona Zuckerberg, «vemos que para muchos el estudio de los clásicos es el estudio de un hombre blanco de élite tras otro»221. El mismo sitio sostuvo que los clásicos eran directamente responsables del racismo y sexismo de nuestros días y que para preservar lo bueno que podían ofrecer debíamos analizar a los griegos y romanos de acuerdo a los estándares morales de hoy. Para «reducir el número de racistas ocasionales y supremacistas blancos que utilizan los clásicos para justificar sus puntos de vista racistas», afirmó la historiadora Rebecca Kennedy, debemos «participar en la recepción crítica del pasado clásico»222. Y ello, agregó, implica seguir el catálogo de corrección política dominante hoy en día: «No solo debemos abordar temas de raza/etnicidad, clase y género en la antigüedad en nuestra enseñanza y erudición», explicó, sino que «también debemos dejar de fingir que lo peor que hicieron los atenienses fue ejecutar a Sócrates y tratar abiertamente con el verdadero lado oscuro de las políticas antiinmigrantes de la Atenas clásica y la obsesión con la pureza étnica que se encuentra en el corazón de su literatura, historia y filosofía»223.
Dejar de lado la inmortal lección que ofrece la muerte de Sócrates, que es precisamente una de las fuentes de nuestro progreso moral al defender el escrutinio racional de los dogmas abrazados irreflexivamente por mayorías no pensantes y, en lugar de ello, enseñar la banalidad de que los griegos eran malos porque discriminaban y tenían esclavos —como si alguien en su sano juicio pudiera aprobar hoy lo que en esa época eran prácticas extendidas en todo el planeta y que llegaron a su fin en occidente antes que en ninguna otra parte—, es la propuesta para mejorar el mundo de los apóstoles de la nueva moral. Las consecuencias de este tipo de mentalidad que busca socavar el estudio de las grandes obras, por cierto, no solo se expresan en una decadencia civilizatoria de largo plazo, sino de manera inmediata. Con toda razón el académico Hugh Mercer Curtler, en su ensayo «Political Correctness and the Attack on Great Literature», advirtió que el ataque a las grandes obras de literatura realizado por la neoinquisición llevará a deteriorar aún más la capacidad intelectual de la juventud, convirtiéndola en «bárbaros sin sentido que miran estúpidamente sus computadoras, esperando la próxima orden»224. Para revertir la tendencia de deterioro educativo y cognitivo en Estados Unidos, sostuvo Mercer, los jóvenes deberían leer «la mejor literatura de la humanidad» aunque muestre «elementos considerados ofensivos»225. La idea de Mercer, que se encuentra en el corazón de Fahrenheit 451, es que existe una directa relación entre el estudio de los clásicos y la capacidad de pensar y elevarse intelectual y personalmente, procesos que los «comisarios» de la corrección política —como denomina Mercer al equivalente actual de los bomberos de Bradbury— están destruyendo con su censura y su obsesión por desprestigiar a los grandes pensadores del pasado.
Pero el asalto que afecta a la literatura se ha expresado en su forma más tóxica en el surgimiento de los llamados «sensitive readers» —lectores de sensibilidad—, clases de expertos que asesoran a los novelistas de la actualidad en la censura de aquellas partes que puedan ser consideradas ofensivas por miembros de las distintas tribus de víctimas. Así, por ejemplo, si un autor blanco escribe sobre personajes indígenas, debe contratar a un lector de esa raza para asegurarse de no ofenderla. Como las burocracias universitarias encargadas de lidiar con la fragilidad emocional de los estudiantes, los «lectores de sensibilidad» constituyen una nueva profesión emergida de la cultura del victimismo predominante hoy en día y que tiene todos los incentivos para multiplicar la detección de ofensas y activar los aparatos de linchamiento público en contra de aquellos que se nieguen a utilizar sus servicios. Un artículo de Slate sobre la materia resumió el dilema que enfrentan los escritores de hoy en los siguientes términos:
Con el impulso a la diversidad en la ficción redefiniendo el panorama de la publicación, la aparición de lectores de sensibilidad parece casi inevitable […] en un clima cultural recientemente sintonizado con las complejidades de la representación, muchos autores experimentan ansiedad ante la posibilidad de una reacción violenta, especialmente en tiempos en que las redes sociales hacen, tanto a las ventas de libros como a las reputaciones literarias, más vulnerables que nunca a las críticas. Es ahí donde ingresa el ‘lector de sensibilidad’226.
Esta dolorosa lección la debió descubrir el editor de la prestigiosa revista New York Review of Books (NYRB), Ian Buruma, quien osó publicar un artículo del rockero y presentador de CBC, el canadiense Jian Ghomeshi. Ghomeshi había sido acusado de asalto sexual por diversas mujeres, siendo procesado y declarado inocente en todos los casos ante tribunales. Para Buruma, un hombre de izquierda liberal, la experiencia de Ghomeshi resultaba emblemática en el contexto de nuestros tiempos, donde cada vez más hombres famosos son acusados de abusos con connotación sexual. Así fue como el editor del NYRB decidió darle un espacio para contar su historia, incluyendo la forma en que su vida se había arruinado a pesar de haber sido absuelto. En ningún caso Buruma buscaba insinuar que Ghomeshi era inocente desde el punto de vista de los hechos, ni menos aún justificar algo que tuviera que ver con su conducta hacia mujeres. Simplemente publicó su testimonio dentro del contexto de una serie de historias de otros hombres famosos que habían caído producto de situaciones similares, todo con el objetivo de hacer pensar sobre un tema de creciente importancia. Pero en el mundo de la neoinquisición pensar es un acto de sedición. En poco tiempo las redes sociales habían crucificado a Buruma por supuestamente promover la violación de mujeres y el sexismo, lo que condujo a que diversas peticiones online circularan exigiendo que fuera despedido mientras las editoriales universitarias amenazaban con retirar su publicidad. La presión creció hasta el punto en que Buruma fue efectivamente despedido por el dueño de la revista. Toda esta historia la consignó el defenestrado editor en el Financial Times en un artículo titulado «Editing in Times of Outrage»227. En él explicó que sus críticos argumentaban que alguien como Ghomeshi no tenía derecho a expresar sus opiniones en revistas liberales de izquierda prestigiosas. Buruma, sin embargo, un creyente en la libertad de expresión y la necesidad de pensar y debatir incluso sobre los temas más espinudos, prefirió ignorar las advertencias de otros miembros del equipo editorial, quienes le decían que el contendido era altamente ofensivo. Ante ello, Buruma contestó que no correspondía a la revista proteger a sus lectores de sentirse ofendidos, sino hacerlos pensar. Precisamente, le contestaron estos, la revista debía cuidar a sus lectores de contenido ofensivo. Desatada la tormenta, Buruma fue instado a disculparse, cuestión que contempló, pero a la que finalmente se negó por considerar que él no había cometido ninguna transgresión moral que mereciera una disculpa. En un párrafo de su columna en el Financial Times, Buruma dio cuenta del fanatismo que lo liquidó citando al académico afroamericano John McWhorter:
En occidente, especialmente en los Estados Unidos, la discusión sobre la raza […] ha adquirido un tono casi religioso. Los blancos solo pueden obtener la ‘absolución moral’ […] atestiguando eternamente su privilegio blanco, como una versión del pecado original. La pureza de las opiniones de las personas debe ser monitoreada cuidadosamente y las opiniones que se consideran ‘problemáticas’ se denuncian rápidamente como formas de blasfemia. Lo que es cierto sobre el antirracismo es igualmente válido para los movimientos contra el sexismo o contra cualquier otra forma de prejuicio odioso228.
Al concluir su columna, Buruma afirmó que la alarmante intensidad de la reacción, fomentada por las redes sociales, constituye una seria amenaza para la libertad de expresión. «Los editores deben ser capaces de asumir riesgos», afirmó. «La denuncia, en lugar del debate, resultará en una especie de conformidad temerosa. Demasiada ansiedad por desafiar al Zeitgeist tendrá un efecto de idiotización en el discurso público», sentenció.
Esto es lo que ocurre cuando la literatura se pone al servicio de una ideología; específicamente, de las políticas identitarias. Hoy en día no solo los autores y editores deben ser políticamente correctos en todos sus comportamientos y opiniones para no ofender a nadie, sino que incluso la literatura de ficción en Estados Unidos únicamente puede mostrar personajes e historias que no sean ofensivas. Como bien explicó la autora Lionel Shriver, confirmando las apreciaciones de Buruma, los escritores se enfrentan «con un torrente de cosas que pueden hacer y no hacer» y que hacen que «el proceso de escribir y publicar infunda miedo». Shriver continuó refiriéndose al ataque que está sufriendo la literatura de las manos de la corrección política y las nuevas jerarquías raciales que esta ha establecido, explicando que «los escritores de ficción blancos y heterosexuales cuya etnia, raza, discapacidad, identidad sexual, religión o clase de los personajes difieren de los suyos ven sus obras sometidas a un examen forense, y no solo en las redes sociales»229. En el caso de los editores de ficción juvenil, y literatura infantil, agrega, contratan a «lectores de sensibilidad» para que revisen los manuscritos en busca de posibles ofensas que puedan ser percibidas por «cualquier grupo que hoy goza del estatus protegido que alguna vez se reservó para la arquitectura distinguida»230. En la literatura para adultos, continúa, «es imposible medir el grado de censura políticamente correcta que se produce entre bastidores en las editoriales y las agencias literarias» dado que los editores y los agentes no rechazan directamente el contenido específico, sino que simplemente rechazan el manuscrito en su totalidad sin mayor justificación231. Del mismo modo, afirma, resulta imposible de medir el alcance de la «autocensura colectiva de los escritores», temerosos de que los denuncien públicamente de racistas, homofóbicos o uno de los tantos Totschlagargumente propios de la cultura de la corrección política232. Ello conduce a que muchos autores rechacen crear diversidad en sus personajes a modo de evitar que les digan que caen en estereotipos, lo cual, agrega Shriver, está «matando la ficción»233.
En un polémico discurso dado en Brisbane Writer Festival, Shriver atribuyó la decadencia de la ficción específicamente a la «ideología de las políticas identitarias» y en particular a un concepto llamado «cultural appropriation» (apropiación cultural)234. Esta es la idea de que nadie perteneciente a la cultura occidental puede adoptar ni hacer uso de costumbres, tradiciones, ideas, vestimentas u otros elementos de culturas que le son ajenas235. Hacerlo es una especie de robo y opresión que lesiona la identidad del grupo al cual se ha imitado. Así, por ejemplo, si usted no es mexicano no puede hacer una fiesta con motivos mexicanos utilizando un sombrero y tomando tequila. En 2016 eso fue precisamente lo que hicieron unos estudiantes de Bowdoin College en Estados Unidos y el escándalo alcanzó proporciones nacionales. Como en otros casos, los estudiantes que se declaraban ofendidos porque otros habían hecho la fiesta de tequila repartiendo sombreros recibieron el total respaldo de las autoridades universitarias y de las organizaciones estudiantiles. La declaración oficial de estos últimos titulada «Statement of Solidarity: re Tequila Party» ilustra la gravedad que una cuestión tan banal como una fiesta puede significar cuando es vista a través del tabú de las políticas identitarias:
El 24 de febrero de 2016, la Asamblea General del Gobierno Estudiantil de Bowdoin votó y aprobó por unanimidad emitir una Declaración de Solidaridad para apoyar a todos los estudiantes que fueron afectados por la fiesta del ‘tequila’ que tuvo lugar el 20 de febrero de 2016. Durante esta fiesta, los miembros del cuerpo estudiantil se apropiaron de los aspectos de la cultura mexicana y se produjo una serie de ataques anónimos relacionados con el incidente […]. El Comité Ejecutivo y la Asamblea están decidido a promover la educación de sus propios miembros y de todo el cuerpo estudiantil con respecto a cuestiones de raza e inclusión. La Asamblea afirma su papel como una institución líder en el college para responder a los incidentes de prejuicio de este año académico y a perpetuidad236.
El caso de la fiesta del tequila, por cierto, es uno entre cientos o miles de denuncias de apropiación cultural que se han producido en Estados Unidos y otros países en los últimos años. El actor Chris Hemsworth, protagonista de la película Thor, quien se disfrazó de indígena para una fiesta de Año Nuevo desatando la ira de la neoinquisición, descubrió con gran sorpresa el tipo de crimen que había cometido exclamando: «Fui estúpidamente inconsciente de la ofensa que esto podía causar y de la sensibilidad en torno a este problema. Pido disculpas sinceras y sin reservas, a todas las personas nativas por esta acción irreflexiva»237.
Este mismo tipo de mentalidad, afín a la neolengua de las microagresiones, el sesgo implícito y los espacios seguros, explica Shriver, es lo que ha infectado la literatura de ficción amenazando con destruirla. Y es que si el concepto de apropiación cultural es tomado en serio, «¿cómo podrán los autores escribir sobre experiencias que no son las de ellos?», preguntó, dando luego una larga lista de grandes obras que hoy no podrían publicarse. Shriver recuerda cómo una de sus novelas fue criticada de racista en The Washington Post solo por no describir a un personaje de color de manera que se ajustara a la ideología dominante en el Partido Demócrata, lo que la llevó a concluir que «en el mundo de la política de identidad, los escritores de ficción deben tener cuidado. Si elegimos importar representantes de grupos protegidos, se aplican reglas especiales. Si un personaje es de color, debe ser tratado con guantes de seda y nunca ser involucrado en escenas que, fuera de contexto, puedan parecer irrespetuosas»238. Lo anterior, sin embargo, es insostenible porque «la carga es demasiado grande, el autoexamen paralizante. El resultado natural de ese tipo de crítica en el Post es que la próxima vez no use ningún personaje de color, a menos que hagan o digan algo que sea perfectamente admirable y encantador»239. Finalmente, aludiendo al escándalo de la fiesta del tequila, Shriver concluyó que la única manera de salvar la ficción es dando a los autores la libertad de usar «tantos sombreros como quieran, incluyendo mexicanos».
Desde luego, ello obliga a gozar de la libertad interior que la corrección política hace imposible. Como planteó la poetisa rumana Ana Blandiana, sobreviviente de la dictadura comunista de Nicolae Ceausescu: «Si no se libera de la corrección política, la poesía muere, no puede existir poesía en el marco de la corrección política. En tiempos de la dictadura la llamábamos no corrección política, sino censura interior»240. Blandiana agregó que la corrección política «es más peligrosa porque esta censura la tienes que hacer tú, por eso es mucho más tóxica que la censura que viene del exterior», pues «contra la censura de una dictadura, con unos factores externos, es mucho más fácil luchar, pero un poeta que escribe según los cánones de la corrección […] no puede ser un poeta».
Es importante recalcar que la tendencia general en contra de la excelencia y la libertad en la literatura se deriva de la ideología victimista y relativista propuesta por pensadores como Foucault y Derrida, entre otros. Nadie vería esto más claro que uno de los más grandes expertos en literatura que haya conocido el último siglo, el profesor de Yale Harold Bloom. Vale la pena reproducir la reflexión de Bloom para hacerse una mejor idea del alcance que han tenido los pensadores posmodernos:
En mi opinión, todas estas ideologías han destruido el estudio literario en las escuelas de posgrado y en las academias. Ya sea que lo llames feminismo, que no es realmente feminismo, no tiene nada que ver con la igualdad de derechos para las mujeres, o si lo llamas transgenerismo, etnicidad, marxismo o cualquiera de estas manifestaciones francesas, ya sea por deconstrucción o por un modo de diferencia, la lingüística u otra, o si lo llamas, lo que creo que está mal etiquetado, el nuevo historicismo, porque no es ni nuevo ni historicismo, sino simplemente un delirio de Foucault, un hombre que conocí y me gustó personalmente, pero cuya influencia creo que ha sido perniciosa, igual que la de Derrida, con quien también compartí una amistad hasta que finalmente rompimos el uno con el otro. Todos estos ‘ismos’ son absurdos, por supuesto; no tienen nada que ver con el estudio de la literatura o con su originalidad241.
El mismo Bloom, en su clásico The Western Canon, denomina a todas estas ideologías de izquierda —feministas, deconstruccionistas, neohistoricistas, lacanianos, marxistas, semiotistas— Schools of Resentment o Escuela del resentimiento, y explica que su propósito no es la literatura ni la estética sino el activismo social y político. Para estas teorías el canon de las grandes obras, entre las que se encontrarían Shakespeare, Goethe, Cervantes, Tolstoi y otros, no refleja nada objetivo, sino meras estructuras de dominación. En palabras de Bloom, los dogmas de la Escuela del Resentimiento la obligan a «considerar la supremacía estética, particularmente en el caso de Shakespeare, como una conspiración cultural prolongada emprendida para proteger los intereses políticos y económicos de la Gran Bretaña mercantil desde el siglo XVIII hasta nuestros días»242. En tanto, en Estados Unidos, Shakespeare sería utilizado, según los profetas del resentimiento, como «un centro de poder eurocéntrico para oponerse a la legítima aspiración cultural de varias minorías», incluidas las feministas académicas. Finalmente, el profesor de Yale concluye que lo anterior explica el hecho de que Foucault haya ganado «tanto favor con los apóstoles del Resentimiento» pues al reemplazar el canon con la metáfora que llama «biblioteca», el francés disolvió las jerarquías243.
Aquí vemos nuevamente que la pretensión de las doctrinas de izquierda dominantes es la demolición de cualquier estándar objetivo de excelencia. En el caso de la literatura, explica Bloom, lo que buscan es simplemente aniquilar el canon por la vía de expandirlo a autores representativos de minorías que ni siquiera se encuentran entre los mejores de sus grupos, sino entre los que más expresan su resentimiento identitario244. Un ejemplo de este resentimiento se encuentra en la web de la bibliotecaria académica feminista y experta en «critical race theory» Sofía Leung. Según Leung, las bibliotecas en universidades y espacios públicos estadounidenses serían una prueba de racismo debido que la mayoría de los autores presentes en ellas son blancos. Las bibliotecas en Estados Unidos «continúan promoviendo y proliferando la blancura por su mera existencia y por el hecho de que están ocupando espacio físico en nuestras bibliotecas»245, dice. Estas bibliotecas, al estar llenas de libros escritos por blancos, «indican que no nos importa lo que la gente de color piense, no nos importa escuchar a la gente de color en sí misma, no los consideramos eruditos y no creemos que la gente de color sea tan valiosa, informada o importante como los blancos»246.
El objetivo de destruir todo aquello considerado superior e incluso la idea de excelencia misma ha sido sin duda alcanzando parcialmente con las guerras culturales que han puesto en marcha los profetas del resentimiento y sus seguidores. Dado que, según estos, no hay jerarquías de calidad y todo es construcción social con fines opresivos, si un autor como Shakespeare ha ocupado el centro del canon por tantas generaciones es solo porque fue el elegido por la clase dominante247. El argumento, sin embargo, es problemático, dice Bloom, pues quienes lo suscriben deben probar que los intereses económicos de esa clase se ven mejor reflejados en Shakespeare que en cualquier otro de sus contemporáneos, lo que evidentemente es imposible de hacer. Ahora bien, como es evidente, el ataque que busca destruir la idea de la gran literatura no puede quedar circunscrito a ella. Como bien señala Bloom, «si los cánones literarios son producto únicamente de intereses de clase, raciales, de género y nacionales, presumiblemente lo mismo debería ser cierto para todas las demás tradiciones estéticas, incluida la música y las artes visuales»248. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en occidente, donde no solo las diversas manifestaciones artísticas se encuentran bajo la paranoica mirada de la neoinquisición, sino que, aceptando la doctrina del resentimiento posmoderno, la aspiración por la belleza ha sido desplazada progresivamente por un persistente culto a la fealdad.
El culto a la fealdad
En su breve ensayo Beauty, el filósofo británico Roger Scruton explicó que las cosas bellas son un fin en sí mismo; objetos de contemplación que alimentan el espíritu de manera desinteresada por el bien intrínseco que ellas significan. «Querer algo por su belleza es querer eso, no para hacer algo con eso», dice Scruton249. Un cuadro hermoso, por ejemplo, no tiene utilidad alguna más que la satisfacción que nos ofrece contemplarlo y no puede ser sustituido, pues se trata de un deseo que no tiene un objetivo que pueda ser satisfecho, como sí sería el caso del apetito o del placer sexual. Cuando genuinamente se desea un cuadro de Monet o una escultura de Rodin, se desea ese cuadro o esa escultura y no cualquier otra. No son, para el interesado desinteresado, objetos intercambiables de modo que cualquier cuadro o cualquier escultura, incluso de los mismos artistas, satisface el deseo. La belleza entonces es un terreno incondicional y exclusivo que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser y que, a pesar de mostrar variaciones culturales, sin duda se encuentra inmersa en universales que las trascienden. En efecto, aunque Umberto Eco constate que «la belleza nunca ha sido una cosa absoluta e inmutable, sino que ha adoptado distintos rostros según el período histórico y el país»250, no hay duda de que, como sostiene Scruton, la simetría, el orden, la proporción, la armonía, la novedad y el entusiasmo parecen tener un ancla permanente en la psiquis humana251. El mismo Eco reconoce, contra la postura relativista, que «la experiencia de lo bello siempre representa un elemento de desinterés», lo cual habla de ese aspecto constitutivo de nuestra naturaleza252. Es por eso que, como dice Scruton, somos capaces de encontrar consuelo y redención a los aspectos más trágicos de nuestra existencia en la belleza de la música, la literatura, la pintura, la arquitectura y otras artes, pues el sentido de la vida humana se encuentra estructuralmente conectado con la idea de lo bello y este, a su vez, es inseparable de la idea del bien y de la idea de verdad. Si no creyéramos que las cosas que valen la pena creer son aquellas verdaderas, que lo que vale la pena perseguir es el bien y lo que merece ser contemplado es lo bello, entonces ¿para qué hemos de vivir? Esta ha sido por mucho tiempo la creencia generalizada en occidente y, sin embargo, hoy se encuentra desacreditada producto del masivo ataque a la idea de verdad, cuyo colapso debe arrasar necesariamente con todo lo demás. Donde mejor se expresa esta decadencia es en el arte. Hasta hace no mucho, explica Scruton en otro ensayo, se pensaba que el propósito del arte era la belleza que los filósofos de la Ilustración veían conectada a valores morales atemporales253. Pero una nueva corriente de ideas buscó destruir el consenso afirmando que el arte debía ser original, es decir, capaz de generar escándalo mediante el cuestionamiento y la transgresión de las normas morales y sociales burguesas bajo las que se había desarrollado. Así fue como la disrupción y la fealdad se convirtieron en las nuevas categorías de éxito artístico. Como anunciaba Bloom, pocas ideologías han hecho más por destruir el arte que el posmodernismo y su teoría de que todo, partiendo por los parámetros estéticos, son formas de engaño que deben ser subvertidas. Jean-François Lyotard plantearía el carácter revolucionario que debía tener el artista en los siguientes términos:
Si el pintor y el novelista no quieren ser, a su vez, apologistas de lo que existe (y apologistas de menor importancia) […] deben cuestionar las reglas del arte de la pintura y de la narración tal como se las han aprendido y recibido de sus predecesores. Pronto descubrirán que tales reglas son varios métodos de engaño, seducción y seguridad que hacen que sea imposible ser ‘veraz’254.
Más que una sana innovación, el objetivo es destruir la pretensión moderna de conectar el arte con la realidad, con alguna idea de verdad o belleza. «La estética moderna —explicó Lyotard— es una estética de lo sublime, pero es nostálgica; permite invocar lo no presentable solo como contenido ausente, mientras que la forma, gracias a su consistencia reconocible, continúa ofreciendo al lector o al espectador material para consuelo y placer»255. Y ese es un crimen intolerable para el posmodernismo que «rechaza el consuelo de las formas correctas, rechaza el consenso del gusto que permite una experiencia común de nostalgia por lo imposible, e indaga en las nuevas presentaciones no para tomar placer en ellas, sino para producir mejor la sensación de que hay algo no presentable»256. Es por eso que, según Lyotard, el artista o escritor posmoderno «no se rige en principio por reglas preestablecidas y que no puede juzgarse […] mediante la aplicación de determinadas categorías a un texto o trabajo». Y es que, insiste Lyotard, «no nos corresponde a nosotros proporcionar realidad, sino inventar alusiones a lo que es concebible, pero no presentable»257.