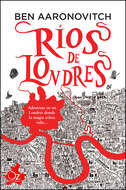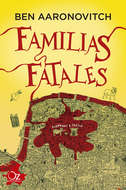Kitabı oku: «La luna sobre el Soho», sayfa 2
—Tocaba el saxofón alto.
—¿Y hacía jazz?
Otra breve sonrisa.
—¿Existe alguna otra clase de música?
—¿Modal, be-bop o clásico? —presumí.
—West Coast jazz —contestó—. Aunque no importaba tocar un poco de hard bop cuando la ocasión lo requería.
—¿Usted toca?
—Dios, no —respondió—. No podría torturar al público con mi horrible falta de talento. Uno debe conocer sus limitaciones. Sin embargo, soy una oyente entusiasta. Y Cyrus lo valoraba.
—¿Estaba escuchándolo esa noche?
—Desde luego —respondió—. En la primera fila, aunque eso no es complicado en un espacio tan diminuto como el de The Spice of Life. Estaban tocando Midnight Sun, Cyrus terminó su solo y se sentó sobre el monitor, pensé que estaba un poco enrojecido, entonces se cayó de lado y ahí es cuando todos nos dimos cuenta de que algo iba mal.
Se detuvo, apartó la mirada y apretó las manos. Esperé un poco y le hice algunas absurdas preguntas rutinarias para que volviera a centrarse. ¿Sabe a qué hora se desplomó? ¿Quién llamó a la ambulancia? ¿Y se quedó con él todo el rato? Anoté las respuestas en mi libreta.
—Quería ir en la ambulancia, de verdad que sí, pero antes de que me diera cuenta se lo habían llevado. Jimmy me llevó en coche al hospital, pero para cuando llegué ya era demasiado tarde.
—¿Jimmy? —pregunté.
—Jimmy es el batería, un hombre muy agradable, creo que es escocés.
—¿Puede decirme su nombre completo?
—No lo recuerdo —dijo Simone—. ¿No es espantoso? Siempre he pensado en él como Jimmy, el batería.
Pregunté quién más formaba parte de la banda, pero ella solo los recordaba como «Max, el bajista» y «Danny, el pianista».
—Debe usted pensar que soy una persona horrible —dijo—. Estoy segura de que me sé sus nombres, pero no consigo recordarlos. Quizás es por la forma en que murió Cyrus, o tal vez por la conmoción.
Le pregunté si Cyrus había sufrido alguna enfermedad reciente o si había tenido algún problema de salud. Simone contestó que no. Tampoco sabía el nombre de su médico de cabecera, aunque me aseguró que podía sacarlo de los informes si era importante. Me apunté una nota para pedirle al doctor Walid que lo localizara.
Me daba la impresión de que ya le había hecho bastantes preguntas para encubrir la verdadera razón de mi visita y pregunté, tan inocentemente como pude, si podía echar un vistazo por el resto de la casa. Normalmente, la mera presencia de un policía es suficiente para hacer que el ciudadano más respetuoso con las leyes se sienta vagamente culpable y reacio a permitir que pongas tus pies en su casa; por lo que me sorprendí un poco cuando Simone se limitó a señalar hacia el pasillo y me dijo que adelante.
El piso de arriba era más o menos lo que me esperaba: la habitación principal estaba la primera y había una segunda habitación al fondo que se usaba, a juzgar por el suelo vacío y los atriles que se alineaban junto a la pared, como cuarto de música. Habían renunciado a parte del dormitorio para ampliar el baño y poner una bañera, una ducha, un conjunto de bidé y lavabo, alicatado con azulejos de cerámica azul claro con adornos en relieve de flores de lis. El armario del baño cumplía la proporción media de un cuarto para el hombre y tres cuartos para la mujer; él prefería las cuchillas desechables de doble hoja y el aftershave, ella tenía muchas cosas para la depilación y compraba en la perfumería Superdrug. Nada parecía indicar que alguno de los dos se hubiera aventurado en las artes esotéricas.
En el dormitorio principal, los dos armarios a medida estaban abiertos de par en par y un rastro de prendas a medio doblar iba desde allí hasta las dos maletas abiertas que había sobre la cama. La pena, como el cáncer, afecta a las personas de distinta manera, pero incluso así pensé que era un poco pronto para que estuviera guardando las cosas de su querido Cyrus. Entonces localicé un par de vaqueros de cintura baja que ningún hombre respetable del jazz se pondría y me di cuenta de que Simone estaba guardando sus propias cosas, lo que me pareció igualmente sospechoso. Presté atención para asegurarme de que no estaba subiendo las escaleras y hurgué por los cajones de la ropa interior, aunque no encontré nada salvo la sensación de que estaba siendo muy poco profesional.
Al menos la sala de música tenía más carácter. Había pósteres enmarcados de Miles Davis y de Art Pepper en las paredes y las estanterías estaban llenas de partituras. Me había reservado el cuarto de música para el final porque quería notar la sensación de lo que Nightingale llamaba el sensis illic de la casa, y lo que yo llamaba vestigium ambiental, antes de entrar en el santuario de Cyrus Wilkinson. Me llegó un flash de Body and Soul, mezclado con el perfume a madreselva que llevaba Simone y nuevamente el olor a polvo y madera rota, aunque esta vez era tenue e impreciso. A diferencia del resto de la casa, el cuarto de música tenía estanterías con fotografías y recuerdos, relativamente caros, de vacaciones en el extranjero. Asumí que cualquiera que buscara convertirse en un «practicante» ajeno a los canales oficiales, tendría que pasar por un montón de porquerías místicas antes de toparse con la magia de verdad, si es que eso era posible. Al menos algunos de aquellos libros estarían en las estanterías, pero Cyrus no tenía nada parecido, ni siquiera el Libro de las mentiras, de Aleister Crowley, que siempre viene bien para echarse unas risas y poco más. De hecho, se parecían mucho a las estanterías de mi padre: biografías de jazz, sobre todo, Straight Life, Bird Lives, algunas de las primeras novelas de Dick Francis, para añadir algo de variedad.
—¿Ha encontrado algo? —Simone estaba en la puerta.
—Todavía no —respondí.
Estaba demasiado concentrado en la habitación como para oírla subir la escalera. Lesley decía que la incapacidad para percibir a un grupo tradicional holandés de bailes folclóricos acercándose detrás de ti, no era una táctica de supervivencia en el complejo mundo acelerado del ambiente policial actual. Me gustaría señalar que en aquel momento estaba intentando darle indicaciones a un turista medio sordo y, además, era una compañía de danza sueca.
—No me gustaría meterle prisa —dijo Simone—, pero ya había llamado a un taxi antes de que usted llegara y ya sabe lo poco que les gusta a esos tipos que les hagan esperar.
—¿A dónde va? —pregunté.
—A casa de mis hermanas. Hasta que me haga a la idea.
Le pedí la dirección y la apunté cuando me la indicó. Sorprendentemente, estaba en el Soho, en Berwick Street.
—Lo sé —añadió cuando vio la expresión de mi cara—. Son algo bohemias.
—¿Tenía Cyrus otras propiedades, un almacén, un jardín quizás?
—No que yo sepa —dijo, y entonces se rio—. Cyrus cavando en un jardín… menuda imagen más insólita.
Le di las gracias por su tiempo y me acompañó a la puerta.
—Gracias por todo, Peter. Ha sido usted muy amable.
En la ventana lateral había un reflejo lo bastante grande como para ver que el Honda Civic seguía aparcado fuera y que la conductora todavía nos miraba fijamente. Cuando me aparté de la puerta, sacudió la cabeza y fingió que estaba leyendo las pegatinas del maletero del coche que tenía delante. Se arriesgó a mirar hacia atrás solo para verme cruzar la calle en su dirección. Vi el pánico dibujado en su avergonzado semblante y las dudas que tenía entre encender el motor o salir del coche. Cuando di un golpecito en la ventanilla se encogió. Le enseñé la placa y se la quedó mirando desconcertada. Esa es la reacción que obtenemos la mitad de las veces, principalmente porque la mayor parte de los ciudadanos nunca ha visto una de cerca y no tienen ni idea de qué narices es. Por fin cayó en la cuenta y bajó la ventanilla.
—¿Podría salir del coche, señora? —pregunté.
Asintió y salió. Era bajita, delgada e iba bien vestida, con un traje chaqueta turquesa con falda corriente, pero de buena calidad. Una agente inmobiliaria, pensé, o de algo relacionado como las relaciones públicas o dependienta de una tienda cara. Cuando trata con la policía, la gente suele apoyarse en el coche como buscando apoyo moral, pero ella no lo hizo, aunque sí que jugueteaba con el anillo que llevaba en la mano izquierda y se colocaba el pelo detrás de las orejas.
—Solo estaba esperando dentro del coche —dijo—. ¿Hay algún problema?
Le pedí su carné de conducir y me lo ofreció con resignación. Si le pides a cualquier ciudadano su nombre y su dirección, normalmente no solo te miente, si no que no te lo dicen a no ser que les denuncies por un delito y tengas que rellenar un recibo como prueba de que no le estás dando un trato especial a las agentes inmobiliarias rubias. Sin embargo, si les haces pensar que es un control de tráfico, entonces te ofrecen alegremente el carné de conducir, que incluye su nombre, así como sus apellidos embarazosos, su dirección y su fecha de nacimiento. Lo apunté todo. Se llamaba Melinda Abbott, había nacido en 1980 y su dirección era la misma en la que yo acababa de estar.
—¿Es esta su residencia actual? —pregunté mientras le devolvía el carné.
—Más o menos —dijo—. Lo era y da la casualidad de que ahora estoy esperando para recuperarla. ¿Por qué quiere saberlo?
—Forma parte de una investigación abierta —expliqué—. ¿Conoce por casualidad a un hombre llamado Cyrus Wilkinson?
—Es mi prometido —respondió mientras me taladraba con la mirada—. ¿Le ha pasado algo a Cyrus?
Existen directrices aprobadas por la Asociación de Jefes de Policía para darles la noticia a los seres queridos y entre ellas no se encuentra soltarlo en medio de la calle. Le pregunté si querría sentarse en el coche conmigo, pero no quiso.
—Será mejor que me lo diga ya.
—Me temo que tengo malas noticias —dije.
Cualquiera que haya visto alguna vez Policía de barrio o Casualty sabrá lo que significa aquello. Melinda empezó a retroceder y tuvo que agarrarse. Estuvo a punto de perder el control, pero entonces vi que volvía a ponerse la coraza.
—¿Cuándo? —preguntó.
—Hace dos noches —respondí—. Tuvo un ataque al corazón.
Me miró como a un idiota.
—¿Un ataque al corazón?
—Eso me temo.
Asintió.
—¿Por qué está usted aquí? —me preguntó.
Me salvé de tener que mentir porque un taxi se detuvo delante de la casa e hizo sonar el claxon. Melinda se volvió, miró con atención la puerta principal y obtuvo su recompensa cuando Simone salió con dos maletas. El conductor, con un nivel inusual de caballerosidad, se apresuró a agarrar las maletas y las metió en la parte trasera del taxi mientras ella cerraba la puerta principal. Me fijé en que echó la llave en las dos cerraduras.
—¡Zorra! —gritó Melinda.
Simone la ignoró y se dirigió al taxi, lo que tuvo el efecto exacto que yo me esperaba en Melinda.
—Sí, tú —exclamó—. ¡Está muerto, cabrona! Y ni siquiera podías molestarte en decírmelo, ¡joder! Esa es mi casa, ¡vaca gorda!
Simone escuchó aquello, levantó la mirada y, al principio, no pareció reconocer a Melinda, pero entonces asintió para sí misma y, de forma distraída, lanzó las llaves en nuestra dirección. Aterrizaron a los pies de Melinda.
Sé reconocer los arranques de furia en cuanto veo que se acercan, de manera que ya le había agarrado por la parte superior del brazo antes de que pudiera cruzar corriendo la calle e intentara darle una buena paliza a Simone. Salvaguardar la paz del país, en eso consiste todo. Para ser tan poca cosa, Melinda era bastante fuerte y terminé utilizando las dos manos mientras ella soltaba palabrotas por encima de mi hombro, y eso hizo que me pitaran los oídos.
—¿Quiere que la arreste? —pregunté.
Era un viejo truco policial: si solo avisas a la gente, suelen ignorarte, pero si les haces preguntas entonces tienen que pensar en ello. Cuando empiezan a pensar en las consecuencias casi siempre se tranquilizan, a no ser que estén borrachos, por supuesto, o colocados, tengan entre catorce o veintiún años, o sean naturales de Glasgow.
Por suerte tuvo el efecto esperado en Melissa, que dejó de gritar el tiempo suficiente para que el taxi se alejara. Una vez me aseguré de que no iba a atacarme debido a la frustración, un riesgo que va incluido en el cargo si eres policía, me agaché, recogí las llaves y las deposité en sus manos.
—¿Hay alguien a quien pueda llamar? ¿Alguien que pueda venir y quedarse con usted durante un rato?
Ella negó con la cabeza.
—Me quedaré esperando en el coche —contestó—. Gracias.
«No me lo agradezca, señora, solo estoy…». No, no se lo dije. ¿Sabía alguien lo que estaba haciendo? Dudaba que pudiera sonsacarle algo de utilidad aquella tarde, así que me marché solo.
***
A veces, después de un día duro de trabajo, no hay nada más satisfactorio que un kebab. Me detuve delante de un sitio kurdo mientras iba por Vauxhall y aparqué en Albert Embankment para comérmelo. No se comen kebabs en el Jaguar, esa es la regla. Un lado del dique había sido modificado por un brote de modernismo en los sesenta, pero le di la espalda a las fachadas aburridas de hormigón y, en su lugar, contemplé cómo el sol refulgía en lo alto de la torre Millbank y del Palacio de Westminster. La tarde seguía siendo lo suficientemente cálida como para ir en mangas de camisas y la ciudad se aferraba al verano como una aspirante a mujer florero lo haría con un delantero centro.
Oficialmente yo pertenecía a ESC9, siglas de la Unidad de Delincuencia Económica y Especializada 9, que también era conocida como La Locura, o como la unidad de la que los oficiales bien educados no hablan en ambientes respetables. No tiene sentido intentar recordar ESC9 porque Scotland Yard se reorganiza una vez cada cuatro años y cambian todos los nombres. Por eso, a la Unidad de Robos Comerciales de Grupos Criminales Organizados se la llama la Brigada Móvil desde que la introdujeron en 1920, o Sweeney, si quieres dejar constancia de que eres un cockney.3 Por si os lo estáis preguntando sería Sweeney Todd = Flying Squad.
A diferencia de Sweeney, es sencillo pasar por alto La Locura: en parte porque hacemos cosas de las que a nadie le gusta hablar, pero sobre todo porque no tenemos un presupuesto apreciable. No tenerlo significa que la burocracia no nos observa y que, por lo tanto, no hay pruebas documentales. También ayuda que, hasta enero de este año, solo contara con un empleado: un tal inspector jefe del cuerpo de detectives, Thomas Nightingale. A pesar de doblar el número del personal cuando me uní y de poner al día unos diez años de papeleo sin procesar, seguimos manteniendo una presencia sigilosa dentro de la jerarquía burocrática de Scotland Yard. Por consiguiente, pasamos desapercibidos entre el resto de policías, y cumplimos con nuestro deber.
Uno de esos deberes es la investigación de los magos no autorizados y de otros practicantes de magia, pero no pensaba que Cyrus Wilkinson hubiera practicado con nada, salvo con el saxofón alto. También tenía dudas de que se hubiera suicidado con el cóctel de drogas y bebida tan típico del jazz, pero tendría que esperar la confirmación del test de intoxicación. ¿Por qué mataría alguien a un músico de jazz en medio de su actuación? Me refiero a que yo también tenía mis reservas con respecto al New Thing y el resto de modernistas atonales, pero no mataría a alguien que los interpretara… a no ser que estuviéramos encerrados en la misma habitación.
Al otro lado del río, un catamarán dejó atrás el muelle de Millbank con un rugido de motor diésel. Hice una bola con el papel del kebab y lo tiré en una papelera. Volví a subirme al Jaguar, arranqué y me dirigí hacia el crepúsculo.
En algún momento tendría que volver a la biblioteca de La Locura y buscar casos antiguos. Normalmente, Polidori estaba bien para chismes sensacionalistas relacionados con la bebida y el libertinaje. Quizás por todo el tiempo que pasó haciendo el loco con Byron y los Shelley en el lago Ginebra. Si alguien sabía de muertes prematuras y antinaturales era Polidori, quien, literalmente, escribió un libro sobre el asunto antes de beber cianuro. El libro se llama Investigación sobre las muertes antinaturales en Londres durante los años 1768-1810 y pesa casi un kilo; solo esperaba que leerlo no me llevara a mí también al suicidio.
Era bastante tarde cuando llegué a La Locura y aparqué el Jaguar en la cochera. Toby empezó a ladrar tan pronto como abrí la puerta trasera y vino correteando por el suelo de mármol del patio interior para lanzarse sobre mis espinillas. Molly se deslizó desde donde estaban las cocinas, como si fuera la ganadora de todas las promesas participantes en el concurso mundial de Lolitas góticas espeluznantes. Ignoré los ladridos de Toby y pregunté si Nightingale estaba despierto. Molly me dedicó un movimiento leve de cabeza que significaba que «no» y después una mirada inquisitiva.
Molly es la ama de llaves, cocinera y exterminadora de roedores. Nunca habla, tiene demasiados dientes y le gusta la carne cruda, aunque intento no tenérselo nunca en cuenta, ni dejar que se interponga entre la salida y yo.
—Estoy hecho polvo, me voy directo a la cama —dije.
Molly miró a Toby y después a mí.
—He estado trabajando todo el día —añadí.
Molly me ofreció la inclinación de cabeza que significa: «Me da igual, si no sacas a la cosita apestosa a pasear serás tú el que limpie lo que ensucie».
Toby dejó de ladrar el tiempo suficiente como para lanzarme una mirada esperanzadora.
—¿Dónde está su correa? —suspiré.
2. The Spice of Life
La gente, en general, tiene una visión distorsionada de la velocidad a la que avanza una investigación. Les gusta imaginarse conversaciones tensas detrás de unas persianas venecianas, entre detectives sin afeitar, pero rudamente atractivos, que se matan a trabajar y presentan una gran devoción hacia la botella y la ruptura matrimonial. La verdad es que, al terminar el día, a no ser que hayas dado con alguna clase de pista significativa, te marchas a casa y te pones a hacer las cosas que realmente importan en la vida: como beber, dormir y, si eres afortunado, tener una relación con la persona del género y orientación sexual que desees. Y yo hubiera estado haciendo al menos una de esas cosas a la mañana siguiente, si no hubiese sido el maldito último aprendiz de mago que quedaba en Inglaterra. Lo que significa que me pasaba todo mi tiempo libre aprendiendo teoría, estudiando lenguas muertas y leyendo libros como Ensayos sobre la metafísica de John «nunca-encontró-ninguna-palabra-polisílaba-que-no-le-gustara» Cartwright. Y aprendiendo magia, por supuesto, que es lo que hace que todo esto merezca la pena.
Esto es un hechizo: Lux iactus scindere. Puedes decirlo en voz baja, a voces, con convicción, o en medio de una tormenta mientras adoptas una pose dramática… No ocurrirá nada, porque las palabras solo son términos para la forma que preparáis en vuestra cabeza; lux es para crear la luz y scindere para dejarla fija. Si realizas este hechizo correctamente, se genera una fuente de luz inamovible en algún sitio. Pero si lo haces mal, el fuego puede producir un agujero en una mesa de laboratorio.
—¿Sabes? —dijo Nightingale—, creo que nunca había visto eso.
Terminé de rociar el banco con el extintor de CO2 y me agaché para ver si el suelo que había debajo de la mesa seguía estando intacto. Se veía una quemadura, pero, por suerte, no había ningún cráter.
—Se me sigue resistiendo.
Nightingale se levantó de su silla de ruedas y echó un vistazo. Se movió con cuidado apoyándose en su lado derecho. Si aún tenía alguna venda en el hombro, la llevaba oculta por debajo de su camisa almidonada color lila que había estado de moda durante la crisis por la abdicación de Eduardo VIII. Molly lo alimentaba afanosamente, pero a mí me parecía que seguía estando pálido y delgado. Me pilló mientras le observaba.
—Me gustaría que Molly y tú dejarais de mirarme así. Me estoy recuperando bien. Ya me habían disparado antes, así que sé de lo que hablo.
—¿Debería volver a intentarlo?
—No —respondió Nightingale—. Es obvio que el problema está en el scindere. Creo que avanzaste con él demasiado rápido. Mañana empezaremos a aprender esa forma de nuevo y entonces, cuando esté convencido de que lo controlas, volveremos al hechizo.
—Genial —dije.
—Esto no es inusual —su tono de voz era silencioso y reconfortante—. Tienes que asimilar bien las bases de esta destreza o todo lo que construyas encima estará corrompido, por no decir inestable. No hay atajos en la magia, Peter. Si los hubiera, todo el mundo la haría.
«Probablemente la harían en Got Talent», pensé, pero no le digo estas cosas a Nightingale porque no tiene ningún sentido del humor con respecto a las artes y solo usa la tele para ver el rugby.
Adopté el gesto atento de un aprendiz responsable, pero no engañé a Nightingale.
—Háblame de tu músico muerto —dijo.
Le presenté los hechos e hice hincapié en la intensidad de los vestigia que el doctor Walid y yo sentimos alrededor del cuerpo.
—¿Las sintió él con tanta fuerza como tú? —preguntó Nightingale.
Me encogí de hombros.
—Son vestigia, jefe —contesté—. Eran lo suficientemente intensos como para que los dos escucháramos una melodía. Eso resulta sospechoso.
—Lo es —dijo mientras volvía a sentarse en la silla de ruedas con el ceño fruncido—. Pero ¿es un crimen?
—La ley solo indica que tienes que matar a alguien ilegalmente, en tiempos de paz, con premeditación. No especifica cómo hacerlo —esa mañana le había echado un vistazo al Manual policial de Blackstone antes de bajar a desayunar.
—Me gustaría ver a la acusación defendiendo ese argumento ante un jurado —dijo—. Para empezar, necesitarás probar que la magia lo asesinó y, después, descubrir quién fue capaz de hacerlo y de conseguir que pareciera una causa natural.
—¿Usted podría? —pregunté.
Nightingale tuvo que pensárselo.
—Eso creo —dijo—. Primero tendría que pasar bastante tiempo en la biblioteca. Sería un hechizo muy peligroso y es posible que la música que se escuchaba fuera la signare del practicante, su firma involuntaria, porque, al igual que los antiguos operarios del telégrafo podían identificarse unos a otros dependiendo de cómo teclearan, cada practicante realiza los hechizos con su estilo personal.
—¿Tengo yo una firma? —interrogué.
—Sí —contestó Nightingale—. Cuando practicas las cosas tienen la tendencia inquietante de salir ardiendo.
—Lo digo en serio, jefe.
—Es demasiado pronto para que tengas una signare, pero otro practicante sabría, sin lugar a duda, que eres mi aprendiz —dijo Nightingale—. Suponiendo que nunca hubiera visto mi trabajo, por supuesto.
—¿Hay más practicantes por ahí fuera? —pregunté.
Nightingale se movió en la silla de ruedas.
—Quedan algunos supervivientes de antes de la guerra —respondió—. Pero además de ellos, tú y yo somos los últimos magos que hemos aprendido de forma tradicional. O al menos tú lo serás si alguna vez logras concentrarte lo bastante como para que te enseñe.
—¿Podría haberlo hecho alguno de esos supervivientes?
—No si el jazz formaba parte de la signare.
Y, en consecuencia, probablemente tampoco habría sido ninguno de sus aprendices. Si es que los tenían.
—Si no fue alguno de tu pandilla…
—De nuestra pandilla —dijo Nightingale—. Hiciste un juramento, eso te convierte en uno de los nuestros.
—Si no fue uno de los nuestros, ¿quién más podría hacerlo?
Nightingale sonrió.
—Alguno de tus amigos ribereños puede tener el poder suficiente —dijo.
Me quedé callado. Había dos dioses del río Támesis y los dos tenían sus propios hijos díscolos; uno por cada afluente. Desde luego que podrían tener el poder suficiente —yo mismo había visto a Beverley Brook inundar Covent Garden, lo que nos salvó la vida, por casualidad, a mí y a una familia de turistas alemanes.
—Pero Padre Támesis no actuaría por debajo de la esclusa de Teddington —dijo Nightingale—. Y Mamá Támesis no dañaría el acuerdo que tiene con nosotros. Si Tyburn quisiera verte muerto lo haría a través de los tribunales, mientras que Fleet te humillaría hasta la muerte en los medios de comunicación. Y Brent es demasiado joven. Por último, dejando de lado el hecho de que el Soho está en la peor orilla del río, si Effra quisiera matarte por medio de la música, no sería con el jazz.
«No cuando Effra es prácticamente la patrona del grime»,4 pensé.
—¿Hay alguien más? —interrogué—. ¿O algo más?
—Puede ser —contestó Nightingale—. Pero yo me centraría en determinar el cómo antes de preocuparme demasiado por el quién.
—¿Algún consejo?
—Podrías empezar por visitar la escena del crimen —dijo Nightingale.
***
Para gran frustración de la clase gobernante, a la que le gusta que sus ciudades estén limpias, ordenadas y dotadas de un buen cortafuegos, Londres nunca ha respondido bien a los proyectos grandiosos de planificación. Ni siquiera después de que se redujera a cenizas en 1666. Claro que esto no ha detenido algunos intentos posteriores y en la década de 1880, la Comisión metropolitana de obras construyó Charing Cross Road y Shaftesbury Avenue para facilitar una mejor comunicación entre el norte y el sur, el este y el oeste. El hecho de que durante el proceso acabaran con el barrio bajo y de mala fama de Newport Market, y redujeran así el número de pobres de aspecto antiestético que se divisaban mientras uno deambulaba por la ciudad, estoy seguro de que fue pura casualidad. Donde se cruzaban la carretera y la avenida apareció Cambridge Circus y en el lado oeste hoy está el teatro Palace, que se eleva en su gloria como una galleta de jengibre de la época tardíovictoriana. A su lado, y construido con el mismo estilo, se encuentra lo que una vez fue el pub George and the dragón, pero que ahora se llama The Spice of Life. En palabras de su propia publicidad: el mejor sitio de Londres para el jazz.
Cuando mi padre estaba metido en la escena, The Spice of Life no era un sitio de moda para el jazz. Según él, era estrictamente para veteranos vestidos con jerséis de cuello alto y perilla que leían poesía y escuchaban música regional. Bob Dylan y Mick Jagger tocaron allí un par de veces en los sesenta. Pero a mi padre, que siempre había dicho que el rock and roll estaba bien para los que necesitaban ayuda para seguir el ritmo, todo eso le daba igual.
Hasta que llegó aquella hora de la comida, yo nunca había estado dentro de The Spice of Life. Antes de ser policía no era el tipo de bar al que habría entrado a beber y después no era la clase de pub al que entraba a arrestar a la gente.
Había cronometrado mi visita para no coincidir con la locura de la hora de comer, lo que significaba que la multitud de gente que había en la plaza era, principalmente, de turistas y que el interior del pub estaba bien fresquito, tenue y vacío, solo con un olorcillo a productos de limpieza que se peleaba con años de cervezas derramadas. Quería saber cómo era el lugar y decidí que la mejor manera de hacerlo era quedarme en la barra y tomarme una cerveza, pero como estaba de servicio, solo tomé media. A diferencia de muchos pubs de Londres, The Spice of Life se las había arreglado para mantener el interior de latón y madera pulida sin parecer cursi. Según tomaba el primer sorbo de mi media cerveza, detecté de inmediato el olor a sudor de caballo, el sonido de los martillos sobre una caja para guardar instrumentos musicales, gritos, risas, el chillido distante de una mujer y el olor a tabaco. Todos estos sonidos eran bastante habituales en cualquier pub del centro de Londres.
Los hijos de Mūsā ibn Shākir eran alegres y atrevidos. Si no hubieran sido musulmanes, probablemente habrían llegado a ser los dioses de los frikis de la tecnología. Son famosos por el superventas de Bagdad del siglo ix, una recopilación de los ingeniosos aparatos mecánicos al que le pusieron con mucha imaginación el título de Kitab al-Hiyal (El libro de mecanismos ingeniosos). En él describen lo que posiblemente sea el primer aparato funcional para medir la presión diferencial y ahí es donde empieza el problema. En 1593, Galileo Galilei dejó de lado, durante un tiempo, la astronomía y la promulgación de la herejía para inventar un termoscopio que midiera el calor. En 1833, Carl Friedich Gauss ingenió un artefacto que midiera la fuerza de un campo magnético y, en 1908, Hans Geiger hizo un detector para ionizar la radiación. Actualmente, los astrónomos están detectando planetas alrededor de estrellas más lejanas al medir cuánto se bambolean sus órbitas y los cerebritos del CERN están juntando partículas con la esperanza de que el doctor Who aparezca y les diga que paren. La historia de cómo medimos el mundo físico es la propia historia de la ciencia.
¿Y qué tenemos Nightingale y yo para medir los vestigia? Una mierda, y no es que no sepamos desde el principio lo que intentamos medir. No me extraña que los herederos de Isaac Newton mantuvieran la magia tan bien escondida bajo sus pelucas. Yo había desarrollado mi propio sistema de coña para los vestigia basándome en el ruido que hiciera Toby cuando interactuara con cualquier resto de magia. Los llamaba guaus; un guau equivalía a suficientes vestigia como para que resultaran evidentes incluso cuando no los buscaba.
El guau sería un sistema internacional de unidades, por supuesto, y por ello, el trasfondo del ambiente habitual de un pub del centro de Londres constaba de 0,2 guaus (0,2 Gu) o de 200 miliguaus (200 mGu). Una vez lo establecí así para mi satisfacción, me terminé mi media pinta y me dirigí hacia el sótano, donde se podía escuchar jazz.
Unas escaleras destartaladas conducían al backstage, una habitación más o menos octogonal, con techos bajos y acentuada con unas gruesas columnas de color crema que aparentaban ser muros de carga, porque no le añadían nada de especial a la decoración. Estaba en la puerta mientras intentaba percibir algo de magia en el ambiente, y me di cuenta de que mi propia infancia estaba a punto de interferir con mi investigación.