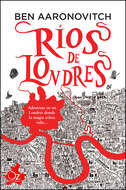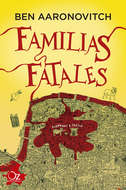Kitabı oku: «La luna sobre el Soho», sayfa 5
—Purdy —exclamé y echó un vistazo—, ¿qué tenéis?
Purdy avanzó pesadamente. Cuando llevas puesto un chaleco antipuñaladas, el cinturón con el equipo, una porra extensible, un casco con forma de pezón, un arnés sobre los hombros, el walkie-talkie, las esposas, el spray de pimienta, la libreta y las chocolatinas Mars de emergencia, solo puedes avanzar torpemente. Phillip Purdy tenía la reputación de ser un «policía de uniforme», lo que significaba que nada se le daba bien, salvo llevar puesto el uniforme. Pero eso me valía ahora mismo, porque los policías eficaces hacen demasiadas preguntas.
—Recogida en ambulancia —dijo Purdy—. Un tío acaba de morirse en medio de la calle.
—¿Echamos un vistazo? —lo expresé como una pregunta. Con amabilidad se llega a cualquier parte.
—¿Estás de servicio?
—No lo sabré hasta que eché un vistazo —dije.
Purdy gruñó y me dejó pasar.
Los técnicos de emergencias sanitarias estaban levantando a la víctima para subirla a la camilla. Era más joven que yo, de piel oscura y con rasgos africanos. Apostaría por nigeriano o ghanés si tuviera que adivinarlo o, lo que era más probable, uno de sus padres era de uno de esos países. Llevaba ropa elegante: unos chinos color caqui y una chaqueta a medida. Los técnicos de asistencia sanitaria habían rasgado su camisa blanca de algodón, que aparentaba ser carísima para utilizar el desfibrilador. Tenía los ojos abiertos y vacíos, eran de color marrón oscuro. No me hacía falta acercarme más. Si el cuerpo consiguiera tocar Body and Soul más alto, me habría puesto a acordonar la calle y vender entradas.
Le pregunté a los técnicos de asistencia sanitaria la causa de la muerte, pero ellos se encogieron de hombros y dijeron que una insuficiencia cardíaca.
—¿Está muerto? —preguntó Max detrás de mí.
—No, solo está meando tumbando —respondió James.
Le pregunté a Purdy si llevaba alguna identificación y él me tendió una bolsa hermética con una cartera dentro.
—¿Esta es tu ronda? —preguntó.
Asentí, agarré la bolsa y firmé con cuidado el papeleo, para garantizar la cadena de custodia ante futuros procedimientos jurídicos, antes de metérmelo todo en el bolsillo del pantalón.
—¿Había alguien con él?
Purdy sacudió la cabeza.
—Yo no vi a nadie.
—¿Quién llamó a emergencias?
—Ni idea —dijo Purdy—. Es probable que fuera desde un móvil.
Los oficiales como Purdy le dan a Scotland Yard esa admirable reputación respecto a la atención al ciudadano, lo que nos convierte en la envidia del mundo civilizado.
Mientras metían la camilla en la ambulancia oí a Max vomitar estrepitosamente.
Purdy observó a Max con el interés característico de un poli que se enfrenta a un turno de sábado noche muy largo y al que le supondría al menos dos horas meter a un borracho alborotador en una celda, además de papeles para rellenar en la cafetería con una taza de té delante y un sándwich. Malditos sean los trámites burocráticos que mantienen a los buenos policías lejos de la primera línea de acción. Desilusioné a Purdy cuando le dije que yo me encargaría de ello.
Los técnicos de asistencia sanitaria mostraron su intención de marcharse, pero yo les respondí que esperaran. No quería arriesgarme a que el cuerpo se perdiera antes de que el doctor Walid tuviera la oportunidad de echarle un vistazo, aunque necesitaba saber si este chico había tocado en el Mysterioso. De entre todos los rebeldes, Daniel me pareció el más sereno.
—Daniel, ¿estás sobrio? —pregunté.
—Sí —respondió—. Y los estoy más cada segundo que pasa.
—Tengo que irme en la ambulancia. ¿Puedes ir corriendo al club y conseguir una copia de la lista de canciones? —Le di mi tarjeta—. Llámame al móvil cuando la tengas.
—¿Crees que le pasó lo mismo? —interrogó—. Que, a Cyrus, me refiero.
—No lo sé —contesté—. En cuanto sepa algo os llamaré.
Los técnicos me llamaron.
—¿Vienes o qué?
—¿Estás bien?
Daniel me dedicó una sonrisa.
—Un hombre del jazz, ¿recuerdas? —respondió. Levanté el puño y, tras un momento de confusión por parte de Daniel, golpeó sus nudillos con los míos.
Subí a la ambulancia y los técnicos cerraron las puertas.
—¿Vamos al Hospital Universitario? —pregunté.
—Esa es la idea —respondió.
Ni nos molestamos en poner las luces de emergencia y la sirena.
***
Uno no puede llegar y depositar sin más un cadáver en la morgue. Para empezar, debe certificarlo como tal un médico auténtico. No importa en cuántas partes esté el cuerpo, hasta que un miembro plenamente acreditado del Cuerpo Médico Británico no diga que está muerto, ocupa, en términos burocráticos, un estado indeterminado como si fuera un electrón, un gato atómico en una caja, así como mi autoridad y compromiso legal para llevar a cabo por mi cuenta lo que equivalía a una investigación por asesinato.
En Urgencias, los domingos a primera hora de la mañana, siempre son un deleite, entre la sangre, los gritos y las recriminaciones que tienen lugar mientras la bebida se esfuma y el dolor empieza a ser patente. Cualquier policía que se sienta lo suficientemente generoso como para pasarse por allí puede verse involucrado en media docena de emocionantes altercados, en los que normalmente están implicados Ken y a su mejor amigo Ron, los cuales sueltan siempre el mismo discurso: no es que estuviéramos haciendo nada, agente, lo prometemos, fue algo totalmente accidental. Yo me quedé metido en el box con mi tranquilo cadáver, agradeciendo que fuera así. Cogí un par de guantes quirúrgicos de una caja que había dentro de un cajón y registré su cartera.
El nombre completo de Mickey el Hueso era, según su carné de conducir, Michael Adjayi. De manera que era de familia nigeriana y, según su fecha de nacimiento, acababa de cumplir los diecinueve.
«Tú madre va a estar muy cabreada contigo», pensé con tristeza.
Tenía un montón de tarjetas bancarias —Visa, MasterCard— y una del Sindicato de Músicos. Había un par de tarjetas de presentación incluyendo una de un agente, anoté los datos en mi libreta. Después volví a meter todo con cuidado en la bolsa de pruebas.
Hasta las tres menos cuarto no apareció ningún residente para declarar que Michael Adjayi había fallecido. Pasaron otras dos horas desde que yo declaré que el cadáver era la escena de un crimen, hasta que llegaron los datos del médico, se obtuvieron copias de la documentación pertinente, de las notas de los técnicos y del médico, y se bajó el cuerpo de forma segura a la morgue a la espera de la delicada asistencia del doctor Walid. Aquello me dejó con la feliz última parte, en la que debía contactar con los seres queridos de la víctima y darles la noticia. En la actualidad, la forma más fácil de hacerlo es coger el teléfono móvil de alguien y ver lo que sale en el registro de llamadas. Como era de esperar, Mickey tenía un iPhone. Lo encontré en el bolsillo de su chaqueta, pero la pantalla estaba en blanco y no me hacía falta desmontarlo para saber que el chip estaba destrozado. Lo metí en una bolsa de pruebas, pero no me molesté en etiquetarlo, me lo llevaba a La Locura. Cuando me cercioré de que nadie más iba a tocar el cadáver, llamé al doctor Walid. No encontraba ningún motivo para despertarle, de modo que llamé a su oficina y le dejé un mensaje para que lo viera por la mañana.
Si Mickey era realmente la segunda víctima, significaba que un asesino mágico de los hombres del jazz, y más me valía pensar en un nombre mejor para él que ese, había actuado dos veces en menos de cuatro días.
Me preguntaba si habría existido un grupo similar entre las listas de fallecidos del doctor Walid. Tendría que comprobarlo cuando volviera a la tecnocueva de La Locura. Estaba debatiendo conmigo mismo entre si debía irme a casa o dormir en la sala de empleados de la morgue, cuando me sonó el teléfono. No reconocí el número.
—¿Sí? —pregunté.
—Soy Stephanopoulos —dijo la sargento detective—. Se requieren tus servicios especiales.
—¿Dónde?
—En Dean Street —dijo. De nuevo en el Soho… claro, ¿cómo no?
—¿Puedo preguntar a qué se debe?
—Un asesinato de lo más horrendo —respondió—. Trae un par de zapatos extra.
Llegado cierto momento, el café ya no es suficiente y si no hubiera sido por el repugnante olor del ambientador que utilizaba el malhumorado conductor letón de mi taxi, me hubiera quedado dormido en la parte de atrás.
Dean Street estaba acordonada desde la esquina con Old Compton hasta donde se cruzaba con Meard Street. Vi al menos dos furgonetas Sprinter civiles y un grupo de Vauxhall Astra plateados, lo que suele ser una señal inequívoca de que hay un Equipo de Investigación de Delitos Graves en el lugar de los hechos.
Un agente al que reconocí de la Brigada de Homicidios de Belgravia me estaba esperando en la cinta. Un poco más arriba de Dean Street se había colocado una tienda para el equipo forense sobre la entrada del club Groucho, tenía un aspecto tan tentador como algo que hubiera salido de un ejercicio de guerra biológica.
Stephanopoulos me estaba esperando dentro. Era una mujer bajita y terrorífica cuya capacidad legendaria para la venganza le había asegurado el título de ser la agente lesbiana menos expuesta a que se hicieran comentarios despectivos sobre su orientación sexual. Era corpulenta y tenía un rostro cuadrado que no mejoraba con el corte de pelo militar raso a lo Sheena Easton, al que uno se podía referir como «irónico, posmoderno, de moda entre las bolleras», pero solo si era un masoca.
Ya llevaba puesto el mono azul forense desechable y una mascarilla colgaba alrededor de su cuello. Alguien había sacado un par de sillas plegables de algún lugar y había dejado un mono para mí. Solemos llamarlos trajes Noddy9 y sudas como un cerdo cuando lo llevas puesto. Me fijé en que había manchas alrededor de los tobillos de Stephanopoulos y en los cachivaches de plástico con los que nos cubrimos los zapatos.
—¿Qué tal está tu jefe? —me preguntó la sargento detective mientras me senté y empecé a ponerme el traje.
—Bien —respondí—. ¿Y el suyo?
—Bien —dijo—, volverá al servicio el mes que viene.
Stephanopoulos conocía la verdad sobre La Locura, así como un amplio número de superiores de la policía; solo que no era la clase de tema del que uno hablaba en una conversación civilizada.
—¿Está usted a cargo de esta investigación, señora? —pregunté. El superior que investiga un delito grave solía ser, al menos, un inspector, no un sargento.
—Por supuesto que no —contestó Stephanopoulos—. El Departamento de Investigaciones Criminales nos ha prestado a un inspector jefe, aunque está controlando la situación desde un enfoque flexible, en lo que se refiere a la colaboración, que consiste en que los agentes experimentados jueguen un papel principal en las áreas que mejor conocen.
En otras palabras: se había encerrado en su oficina y había dejado a Stephanopoulos al mando.
—Siempre resulta satisfactorio ver a los superiores adoptando una postura con visión de futuro en sus relaciones piramidales —dije y mi recompensa fue una casi sonrisa.
—¿Estás preparado?
Me puse la capucha y tiré de los cordones. Stephanopoulos me dio una mascarilla y me condujo al interior del club. El vestíbulo tenía un suelo de azulejos blancos que, a pesar de las precauciones que se habían tomado, tenían un rastro de manchas de sangre que atravesaba un par de puertas con celosías de madera.
—El cuerpo está abajo, en el baño de caballeros —indicó Stephanopoulos.
Las escaleras que llevaban a la escena del crimen eran tan estrechas que tuvimos que dejar subir a una multitud de forenses antes de bajar nosotros. No existen los grupos forenses que ofrezcan servicios completos. Es algo muy caro, de manera que se encargan grupitos al Ministerio del Interior como si fuera comida china para llevar. A juzgar por el número de trajes Noddy que pasaron por delante de nosotros, Stephanopoulos había pedido el menú especial para seis con doble de arroz frito con huevo. Yo era, supuse, la galleta de la suerte.
Como la mayoría de los baños del West End de Londres, los del Groucho eran angostos y tenían los techos bajos debido a la modernización de los sótanos en las casas adosadas. La gerencia del club los había forrado con paneles alternos de acero pulido y metacrilato de color rojo cereza. Era como estar pisando un nivel horripilante de System Shock 2. Las pisadas de sangre que salían de ellos tampoco ayudaban.
—Lo encontró un empleado de la limpieza —dijo Stephanopoulos. Aquello explicaba las pisadas.
A la izquierda había unos lavabos de porcelana cuadrados; en frente, una sucesión de urinarios normales y corrientes y, apartado a la derecha, sobre un par de escalones, estaba el único retrete con cabina. Un par de tiras de cinta protectora mantenían la puerta abierta. No hacía falta que nadie me dijera lo que había dentro.
Resulta curiosa la forma que tiene el cerebro de procesar la escena de un crimen. Durante los primeros segundos apartas los ojos del horror y te fijas en las cosas triviales. Era un hombre blanco de mediana edad y estaba sentado sobre el inodoro. Tenía los hombros caídos hacia adelante y la barbilla le descansaba sobre el pecho, lo que dificultaba poder verle el rostro, pero tenía el pelo castaño y un principio de calvicie en la coronilla. Llevaba puesta una chaqueta de tweed cara y gastada que le habían quitado de los hombros para mostrar una camisa de rayas diplomáticas, azul y blanca, bastante bonita. Los pantalones y la ropa interior le rodeaban los tobillos, sus muslos eran blancuchos y peludos. Las manos le colgaban flácidamente entre las piernas, supuse que se había estado agarrando la entrepierna hacia arriba hasta que perdió la conciencia. Tenía las manos pringadas de sangre, los puños de la chaqueta y la camisa también estaban empapados en ella. Me obligué a mirar la herida.
—Me cago en la puta —dije.
La sangre se había derramado en el inodoro y, sinceramente, no deseaba estar en la piel de los pobres y jodidos forenses que iban a tener que pescar a su alrededor después. Algo le había extirpado el pene de raíz, justo por encima de las pelotas, y a no ser que me equivocara, lo había dejado agarrado a lo que le quedaba hasta desangrarse.
Era horrible, pero me extrañaba que Stephanopoulos me hubiera arrastrado hasta allí para un curso intensivo sobre teorización de las escenas criminales. Tenía que haber algo más, de modo que me obligué a mirar la herida de nuevo y entonces vi la conexión. No soy un experto, pero a juzgar por el borde irregular de la herida no me pareció que fuera provocada por un cuchillo.
Me levanté y Stephanopoulos me dirigió una mirada de aprobación, presumiblemente porque no había salido corriendo de la escena entre gimoteos, agarrándome la entrepierna.
—¿Esto te resulta familiar? —preguntó.
4. Una décima parte de mis cenizas10
El club Groucho se inauguró más o menos cuando yo nací para ofrecer sus servicios a aquellos artistas y profesionales de los medios de comunicación que pudieran permitirse invertir en su irónico posmodernismo. Por norma general, pasaba desapercibido para la policía porque, por muy de moda que estuviera el inconformismo de sus mecenas, no solían discutir sobre ello en la calle los sábados por la noche. O no lo hacían a no ser que hubiera alguna oportunidad de llegar así a los periódicos del día siguiente. Por allí se pasaban bastantes famosos con potencial para ir a rehabilitación, y apoyaban así al nicho ecológico de paparazzi que se agolpaba en la acera situada en frente de la entrada. Aquello explicaba por qué Stephanopoulos había acordonado la calle. Supuse que los fotógrafos estaban ahora tan enfadados como unos niños de cinco años.
—¿Estás pensando en St. John Giles? —pregunté.
—El modus operandi es bastante particular —respondió Stephanopoulos.
St. John Giles era un supuesto violador que los sábados por la noche drogaba a sus citas y cuya trayectoria se había visto truncada, literalmente, unos meses antes en un club, cuando una mujer, o al menos algo que tenía el aspecto de mujer, le había mordido el pene… con su vagina. Se llama vagina dentata y no se había registrado ningún caso verificado médicamente. Lo sé porque el doctor Walid y yo investigamos hasta llegar al siglo xvii para encontrar alguno.
—¿Conseguisteis avanzar algo con el caso? —preguntó Stephanopoulos.
—No —contesté—. Tenemos su descripción, la del amigo de St. John, algunas imágenes borrosas de una cámara de vigilancia y poco más.
—Al menos ahora podemos partir de una victimología comparativa. Quiero que llames a Belgravia, preguntes por el número del caso y que pongas al servicio de nuestra investigación a tus personas de interés —dijo.
Una «persona de interés» es un individuo que ha llamado la atención de la investigación y que aparece en el HOLMES, el gran sistema de búsqueda. Las declaraciones de los testigos, las pruebas forenses, las notas de los detectives en un interrogatorio, incluso las imágenes de las cámaras de vigilancia, todo le sirve de suministro al procesador informatizado de investigación. El sistema original surgió como resultado directo de la investigación Byford del caso del destripador de Yorkshire. Se interrogó varias veces al destripador, Peter Sutcliffe, antes de que lo detuvieran accidentalmente, en un control rutinario de tráfico. Los policías pueden vivir pareciendo corruptos, abusones o tiranos, pero que queden como unos estúpidos es intolerable porque eso suele minar la confianza que tienen los ciudadanos en el cuerpo de la ley y es perjudicial para el orden público. Puesto que faltaban chivos expiatorios que resultaran prácticos, la policía se veía obligada a profesionalizar a una cultura que, hasta entonces, se enorgullecía de que sus miembros fueran unos aficionados sin talento. HOLMES era parte de ese proceso.
Para que la información resultara útil, debía ponerse en el formato adecuado y comprobarse para asegurar que cualquier detalle relevante se había seleccionado y clasificado. No es necesario decir que yo todavía no había hecho nada de eso con el caso St. John Giles. Sentía la tentación de explicar que trabajaba para un departamento de dos personas, uno de los cuales acababa de aprender a controlar la televisión por cable, pero por supuesto que Stephanopoulos ya era consciente de ello.
—Sí, jefa —dije—. ¿Cómo se llama la víctima?
—Jason Dunlop. Era miembro del club, un periodista independiente. Se había registrado en una de las habitaciones del piso de arriba. La última vez que lo vieron yendo hacía allí fue justo después de las doce y lo encontró aquí, después de las tres, uno de los empleados de limpieza nocturnos.
—¿Hora de la muerte? —interrogué.
—Entre la una menos cuarto y las dos y media, súmale o réstale el margen habitual de error.
Hasta que el patólogo lo abriera en canal, el margen de error podía variar una hora hacia delante o hacia atrás.
—¿Hay algo en él que sea especial? —quiso saber.
No me hizo falta preguntarle a qué se refería. Suspiré. No tenía muchas ganas de acercarme de nuevo, pero me puse en cuclillas y aproveché la oportunidad para echar un buen vistazo. El rostro estaba relajado, pero tenía la boca cerrada por la forma en que la barbilla descansaba sobre su pecho. No tenía ninguna expresión que yo reconociera y me pregunté cuánto tiempo se había tirado allí sentado sujetándose la entrepierna antes de morir. Al principio creí que no había ningún vestigium pero entonces, de una forma muy débil que llegaría a los cien miniguaus, me llegó la sensación del oporto, de la melaza, el sabor del sebo y el olor de unas velas.
—¿Y bien? —me preguntó.
—No exactamente —respondí—. Si la magia lo atacó no fue de forma directa.
—Me gustaría que no la llamaras así —dijo Stephanopoulos—. ¿No podríamos llamarla «otros medios»?
—Como quiera, jefa —contesté—. Es posible que los «otros medios» no tuvieran nada que ver en este ataque.
—¿En serio? ¿Una mujer con dientes en el chocho? Yo diría que tiene mucho que ver, ¿no te parece?
Nightingale y yo habíamos hablado sobre esto después del primer ataque.
—Es posible que llevara una prótesis, sabe, algo como una dentadura postiza solo que insertada… en vertical. Si una mujer hizo eso, ¿no cree que usted podría…? —me di cuenta de que estaba haciendo movimientos de mordedura con la mano y me detuve.
—Bueno, yo no podría hacer eso —dijo Stephanopoulos—. Pero gracias, agente, por esa fascinante especulación. Sin duda me mantendrá despierta toda la noche.
—No tanto como a los hombres, jefa —dije, deseando haberme callado.
Stephanopoulos me dirigió una mirada extraña.
—Eres un mocoso insolente, ¿no? —dijo.
—Lo siento, jefa —respondí.
—¿Sabes lo que me gusta, Grant? Un buen apuñalamiento los sábados por la noche, que a un pobre capullo le claven un cuchillo porque ha mirado con sorna a otro cabrón borracho —dijo—. Con ese móvil sí que puedo intervenir.
Los dos nos quedamos quietos durante un instante, reflexionando sobre los lejanos y confusos acontecimientos de la noche anterior.
—No formas parte de la investigación oficial —dijo Stephanopoulos—. Considérate un mero asesor. Cualquier pista normal que encuentres la introduces en HOLMES y, a cambio, yo me aseguraré de que cualquier asunto extraño te llegue a ti. ¿Está claro?
—Sí, jefa.
—Buen chico —dijo.
Me di cuenta de que le gustaba lo de «jefa»
—Ahora piérdete y esperemos que no tenga que volver a verte.
Volví a la tienda de campaña del equipo forense y me quité el mono, cuidadosamente, para asegurarme de que la sangre no llegaba a mi ropa.
Stephanopoulos quería que mi participación fuera discreta, puesto que los disturbios de Covent Garden habían terminado con cuarenta personas y un comisario adjunto, que después se había visto sometido a una suspensión disciplinaria, en el hospital. Doscientas personas más detenidas, incluida la mayor parte del reparto de Billy Budd, incluso el propio jefe de Stephanopoulos estaba de baja después de que yo le clavara una jeringa llena de tranquilizantes de elefante. En mi defensa diré que estaba tratando de ahorcarme en aquel instante. Aquello sucedió antes de que se destruyera el Teatro Real de la Ópera y se quemara el mercado. La discreción y yo nos llevábamos bien.
***
Volví a La Locura y encontré a Nightingale en el comedor sirviéndose kitchiri11 de una de las bandejas de plata que Molly insiste en colocar en la mesa del bufet todas las mañanas. Levanté la tapa de una de las otras bandejas y encontré salchichas Cumberland y huevos escalfados. A veces, cuando has estado despierto toda la noche, puedes sustituir el sueño por una buena fritanga, esto me funcionó el tiempo suficiente para poder informar a Nightingale sobre el cadáver del club Groucho, aunque por algún motivo dejé la salchicha Cumberland a un lado. Toby se sentó en sus cuartos traseros junto a la mesa y me dirigió la mirada despierta de un perro que está listo para cualquier trozo de carne que la vida quiera darle.
Cuando el desdichado sin pene de St. John Giles estuvo a nuestra disposición, seleccionamos a un dentista forense para que confirmara que esos daños habían sido ocasionados por unos dientes y no por un cuchillo, un pequeño cepo o algo por el estilo. El dentista había hecho la mejor reconstrucción de la configuración dental que se le ocurrió. Se parecía bastante a una boca humana, solo que menos profunda y orientada en posición vertical. En su opinión, los caninos y los incisivos eran parecidos a los de una boca humana, pero los premolares y los molares eran inusualmente finos y afilados: «Sugieren más a un carnívoro que a un omnívoro», había dicho el dentista. Era un hombre agradable y muy profesional, pero me dio la clara impresión de que pensaba que le estábamos tomando el pelo.
Aquello nos condujo a un extraño debate sobre el proceso digestivo de los seres humanos, que no concluimos hasta que salí a comprar unos libros de texto de biología y le expliqué a Nightingale, con todo detalle, el estómago, los intestinos, el intestino delgado y la función que estos desempeñan. Cuando le pregunté si no se lo habían enseñado en el colegio, me respondió que «a lo mejor sí», pero que él no había prestado atención. Cuando le pregunte qué era lo que había retenido su atención dijo que el rugby y los hechizos.
—¿Hechizos? —pregunté entonces—. ¿Me estás diciendo que fuiste a Hogwarts?
Decir esto me llevó a tener que explicarle los libros de Harry Potter, una vez terminé, me dijo que había ido a un colegio para los hijos de ciertas familias con una fuerte tradición mágica, pero que no se parecía mucho a la escuela de esos libros. Aunque le gustó la idea del quidditch, ellos se habían dedicado sobre todo al rugby y, además, utilizar la magia en el campo de juego era absolutamente ilegal.
—Aunque sí que jugábamos a nuestra versión propia del squash utilizando las formas de los movimientos. El juego podía ponerse bastante animado.
Los militares habían requisado la escuela durante la segunda guerra mundial y cuando volvió a tener un uso civil, a principios de los cincuenta, ya no había niños suficientes como para que mereciera la pena abrirla. «Ni suficientes profesores», señaló Nightingale antes de quedarse en silencio un buen rato. Me esforcé por no volver a sacar el tema de nuevo.
La verdad es que pasamos mucho tiempo registrando la biblioteca en busca de referencias a la vagina dentata, lo que me condujo hasta Exotica de Wolfe. Lo que Polidori evidenciaba para las muertes macabras, Samuel Erasmus Wolfe lo equiparaba con la fauna extraña y con lo que el doctor Walid llamaba «auténtica criptozoología». Era contemporáneo de Huxley y Wilberforce y estaba totalmente al día respecto a las teorías de la evolución más punteras de entonces. En su introducción de El papel de la magia en la inducción del legado pseudo-lamarckiano, sostiene que la exposición a la magia puede producir cambios en el organismo, que después serán heredados por sus descendientes. Los biólogos modernos denominan esto como teoría de la adaptación y, si alguien la apoya, no pueden evitar señalarlo y reírse. Sonaba plausible, pero por desgracia, antes de que pudiera completar la sección del libro en la que probaba su teoría, a Wolfe lo mató un tiburón mientras se bañaba en las aguas Sidmouth.
Yo pensaba que, teóricamente, podía explicar la «evolución» de muchas de las criaturas que aparecían detalladas en Exotica. Wolfe evitó mencionar en su teoría a los genii locorum, los dioses locales, que existían sin lugar a dudas. Pero me di cuenta de que, si una persona caía bajo la influencia de la magia intensa y tenue que parecía infiltrarse en ciertas zonas, entonces quizá esa misma magia se pudiera moldear físicamente. Como por ejemplo el caso de Padre Támesis, Mamá Támesis e incluso Beverley Brook, a la que besé en Seven Dials.
«Que heredarían sus descendientes», pensé. Quizás fuera algo bueno que Beverley Brook estuviera a salvo, lejos de la tentación.
—Si damos por sentado que la odontología forense confirmara que es la misma «criatura» —dije—, ¿podemos asumir que ella no es normal? Me refiero a que debe haber algo sobrenatural en ella, ¿verdad? Y eso significa que debería dejar un rastro de vestigium allá a donde fuera, ¿no?
Nightingale se sirvió más té.
—No has encontrado nada de momento.
—Ya —dije—, pero si tiene una cueva en la que esté la mayor parte del tiempo, entonces los vestigia tendrán la oportunidad de desarrollarse. Eso hará que sea más fácil descubrirlos y, puesto que los dos ataques fueron en el Soho, lo más probable es que su guarida esté allí.
—Eso es suponer demasiado.
—Bueno, es un principio —dije, y le lancé la salchicha a Toby, que se puso en pie de un salto para atraparla—. Lo que necesitamos es encontrar algo que tenga una trayectoria demostrada a la hora de cazar fenómenos sobrenaturales.
Los dos nos quedamos mirando a Toby, que se había tragado la salchicha de un bocado.
—Toby no, alguien que me deba un favor.
***
Cuando negocié la paz entre las dos mitades del río Támesis, una parte del trato consistía en el intercambio de rehenes. Todo suena muy medieval, pero fue lo mejor que se me ocurrió en el momento. De la corte de Mamá Támesis, del frente Londinense, elegí a Beverly Brook, la de los ojos marrón oscuro y rostro descarado. A cambio, conseguí a Ash, que posee la belleza de las estrellas del cine, el cabello rubio y el carisma de una feria ambulante. Después de una estancia más o menos desastrosa en la casa de Mamá Támesis, en Wapping, las hijas más mayores lo habían encerrado en el Generador, un hostal juvenil que estaba situado en el límite donde el matón King’s Cross se convertía en afluente del Bloomsbury. Aquella solución hacía, además, que estuviera a una corta carrera de La Locura en caso de emergencia.
El hostal se asentaba en el patio de unos viejos establos a las afueras de Tavistock Place. Por fuera era la típica casa georgiana de patrimonio nacional, pero por dentro tenía esos colores primarios que adornan todos los sets de los programas de televisión para niños y se limpian con facilidad. El personal iba ataviado con camisetas azules y verdes, gorras de béisbol y las sonrisas obligatorias que se diluyeron un poco al verme.
—Solo vengo a recogerle —les expliqué y sus sonrisas recuperaron su intensidad habitual.
No llegué a entender cómo, a pesar de que había estado trabajando toda la noche, me había echado una siesta, me había duchado y me había puesto al día con algo del papeleo, me las apañé para llegar a la habitación de Ash y descubrir que se acababa de levantar. Abrió la puerta envuelto en una toalla de ducha mugrienta color oliva.
—Petey —dijo—. Entra.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.