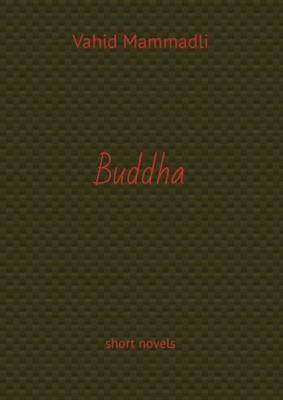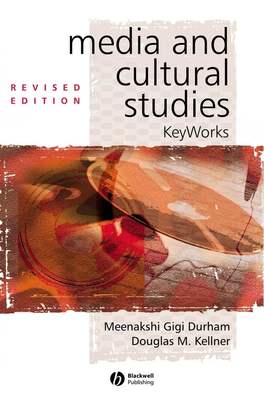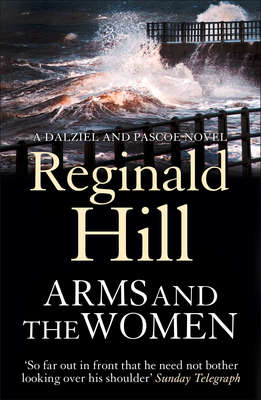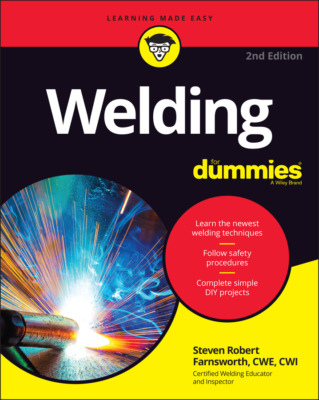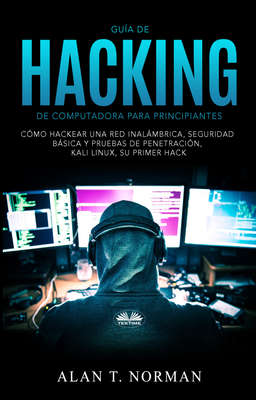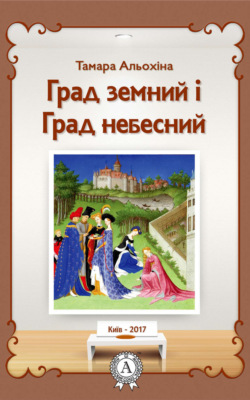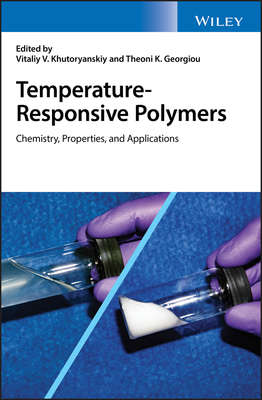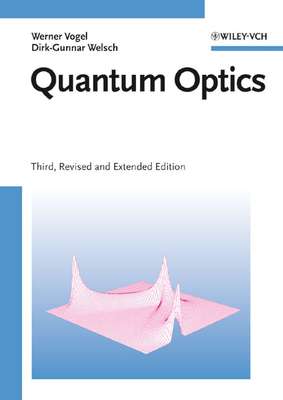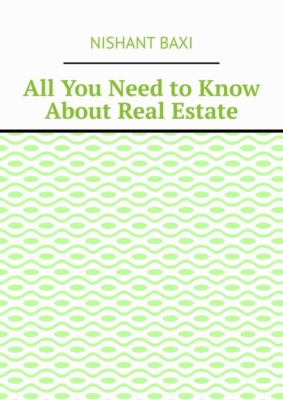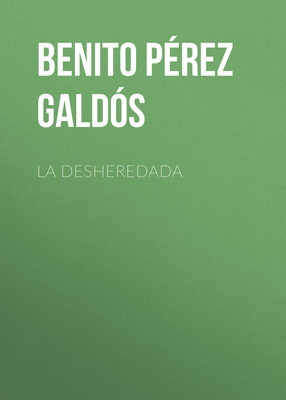Kitabı oku: «Episodios Nacionales: España sin Rey», sayfa 12
XXII
Con ardor empezó Urríes su trabajo apenas llegó a la estación; que en tales campañas no conocía la pereza ni dejaba perder los minutos. Con dinero y saliva conquistó fácilmente a Sabas, el cual no puso reparo a intervenir en el negocio, siempre y cuando no fuera para cosa mala. Muy adicto a la familia, y tan fiel como su padre y su hermana, no asintió a las proposiciones del caballero sin echar por delante sus escrúpulos: «¿Pero todo esto, don Juan, es para casarse?».
– Sí, hombre. ¿Pues para qué había de ser? ¿Por quién me has tomado?
Y con explicaciones enfáticas, de inventiva novelesca, le dejó en pleno convencimiento de que colaboraban en la paz de la familia. Sin perder tiempo, se puso el bueno de Sabas en comunicación con Boni… Esta se encargaba de persuadir a la señorita. Todo a pedir de boca se arreglaría, porque el jardín de la casa de Bergüenda lindaba con otro enteramente abandonado y en poder de caracoles y babosas. La entrada era facilísima de noche, sin que nadie lo advirtiese. Tapia de poca altura separaba los dos jardines, y en ella podían hablar los novios, cada uno por su lado, sin aproximaciones ni tan siquiera cogerse las manos. Lo malo era que el perro guardián seguramente con sus ladridos daría la voz de alerta. ¿Cómo se arreglaba esto?
Y el buenazo de Sabas, rascándose la testa, halló al fin la solución y la manifestó con llaneza ruda. «Dejaivos de jardines con caracoles, y del perro y la tapia, y los incomenientes que pasan. ¿No saléis tú y la señorita a prima noche para irvos al rosario en la iglesia?… Pues, coni, en vez de entrar en la iglesia, meteivos por el callejón que sale al juego de pelota y a las choperas del camino viejo, por onde no pasan ni las ánimas; que ya no andan ánimas dende que la Revolución quitó el Purgatorio… Allí estaremos don Juan y yo, y allí pueden hablarse los novios… que en media hora, coni, tiempo tienen de decir lo que quieran tocante a casamiento, y tú y yo apartadicos sin quitarles ojo, para que no haiga pegazón de personas una con otra, ni besos mismamente, cétera…». A ciegas aceptó Urríes este plan, por no tener medios de ejecutar otro. Entregábase al acaso, fiando en su suerte loca; contaba con lo imprevisto, que rara vez deja de ser favorable en las comedias vivas de amor.
Llegó, pues, la noche fijada para la cita. Acudió el primero don Juan: llevaba coche cerrado. No tardaron en destacarse de la sombra nocturna las figuras de Fernanda y Boni. Todo resultaba tal como lo calculó el experto Sabas, que andaba por allí ceñudo y vigilante, sin otra mira que el honor de la familia. Las intenciones de Urríes no eran buenas; pero su apetito donjuánico no tenía suficientes arrestos para proceder conforme al uso de los tiempos heroicos del libertinaje. La sociedad comedida y reglamentada del siglo XIX, no permitía ciertas audacias. El rapto en el coche, burlando de un puntapié o a cuchilladas la vigilancia de los servidores, era un delirio anacrónico. Robada Fernanda, ¿qué haría después? Estábamos en un siglo imposible, todo alambrado de leyes, reglas y miramientos. El ideal supremo sería tener dispuesta una casa próxima; entrar en ella con la hermosa joven; platicar juntos y solos en la forma más íntima, sin reparo de los desvaríos a que la mutua pasión les condujera, y después volverla al hogar paterno, quedando todo en secreto, con o sin consecuencias visibles en corto plazo. Esto era lo procedente y lógico en un siglo de amaños, hipocresías y ziquizaques. Y la Humanidad iba perdiendo en ello, porque los males de la fuerza fueron siempre menos malos que los de la astucia.
Ya en el terreno, mano a mano con Fernanda (y las manos de él no osaban ir más allá de las de ella), vio don Juan que se había equivocado de lugar y ocasión. Otra cosa ideó y presumió su acalorada mente de burlador. ¿Qué hacían allí las estatuas sombrías de Boni, Sabas y la señorita del pueblo, como representantes ñoños de la moral? Los mirones o testigos profanaban la santidad de la poesía, y convertían en copias insulsas el poema donjuánico… En la corrección de la entrevista, el pensamiento dominante de Urríes era recabar de Fernanda promesa de nueva cita, para lo cual precisaba reentablar sigilosa correspondencia entre la casa de Bergüenda y Miranda. Negose la hija de Ibero, y encastillada en su honestidad tanto como en su agravio, acudía veloz al cierre de todas las brechas que el galán abría. En el corazón de la enamorada joven, el odio a Céfora era una llama inextinguible. A Céfora tenía por autora de los tormentos que le ocasionaba el desvío de don Juan; y mientras más bello y seductor a sus ojos se presentaba el hombre amado, más terriblemente crepitaban las llamas del corazón, y más acerada y persistente era la idea fija, semejante a una brújula montada en el cerebro.
Con todas las artes de su ingenio fecundo se aplicó Urríes a desmontar aquella idea fija. Recelar de Céfora era ver visiones y asustarse de sombrajos. Aferrada tenazmente a sus odios, Fernanda insistió, diciendo: «Es verdad; no deliro. ¿Por qué estás aquí sino por estar cerca de ella?». Viendo que las sutilezas de su imaginación no daban juego, don Juan tomó el caso a broma; ridiculizó a Céfora, agregando chistosas comparaciones y conceptos saladísimos. Fernanda sonreía; pero aunque la sonrisa podía parecer señal de debilidad, continuaba rebelde al convencimiento. Repitió don Juan muy en serio su declaración de que la rubia de Subijana no significaba para él más que las invisibles pajaritas del aire.
Fernanda era religiosa; creía que los juramentos obligan y son prendas de veracidad. Su candorosa fe, un poco rutinaria y formalista, respondió a las ardientes afirmaciones del galán proponiéndole que jurase lo que había dicho. ¡Buen cuidado le daba a Urríes complacer a su amada, y pasarse jurando toda la noche! Los juramentos dramáticos y líricos no tuvieron fin: juró por Dios y por su madre, es decir, por las dos madres, la de Dios y la del caballero, a la cual este suponía muy bien aposentada en la mansión de los justos. Quedó así Fernanda consolada o en disposición de creer, y dando por terminada la entrevista, ofreció conceder otra en breve plazo, y decidir en ella si reanudaban el carteo. Separáronse, él con pasión declamatoria, ella con ternura reservada. Triste y un tanto alicaído se retiró Urríes a Miranda. No le resultó la novelesca cita tal como él la soñara y presintiera. Pero en su riquísimo arsenal de pertrechos amorosos hallaría resortes, trampas y redes más eficaces.
En este lugar de la narración se marca una coyuntura que desvía los sucesos y los empuja por derrotero no previsto. Un personaje, una mujer ya mencionada, aparece ahora como activa palanqueta en la máquina de esta ejemplar historia. Era Nievecitas, sobrina del cura de Bergüenda, bondadosa y honesta joven, agradable de rostro, menudita de cuerpo, un poco y un mucho picotera, y tan comunicativa que antes reventara que guardar un secreto. A los tres días del careo nocturno, llegose a Fernanda y muy compungida, casi llorosa, le dijo que don Juan de Urríes visitaba las más de las noches a Céfora, en un caserío pobre de las inmediaciones de Salinas… Para evitar su paso por Bergüenda, el traidor tomaba la línea de Bilbao hasta Pobes, donde ajustado tenía un coche…
El primer efecto de este jicarazo en el ánimo de Fernanda, fue una estupefacción parecida a la insensibilidad; siguió la cólera, el ciego creer en lo que oía; vino después la duda… Nieves mentía… repetía cuentos y chismajos… A estos angustiosos estados de alma que cambiaban rápidamente, sucedió un repentino desbarajuste nervioso como arrebato de locura. En la sedación de su delirio, cayó Fernanda en la taciturnidad sombría, lúgubre. Guardó en el alma el secreto de su aflicción con heroico y casi increíble disimulo. La violencia que hacía sobre sí para no dejar traslucir su congoja, parecía superior a las fuerzas humanas: divina fuerza era sin duda.
El primer cuidado fue que los tíos no sospecharan la grave desazón de la señorita. Conseguido esto, en su aposento y en los paseos vespertinos Fernanda tramaba con Nievecitas y Boni tenebrosa conspiración. Se le había metido en la cabeza comprobar por testimonio de sus propios ojos la traición de Urríes. Amiga y criada trataron de apartarla de aquel propósito; mas antes lograrían que saliese el sol por Occidente. La hija de Ibero podía romperse y morir; doblarse y transigir, nunca. Era un ser fundido en una sola pieza, y no había medio de tomar una parte de ella dejando lo demás.
Las conspiradoras recibieron de Miranda un soplo interesantísimo. Algunas tardes salía don Juan por la línea de Bilbao, diciendo que iba a visitar a un amigo en Orduña o en Amurrio. Regresaba al día siguiente. Sin decirlo claro, quería pasar por conspirador, y aires de tal se daba. Esto a nadie sorprendía en tiempos de tanta libertad, y de tan activas y variadas propagandas por el achaque de buscar Rey… Una tarde, después de comer en la estación, se metió Urríes en el mixto de Bilbao. Al poco rato se apeaba en Pobes. En un coche que prevenido y bien pagado tenía, partió por la carretera de Nanclares a Espejo. El camino era tortuoso, costanero, y el paisaje melancólico se entristecía más al caer de la tarde, cuando las últimas luces del día se acostaban en él soñolientas.
Don Juan se distraía contando los robustos y frondosos nogales que en aquel país se ven frente a todas las casas y en la proximidad de las iglesias. La penumbra los agrandaba, la sombra los ennegrecía, y sus formas corpulentas querían ser ante la imaginación figuras de abades panzudos o de atletas acurrucados bajo inmensos paraguas. En su vagorosa observación, así pensaba el caballero: «En la madera de esos árboles, que puede ser algún día mi cama, mi mesa, mi ropero, duermen ahora los pájaros tan tranquilos…». Luego, enzarzando ideas, se decía: «A diferencia del hombre, los pájaros no aman nunca de noche… De día se dedican al canto, a sus amores y a robar para comer… El ser que no ama, no vive. Como el pájaro busca el grano, busca el hombre a la mujer, y donde la encuentra, allí se para y come… toma lo suyo y lo ajeno…».
Entre pensativo y adormilado, llegó a un caserío pobre, a la entrada de Salinas. La noche era obscura y cálida; el lugar hondo, medroso, solitario, entre cerros y peñas. Próximo estaba el pueblo, y ninguna calle de él se veía. No faltaba, frente a la casa, el nogal pomposo que dormía envuelto en su capa o copa, tapándose desde el tronco a la coronilla. Salió la casera al encuentro de don Juan y le dijo que la señorita no había llegado. Coche y cochero pasaron al corral, y Urríes entró renegando en la casa, pues los plantones le enojaban, como hombre acostumbrado a que los gustos y bienandanzas se le viniesen a la mano. Condújole adentro y arriba la mujer, prevenida de un candil, por escalera crujiente y sollado de castaño, que respondían a las pisadas con quejas y chirridos lastimosos. En una estancia bien puesta y limpia entraron. El galán se dispuso a esperar; preguntole la casera si quería tomar algo; negose don Juan mohíno: tomaría tan sólo paciencia. A su pregunta de si la señorita tardaría mucho, respondió la mujer que nada sabía, y que la tardanza podía ser corta o larga, según… Total, que era forzoso ponerse en manos del tiempo, árbitro de los plantones de amor.
La noche había de ser para don Juan penosísima; noche de fastidio y rabia, porque el plantón no acabó ni con el día. Fue una soberana burla del tiempo y del amor confabulados, un bromazo cruel, aunque no tanto como él merecía. A las doce perdió la esperanza de ver a Céfora. Ya cerca de la una, prefirió el galán dormir, y se tendió medio vestido en la cama, que no era mala, aunque sí de las de música, pues en cuanto el cuerpo se movía en ella, las secas hojas de maíz y las maderas de la armadura cantaban y reían como enemigas del sueño del huésped. A pesar de esto, durmió cuatro horas con leves interrupciones de picotazos; que no faltaron pulgas feroces, asesinas…
Temprano dejó las ociosas y musicales pajas, y desayunándose con un buen chocolate que le dio la casera, preguntó a esta el camino más corto para entrar en las salinas sin pasar por el pueblo. Precisamente del caserío a las salinas había poco que andar, aunque ello era por vericuetos. Subiendo por un senderillo que arrancaba del nogal, se llegaba a una pared de piedra seca, deshecha en diversas partes y con practicables boquetes. Guiado por estas indicaciones, allá se fue don Juan seguro de encontrar a Céfora, que todas las mañanas, antes o después de misa, daba un paseíto por los dominios de la blancura.
Alguna noche estuvo Urríes en las salinas; de día, el espectáculo de aquella singular explotación del agua salada, le dejó maravillado y suspenso. Era un ancho y profundo barranco, cuyas dos vertientes habían sido convertidas en estanquillos o balsas de madera, escalonadas como los jardines de Babilonia. Estacas verticales soportaban estos tenderetes; los más lejanos parecían galerías o pórticos guindados unos sobre otros; las superficies altas, donde se estancaba el agua para someterla a la evaporación, eran de una horizontalidad perfecta. Los soportes y algunos trozos de muro que servían de armazón a tan industrioso artificio, ofrecían la complejidad y variedad más pintorescas. De una parte a otra, y aun por todo el espacio que separaba las dos vertientes del valle o encañada, corrían los cauces de madera, conductores del agua. Esta bajaba del manantial y se distribuía por la enmarañada red de canalillos altos y bajos. Lo que daba al paisaje una singular y exótica hermosura, era que al evaporarse el agua salobre, en los trayectos quebrados o rectilíneos que recorría y en la entrada y salida de los estanques, dejaba por todas partes cuajarones de sal. Aquí colgaban témpanos y estalactitas, allí corrían cristalinas cuerdas horizontales. Estos efectos, los de las pilas de sal ya recogida, y la nitidez alba de los embalses, daban la impresión de un país nevado o de una ciudad de pórticos, en parte de madera, en parte del más rico mármol de Paros. La general blancura superaba con mucho a la de la nieve, por el brillo y claridad que la viva luz y los directos rayos del sol daban a tan espléndido conjunto. No se cansaba Urríes de contemplar el bello, gracioso y divertido espectáculo: iba de una parte a otra buscando las variadas perspectivas, cuando vio a Céfora que sola y leyendo un librito avanzaba por la linde de los más bajos estanques. Había entrado por el portalón que comunica las salinas con el pueblo. «Ahí viene esa loca – se dijo Urríes andando hacia ella por los blancos senderos en que la sal pisoteada tenía el brillo mate del esmeril. ¡Y qué guapísima! ¡Cómo realzan su belleza dorada estas nieves, hijas del sol; estos templos de sal!…».
XXIII
Cuando a la dorada beldad se acercó el caballero, alzó ella del libro los ojos, y sin mostrar alegría ni pena, con fría tranquilidad, le hizo este saludo: «Ya contabas con encontrarme aquí. Buenos días, Juanillo loco».
– Contaba encontrarte, sí; pero no pensé que trajeras por delante al amigo San Agustín, que sin duda es el culpable del plantón que me diste anoche.
– San Agustín, no, ¡pobrecito! Échame a mí la culpa. ¿De veras te ha dolido el plantón? Me alegro mucho. Juan… ¿Para qué estamos en este mundo más que para sufrir?… Reconoce, amigo mío, que mis desgracias, esta humillación en que vivo, me dan derecho a mortificar.
– Pero a mí no.
– Mortifico a los que me quieren, Juan. Así me querrán más.
Esto decía con frialdad lacerante, que al caballero confundía, dándole impresión parecida a la del frote de un rallo en lo más sensible de la epidermis. Cuando así hablaba Céfora, don Juan creía ver en los ojos de ella un resplandor extraño, como si el azul celeste se cambiara en verde cenagoso. «Hoy vienes en la más cargante de tus fases… porque tienes fases, Céfora, como la luna… Tienes crecientes deliciosos, y menguantes horribles… Te suplico que hoy, en compensación de la noche boba que me has dado, me presentes la fase amorosa…».
– Sí que soy lunática… Pero no esperes hoy la fase bonita. Estoy en la hora antipática y en el menguante de hacerme aborrecible… Vámonos por aquí, y metámonos en aquella cueva, que estos salineros todo lo ven, y llevan cuentos a mi tía.
– Vamos a donde quieras. Y ya que nombras a tu tía, dime si anoche has tenido con ella algún zipizape… Eso me explicaría mi plantón y tu displicencia.
– Anoche no hemos reñido. Nunca reñimos; pero siempre estamos distantes una de otra, en espíritu. Mi tía es amable… amable como las serpientes que miran con tiernos ojos antes de enroscarse en la víctima. Carolina no me arroja de su lado; espera que yo me vaya; lo espera sentadita, sin decirme una palabra dura ni agria… Me arroja de sí con este dilema: «O monja o casada». Hace dos días me propuso por marido a un chico del pueblo, que tiene cuartos… hijo de un tendero de aquí, valenciano, que vende alpargatas, loza ordinaria, con especialidad en orinales, esteras, pelotas y muñecas baratas, de esas que miran con ojos espantados. El que quieren que sea mi novio es gordo y lucido… Siempre está sudando… Los ojos tiene asustadicos, como los de las muñecas, y como ellas está lleno de serrín. Su orgullo es jugar bien a la pelota, y cuando sale del trinquete trasuda horriblemente y apesta… Pues el otro punto del dilema es el convento de las monjas de la Esperanza, a media legua de aquí. El clérigo que se compinchó con mi tía para meterme en la Esperanza me ha resultado grilla. Carolina me mandó que oyese sus consejos… ¡Vaya una catequesis que se gastaba el hombre! Me hizo una declaracioncita muy mona… que le gusto mucho… que en vez de entrar en la Esperanza me arregle con él en clase de ama con visos de sobrina… que seremos muy felices.
– Ya ves, Céfora – dijo el caballero gozoso – cómo al fin tienes que venir a parar a mí… Rechazas el novio gordinflón; desprecias el curita hipócrita… Pues vente conmigo, tontuela… Te escapas bonitamente una mañana… yo te llevo a Madrid. Tendrás una linda casita… y…
Buscando soledad y frescura, pues picaba ya el sol, se encaminaron a uno de los grandes huecos que los pórticos dejan entre sí, bajo el maderamen de los estanquillos. Eran como cavernas de fondo desigual, según la forma de la roca o conglomerado terroso en que se apoyaba todo aquel tinglado. Allí se veía la sal apilada en montones, bloques endurecidos que semejaban esbozos de marmóreas estatuas. En algunos trozos, la imaginación veía intentos de modelado de figuras, y golpes del escoplo de Fidias.
– No me hables a mí – dijo Céfora sentándose en la sal blanca y dura – de linda casita en Madrid, ni de nada de eso… ¡Bonito papel el mío!… No quiero casamientos de mano izquierda, mientras das la derecha en el altar de Dios a la señorita de La Guardia. Entre paréntesis… la he visto… ¿No sabes que estuve la otra tarde en Bergüenda con unas amigas? Es bonita tu novia, sólo que su hermosura va diciendo: ‘¡qué tonta soy!…’. Pero no hablemos de eso ahora… y a lo que iba. En ningún caso aceptaré lindas casitas, porque resueltamente me decido por la vida religiosa… Si un clérigo indigno turbó mi alma, otro dignísimo me ha dado la paz… A él debo el afianzarme en mi vocación… ¿Quién es, me preguntas? Pues un sacerdote ejemplar, un sabio, un santo que vino aquí a misiones… hoy no está en Salinas; mañana volverá. Él me ha marcado el camino único para llegar a la paz que ambiciono; él me ha reprendido mis liviandades contigo, me ha enseñado a evitar las tentaciones…».
– Pero tú no le harás caso, como no te coja en alguna de tus fases de tontería… Eres voluble… yo te cogeré al fin en una voltereta de las que miran hacia mí… y contra clérigos y beatas.
– No lo harás, Juan. Esta veleta no mirará más para tu lado. ¿Qué puedo esperar? Posición social no has de darme… Yo ambiciono, ¿a qué negarlo?, ambiciono ser algo más que una inclusera pobre. La sociedad no quiere nada conmigo, bien lo veo. Cien maldiciones pesan sobre mí. Si me quedo en el mundo, pienso que he de ser muy mala, y que haré daño a cuantas personas vea junto a mí… ¿Quieres que te abra mi conciencia, y te deje ver mis anhelos y mis odios? Pues vas a verlo. Si te asustas, no culpes a mi sinceridad, sino a tu curiosidad. No necesito recordar mi triste origen, pues hace pocos días tuve el valor de contártelo. Mi madre era judía, mi padre cristiano… Me educaron en el cristianismo. Lo que este tiene de hebraico es lo que ha echado más raíces en mi alma. Soy hebrea por mi madre… ¿No recuerdas lo que te conté de esta? Pues por vengarse de mi padre, que la abandonó y me apartó de ella, ¿qué crees que hizo? Acecharle con un cantarillo de aceite hirviendo para quemarle la cara.
– Bárbara y loca venganza – dijo el caballero con súbito estremecimiento y contracción de su rostro. Tu madre era una furia del infierno.
– Pues aquí me tienes a mí; también soy algo furia. Mi madre se llamaba Mesooda, que quiere decir Dichosa. Así me lo ha dicho mi director espiritual, que sabe lenguas orientales; yo me llamo Nicéfora, que significa… ya no me acuerdo… cosa de llevar algo, no sé qué… Lo cierto es que… ¿lo digo?… desde que tengo uso de razón, llevo en mi mano el cantarillo de aceite hirviendo… Creo que en mi naturaleza persiste el impulso aquel de mi madre contra mi padre… Pues verás: la otra tarde, cuando vi a tu novia, la señorita de La Guardia, al pasar junto a ella instintivamente levanté la mano… Con gusto le habría quemado la cara, convirtiendo su hermosura en fealdad repugnante… Estas perversidades mías he revelado a mi confesor, el cual me ha dicho que no hay para mí salvación si no abandono el mundo.
«Abandonando el mundo no te salvas – dijo el caballero asustado de la fase maligna de Céfora. La soledad es lo más propicio a la perdición. Quédate en el mundo; hazte cargo de que este es un río, y tú un pedrusco anguloso… La corriente y el rodar continuo te irán gastando los ángulos y picos, y quedarás redondita y bien pulimentada». Satisfecho de su idea, y más aún de la feliz imagen con que logró expresarla, imagen por cierto adquirida en una lectura reciente, don Juan miró a la rubia, buscando en su rostro alguna señal de conformidad… Pero el pensamiento de Céfora había roto el hilo de la conversación y suelto divagaba por espacios desconocidos. Las miradas de ella lo perseguían; cazáronlo al fin en los blancos lomos de una pila de sal cercana; lo trajo a sí, y a Urríes lo brindó con estas palabras: «¿Qué decías, Juan? Mientras tú hablabas, me distraje recordando un pasaje de San Agustín muy bonito, que me sé de memoria. Dice así: ‘Dios mío, fortaleza y salud mía, pequé, y tuvisteis paciencia; falté, y todavía me esperáis; si me arrepiento, me perdonáis; si vuelvo a Vos, me admitís, y aun si tardo, me aguardáis…’».
– Pues todo esto – replicó don Juan con el gozo que infunden las claridades de la lógica – está conforme con lo que te digo… ¡Yo de acuerdo con San Agustín!… Ya ves; si tardo me aguardáis. Quiere decir el santo que debemos vivir en el mundo, rodar por él, baquetearnos en sus luchas, y después… Yo he pensado en eso mil veces. Tiempo tiene uno de volverse a Dios… En fin, Céfora, que Dios nos aguarda hasta que seamos viejos.
– ¡Tonto!… ¡Bonita manera de entender la virtud!
– Tu capellán, ese clérigo… ese que llamas el Bueno, en contraposición al otro pillete que quiso tomarte de sobrina, ¿qué te aconseja?
– Pues que huya del mundo desde ahora, que me aparte del pecado… No creas que es demasiado rigorista, como esos que tienen siempre el infierno en la boca, y que por cualquier tontería o dame acá esas pajas la quieren meter a una en el fuego eterno… Es hombre ilustrado, conoce el mundo, y sabe persuadir sin asustar. Perdona con tal que no se le oculte ningún secreto del alma ni de la vida.
– ¿Es italiano, es español?
– Entiendo que es húngaro, o polaco… Pero nada debe importarte este sujeto, enderezador de conciencias torcidas… Y ahora, Juan, bastante hemos hablado. Separémonos. Los salineros, y más aún las salineras, reparan en nosotros… No te quiero decir qué cuentos llevarán por el pueblo.
– No te dejo, Céfora, sin que me des tu palabra de reunirnos otra vez… Me debes una noche, y antes moriré yo que perdonarte esa deuda. Te perseguiré, te acosaré si no accedes, y si fuera menester acogotar o sacarle las tripas al clérigo polaco, hablador de tantas lenguas, cree que lo haré. ¿Quiere el hombre ser mártir para subir al cielo con palma? Pues lo será… ¿Te espero, sí o no?… Te advierto que si después de prometerme la cita, faltas a ella, habrá en Salinas una catástrofe… Piénsalo y decide.
Insistía Céfora en la negativa, primero ceñuda, después risueña. Supo don Juan emplear con hábil gradación sus medios sugestivos: primero amedrentó, poniendo en su rostro admirable ficción de ira; después atacó por la parte más flaca y peor defendida de la desigual fortaleza que debelaba. Bien sabía qué partes del muro se derrumbaban espontáneamente cuando el sitiador pedía entrada con ardiente lenguaje amoroso. Este era de seguro éxito para turbar la voluntad de Céfora, para enmarañar la red de sus nervios, encender su sangre y chamuscar su piel. Advirtió don Juan en los ojos de ella que el efecto se producía, y apretó más en la seducción para que el efecto no se perdiese en los días medianeros entre aquel instante y la noche de la cita. Pudo creer el hombre que, bajo la acción de sus palabras ardientes, la rubia crepitaba cual manojo de espigas arrojado en la hoguera.
«No me tientes, Juan» dijo Céfora temblorosa, apartándose de él para buscar asiento en otro montón de sal.
Con eléctrica prontitud pasó don Juan de un artificio de combate a otro que conceptuaba de más terribles efectos. Había herido el flaco de la sensualidad, y ahora la emprendía contra el del orgullo y vanas ambiciones. «Yo te llevaré a donde ahora no puedes soñar, Céfora; yo te llevaré a un estado social decoroso, como corresponde a tu belleza, a tu distinción nativa, a tu gracia inteligente; se te arreglará que tengas el nombre ilustre que te falta, que poseas medios de vida, que brilles, que triunfes, que seas como mereces, festejada y admirada. Sin mí te pudrirás en un convento tedioso y sucio, rodeada de imbéciles monjas; conmigo irás al esplendor de tu ser y de tus prendas naturales».
– No me tientes, te digo.
– No es tentación; es amor por ti, es interés por ti, es ambición de llevar al mundo una mujer exquisita, para que me digan: «¿De dónde has sacado esa divinidad? ¿En qué cielo has robado ese ángel?».
Céfora temblaba. Apoyándose en los bloques de sal, se puso en pie. De sus labios caían, entre escupidas y habladas, estas vocecillas melindrosas: «Juan, huyo de ti, me voy… te tengo un miedo horrible».
– Pero vendrás, vendrás a la cita – dijo Urríes asiéndola de la falda para no dejarla salir de la gruta. Cada día que pase aumentará mi ansiedad hasta la desesperación. Nos reuniremos mañana… fíjate… mañana…
Y ella: «Salgamos, Juan, y disimulemos… Nada puedo prometerte… Dentro de mí está empeñada la batalla. Puedo ceder, puedo hacerme fuerte y no acudir… No sé lo que pasará de hoy a mañana… En la mano llevo el cantarillo de aceite hirviendo… Si lo vertiera en mi propia cara, repetiría el caso de una heroína española muy nombrada…».
– Déjate de heroínas, que no existieron más que en la imaginación de poetas malcomidos… Si llevas el aceite, puedes freírle la jeta a tu director espiritual, para que diga lo de gato escaldado, etc… Nosotros entendemos que sobre todo está el amor. Nuestra religión nos manda embellecer y alegrar las horas de la vida. ¿Vendrás?
– Vuelvo a decirte que no y que sí. Estoy en lo más terrible de la borrasca de mis dudas. Vámonos despacito por el borde de estos estanques. Hablemos sin dar a conocer que estamos en plena discordia… Pasemos con tranquilidad aparente junto a estos hombres y mujeres que aquí trabajan… Imagina tú los pucheros que se pueden sazonar con la sal que aquí se recoge.
– No divagues, Céfora; no desvíes la conversación – dijo el caballero con salobre amargura en su boca. Quedemos en algo preciso. Yo te espero…
– Como quieras… Yo ignoro todavía si te daré plantón o no… En caso de que recibas plantón, echas a correr y me das por muerta para ti, Juan… No te sulfures: aguarda un poco. En caso de que yo descarrile, desde ahora te digo que no me retengas toda la noche… Volveré a casa antes que el gallo dé su primer canto, que es a las dos… Mi tía se levanta con el alba, y suele hacerme una visita de inspección… Teme que haya volado el pájaro… La Sagrario, que es mi discípula en perversidad, me aguarda, me abre la puerta del jardín, y protege mi paso a obscuras hasta la alcoba en que duermo… o no duermo.
Bordeaban los estanquillos, andando uno tras otro por angostos senderos blancos de esmerilado cristal. Y cuando dejaron atrás el grupo que con descarada observación les miraba, don Juan se paró y dijo: «Por tu madre, Céfora, no me faltes mañana».
Y ella, con grave solemnidad, que degeneraba en picardía: «No invoques a mi madre, Juan, porque cuando la llevo dentro de mí, más dispuesta estoy a quemarte la cara que a las diversiones de amor. Invoca para esos devaneos a mi padre, a mi enamoriscado y ardoroso papá don Miguel de Zambrana, que no vivía más que para… ya lo sabes».
– Pues le invoco… Descienda a ti desde el Cielo, o suba del Infierno el divino don Miguel…
– Tonto, no blasfemes… No hablemos más… Aquí nos despedimos. Yo me voy por el pueblo; tú sales por donde has entrado. Adiós… retírate… no me sigas.
Y sin darle tiempo a la repetición de sus instancias, desapareció fugaz en las calles de Salinas. El galanteador de oficio retrocedió mohíno y meditabundo a las alturas, y traspuesta la tapia desmantelada, fue a esconder en el caserío su expectación, su cachaza venatoria. Largas horas había de aguardar en el puesto, hasta ver si la res venía o no venía. Se propuso entretenerlas paseando en coche y a pie por la comarca, camino arriba.
En tanto, Céfora pasó el día gozosa con las visitas que le hizo el espíritu de su padre. El sacerdote de Venus, después de asomarse al alma de la hija de Mesooda una y otra vez, acabó por meterse y anidar en ella risueño y desvergonzado, irradiando sensualidad. Con tal fuerza y estímulos dentro de sí, Céfora soltó el armadijo de alambres de su externa tiesura moral, y apenas cerrada la noche, escapose de la casa con ciego afán y andar sonambulesco. No era dueña de sí: al ser vicioso, a la caldeada sangre del padre obedecía… En ascuas la esperaba el galán, paseo arriba, paseo abajo, midiendo el tiempo, y el suelo del solitario y hondo camino. Cuando se cansaba de mirar a las mortecinas luces del pueblo, miraba a las estrellas. Unas y otras eran signos de cruel incertidumbre. En el prado circunstante, rodeado de peñas, se oía el coloquio de los rumores nocturnos: aquí el silabeo de las aguas corrientes, allá la nota cristalina de los sapos en celo… Llegó Céfora a la vista de don Juan. ¡Hosanna!… Juntos, enlazados los brazos, entraron en el albergue obscuro y silencioso… Allí se quedan… Historia y Fábula, corred vuestras cortinillas…