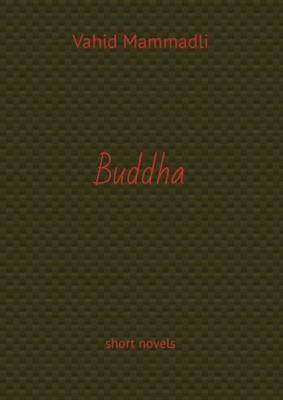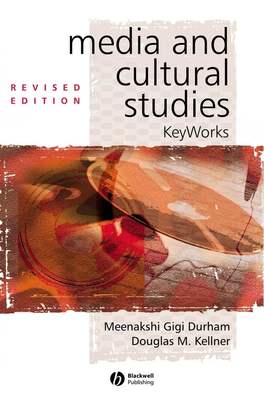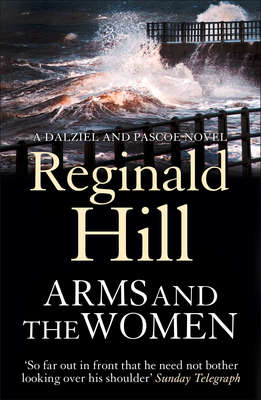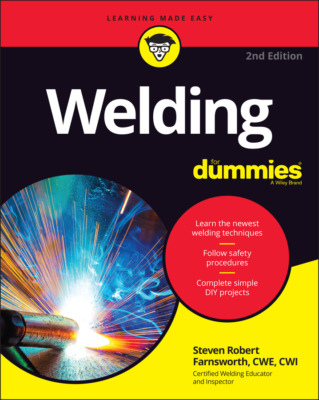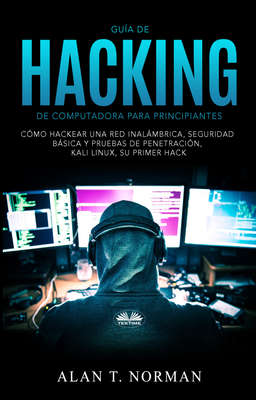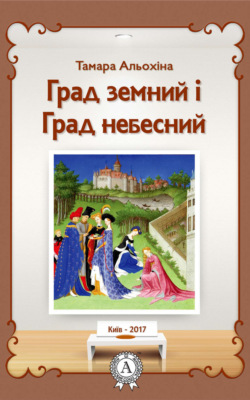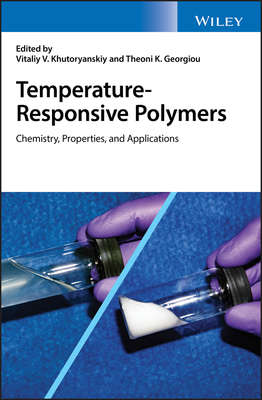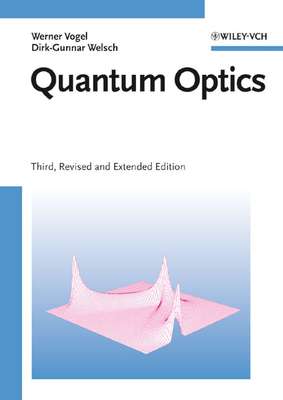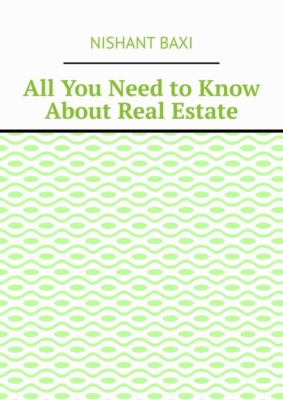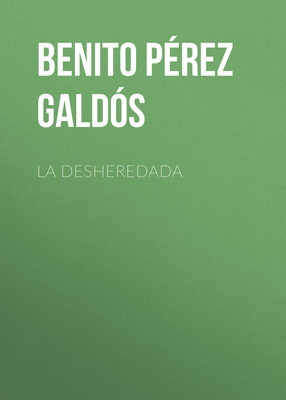Kitabı oku: «Episodios Nacionales: España sin Rey», sayfa 13
Antes que el gallo, puntual vigilante y cosmógrafo, cantase las dos, don Juan y Céfora salieron del caserío. Iban sin abrigo ni tapujo, confiados en la soledad del sitio y en la templanza del aire; hablaban sin secreteo, creyendo que de nadie podían ser oídos… No habían andado veinte pasos en dirección del pueblo, cuando unos rígidos bultos plantados en medio del camino parecían interceptar el paso a los amantes… Andando estos un poco más, pudieron ver que los bultos eran tres, colocados equidistantes, el del centro mayor que los dos laterales… Un paso más, y… Eran mujeres: las tres llevaban negro manto por la cabeza, sin ocultar los rostros… Ante aquellas extrañas y temerosas figuras, quedó yerto Urríes… Segundos no más duró su perplejidad. Comprendiendo que no debía pararse ni manifestar miedo, empujó a Céfora, y ladeándose pasaron ambos por la cuneta. Invertida la posición, los amantes avivaron el paso, y las tres figuras se volvieron de la otra parte. Una voz clara y fuerte dijo: «Lo he visto…». Don Juan no permitió a Céfora mirar hacia atrás… Ya iban a distancia cuando el canto del gallo rasgó el velo estrellado de la noche. Otros gallos cerca y lejos repetían… repetía la voz de mujer, que ya no era voz, sino grito de vibrante sarcasmo, lanzado como bala en persecución de los fugitivos: «¡Eh!… caballero, ángel… os he visto…».
XXIV
Aún no iban lejos los amantes, cuando les alcanzó una piedra lanzada con recia mano. La suerte de Céfora fue que la peladilla pasó rozándole la falda. Si llega a darle en la cabeza, ¡pobre ángel de Dios! Otra piedra cruzó el aire; mas ya no pudo hacer blanco, porque el enemigo estaba lejos.
«No tires, Boni, no tires – dijo Fernanda a su criada, cogiéndole la mano que ya tenía la tercera piedra. Sabes que eso no me gusta… ¿Qué adelantamos con apedrearles? Un par de tiros con buena puntería ya sería otra cosa. Pero no podemos, no sabemos matar… Vámonos, llevadme a Bergüenda. Nieves, Boni, no perdamos tiempo… Hemos de estar en casa antes de amanecer… Ya he visto lo que quería ver… y nada tengo que hacer aquí».
– Ahora que lo has visto, lo crees.
– Ya lo creía… pero siempre me quedaba un poquitín de duda… Es bueno ver las cosas, por malas que sean, y apurarlas en toda su amargura, para que el alma descanse en una pena tranquila… Venga un padecer claro, sin incertidumbres ni falsas esperanzas. ¿Quién no preferiría la muerte a la agonía?
– Esta no es muerte, sino vida, salud – le dijo Nievecitas filosofando. El suplicio que has pasado tiene ahora su término; la indignidad de ese don Juan es la mejor medicina de tu ceguera. Mi tío lo dice: «Niñas que estáis ciegas de amor, frotaos los ojos con el desprecio de los hombres… Despreciadlos y curaréis».
«Por cura y por viejo – replicó Fernanda, dejándose llevar camino abajo, – no es tu tío el mejor médico para estas enfermedades del alma…». Dicho esto, sus labios figuraban un mudo monólogo durante el paso por las ásperas pendientes del pueblo. Calles abajo corrían las tres, como si un torrente las arrastrara, y sus pies ágiles no se detenían ante ningún obstáculo. Por fin viéronse en campo libre, y un instante se pararon para tomar aliento. «¡Qué pueblo más horrible! – dijo Fernanda desembarazando su cabeza del manto. Hemos salido disparadas; hemos rodado por las calles, como si nos echaran a puntapiés… Yo estoy perdida de barro… Nieves, mira mis zapatos. ¡Ay, lo que más siento es llevarme barro de este pueblo!… Hasta el barro me ofende».
– Puedes creer que el barro no tiene ninguna culpa: el barro es sucio… al par que inocente – dijo Nieves rondando la filosofía. Siguieron su camino, el más del tiempo calladas, aplicándose en cuerpo y alma a sostener la vivaz andadura. A ratos Nieves y Boni bromeaban por sacar a Fernanda de su taciturnidad, y lo conseguían en apariencia. La desolada joven daba gusto a sus amigas respondiendo a las chanzas con palabras amables y hasta con risas, sin que por esto se acallaran los piporrazos lúgubres de la procesión que le andaba por dentro… Gracias al sostenido paso militar, llegaron a Bergüenda cuando los gallos, con alegre clarín, espantaban a la Pereza y mandaban descorrer el velo del Día. Con asistencia del cochero y hortelano que les habían favorecido en la escapatoria, entraron las tres de puntillas. No quisieron Nieves y Boni abandonar a Fernanda hasta dejarla recogida. La señorita les dijo que tenía mucho sueño y quería dormir; mas lo que hizo, en cuanto se quedó sola, fue desatar la pena que hinchaba su pecho y soltar el río de sus lágrimas.
Pensaba la triste doncella que su vida se había frustrado absolutamente; que ya no existía felicidad mundana de la cual pudiera obtener una parte, por pequeña que fuese. La persona gallardísima y las promesas de don Juan habían constituido en ella una segunda naturaleza, por no decir alma segunda. Muerto don Juan, por defección moral imperdonable, quedaba el alma de ella lo mismo que estuvo, encendida en tiernísimos afectos. Con el símil de una casa robada, expresaba Fernanda en sus soliloquios aquel estado de dolor inaudito. «Nada: ha entrado el ladrón en mi casa, en mi alma; se ha llevado todo lo que había en ella: felicidad, alegría, y él… el ladrón, se ha quedado dentro. ¡Qué cosa más rara! ¡Robarme todo lo que tengo, y quedarse dentro!… ¿y cómo le echo ahora?… Más raro es todavía que no quiero echarle… Quiero tenerle en mí como las cosas muertas que pasan a ser reliquias, recuerdos queridos que fueron muy amargos, y luego se van volviendo dulces».
Ya fue imposible ocultar a los padres y tíos lo que había ocurrido. Después del rompimiento con Urríes, Fernanda tenía sobre su conciencia algunos actos realizados a espaldas de la familia, y que pedían inmediata confesión. Declaró, pues, la entrevista nocturna en las Choperas, el cambio de algunas cartas, y por fin el caso atrevidísimo de ir de noche a Salinas para comprobar la traición del que aún se daba el nombre de caballero.
Tanto Demetria como Gracia y Santiago afearon a Fernanda la audacia de este paso tan contrario al decoro de una doncella noble; reprendieron ásperamente a Boni, y dieron quejas a la sobrinita del cura. Por las explicaciones que mediaron, se tuvo conocimiento de la intriga con que las tres muchachas lograron su fin. Iniciadora fue Nieves, instrumento activo el sacristán de Bergüenda, el cual, compinchado con su colega de Salinas, armó un admirable espionaje, por el cual supieron los días y noches, la hora de las citas, y hasta lo que el galán y la diablesa rubia hablaban en su escondrijo. El sacris de Salinas, que era el primer pícaro de la comarca, oyó una noche, aplicando su ancho pabellón auricular al tabique de madera, que los enamorados pensaban romper por todo y casarse a lo civil, como personas públicas, luteranas y dañadas de concupiscencia…
Todo lo perdonaban los Iberos a su querida hija, con tal que sacudiese con firme voluntad la maligna ilusión que le quedaba en el alma. Una muchacha inteligente, virtuosa y bella no debía embobarse mirando los pájaros idos, pues estos no habían de volver, y si volvían, menester era recibirles a tiros… A vivir, a olvidar, a desocupar el corazón de viejas murrias y de ajados ideales para disponerlo a nuevos amores.
Aparentaba Fernanda someterse a estas exhortaciones; pero su espíritu se mantenía rebelde al convencimiento. Gustaba de estar sola para consagrarse con ancho y libre pensamiento a sus meditaciones, y dar mil vueltas al dolor, buscando la sutil alegría que esconde entre sus pliegues. Como no le permitían encerrarse de día en su aposento, por temor a que cultivara sus melancolías, refugiábase en la libertad de la noche; que los llagados de amor buscan su bálsamo en el pensar antes que en el dormir.
Por la proyección nocturna, los pensamientos de Fernanda, en aquel desfile de sombras ante su caldeado cerebro, tenían más semejanza con el sueño que con la realidad; eran una forma del dormir, y en cierto modo un descanso del cuerpo quebrantado y del alma dolorida… El primer delirio fue la idea de renunciar al mundo y sepultar su vida en un convento. Todas las almas juveniles rompen el vuelo en esa dirección cuando, azoradas ante la catástrofe del ideal de vida se lanzan a los espacios… Pero la hija de Ibero no persistió en aquella dirección tenebrosa, y volvió las alas hacia el punto de partida, sintiendo repugnancia de la pasividad monjil en disciplina rigurosa.
En su segundo delirio se estacionó tanto la dolorida joven, que en él parecía querer fijar su alma. Empezó el ensueño por avivar enérgicamente la memoria de su hermano Santiago, por reverdecer el cariño que siempre le tuvo, por mirar con benevolencia su vagar aventurero y su alejamiento de la familia. De aquí vino un cambio radical en la manera de apreciar los hechos del fugitivo. Las que fueron extravagancias o locuras eran ya, si no razones, sinrazones con un reverso razonable. Todo en este mundo tiene su lógica transparentada cuando no la tiene a flor de superficie. Así, por gradaciones de benevolencia, la hermana admiró al hermano, y habría querido imitarle si la diferencia de sexos no fuera elemental impedimento. ¿Cómo dejar de admirar el primer arranque de Santiago, cuando se escapó de la paternal tutela de don Tadeo Baranda para lanzarse con Prim a la nueva conquista de Méjico?… A este poema infantil siguió el de arrojarse con salvaje brío a la independencia, buscándose la vida por mar y por tierra, primero navegando con Lagier, después conspirando y batiéndose por Prim.
De recuerdo en recuerdo y de simpatía en simpatía, Fernanda llegó al último dislate de Santiago, que para la familia era de los que no admiten disculpa. Todo se le podía perdonar, menos la vileza de dejarse arrastrar por una mujer de mala conducta, huir a Francia con ella, y establecerse y ayuntarse con simulación de matrimonio, deshonra de su abolengo y atropello de toda ley divina y humana… Recogiose en sí la hermana del delincuente, y al examen de aquel problema trajo algunos datos nuevos, entre ellos la manifestación de un grande amigo de su padre, Jesús Clavería, ya brigadier, que, al volver de París en Junio último, se detuvo en Vitoria por pasar un día en casa de Ibero.
La feliz memoria de Fernanda nos reproduce, casi con honores de copia, esta interesante declaración de Clavería: «Tú me conoces, Santiago; sabes que no puedo engañarte; usted, Gracia, sabe también que rindo culto a la veracidad. Pues óiganme y crean lo que digo… He visto a esos. No quise salir de París sin acercarme a la pareja y observarla bien, para traer a esta familia noticias auténticas, de las que no admiten duda… Esa Teresita, de quien hemos hablado con tan poco respeto, afeando su presente con su pasado, es una mujer extraordinaria… Todos nos equivocamos, y como yo fui el primero en denigrarla, quiero ser ahora el que rompa plaza en desdecirse y proclamar el error. Teresa es un caso inaudito de regeneración, del cual hay pocos ejemplos en el mundo… Yo creí que no había ninguno: he visto y comprobado el presente, y para que no me quedase duda, hice mi prueba con las investigaciones y testimonios más minuciosos. Me ha llenado de asombro el ver cómo esos dos que parecían locos, Santiago y Teresa, han resuelto el problema de la vida con un arte y una inteligencia que ya podrían imitar muchos cuerdos. Fundamento fue el amor, y ejecutantes del milagro dos voluntades poderosas. Yo he visto el milagro, y he llegado a los extremos de la admiración, que se tocan y confunden con los comienzos de la envidia».
Amplió Jesús Clavería su informe, agregando que entre los dos ganaban ya veinte o veinticinco francos diarios, y que vivían del modo más ejemplar: de ello daba fe Madama Úrsula, la cual a tal punto llegaba en su confianza que había entregado plenamente a Teresa la dirección del negocio de encajes. La casa en que vivían los amantes, y así había que llamarlos aunque esto sonara mal en oídos gazmoños, era un modelo de orden y pulcritud… Teresa tenía tiempo para todo. En la vecindad no se oían más que elogios de Madame Ibero… ¡tan bonita y tan buena!… Su marido, su trabajo, su casa, y no más.
París complejo, París integral y babilónico, tuvo siempre en su seno ejemplares de estas abejas industriosas, fabricantes de la miel doméstica y de las virtudes silentes, opacas, que rehúyen el cartel y hasta los menores ruidos de la fama. Estas virtudes, cualquiera que sea el sexo en que resplandezcan, necesitan el apoyo y estímulo de un ser del otro sexo, dotado de superior consistencia moral. En el caso de Madame Ibero, esta no habría realizado el portento de su rehabilitación, si no hallara en Santiago un robusto pilar en que asentarla.
Falta decir que en los más de los casos no era parisiense todo el oro de estas virtudes escondidas. Había parejas mixtas y parejas totalmente exóticas, que en el ambiente de la gran ciudad, tan rico en principios vitales, habían llegado a rehacer la existencia en nuevos moldes, encontrándose poseedoras de cualidades que procedían ciertamente de un tronco étnico lejano, pero que en él no tuvieron efectividad por causas invisibles. En presencia de estos fenómenos, el curioso trataba de indagar la causa o raíz de la fuerte concreción vital que París poseía. ¿Era por ventura la facilidad de la subsistencia, el vivir cómodo, la pronta y eficaz recompensa del trabajo, la puntualidad, la formalidad, el cumplimiento de las leyes, la blandura de estas, la soberana tolerancia religiosa, que por su extensión y benignidad más parecía obra de la naturaleza que de los hombres? Difícil era precisar las causas; bastaba con reconocer los hechos.
No se engolfó en estas consideraciones Clavería; pero apuntó la idea, llegó a sostener que el terreno lo hace todo, y que las plantas oprimidas en el semillero donde han nacido, no dan flores ni frutos hasta que se las pone en tierra libre y ancha, cruzada por cuantos aires, vientos y ventarrones quiera Dios mandar al mundo. Algo de esto dijo, sí, y si no lo dijo, lo mismo da. Lo que importa es que Fernanda recordó las informaciones de Clavería para encariñarse más con su hermano y llegar a lo más increíble: a no sentir despego, sino simpatía, por la compañera de la regeneración de él; por la mujer aquella de mala vida, que ya no lo era, pues algo excelso brillaba en su obscuridad.
Otro dato sobre lo mismo. Poco antes de salir la familia para Bergüenda y Sobrón, Fernanda sorprendió en el pupitre de su madre una carta a medio escribir. Sin duda, Gracia se olvidó de guardarla: era carta de tapadillo. El inflexible Santiago Ibero había decretado rompimiento de relaciones con el hijo rebelde, y el informe optimista y conciliador de Clavería no era tal que le moviese a cambiar de conducta. El primer impulso de Fernanda fue respetar el secretillo de su madre; pero la curiosidad pudo más que el respeto, y una mirada fugaz, deslizándose en la escritura, enganchó estos jirones de conceptos: «Hijo querido, tu padre se desenojará un poco si vienes a vernos. Ven, por Dios… Pero no puedes traerla… eso nunca… traerla no… Mándanos su retrato… bien disimuladito para que tu padre no se entere… Deseamos conocerla… Clavería nos ha dicho…».
Con lo poquito que leyó, pudo Fernanda formar este juicio: su madre se dejaba rodar por la pendiente que arriba es rigor inflexible y abajo piedad… ¡Cuán difícil es sostenerse en los picachos del odio!… Cada día sería mayor la blandura de Gracia: el hijo ausente llamaba con fuertes aldabonazos en el corazón de la madre; la hija, por su parte, adelantábase a los demás de la familia, y abría desde luego su atribulado corazón al hermano querido, al aventurero, al vagabundo, al revolucionario, al amante de la Samaritana; y por no poner límites a su desbordada indulgencia y piedad, también absolvió y amó a Teresa… Ningún miramiento tenía ya que guardar la hermana de Iberito a la sociedad que la rodeaba. Fuérase la tal sociedad a paseo con todas sus morales triquiñuelas y sus necias hipocresías. Teresa era, según Clavería, un caso inaudito de regeneración. Pues a respetarla, a quererla, a morar con ella en espíritu.
Véase, pues, cómo en donde menos podía esperarse encontró Fernanda un alivio de su tribulación, y una salida al repleto embalse de sentimientos generosos que su noble corazón atesoraba… No hay forma de dar todavía explicación clara de este fenómeno: que Fernanda restañara sus penas con la felicidad de dos seres amantes. Entre el caso inocente y doloroso de la doncella enamorada y el caso de aquellos aventureros corridos, no había relación, contacto ni aun remota semejanza; ofrecían, por el contrario, en sus conclusiones brutal antítesis. La paloma candidísima que en su corta existencia no había hecho más que arrullarse en honestos cálculos de amor, se estrellaba en un terrible desengaño, que más parecía castigo. ¡Y ellos, los de París, los que habían sido malos, concluían dichosos! Pronto comprendió la joven que este criterio de cuento de hadas no podía ser aplicado a los casos reales de la vida… Ya iría entrando en conocimiento de la escondida ley, por la cual los pecadores pueden ser felices y las almas angélicas no… Mientras encontraba un criterio justo que aplicar a tan endiabladas contradicciones, Fernanda se entregaba al deleite íntimo de amar a los irregulares, y de traerlos a su lado para verlos y oírlos, como a viajeros maravillosos que conocían y contaban los secretos más dulces del vivir.
XXV
Buen acuerdo de los padres y tíos de Fernanda fue apartar a esta de los lugares que constantemente le recordaban su desventura. Partieron, pues, todos a La Guardia y Samaniego, y de allí, a los dos o tres días, se fueron a Vitoria, donde esperaban hallar más bullicio de seres, más variedad de imágenes, más rotación de sucesos, y el exceso de impresiones que, destilándose lentamente, producen el benéfico bálsamo del olvido.
Con excepción de las de Gauna, todas las señoritas de Vitoria desagradaron a Fernanda. ¡Cosa más rara! En algunas, que habían sido sus amiguitas, ya no veía más que insulsas muñecas que se movían y hablaban por mecanismo. Muchas de ellas no pasaban del papá y mamá; otras, en cambio, eran tan redichas, que fácilmente recaían en la indiscreción. Algunas, en su primera visita, plantearon la cuestión de don Juan. Con lenguas, ora despiadadas, ora zalameras, azotaron al caballero y compadecían a Fernanda, llegando a esa locuacidad cotorril que no se sabe si expresa pena o alegría.
A poco de residir en Vitoria los Iberos, corrieron por la ciudad (casinos, boticas, Mentirón y Florida) rumores de carácter un tanto novelesco, referentes a don Juan de Urríes. La fama del héroe popular andaluz, conquistador de mujeres, no cabía ya en los términos familiares, y propagándose por pueblos y montes, invadía el suelo pacífico y patriarcal de Álava. Cierto que en el trasplante se ajaban y desteñían los colorines de la poesía donjuánica; pero en la airosa figura quedaban todavía el penacho y caireles que el pueblo modificó a su antojo. Lo que principalmente constituía el aura popular de Urríes era su mano dadivosa, abierta siempre para el necesitado. En fondas y paradores no reparaba en cuentas, por desaforadas que fuesen; espléndidamente pagaba servicios de coches, recadistas y mediadores, y lo más bonito y seductor era que, a más del dinero, derrochaba la influencia política, prodigando recomendaciones, promesas de credenciales, efectividad de favores políticos, con lo que algún burlado esposo quedó más que satisfecho. En fin, que el don Juan indemnizaba, cual si acometiera y realizara sus aventuras por cuenta del Estado.
Véanse las lindas hazañas donjuanescas, según el vulgo las refería. En Orduña, con sólo una tarde de trato y dos o tres horas de la noche, enamoró, sedujo y enloqueció a una hermosa y hasta entonces honestísima señora casada. A los tres días de esta horrenda catástrofe moral, paseaban juntos los tres… es a saber, don Juan, la señora y el marido de esta… a quien ya se indicaba para una plaza de joven de lenguas en el Ministerio de Estado. (Era francés el tal, y mascullaba dos idiomas a más del suyo.) En Ulibarri Gamboa engañó don Juan a una linda muchacha que estaba para casarse. La encandiló con sólo un palique de media hora, echándole unas flores tan bonitas y al propio tiempo tan demoniacas, que la pobre chica, según contó después, no supo lo que le pasaba…
Luego ¡vaya por Dios!, resultó que no hubo la malicia que al principio divulgaron las ociosas lenguas… El novio, que había sufrido un ataque de pataleo furioso y rabia blasfemante, estaba ya más calmado; poco a poco iba remitiendo su desconfianza, y no tardaría en descansar a la sombra de las palmeras de la fe… Del buen cura don Prudencio Virgala, tío de la joven, varón sensato, conciliador y pacificante, debe decirse que a los seis meses del escándalo se consideraba ya con toda seguridad canónigo de Calahorra… ¡Y que no estaba poco ufano el hombre, viendo realizado al fin, por tan tortuosos medios, su ideal eclesiástico desde que cantó misa!
En Villarreal, Nanclares, Salvatierra y otros pueblos, siguió don Juan dando sus golpecitos de escandaloso libertinaje, con fugaz alboroto de los vecindarios inocentes. Pero todo terminaba con pacífico arreglo y pródigas mercedes del burlador. Prenda de paz solía ser una concesión de carretera por el Estado en territorio de Treviño, subasta de otra con adjudicación a determinada persona, o bien destinillos y favores de menor cuantía; y aun se dio otro caso más chusco: don Juan hubo de pagar la dote de dos muchachas monjitas, de familia estrechamente unida por parentesco a la señora burlada.
Imperaba, pues, el criterio de las compensaciones, que tal vez era la rosada aurora de una moral nueva. Nueva era también y singularmente peregrina la transfusión de la sangre donjuanesca de las venas cálidas del Sur a las venas del Norte aguado y frío. La gallardía personal y la esplendidez dadivosa reproducían el Mañara sevillano; las artes escurridizas y el amaño para guardar el bulto recordaban al virote de las ciudades andaluzas. El tipo evolucionaba en pos de un maridaje discreto del romanticismo con la administración, y esquivaba el paso por encrucijadas dramáticas, llevando en su corazón el fuego de amor, en su escarcela el oro, las leyes, decretos, reales órdenes y todo el positivismo decoroso de las mejoras locales… Entraba en los pueblos como paladín de la Inmortalidad, y se despedía con esta tarjeta: Don Juan Tenorio, miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Quisieron los padres y tíos de Fernanda poner barrera entre la perversa fama de don Juan y los oídos de la desairada señorita. Pero viendo que sería imposible este aislamiento sin cerrar con candados las bocas de las amigas, juzgaron conveniente informarla de todo, y así se hizo, tocando previamente las trompetas y trompetillas de la moral. «Ya ves, hija, qué hombre tan impúdico… ¡De buena te has librado!… Vete enterando, para que acabes de perder esa vana ilusión».
Revestía Fernanda su rostro de glacial indiferencia al oír estas cosas, y los padres y tíos se regocijaban creyéndola convalecida de la grave enfermedad de amor. Pero no iban las cosas por tal camino en la región invisible del alma, que Fernanda con cierto pudor místico recataba de las curiosidades más afectuosas. Según el juicio de ella, el donjuanismo era un mal; pero de tal naturaleza, que en él no podía existir la fealdad… como no existía tampoco la fealdad en la vida borrascosa de Santiago y Teresa, antes de que un impenetrable destino los llevase a la tranquila honradez. Estas ideas eran nuevas en Fernanda; apuntaron en su cerebro después de la catástrofe, y en su rápido crecimiento ahogaban toda idea anterior. En ellas se mecía como en un columpio, viendo venir otras, viéndolas entrar en su pensamiento como pájaros asustados que huyen de la tempestad. Cada idea que entraba traía plumaje desconocido y un piar distinto del de las aves de acá. Volando venían de países remotos, donde la locura es sensatez, y quizás el desorden virtud.
La Historia privada y pública convienen en que por aquellos días el trastorno mental de don Wifredo de Romarate, Bailío de Nueve Villas, se había resuelto en una plácida mansedumbre, casi equivalente a una radical curación. Ya era otra vez el hombre pacífico, atento, sin una palabra más alta que otra, extremado en la caballería, fino y consecuente en la amistad. Verdad que hablaba muy poco, y así no había ocasión de disputa; no se curaba de la Legitimidad, ni de las fatigas de Carlos VII por ceñir la corona de España. Levantábase el hombre temprano; oía misa en San Vicente; consagraba después, en su casa, dos o más horas a un prolijo aseo y aliño cuidadoso; se ponía unas botitas de tacón muy alto, con que acrecía un poco su menguada estatura; endilgaba la ropa que últimamente le hicieron en Madrid, un hermoso chaquet estilo Romero Robledo, pantalón y chaleco distintos; se coronaba de un sombrero de altísimo cilindro terminado en airosa campana; revestía sus manos de amarillos guantes, y acompañado del más primoroso de sus bastones, emprendía su matinal paseo hasta la hora de comer.
El paseo del Bailío había llegado a ser en Vitoria fenómeno consuetudinario, inherente a la vida de la población. Su presencia servía de reloj a muchos. Invariablemente recorría dos veces los cuatro costados de la Plaza Nueva, una vez las aceras de la Vieja; seguía luego por la calle del Prado, hasta dar vista a la frondosa Florida. Por el Instituto, Capitanía General y San Antonio se encaminaba a la calle de la Estación, de la cual recorría invariablemente las dos terceras partes, ni baldosa más, ni baldosa menos; regresaba a la Plaza Nueva, y medidos por última vez los cuatro costados, tornaba a su vivienda en el Portal del Rey. El ritmo de andadura era siempre el mismo. Si se contaran los pasos, no habría cuatro de diferencia entre un día y otro. Su contoneo era grave y decoroso; su ademán, noble; su pisar, firme; no hablaba con nadie; sólo con leve sonrisa y una indulgente cabezada favorecía la persona de algunos transeúntes. A las señoras y sacerdotes cedía galanamente la acera. En medio paseo bastoneaba; en el otro medio llevaba mano y bastón a la espalda, y cuando entraba en su calle hacía un poco de molinete… Todas las tardes, después de la siesta, repetía la caminata por los mismos sitios y con el mismo número de pasos; la única diferencia era que no sacaba el chaquet Romero Robledo, sino la levita Manuel Silvela y el pantalón Camposagrado.
Invariablemente terminaba el paseo de la tarde en el palacio de Gauna, donde por cena hacía don Wifredo una colación muy frugal; y si no estaban allí los Iberos, a la casa de estos iba en busca de la tertulia, la colación y el extático contemplar a la hermosa Fernanda. Tenía esta especial gusto en hablar con el Bailío; encontraba en su conversación algo del gorjeo exótico y del plumaje pintoresco de los pájaros que en forma de ideas venían a refugiarse en su cerebro. Los primeros días hallábase el pobre sanjuanista cohibido por un respeto casi religioso. En la hija de Ibero veía una santa, una mártir, un ser interna y externamente purificado por las tribulaciones; era para él la perfección moral y la suma hermosura. Después, ya se fue soltando; pero su franca espontaneidad no se mostraba sino cuando Fernanda era su única interlocutora, y esto acontecía las más de las noches, porque a las chicas de Gauna y a las de Prestamero se había prohibido severamente marear al buen señor, y darle bromas que pudiesen remover su dolencia o despertar sus aletargadas manías.
Apartada con él en un rincón de la sala, Fernandita sabía tratar graciosamente los puntos más delicados, sin alterar la dulce mansedumbre en que el caballero vivía. «Anoche, don Wifredo, me dejó usted a media miel. Ya sabe que sus aventuras amorosas me entretienen más que nada, y son lo único, puede creerlo, que me alivia de mi tristeza. Pues empezó a contarme su conocimiento y relaciones con una dama enlutada, triste, parienta pobre de otra muy compuesta y fachendosa, natural de Cáceres; y cuando estaba yo más entusiasmada con su historia, se nos acercó Sofía Prestamero; varió usted de conversación, y yo me quedé, como quien dice, en ayunas… Siga, siga, por Dios, y sepa yo en qué pararon aquellos amores tan volcánicos…».
Tomó don Wifredo la postura de las grandes confidencias, la cual era como todas las suyas, postura correctísima, con la más decente colocación del cuerpo y las extremidades, y un orden artístico en todos los pliegues de su pantalón y levita, los cuales pliegues eran cada noche casi exactamente iguales a los de la noche anterior… Y en esta grave petrificación estatuaria, satisfizo la curiosidad de su noble amiguita. «Ya dije a usted que la conocí en las tribunas del Congreso, cuando Castelar nos habló del Dios del Sinaí, muy señor mío… Las miradas de aquella señora triste incendiaban el Salón de sesiones. Yo estaba sofocado, y me puse malo por no tener a mano un refresco… Un amigo que entonces me salió, pérfido y enredador, quiso hacerme creer que la dama estaba en el último mes de su embarazo. Fue una broma de mal gusto; y cuando la señora llamó a la puerta de mi casa, nadie observó en ella bulto de vientre ni cosa tal. No me fue posible recibirla; pero por doña Leche, que habló con ella, supe que es algo marquesa, viuda de un militar muerto en Cuba, y que allí dejó una fortuna… En sus cartas, arrebatadas de un amor insensato, del año 43, me pedía que fuéramos ella y yo a reclamar… En fin, que por mi dolencia no me decidí a embarcarme con ella… Mi negativa debió de exasperarla hasta la exaltación. Sus cartas terminaban con el terrible dilema: Tu amor o la muerte… Trajéronme entonces a Vitoria, donde supe que murió de tristeza…».
– No me parece inverosímil. ¡Pobre señora!… Y ahora, dejando esto a un lado, don Wifredo, va usted a explicarme otra cosilla que anoche dejó medio en el aire… Ya no se acuerda. Pues me dijo usted que ese achaque de la cabeza que padeció en Madrid, por culpa de una tal África, le trajo muchos sinsabores y disgustos, y también grandes beneficios. Me falta saber qué beneficios fueron esos, señor Bailío.