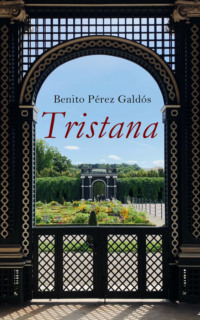Kitabı oku: «Tristana», sayfa 3
Capítulo VII
Algo se asustaba Tristana, sin llegar a sentir terror ni a creer al pie de la letra en las fieras amenazas de su dueño, cuyos alardes de olfato y adivinación estimaba como ardid para dominarla. La tranquilidad de su conciencia dábale valor contra el tirano, y ni aun se cuidaba de obedecerle en sus infinitas prohibiciones. Aunque le había ordenado no salir de paseo con Saturna, se escabullía casi todas las tardes; pero no iban a Madrid, sino hacia Cuatro Caminos al Partidor, al Canalillo o hacia las alturas que dominan el Hipódromo; paseo de campo, con meriendas las más de las veces, y esparcimiento saludable. Eran los únicos ratos de su vida en que la pobre esclava podía dar de lado a su tristeza, y gozaba de ellos con abandono pueril, permitiéndose correr y saltar, y jugar a las cuatro esquinas con la chica del tabernero, que solía acompañarla, o alguna otra amiguita del vecindario. Los domingos, el paseo era de muy distinto carácter. Saturna tenía a su hijo en el Hospicio, y, según costumbre de todas las madres que se hallan en igual caso, salía a encontrarle en el paseo.
Comúnmente, al llegar la caterva de chiquillos a un lugar convenido en las calles nuevas de Chamberí, les dan el rompan-filas y se ponen a jugar. Allí les aguardan ya las madres, abuelas o tías (del que las tiene), con el pañuelito de naranjas, cacahuetes, avellanas, bollos o mendrugos de pan. Algunos corretean y brincan jugando a la toña; otros se pegan a los grupos de mujeres. Los hay que piden cuartos al transeúnte, y casi todos rodean a las vendedoras de caramelos largos, avellanas y piñones. Mucho gustaban a Tristana tales escenas, y ningún domingo, como hiciera buen tiempo, dejaba de compartir con su sirvienta la grata ocupación de obsequiar al hospicianillo, el cual se llamaba Saturno, como su madre, y era rechoncho, patizambo, con unos mofletes encendidos y carnosos que venían a ser como certificación viva del buen régimen del establecimiento provincial. La ropa de paño burdo no le consentía ser muy elegante en sus movimientos, y la gorra con galón no ajustaba bien a su cabezota, de cabello duro y cerdoso como los pelos de un cepillo. Su madre y Tristana le encontraban muy salado; pero hay que confesar que de salado no tenía ni pizca; era, sí, dócil, noblote y aplicadillo, con aficiones a la tauromaquia callejera. La señorita le obsequiaba siempre con alguna naranja, y le llevaba además una perra chica para que comprase cualquier chuchería de su agrado; y por más que su madre le incitaba al ahorro, sugiriéndole la idea de ir guardando todo el numerario que obtuviera, jamás pudo conseguir poner diques a su despilfarro, y cuarto adquirido era cuarto lanzado a la circulación. Así prosperaba el comercio de molinitos de papel, de banderillas para torear y de torrados y bellotas.
Tras importunas lluvias trajo el año aquel una apacible quincena de Octubre, con sol picón, cielo despejado, aire quieto; y aunque por las mañanas amanecía Madrid enfundado de nieblas y por las noches la radiación enfriaba considerablemente el suelo, las tardes, de dos a cinco, eran deliciosas. Los domingos no quedaba bicho viviente en casa, y todas las vías de Chamberí, los altos de Maudes, las avenidas del Hipódromo y los cerros de Amaniel hormigueaban de gente. Por la carretera no cesaba el presuroso desfile hacia los merenderos de Tetuán. Un domingo de aquel hermoso Octubre, Saturna y Tristana fueron a esperar a los hospicianos en la calle de Ríos Rosas, que enlaza los altos de Santa Engracia con la Castellana, y en aquella hermosa vía, bien asoleada, ancha y recta, que domina un alegre y extenso campo, fue soltada la doble cuerda de presos. Unos se pegaron a las madres, que les habían venido siguiendo desde lejos; otros armaron al instante la indispensable corrida de novillos de puntas, con presidencia, chiquero, apartado, callejones, barrera, música del Hospicio y demás perfiles. A la sazón pasaron por allí, viniendo de la Castellana, los sordo-mudos, en grupos de mudo y ciego, con sus gabanes azules y galonada gorra. En cada pareja, los ojos del mudo valían al ciego para poder andar sin tropezones; se entendían por el tacto con tan endiabladas garatusas, que causaba maravilla verlos hablar. Gracias a la precisión de aquel lenguaje enteráronse pronto los ciegos de que allí estaban los hospicianos, mientras los muditos, todo ojos, se deshacían por echar un par de verónicas. ¡Como que para eso maldita falta les hacía el D. de la palabra! En alguna pareja de sordos, las garatusas eran un movimiento o vibración rapidísima, tan ágil y flexible como la humana voz. Contrastaban las caras picarescas de los mudos, en cuyos ojos resplandecía todo el verbo humano, con las caras aburridas, muertas, de los ciegos, picoteadas atrozmente de viruelas, vacíos los ojos y cerrados entre cerdosas pestañas, o abiertos, aunque insensibles a la luz, con pupila de cuajado vidrio.
Detuviéronse allí, y por un momento reinó la fraternidad entre unos y otros. Gestos, muecas, cucamonas mil. Los ciegos, no pudiendo tomar parte en ningún juego, se apartaban desconsolados. Algunos se permitían sonreír como si vieran, llegando al conocimiento de las cosas por el velocísimo teclear de los dedos. Tal compasión inspiraban a Tristana aquellos infelices, que casi casi le hacía daño mirarles. ¡Cuidado que no ver! No acababan de ser personas: faltábales la facultad de enterarse, y ¡qué trabajo tener que enterarse de todo pensándolo!
Apartose Saturno de su mamá para unirse a una partida que, apostada en sitio conveniente, desvalijaba a los transeúntes, no de dinero, sino de cerillas. «El fósforo o la vida» era la consigna, y con tal saqueo reunían los muchachos materia bastante para sus ejercicios pirotécnicos o para encender las hogueras de la Inquisición. Fue Tristana en su busca; antes de aproximarse a los incendiarios vio a un hombre que hablaba con el profesor de los sordo-mudos, y al cruzarse su mirada con la de aquel sujeto, pues en ambos el verse y el mirarse fueron una acción sola, sintió una sacudida interna, como suspensión instantánea del correr de la sangre.
¿Qué hombre era aquel? Habíale visto antes, sin duda; no recordaba cuándo ni dónde, allí o en otra parte; pero aquella fue la primera vez que al verle sintió sorpresa hondísima, mezclada de turbación, alegría y miedo. Volviéndole la espalda, habló con Saturno para convencerle del peligro de jugar con fuego, y oía la voz del desconocido hablando con picante viveza de cosas que ella no pudo entender. Al mirarle de nuevo, encontró los ojos de él que la buscaban. Sintió vergüenza y se apartó de allí, no sin determinarse a lanzar desde lejos otra miradita, deseando examinar con ojos de mujer al hombre que tan sin motivo absorbía su atención, ver si era rubio o moreno, si vestía con gracia, si tenía aires de persona principal, pues de nada de esto se había enterado aún. El tal se alejaba: era joven, de buena estatura; vestía como persona elegante que no está de humor de vestirse; en la cabeza un livianillo, chafado sin afectación; arrastrando, mal cogido con la mano derecha, un gabán de verano de mucho uso. Lo llevaba como quien no estima en nada las prendas de vestir. El traje era gris, la corbata de lazada hecha a mano con descuido. Todo esto lo observó en un decir Jesús, y la verdad, el caballero aquel, o lo que fuese, le resultaba simpático… muy moreno, con barba corta… Creyó al pronto que llevaba quevedos; pero, no; nada de ojos sobrepuestos; sólo los naturales, que… Tristana no pudo, por la mucha distancia, apreciar cómo eran.
Desapareció el individuo, persistiendo su imagen en el pensamiento de la esclava de D. Lope, y al día siguiente, esta, de paseo con Saturna, le volvió a ver. Iba con el mismo traje; pero llevaba puesto el gabán, y al cuello un pañuelo blanco, porque soplaba un fresco picante. Mirole con descaro inocente, regocijada de verle, y él la miraba también, parándose a discreta distancia. «Parece que quiere hablarme -pensaba la joven-. Y verdaderamente, no sé por qué no me dice lo que tiene que decirme». Reíase Saturna de aquel flecheo insípido, y la señorita, poniéndose colorada, hacía como que se burlaba también. Por la noche no tuvo sosiego, y sin atreverse a comunicar a Saturna lo que sentía, se declaraba a sí propia las cosas más graves. «¡Cómo me gusta ese hombre! No sé qué daría por que se atreviera… No sé quién es, y pienso en él noche y día. ¿Qué es esto? ¿Estoy yo loca? ¿Significa esto la desesperación de la prisionera que descubre un agujerito por donde escaparse? Yo no sé lo que es esto; sólo sé que necesito que me hable, aunque sea por telégrafo, como los sordo-mudos, o que me escriba. No me espanta la idea de escribirle yo, o de decirle que sí, antes que él me pregunte… ¡Qué desvarío! Pero ¿quién será? Podría ser un pillo, un… No, bien se ve que es una persona que no se parece a las demás personas. Es solo, único… bien claro está. No hay otro. ¡Y encontrar yo el único, y ver que este único tiene más miedo que yo, y no se atreve a decirme que soy su única! No, no, yo le hablo, le hablo… me acerco, le pregunto qué hora es, cualquier cosa… o le digo, como los hospicianos, que me haga el favor de una cerillita… ¡Vaya un disparate! ¡Qué pensaría de mí! Tendríame por una mujer casquivana. No, no, él es el que debe romper…».
A la tarde siguiente, ya casi de noche, viniendo señorita y criada en el tranvía descubierto, ¡él también! Le vieron subir en la Glorieta de Quevedo; pero como había bastante gente, tuvo que quedarse en pie en la plataforma delantera. Tristana sentía tal sofocación en su pecho, que a ratos érale forzoso ponerse en pie para respirar. Un peso enorme gravitaba sobre sus pulmones, y la idea de que, al bajar del coche, el desconocido se decidiría a romper el silencio la llenaba de turbación y ansiedad. ¿Y qué le iba a contestar ella? Pues, señor, no tendría más remedio que manifestarse muy sorprendida, rechazar, alarmarse, ofenderse y decir que no y qué sé yo… Esto era lo bonito y decente. Bajaron, y el caballero incógnito las siguió a honestísima distancia. No se atrevía la esclava de D. Lope a volver la cabeza, pero Saturna se encargaba de mirar por las dos. Deteníanse con pretextos rebuscados; retrocedían como para ver el escaparate de una tienda… y nada. El galán… mudo como un cartujo. Las dos mujeres, en su desordenado andar, tropezaron con unos chicos que jugaban en la acera, y uno de ellos cayó al suelo chillando, mientras los otros corrían hacia las puertas de las casas alborotando como demonios. Confusión, tumulto infantil, madres que acuden airadas… Tantas manos quisieron levantar al muchacho caído, que se cayó otro, y el barullo aumentó.
Como en esto observara Saturna que su señorita y el galán desconocido no distaban un palmo el uno del otro, se apartó solapadamente. «Gracias a Dios -pensó atisbándolos de lejos-; ya pica: hablando están». ¿Qué dijo a Tristana el sujeto aquel? No se sabe. Sólo consta que Tristana le contestó a todo que sí, ¡sí, sí!, cada vez más alto, como persona que, avasallada por un sentimiento más fuerte que su voluntad, pierde en absoluto el sentido de las conveniencias. Fue su situación semejante a la del que se está ahogando y ve un madero y a él se agarra, creyendo encontrar en él su salvación. Es absurdo pedir al náufrago que adopte posturas decorosas al asirse a la tabla. Voces hondas del instinto de salvación eran las breves y categóricas respuestas de la niña de D. Lope, aquel sí pronunciado tres veces con creciente intensidad de tono, grito de socorro de un alma desesperada… Corta y de provecho fue la escenita. Cuando Tristana volvió al lado de Saturna, se llevó una mano a la sien, y temblando le dijo: «Pero ¡si estoy loca!… Ahora comprendo mi desvarío. No he tenido tacto, ni malicia, ni dignidad. Me he vendido, Saturna… ¡Qué pensará de mí! Sin saber lo que hacía… arrastrada por un vértigo… a todo cuanto me dijo le contesté que sí… pero cómo… ¡ay!, no sabes… vaciando mi alma por los ojos. Los suyos me quemaban. ¡Y yo que creía saber algo de estas hipocresías que tanto convienen a una mujer! Si me creerá tonta… si pensará que no tengo vergüenza… Es que yo no podía disimular ni hacer papeles de señorita tímida. La verdad se me sale a los labios y el sentimiento se me desborda… quiero ahogarlo, y me ahoga. ¿Es esto estar enamorada? Sólo sé que le quiero con toda mi alma, y así se lo he dado a entender; ¡qué afrenta!, le quiero sin conocerle, sin saber quién es ni cómo se llama. Yo entiendo que los amores no deben empezar así… al menos no es eso lo corriente, sino que vayan por grados, entre síes y noes muy habilidosos, con cuquería… Pero yo no puedo ser así, y entrego el alma cuando ella me dice que quiere entregarse… Saturna, ¿qué crees? ¿Me tendrá por mujer mala? Aconséjame, dirígeme. Yo no sé de estas cosas… Espera, escucha: mañana, cuando vuelvas de la compra, le encontrarás en esa esquina donde nos hablamos y te dará una cartita para mí. Por lo que más quieras, por la salud de tu hijo querido, Saturna, no te niegues a hacerme este favor, que te agradeceré toda mi vida. Tráeme, por Dios, el papelito, tráemelo, si no quieres que me muera mañana».
Capítulo VIII
«Te quise desde que nací…». Esto decía la primera carta… no, no, la segunda, que fue precedida de una breve entrevista en la calle, debajito de un farol, entrevista intervenida con hipócrita severidad por Saturna, y en la cual los amantes se tutearon sin acuerdo previo, como si no existiesen, ni existir pudieran otras formas de tratamiento. Asombrábase ella del engaño de sus ojos en las primeras apreciaciones de la persona del desconocido. Cuando se fijó en él, la tarde aquella de los sordo-mudos, túvole por un señor así como de treinta o más años. ¡Qué tonta! ¡Si era un muchacho!… Y su edad no pasaría seguramente de los veinticinco, sólo que tenía un cierto aire reflexivo y melancólico, más propio de la edad madura que de la juventud. Ya no dudaba que sus ojos eran como centellas, su color moreno caldeado de sol, su voz como blanda música que Tristana no había oído hasta entonces y que más le halagaba los senos del cerebro después de escuchada. «Te estoy queriendo, te estoy buscando desde antes de nacer -decía la tercera carta de ella, empapada de un espiritualismo delirante-. No formes mala idea de mí si me presento a ti sin ningún velo, pues el del falso decoro con que el mundo ordena que se encapuchen nuestros sentimientos se me deshizo entre las manos cuando quise ponérmelo. Quiéreme como soy; y si llegara a entender que mi sinceridad te parecía desenfado o falta de vergüenza, no vacilaría en quitarme la vida».
Y él a ella: «El día en que te descubrí fue el último de un largo destierro».
Ella: «Si algún día encuentras en mí algo que te desagrade, hazme la caridad de ocultarme tu hallazgo. Eres bueno, y si por cualquier motivo dejas de quererme o de estimarme, me engañarás, ¿verdad?, haciéndome creer que soy la misma para ti. Antes de dejar de amarme, dame la muerte mil veces».
Y después de escribir estas cosas, no se venía el mundo abajo. Al contrario, todo seguía lo mismo en la tierra y en el cielo. ¿Pero quién era él, quién? Horacio Díaz, hijo de español y de austríaca, del país que llaman Italia irredenta; nacido en el mar, navegando los padres desde Fiume a la Argelia; criado en Orán hasta los cinco años, en Savannah (Estados Unidos) hasta los nueve, en Shangai (China) hasta los doce; cuneado por las olas del mar, transportado de un mundo a otro, víctima inocente de la errante y siempre expatriada existencia de un padre cónsul. Con tantas idas y venidas, y el fatigoso pasear por el globo, y la influencia de aquellos endiablados climas, perdió a su madre a los doce años, y a su padre a los trece, yendo a parar después a poder de su abuelo paterno, con quien vivió quince años en Alicante, padeciendo bajo su férreo despotismo más que los infelices galeotes que movían a fuerza de remos las pesadas naves antiguas.
Para más noticias, óiganse las que atropelladamente vomitó la boca de Saturna, más bien secreteadas que dichas: «Señorita… ¡qué cosas! Voy a buscarle, pues quedamos en ello, al número 5 de la calle esa de más abajo… y apechugo tan terne con la dichosa escalerita. Me había dicho que a lo último, a lo último, y yo, mientras veía escalones por delante, para arriba siempre. ¡Qué risa! Casa nueva; dentro, un patio de cuartos domingueros, pisos y más pisos, y al fin… Es aquello como un palomar, vecinito de los pararrayos, y con vistas a las mismas nubes. Yo creí que no llegaba. Por fin, echando los pulmones, allí me tiene usted. Figúrese un cuarto muy grande, con un ventanón por donde se cuela toda la luz del cielo, las paredes de colorado, y en ellas cuadros, bastidores de lienzo, cabezas sin cuerpo, cuerpos descabezados, talles de mujer con pechos inclusive, hombres peludos, brazos sin persona, y fisonomías sin orejas, todo con el mismísimo color de nuestra carne. Créame, tanta cosa desnuda le da a una vergüenza… Divanes, sillas que parecen antiguas, figuras de yeso, con los ojos sin niña, manos y pies descalzos… de yeso también… Un caballete grande, otro más chico, y sobre las sillas o clavadas en la pared, pinturas cortas, enteras o partidas, vamos a decir, sin acabar, algunas con su cielito azul, tan al vivo como el cielo de verdad, y después un pedazo de árbol, un pretil… tiestos; en otra, naranjas y unos melocotones… pero muy ricos… En fin, para no cansar, telas preciosas y una vestidura de ferretería, de las que se ponían los guerreros de antes. ¡Qué risa! Y él allí, con la carta ya escrita. Como soy tan curiosa, quise saber si vivía en aquel aposento tan ventilado, y me dijo que no y que sí, pues… Duerme en casa de una tía suya, allá por Monteleón; pero todo el día se lo pasa acá, y come en uno de los merenderos de junto al Depósito».
–Es pintor; ya lo sé -dijo Tristana, sofocada de puro dichosa-. Eso que has visto es su estudio, boba. ¡Ay, qué bonito será!
Además de cartearse a diario con verdadero ensañamiento, se veían todas las tardes. Tristana salía con Saturna, y él las aguardaba un poco más acá de Cuatro Caminos. La criada los dejaba partir solos, con bastante pachorra y discreción bastante para esperarlos todo el tiempo que emplearan ellos en divagar por las verdes márgenes de la acequia del Oeste o por los cerros áridos de Amaniel, costeando el canal del Lozoya. Él iba de capa, ella de velito y abrigo corto, de bracete, olvidados del mundo y de sus fatigas y vanidades, viviendo el uno para el otro y ambos para un yo doble, soñando paso a paso, o sentaditos en extático grupo. De lo presente hablaban mucho; pero la auto-biografía se infiltraba sin saber cómo en sus charlas dulces y confiadas, todas amor, idealismo y arrullo, con alguna queja mimosa o petición formulada de pico a pico por el egoísmo insaciable, que exige promesas de querer más, más, y a su vez ofrece increíbles aumentos de amor, sin ver el límite de las cosas humanas.
En las referencias biográficas era más hablador Horacio que la niña de D. Lope. Esta, con muchísimas ganas de lucir su sinceridad, sentíase amordazada por el temor a ciertos puntos negros. Él, en cambio, ardía en deseos de contar su vida, la más desgraciada y penosa juventud que cabe imaginar, y por lo mismo que ya era feliz, gozaba en revolver aquel fondo de tristeza y martirio. Al perder a sus padres fue recogido por su abuelo paterno, bajo cuyo poder tiránico padeció y gimió los años que medían entre la adolescencia y la edad viril. ¡Juventud!, casi casi no sabía él lo que esto significaba. Goces inocentes, travesuras, la frívola inquietud con que el niño ensaya los actos del hombre, todo esto era letra muerta para él. No ha existido fiera que a su abuelo pudiese compararse, ni cárcel más horrenda que aquella pestífera y sucia droguería en que encerrado le tuvo como unos quince años, contrariando con terquedad indocta su innata afición a la pintura, poniéndole los grillos odiosos del cálculo aritmético, y metiéndole en el magín, a guisa de tapones para contener las ideas, mil trabajos antipáticos de cuentas, facturas y demonios coronados. Hombre de temple semejante al de los más crueles tiranos de la antigüedad o del moderno imperio turco, su abuelo había sido y era el terror de toda la familia. A disgustos mató a su mujer, y los hijos varones se expatriaron por no sufrirle. Dos de las hijas se dejaron robar, y las otras se casaron de mala manera por perder de vista la casa paterna.
Pues, señor, aquel tigre cogió al pobre Horacio a los trece años, y como medida preventiva le ataba las piernas a las patas de la mesa-escritorio, para que no saliese a la tienda ni se apartara del trabajo fastidioso que le imponía. Y como le sorprendiera dibujando monigotes con la pluma, los coscorrones no tenían fin. A todo trance anhelaba despertar en su nietecillo la afición al comercio, pues todo aquello de la pintura y el arte y los pinceles, no eran más, a su juicio, que una manera muy tonta de morirse de hambre. Compañero de Horacio en estos trabajos y martirios era un dependiente de la casa, viejo, más calvo que una vejiga de manteca, flaco y de color de ocre, el cual, a la calladita, por no atreverse a contrariar al amo, de quien era como un perro fiel, dispensaba cariñosa protección al pequeñuelo, tapándole las faltas y buscando pretextos para llevarle consigo a recados y comisiones, a fin de que estirase las piernas y esparciese el ánimo. El chico era dócil, y de muy endebles recursos contra el despotismo. Resignábase a sufrir hasta lo indecible antes que poner a su tirano en el disparadero, y el demonio del hombre se disparaba por la cosa más insignificante. Sometiose la víctima, y ya no le amarraron los pies a la mesa y pudo moverse con cierta libertad en aquel tugurio antipático, pestilente y obscuro, donde había que encender el mechero de gas a las cuatro de la tarde. Adaptábase poco a poco a tan horrible molde, renunciando a ser niño, envejeciéndose a los quince años, remedando involuntariamente la actitud sufrida y los gestos mecánicos de Hermógenes, el amarillo y calvo dependiente, que, por carecer de personalidad, hasta de edad carecía. No era joven ni tampoco viejo.
En aquella espantosa vida, pasándose de cuerpo y alma, como las uvas puestas al sol, conservaba Horacio el fuego interior, la pasión artística, y cuando su abuelo le permitió algunas horas de libertad los domingos y le concedió el fuero de persona humana, dándole un real para sus esparcimientos, ¿qué hacía el chico? Procurarse papel y lápices y dibujar cuanto veía. Suplicio grande fue para él que habiendo en la tienda tanta pintura en tubos, pinceles, paletas y todo el material de aquel arte que adoraba, no le fuera permitido utilizarlo. Esperaba y esperaba siempre mejores tiempos, viendo rodar los monótonos días, iguales siempre a sí mismos, como iguales son los granos de arena de una clepsidra. Sostúvole la fe en su destino, y gracias a ella soportaba tan miserable y ruin existencia.
El feroz abuelo era también avaro, de la escuela del licenciado Cabra, y daba de comer a su nieto y a Hermógenes lo preciso absolutamente para vivir, sin refinamientos de cocina, que, a su parecer, sólo servían para ensuciar el estómago. No le permitía juntarse con otros chicos, pues las compañías, aunque no sean enteramente malas, sólo sirven hoy para perderse: están los muchachos tan comidos de vicios como los hombres. ¡Mujeres!… Este ramo del vivir era el que en mayores cuidados al tirano ponía, y de seguro, si llega a sorprender a su nieto en alguna debilidad de amor, aunque de las más inocentes, le rompe el espinazo. No consentía, en suma, que el chico tuviese voluntad, pues la voluntad de los demás le estorbaba a él como sus propios achaques físicos, y al sorprender en alguien síntomas de carácter, padecía como si le doliesen las muelas. Quería que Horacio fuera droguista, que cobrase afición al género, a la contabilidad escrupulosa, a la rectitud comercial, al manejo de la tienda; deseaba hacer de él un hombre y enriquecerle; se encargaría de casarle oportunamente, esto es, de proporcionarle una madre para los hijos que debía tener; de labrarle un hogar modesto y ordenado, de reglamentar su existencia hasta la vejez, y la existencia de sus sucesores. Para llegar a este fin, que D. Felipe Díaz conceptuaba tan noble como el fin sin fin de salvar el alma, lo primerito era que Horacio se curase de aquella estúpida chiquillada de querer representar los objetos por medio de una pasta que se aplica sobre tabla o tela. ¡Vaya una tontería! ¡Querer reproducir la Naturaleza, cuando tenemos ahí la Naturaleza misma delante de los ojos! ¿A quién se le ocurre tal disparate? ¿Qué es un cuadro? Una mentira, como las comedias, una función muda, y por muy bien pintado que un cielo esté, nunca se puede comparar con el cielo mismo. Los artistas eran, según él, unos majaderos, locos y falsificadores de las cosas, y su única utilidad consistía en el gasto que hacían en las tiendas comprando los enseres del oficio. Eran, además, viles usurpadores de la facultad divina, e insultaban a Dios queriendo remedarle, creando fantasmas o figuraciones de cosas, que sólo la acción divina puede y sabe crear, y por tal crimen, el lugar más calentito de los Infiernos debía ser para ellos. Igualmente despreciaba D. Felipe a los cómicos y a los poetas; como que se preciaba de no haber leído jamás un verso, ni visto una función de teatro; y hacía gala también de no haber viajado nunca, ni en ferrocarril, ni en diligencia, ni en carromato; de no haberse ausentado de su tienda más que para ir a misa o para evacuar algún asunto urgente.
Pues bien, todo su empeño era reacuñar a su nieto con este durísimo troquel, y cuando el chico creció y fue hombre, crecieron en el viejo las ganas de estampar en él sus hábitos y sus rancias manías. Porque debe decirse que le amaba, sí, ¿a qué negarlo?, le había tomado cariño, un cariño extravagante, como todos sus afectos y su manera de ser. La voluntad de Horacio, en tanto, fuera de la siempre viva vocación de la pintura, había llegado a ponerse lacia por la falta de uso. Últimamente, a escondidas del abuelo, en un cuartucho alto de la casa, que este le permitió disfrutar, pintaba, y hay algún indicio de que lo sospechaba el feroz viejo y hacía la vista gorda. Fue la primera debilidad de su vida, precursora quizá de acontecimientos graves. Algún cataclismo tenía que sobrevenir, y así fue, en efecto; una mañana, hallándose D. Felipe en su escritorio revisando unas facturas inglesas de clorato de potasa y de sulfato de zinc, inclinó la cabeza sobre el papel y quedó muerto sin exhalar un ay. El día antes había cumplido noventa años.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.