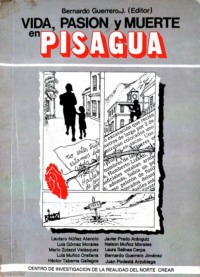Kitabı oku: «Vida, pasión y muerte en Pisagua», sayfa 7
La llegada a Pisagua
Llegamos a Pisagua alrededor de las 21:00 horas. Entierrados. Desorbitados. Desorientados. Recibidos por un centellear de luces portátiles. Por un Capitán excelentemente gritón y gutural: el celoso guardián de la Soberanía, el beligerante Benavides… Fornido, alto, bigotudo, con aspecto de oficial vociferón y nacionalista.
Nos arenga por nuestro estado. Nos arenga para nuestra estada:
- ¡Esta no será miel sobre hojuelas… Será hiel en las espuelas, señores!. Así lo vaticinó él y, así, tendría que regularizarse su vaticinio, en las costillas nuestras, en las vidas nuestras, nuestras.
A partir de estas metáforas belicistas las ilusiones todas, se transformarían. Todas las transformaciones metafísicas de la ilusión se desvanecerían. Lo que creía imperceptible se volvió perceptible: el encierro se hizo más prolongado y duro. La vigilancia, más caótica y ruin. Las celdas, más y más pequeñas. Los días, más y más tensos. La alimentación, más y más escasa y deficiente. Lo que se creyó imperceptible se volvía perceptible, ahora.
La celda que nos cobijó en Pisagua, se llenaría de muerte. Estaban el abogado Cabezas, Juan Antonio Ruz, el “Chico” Luis Lizardi, Mitchel Nash, Mario Morris. Era normal sentir a través de los barrotes el sempiterno latir de las metrallas. El escalofrío que henchía la expresión desencajada de los reclutas. La prontitud, con que apuntaban los metálicos y mortales armamentos, más que peligrosos, en aquellas inseguras, temblorosas manos. Con bala pasada y con puños cansados se situaban en los pasillos de la cárcel, dirigiendo el titilante apuntar hacia las cabezas de los allí encerrados: vigilantes, evasivos. Cuando los vigías comenzaban a ser vencidos por el sueño onírico –del sueño, sutilmente eran despertados. Un movimiento brusco en esas coyunturas podía percutar innecesariamente el parangón apocalíptico y regar con su pólvora cilíndrica la estadía no deseada.
Las celdas no cubrían las más sentidas necesidades. Espacios que fueron construidos para un determinado número de personas eran ocupados por un indeterminado número de prisioneros. Una catacumba –celda de aislamiento-, para tiempos juicios, por su solo hecho de aislamiento, de individualidad, eran ocupados por 14 ó 17 personas. Todas las celdas en cuestión sobrepoblaban la capacidad per cápita habitacional. El hacinamiento, una finalidad rústica a toda prueba: hacer más inllevadera e inscontante la situación de los prisioneros políticos. El hambre, otra rústica finalidad a toda prueba. El sentimiento tanto como el pensamiento debían ser arteramente aplacados en su equilibrio racional. Buscando la disfuncionalidad emotiva. Creando el miedo y el temor como ejes argumentales a sus patéticos fines de exterminio.
El régimen carcelario era más carcelario que régimen. A las 7:30 horas –aproximadamente- comenzaba con el desayuno. Consistía éste en una taza de té, con un pan. Se disponía de cinco minutos. Minutos que tenían que ser ocupados en: hacer las necesidades fisiológicas o lavarse o desayunarse. No era sorprendente por lo tanto, ver en los silvestres excusados a Compañeros haciendo sus necesidades, tomándose el té y guardándose el pan, cuales avezados malabaristas de circos. Mientras otros esperaban su oportunidad para hacer sus necesidades, tomarse el té, guardarse el pan cuales malabaristas de circos. Nos sacaban por celdas. De a pocos por vez. No se podía tener trato alguno con la oficialidad ni con las clases ni con los soldados conscriptos, so pena de arriesgar durísimos castigos, si se sorprendían desobedeciendo las burdas reglamentaciones. A las 16:30 horas aproximadamente, también el almuerzo: un plato de granos (porotos, garbanzos, lentejas), un pan y una taza de té, y la misma espera para la necesidad insatisfecha; esa misma sensación de hambre; la misma entronización de la problemática de estitiquez, etc.
Las celdas, no las catacumbas, tenían pintadas sus paredes de blanco. Los barrotes, ventanas, puertas y cornisas, de rojo. Medían casi tantos metros de largo por casi otros tantos metros de ancho y allí dormíamos, soñábamos, nos ilusionábamos. Allí languidecíamos en pos de la inseñera libertad. Y de allí salíamos a los interrogatorios.
Las celdas no conocían de horarios, para ellas las horas no tenían ni distinción social, ni distinción racial, ni distinción sexual. Para ellas todas las horas tenían el mismo formato de uso horario. A cada instante entraban y sacaban Compañeros. Torturados unos, sangrantes los otros, golpeados los más. Muchos salieron también para no regresar jamás.
Fue en uno de esos escabrosos días que unos sonidos de ponzoñosas metralletas, fusiles y cañones, despiertan a las celdas. De todos los ángulos se escuchaban los tableteos. Refulgurantes, intempestivos. Tras de los cerros. Tras de las celdas. Desde la azotea, como relámpagos de nieve. La cárcel se llenó de intemperie, de humedad, de pólvora. Era enfermante el estiercolizado fluir que resoplaba. Ensordecedor. Paralizante. Se sentía congruente el temor. ¿Por qué no?, era un temor alterado. Tenemos a veces lo novedoso y eso era en realidad, lo novedoso. Electrizante. Enajenante. Hubiese o no pretendido algo con eso, se logró. Si se buscaba entorpecer la moral, también se logró. Fue un sonido perplejo, inmusical, envuelto en enjambres de balas y de morteros. ¿Cuánto tiempo fue aquello? No lo se. Estábamos como alejados apegados al piso. Esperando que terminara aquella infernal cacería de brujas, de pesadillas depresivas.
Al cabo, llegaría Larrían –Ramón Larraín Larraín, Comandante del Campo de Concentración de Pisagua-, enquistado en su uniforme de campaña épica, enyataganado, adosado a sus oscuros lentes de dogmatismo absoluto:
- ¡Lo tuvimos que hacer. No quisieron escuchar la señal de advertencia, señores. Dimos en el blanco, como buenos soldados de la patria que somos. Salieron disparados por los aires. Ahí, en el mar, quedan restos todavía. Y si algunos de ustedes intenta fugarse tendría el mismo castigo que esos dos pescadores que no quisieron obedecer la voz de alto. Esta es una advertencia, señores. Pisagua es una zona militarizada y nadie, óiganme bien, na-di-e entra o sale de Pisagua sin mi autorización. Ya están advertidos, señores!
Era la carta de presentación del Comandante Larraín. Y fue también que desde estas trifásicas celdas oímos la eyaculante oratoria del General – Intendente Carlos Forestier, que vimos la magnificencia de su gesticulación.
Estaba de espaldas a nosotros. Inicióse en su introducción oral con la parsimonia del buen militar. Pausado. Controlado. Con carácter. De pronto, la metamorfosis. De albino se revino en escarlata. Incontrolado. Esquizofrénico. Cada vez se hacían más notorias y venéreas la venas de su yugular. Hinchadas, inyectadas de oligarquía. Salpicábale un líquido blanco de su boca. Golpeaba con su puño cianúrico los maderos de la estación: los sostenes que le servían de tribuna.
- …¡Por eso señores, el que ha hecho maldades tiene que pagar. El que no ha hecho nada, nada tiene que temer…!, y se reforzaban con más agudeza el color anguinal de su corteza y la blanquidez de su jugo labial.
¡El que ha hecho algo tiene que pagar!, repetía como intervalo de madrugada. Y como nadie había hecho nada, un sentimiento de sana ingenuidad aligeró entonces la pobredumbre del lugar. Nada había que temer, lo había dicho el señor General. Lo había dicho desde el descanso de un segundo piso, de una cárcel engomada de charreteras, acompañado por una comitiva de generales que venían en busca de los dos cubanos, de Torrados y de Battle.
- General: ¡Ustedes, qué son!
- Torrados: ¡Cubanos mi General!
- General: ¡Qué trabajos realizaban!
- Torrados: ¡Formábamos parte de una delegación de trabajo, en apoyo al deporte. Un convenio entre el gobierno del Presidente Salvador Allende, con el Gobierno Socialista, presidido por mi Comandante Fidel Castro Ruz!
- General: ¡Aquí no existe ningún Fidel Castro!
- Torrados: ¡Para usted no existirá ningún Fidel Castro. Para mí, Compañero, si existe un Fidel Castro: ¡Mi Comandante Fidel Castro Ruz, Padre de nuestra segunda Independencia!
- General: ¡Eso es mentira!...¡Esas son mentiras!. Ustedes estaban preparando escuelas de guerrillas. Ustedes eran los jefes de muchos de estos prisioneros!
- Torrados: ¡Esa es su posición. Yo tengo otra. Estábamos organizando y orientando al deporte en su conjunto!
- General: ¡Serán llevados fuera de aquí. Serán entregados a una embajada en la capital para que sean trasladados a su país!
- Torrados: ¡Muy agradecidos!. ¡Desde ahora encomendamos nuestras vidas a nuestro Comandante Fidel Castro Ruz y a nuestra Revolución!
Nunca he sabido la suerte corrida por esos dos internacionalistas cubanos. De los mutuales Compañeros, que pusieron su talento capacitorio e intelecto socializante en pro de una causa justa, al servicio de la vanagloriedad humildante.
Torturas y golpes (una práctica cotidiana)
En otro orden de cosas, una de las funestas entretenciones que tenían los oficiales era la de apartar prisioneros, quienes eran golpeados por pequeñeces, por nimiedades para hacer más mutantes y dulzonas sus sibilinas noches de exterminios. Alguien en conocer muy de cerca la sibilinidad nocturna fue Omar Camacho, ex administrador de la Empresa Pesquera Tarapacá. Lo apartaron tipo 22:00 horas, llevándolo a un costado de la cárcel a experimentar su sibilinaje martirio. En la quietud de este peligro entrañado se escuchaban las nitideces de los golpes recibidos, la sonoridad de los golpes dados:
- ¿Cuántos tarros de conserva producían?
- …, mi teniente.
- ¿Cómo sabes que soy un teniente?
- Por los grados, señor.
- ¿Cuánto pesa cada tarro?
- …gramos, mi teniente.
- ¡Otra vez con la del teniente, hueón!
Se produce nuevamente la sibilinosa quietud. Con golpes, golpes y con más golpes respondía entonces la sonoridad. Cada vez más receptibles. Cada vez más auditibles. Con quejidos, quejidos, y con más quejidos se exteriorizaba entonces la melodía del dolor.
- ¿Y por qué no le echaban más pescados a los tarros para aumentar la producción?
- ¿Acaso no eran ustedes los príncipes de la sobre producción?
- No se podía mi teniente.
- ¡Vai a seguir con la del teniente, hueón!. ¡Y por qué no se podía, a ver, dime!
- Las máquinas están equilibradas para un peso determinado, señor.
- ¡Ah!, con que están equilibradas, hueón. ¡Ah!. Toma. Toma para que las equilibrís.
Y los golpes sucesivos se sucedían en la corpulencia del ex administrador. El teniente golpeó hasta que su cansancio afloró. Hasta que el aburrimiento devino en rutina. Luego otros: Hurtado, Andrés Daniels. Aterradoras noches esas de la sibilinidad reinante. Espinudas, escarmentosas la sinfonía del redondel carcelario. Asfixiante y expositora.
Lo de Andrés Carlo, fue un motivo que motivara a la insania infantil, que horadaba la brutalidad del entorno. Noche a noche era fieramente maltratado por los tenientes García y Abarzúa. Andrés Carlo, militante de las Juventudes Comunistas, hijo de un sub-oficial del regimiento Carampangue, responsable del funcionamiento del Casino de Oficiales, muy estimado por éstos. En una de las tantas operaciones que hacían para detectar posibles implementos, que permitieran coordinar una pretenciosa fuga, comenzaron las inconfundibles interpelaciones:
- ¿Cómo te llamas?
- ¿De dónde eres?
- ¿De qué se te acusa?.
- ¿Y vos moreno, cómo te llamai?
- Andrés Carlo, mi teniente.
- ¿Eres tu el hijo de mi sub-oficial?
- Si, mi teniente.
- ¡Con que tú eres el culpable de que hayan dado de baja a mi sub-oficial!
…, ante la nula respuesta tuvieron lo suficiente. Encontraron lo que buscaban. Siguieron con la revisión subliminal, visual por el interior del recinto. Tranquilos. Muy competentes. Ya por la noche, lo llaman. Permanecían al pie de la escalera. El Compañero estaba ubicado en un segundo piso. Llegando donde están ellos es recibido por un puntapié.
- ¡Sube la escalera, hueón!... Así, así…, y los oficiales avasallando, pateando: muslos, cabeza, genitales. La escena se prolongaba por una hora o quizás más. Después, es devuelto nuevamente a su celda.
Al otro día a las 22:00 horas. Otra vez ellos. Al pie de la escalera. Esperando, llamando, ordenando:
- Ese Andrés Carlo que baje!, haciéndolo nuevamente el Compañero, siendo derribado por otro puntapié a los testículos, escuchándose un ¡ay!, lastimero y ahogado. Ya no se conforman con pegarle en el suelo, ¡NO!. Ahora lo lanzan de un segundo piso, peldaños abajo. En el intertanto Abarzúa, lo espera con sus botas listas para actuar en la faz de ese rostro moreno, motejudo, de facciones altiplánicas. La golpiza era complementada y teatralizada con plegarias satánicas. Insultantes. Garabateantes. Lo más sutil que le decían.
¡Vende patria!...¡Traidor!...¡Concha de tu madre!.
- Le hacían contar, y contaba en inglés.
- ¿Cómo?...¡A ver deletréamelo!.
- Efe, i, uve, e…
- ¡Eso me gustó!, con la uve…¡Recibe tu premio, ¡hueón!, y otro puntapié al fantasma biológico que en irrigaciones de calenturias crece y crece; y, otro golpe a su caribeño rostro.
Los prisioneros no tan observantes, pues, no teníamos acceso al mirar, atinábamos solamente a escurrir la cera auditiva. No cabíamos en nuestros propios cuerpos por el asombro de la barbarie que subsistía. Impotentes. No sintonizábamos de insuficientes. Intimidados. Temíamos que en cualquier momento fuera nuestro turno, más, nadie estaba dispuesto a vivenciar las vivencias que se exprimían en los sentimientos y en los padecimientos del Compañero.
A la hora del desayuno podíamos observar su rostro amoratado, desfigurado por la fiereza. Pero también observábamos una voluntad de valentía, casi como un gesto de insubordinación, diría yo. Solidarizábamos con él y recibíamos la reciprocidad del entendimiento. La gratitud, a través de sus aquietados ojos. Una mirada bastaba para decir miles de cosas. Para diferenciar una rabia de rico, de una justeza de pobre o justicialidad de marginados. Para diferenciar la solidaridad de la buena intención con la ira desprendida de un holocausto mal parido. Se estaba llegando al límite de la degradación. Se estaba formando una aureola de espanto ya a esos niveles del encierro. Implorábamos que el día se detuviera y no avanzara la noche. Sabíamos que llegarían ellos. Sabíamos que bajaría a la jungla nuevamente… Las 20:00 horas, puntuales. Prusianos al fin y al cabo. Al pie de la escalera –maldita escalera- mil veces maldita.
- A ver ese Andrés Carlo, gritaba el teniente García… ¡Estai listo?...
- ¡Si, mi teniente!.
- ¡Baja entonces!.
- ¡Yaaah, sapitos comenzaaaar…, pero el Compañero ya estaba prevenido. Lo sufriría estoicamente. Le habían dicho que apenas recibiera golpes se hiciera el desmayado. Y así lo hizo efectivamente, pero para eso faltaba:
- ¡Sube!...
- ¡Baja!...
- ¡Flexionar brazos!...
Desde el tercer piso lo lanza escaleras abajo, podíamos sentir los rebotes de su cuerpo por los escalones en su solitaria caída. Más, no se levantará… ¡Para qué?... ¿Para seguir siendo torturado?... El masoquismo revolucionario no existía para ese tipo de acciones en esas terroríficas latitudes… Permanece en el suelo recibiendo los bien lustrados puntapieses, esas violentaciones lanzadas a la masa inerte que era el Compañero, recibiendo el afiebramiento de los tenientes.
Podríamos percibir de nuestra pontificada pestilencia el olor perfumante de los oficiales, la pulcritud de sus contorsiones; la expansión boreal del Compañero. A la cuarta noche, como que la prevaricación se convierte en rutina y la rutina en cartomancia: ¡Bajar gradas!... ¡Subir gradas!... ¡Estampar la trepidación del coraje en las barandas… Ellos, esperando al pie de la escala. Uniformes puntapiés que ingerminan el adormecimiento de la conciencia proletaria… Rellanos que son sacudidos por la efervescencia del momento… ¡Trepar gradas!... ¡Bajar gradas!... ¡Sesgar al pensamiento!... El piso que cubre y que recubre con su ruborosidad a la militancia semejante.
… y, el desvario ciertamente, que llega en la voz del teniente García:
- ¡Conque te estai haciendo el desmayao?... Patadas van.
- ¡Ah, conque seguís haciéndote el desmayaito, eh?. Patadas vienen.
- Parece que estai desmayao de veras, concha de tu madre!... Patadas van y vienen.
Abarzúa reacciona:
- ¡Está desmayado de veras!... ¡La cagaste!.
- ¡Si se está haciendo…Mira cómo se rie!... ¿No es cierto que te estai riendo?
García continúa golpeándolo, a tal grado, que el oficial boina verde de alta montaña –Abarzúa- comienza a discutirle su disconformidad al oficial boina negra -García- y abandona la cárcel… Andrés Carlo es trasladado, entonces, a su celda…Los ojos del teniente García, refractan la sanguinariedad en el destello de su mirada. Una obsesión que enrabiaba a la iracunda rabia inmortalizada el salvajismo de su sin razón. Sería esa la última noche de nebulosidad peldañera. La faz desparramada del Compañero luciría inconquistable, radiante ante nosotros. Ese recelo marítimo languidecería azulinamente por la inercia del tiempo. Con todo y por todo, Andrés Carlo, joven militante de las Juventudes Comunistas, hijo de un sub-oficial del regimiento Carampangue, habíase ganado el aprecio y el respeto de aquellos que vivieron la amarga experiencia de la consolidación de un campo de prisioneros y de exterminio, como lo fue el Pisagua. Abarzúa, reconocería más tarde la hidalguía del Compañero. Lo rescatable de esta filibustera golpiza, irreflexiva a veces, reflexiva otras; aturdidora, degradante, que tuvo ribetes enriquecedores para la posterioridad consecuente y militante de la conciencia proletaria.
La muerte llega a Pisagua
Una mañana, aquella, esa, la que amaneció de una manera más que compleja con relación a las anteriores, llegaron el comandante Larraín, el capitán Benavides y los tenientes Contador, Figueroa y Ampuero. Traían sus manos documentadas con papeles de archivos. Tomando diferentes posiciones al interior de la ermita afrijolada –la cárcel-. Los tenientes Contador y Ampuero, en el tercer piso; Figueroa en el segundo, con el capitán vociferaron y nacionalista Benavides, dirigidos desde la planta baja por Ramón Larraín. Comienzan a leer de una lista, nombres y más nombres, la orden era:
- ¡En la medida que sean nombrados, un paso al frente los primer piso… Los del segundo y tercer piso, decir “Presentes mi Comandante y deben mostrarse!”… Ya leida y contestada necrófila lista, Larraín pide seis voluntarios para ir a pintar el frontis carcelario. Era una mañana más que compleja. Mucho más diferente que las anteriores. Era una mañana de marchita longitud, senil y blasfemante; y, serían las 8:30 horas, durante el desayuno, de esa mañana del 29 de septiembre de 1973.
El “Chico” Lizardi, socialista, permanecía en la reja misma. A centímetros del comandante, ofreciéndose para el trabajo. Insistía tanto el “Chico”, que es regañado por Larraín, haciéndolo callar de mala forma, como un buen militar solamente lo sabe hacer. Escogidos los pintores, toman sus broches y sus tarros de pintura y felices salen al irisamiento fronteril. Por un momento se olvidarían del encierro, de las dianas y de las anquilosaciones.
- ¡Ahora!..., dice Larraín… ¡Necesito seis voluntarios para los “Pilotes”… Y los ofrecimientos se ofrecen a raudales. Varios Compañeros, demasiados, ofrécense para el ofrecimiento. Por la regañadura anterior, Luis Lizardi, no manifiesta deseos alguno de incrementar sus ansias voluntaristas. En esta tramada circunstancia a los seis para los “Pilotes” no fueron tan voluntariamente llevados, fueron más bien voluntariamente voluntariados. Fueron escogidos no al azar, sino que fueron reciclados al ojímetro y con dedal. Larraín le pregunta a Contador:
- ¡Teniente, cuál es su preferido?...
- ¡Este mi comandante!, apuntando a Norberto Cañas… Norberto Cañas, encontrábase mal de salud. Antes del golpe militar había sido intervenido quirúrgicamente. Una intervención a la hernia para ser más preciso, por lo que su ánimo era de los peores. Angel Prieto, “ferista” (del Frente de Estudiantes Revolucionarios) en ese entonces, trata de explicar el malestar del Compañero, intencionalmente escogido, ofreciéndose él para ocupar su lugar. El teniente siempre insistente, insiste que Cañas debe ser el hombre. Cañas era su hombre. Cañas debería ser su hombre. El nombre del hombre que tuvo que memorizar horas. Aquel, el poseedor de un puesto de enorme importancia dentro del Partido donde militaba. Angel Prieto, abogó y abogó y por más que abogaba, sus abogacías se iban a estrellar contra la bien cimentada estructuración mental y militarizante del elector. La rueda del infortunado complacía la estratagema de la inspiración mal intencionada. La parca suerte; la parca sonrisa de la suerte infortunada estaba echada para el Compañero en esa mañana de longitudinal marchitez.
- ah¡…Y teniente Ampuero a quién eligió usted?... Larraín, dirigiéndose a uno de sus subordinados. Ampuero, sentenció entonces, a Marcelo Guzmán Fuentes, también del Partido Socialista.
Marcelo se encontraba solo en un rincón de la celda. Medio abstraído, medio pensativo en la soledad de sus meditaciones. Marcelo al igual que Cañas, no estaba dispuesto al voluntarismo. No hizo acoso de pararse. Siguió sentado contemplando su congoja. Los barrotes de las ventanas se ven atraídos por las aceptaciones al reemplazo, en vista de lo cual, Ampuero hace a un lado a los camaradas de prisión que interceden por Guzmán, sobre todo a Oscar Varela Barbagelata –buzo, hombre rana, amante de la exploración andina y arqueológica, quien a su vez asume una actitud parecida a la de Angel Prieto, sin importarle al oficial de carrera que aquellos si estaban interesados en el trabajo voluntario. El sino del Compañero quedaba sellado canallísticamente por este profesional de las milicias institucionalizadas. Había elegido a quien no deseaba ser elegido, a aquel que optaba por la soledad de su silencio, por la meditación de su abstraimiento.
Es Figueroa, ese gigantón del parche rojo, el censor para los prisioneros políticos traídos desde Valparaiso en el mercante “Maipo”, de la agencia Sud-americana de Vapores. Designa a dos ex infantes de marina, enrolados al DIA –investigadores aduaneros al igual que Mario Morris Berríos-: Juan Calderón Villalón y Juan Jiménez Vidal, de entre casi 300. Leyendo para el caso, a no más de 20. Dos “Pilotes”, dos estacadas, acelerarían sorprendentemente el exterminio de estas dos porteñas inteligencias, de estas dos torpederas porteñosas designadas por filosofías arcilladas de fascismo: el azar preconcebido de la deliberación.
- ¡El suyo, capitán Benavides, ¿cuál es?, inquiere sarcástico y siempre irónico, Larraín.
- ¡Mitchel Nash, mi comandante!.
Mitchel Nash Sáez, de las Juventudes Comunistas, para el 11 de septiembre se encontraba realizando su servicio militar obligatorio. La causa de su detención se debió a unas preguntas que le hicieron los Servicios de Seguridad:
- ¿Serías capaz de matar comunistas?... ¿Los matarías en caso de enfrentamiento?...
- ¡No… Yo no mato a mi pueblo!, contestó secamente, y de esta sequedad, de esta conciencia de clase, y de esta sensibilidad social, emergería posteriormente la supina pasión por la irracionalidad. Nace su arresto como consigna de un nacionalismo mal proyectado. Infinitamente mal interpretado. Otro “Pilote” presto estaría. Otro “Pilote”, enhiesto a la pilotez se prestaría para la extinción de la madurez política en la sequedad de la exclamación pisaguina.
- ¡Falta el suyo, mi comandante!..., grita el oficial vociferón y nacionalista. Y Larraín, disfrazado por sus oscuros lentes, parsimoniosamente por debajo de su gorra de guerrero sin guerra; por encima de su fetiche de marinero, indica con su índice indicador al “Chico” Lizardi, ya con la esperanza a medio terminar perdida la oportunidad de esperanzar sus esperanzas; permanecía aun intermitente en la permanencia de la reja, a un costado del militar:
- ¡Tú!...¡Tu!, chico que tanto gueviai, irás a uno de los “Pilotes”.
Consumada la elección, váyanse los Compañeros imaginándose no se qué de cosas. Con esa certeza de incertidumbre rifada. Existía entre nosotros la ambivalente sensación de una irregularidad ambiental; de un fenómeno de extraña naturaleza; de un calvario, en la consecusión de un determinado destino. Sentíamos la gelidez de los sollozos en el canto de las sanguijuelas.
En realidad, no estábamos muy distantes de las confusas aprehensiones.
- ¡Bastardos… Desleales… Fueron unos hijos de perra. Tuvimos que matarlos!, maldecía el capitán Benavides. ¡Faltaron a nuestra confianza… Con nosotros no se juega, señores, sépanlo bien. Esos hijos de perra lo intentaron y ahora están todos muertos. Trataron de fugarse… Tuvimos que matarlos!..., repetía incansablemente el bigotudo capitán… ¡Fueron unos hijos de perra!... ¡Traidores!...
Días después, Contador –el rubio oficial- narraba su jactancia:
- Uno de ellos, un comando de marina que corría en zig-zag cuando estaba por llegar a los roqueríos, le apunto. Espero que intente lanzarse al mar y le disparo. Le doy justo en esta parte de la nuca -tomándose con la mano izquierda, pues era zurdo-, cayendo sobre las rocas. Los allí presentes, en esa tarde de almuerzo, quedamos como puzles a medias, sin solución. Inalambricados en el tiempo y en el espacio. Nunca creimos que la historia de los “Pilotes” se tejería así. Pensábamos a lo más, que todo era un ardid. Una maraña de amedrentamiento y que los Compañeros habían sido llevados a Iquique para ser interrogados. Ignorábamos también, que en noche anterior, en el neo Iquiquitar, habíase producido un simulacro, una suerte de guerra de ciencia ficción al regimiento Telecomunicaciones. Un ataque simulado donde encontró la muerte el soldado recluta Pedro Prado; donde desaparecerían para siempre los Compañeros Socialistas, Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza. Ese simulacro lo ignorábamos nosotros allá en Pisagua, en verdad lo ignorábamos.
Pensábamos que esa maraña de amedrentamiento se desenmascararía con la llegada de los Compañeros de Iquique, y que serían recibidos tal cual, eran recibidos los enmudados grupos que llegaban al puerto de Pisagua: con la intensificación de los malos tratos. Con la grotedad de las maldiciones. Que serían recibidos a golpes de culatazos, tal cual eran recibidos los prisioneros del Campo de Concentración de Exterminio.
Los recibimientos eran brutales, grotescos, sin misericordia. Los Compañeros se convertían en unas verdaderas orquetas humanas. Con sus bocas araban la languidez de la terrosidad pisaguina. Mermaban esa tierra con sus ansias rellenas de signos de interrogación. Estrangulaban las fluideces de la sanguinidad bajo el sol ardiente y supural. Perentorio, bronquial y tormentoso. Sin comprender nada de nada recepcionaban las botas de los oficiales en sus confinados rostros. La de las clases, en sus deportadas costillas. Hacíanse de ellos, fantasiosas alfombras humanas. Tendidos, muy unidos entre sí, casi entrelazándose daban a lo lejos la impresión de huellas de carreteras recién asfaltadas. Se corría sobre ellos. Aligerábanse las metralletas y los fusiles por sobre sus agrietadas cabezas. Desparramábase el líquido rojo que brotaba de sus heridas. Y, allí, permanecían los Compañeros: insolventes, desnudos… Albañiles, soldadores, médicos, profesores, pescadores, empleados, estudiantes -sus profesiones-… Alianzinos, victorianos, iquiqueños -sus gentilicios-… Jóvenes, viejos, más viejos -según, el accidente del tiempo-…
Nos impresionaban de veras esos bestiales recibimientos. Habíanse cambiado hacía montones de días las reglas del juego. Nosotros, por ser los más antiguos, teníamos un trato “especial”, con más condescendencia -si así podía llamársele-, más deferente. Cuando por algún u otro motivo se necesitaba de nuestra ayuda -deber, para ellos-, se nos llamaba.
- ¡A ver esos regalones, acato!...,- por eso de ir creando una rivalidad entre prisioneros por un mismo delito -aunque en este caso hayan sido políticos-. Rivalidad imperentoria que tuvo visos de inexistente, por cuanto, ese enroque corto no dio resultado alguno. El compañerismo se hizo entonces más elocuente, más gramatical, más fluido.
Toda esa mañana, por días, los tenían en ese estado de dilatación y de contracción tortuosa: comprimiéndolos, enseñoreándolos, mustiándolos. Ya al término de las infaustas jornadas, los hacían entrar a la cárcel -pues, la mustiandad se hacía fuera de ella- a punto y codo, arrastrándoles como famélicos ciempiés. Lamiendo, vomitando tierra… Lamiendo, besando botas. Cristalizando con sus cuerpos ese cemento paranoico. Nadie escapaba del maligno trato. Ni aquellos que habían pasado de los 60 ni de los 40 ni mucho menos de los 20. La brutalidad era comunicante: ¡La ley pareja es dura!, decían y la hacían cumplir y sentir, y de qué manera: Un Compañero -que no recuerdo su apellido en estos momentos- con más de 60 años de edad, después de padecer todo ese andamiaje de insultos y atropellos y mientras va subiendo la escalera y llegando ya al descanso del segundo piso, es sorprendido por un invaginal culetazo, rodando ancianíticamente hacia el suelo. Cayendo pesadamente sobre su estertórea espina dorsal. Luego, tendría que ser llevado al hospital de Iquique, en avión, para su posterior tratamiento. ¡Cómo habría quedado de mal la militante senectud: La ley era eso: ¡pareja y dura!...