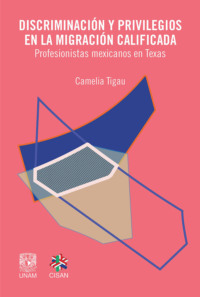Kitabı oku: «Discriminación y privilegios en la migración calificada», sayfa 4
Para resolver la convivencia y la interculturalidad, John F. Burke (2003: 252) propone una democracia mestiza en la que las diversas culturas, filosofías y espiritualidades puedan comprometerse entre sí en formas no violentas, aunque a veces antagónicas, que culminen en una transformación mutua más que en el triunfo de una tradición a expensas de todas las demás. En la democracia mestiza de Burke, los procesos políticos se revitalizarían al enfrentar los desafíos del multiculturalismo. Este autor basa su planteamiento teórico en la idea de una ciudadanía extraterritorial entendida como “ciudadanía en una comunidad imaginaria territorialmente ilimitada” (Burke, 2003: 10).
Sin embargo, las propuestas previas que rechazan o disminuyen el papel del Estado en las relaciones internacionales y el movimiento transfronterizo de personas han considerado un reto a los recientes programas políticos que restringen la migración de todo tipo, aun la calificada, a los grandes destinos de la migración internacional, como Estados Unidos o Reino Unido. Si la migración es una manera de disminuir la desigualdad internacional (Milanovic, 2016), que ya no se presenta entre clases sociales en sí sino entre países, entonces a dicha fórmula la está retando nuevamente el resurgimiento del Estado-nación. Cuando empezábamos a creer en el multiculturalismo, el mundo ha dado un paso hacia la crisis de la globalización, las migraciones y los refugiados.
1 La autodeterminación se refleja, en primer lugar, en la determinación del yo —la formulación de criterios para pertenecer a un pueblo—, que es el elemento subjetivo en la definición de la condición de persona. La autodeterminación también significa que cada persona tiene derecho a decidir libremente su rumbo futuro (Dinstein, 1976: 102).
LA HISTORIA: ESTEREOTIPOS SOBRE LOS LATINOS Y MEXICANOS
En este capítulo se estudian los estereotipos, los prejuicios y la discriminación en la historia reciente de las comunidades de origen mexicano que radican en Texas, como el segundo estado en importancia para la inmigración de mexicanos en Estados Unidos. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la relación compleja entre estereotipo y verdad, que afecta la manera en que se recibe a las poblaciones de origen mexicano en Estados Unidos en general, y en Texas en particular.
Además de la reflexión teórica, el estudio se basa en un trabajo de acervo en el que se consultaron veintiséis historias orales recuperadas de programas radiofónicos del los setenta y los ochenta, así como entrevistas inéditas de la Colección Latinoamericana “Nettie Lee Benson” de la Universidad de Texas en Austin (CLNLB) (Anexo 1). Dichos archivos suman un total de aproximadamente trece horas (setecientos ochenta y cuatro minutos) de grabación y fueron sometidos a un análisis de contenido para recuperar aquellos elementos relevantes para el tema de la percepción acerca de los mexicanos en Estados Unidos. Además se revisaron documentos que dan cuenta de las discusiones sobre segregación y discriminación en Texas, como son los reportes educativos del distrito escolar de Houston disponibles en la colección de libros raros de la misma CLNLB.
El capítulo se divide en dos partes: la primera estudia el impacto de categorías como hispano, latino y mexicoamericano en el imaginario colectivo estadounidense, mientras que la segunda describe los estereotipos y retos de integración de la población de origen mexicano en Texas durante el siglo XX.
Los problemas de identidad
¿HISPANO, LATINO O MEXICANO?
En 1987, Portes y Truelove describían a los hispanos como aquellos individuos cuyos ancestros declarados o ellos mismos habían nacido en España o en los países de América Latina. A diferencia de latino, que se refiere a compartir una identidad lingüística y cultural común, “hispano” era una categoría administrativa y estadística, por lo menos cuando comenzó a utilizarse (Killian, 1996: 25). De esta forma, afirman Portes y Truelove, la minoría hispana fue una construcción del gobierno estadounidense, más que ser un grupo consolidado y autodefinido como tal (Portes y Truelove, 1987: 359). Entre los hispanos no existe una autoidentidad colectiva, a pesar de que hablen una misma lengua y las culturas englobadas sean parecidas:
Bajo la misma etiqueta encontramos individuos cuyos antepasados vivieron en el país al menos desde la época de la independencia y otros que llegaron el año pasado; encontramos un número considerable de profesionales y empresarios, junto con humildes trabajadores agrícolas y trabajadores de fábricas no calificados; hay blancos, negros, mulatos y mestizos; hay ciudadanos de pleno derecho y extranjeros no autorizados; y, finalmente, entre los inmigrantes hay quienes vinieron en busca de empleo y un mejor futuro económico y los que llegaron escapando de los escuadrones de la muerte y la persecución política en el hogar (Portes y Truelove, 1987: 360).
A pesar de que Portes y Truelove (1987: 373) aceptan diferencias esenciales en cuanto a la cultura, educación y condición socioeconómica de los hispanos, también identifican ciertos parecidos, entre ellos: a) niveles educativos básicos, lo que dificulta la adquisición de un nuevo idioma, el inglés; b) flujos continuos entre sus países de origen y Estados Unidos, y c) la tendencia a concentrarse en ciertas áreas geográficas con más compatriotas o hispanohablantes, lo que disminuye la necesidad de aprender inglés para la vida cotidiana.
Sin embargo, la categoría estadística determinó la existencia de estudios sobre la población amalgamada bajo el nombre de “hispanos”, provocó que los políticos y los medios usaran el concepto y, finalmente, quizás también determinó la existencia de una identidad hispana a la cual los migrantes hacen referencia.
CUADRO 1
EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN EN ADULTOS, SEGÚN SU
IDENTIFICACIÓN CON LA CARACTERÍSTICA HISPANO/LATINO
| Frecuentemente | A veces | Rara vez | Nunca | |
| Autoidentificados como hispanos | 7 | 32 | 19 | 42 |
| Nacidos en el extranjero | 8 | 34 | 15 | 43 |
| Segunda generación | 7 | 31 | 26 | 35 |
| Tercera generación o más | 6 | 23 | 24 | 46 |
| Autoidentificados como no hispanos | 2 | 5 | 5 | 87 |
FUENTE: López, González-Barrera y López (2017).
De hecho, en estudios recientes del Pew Hispanic Center (Cuadro 1) los investigadores preguntan sobre los niveles de discriminación en la población con raíces hispanas. Los datos muestran por lo menos tres conclusiones en cuanto a la discriminación, que dependen de si la población adulta estadounidense se identifica o no con esta categoría:
a) los que se sienten más discriminados son los adultos autoidentificados como hispanos y nacidos en el extranjero;
b) los que menos experimentan la discriminación son los adultos autoidentificados como no hispanos, a pesar de que tengan algunas raíces hispanas; y
c) la experiencia relativa a la discriminación mejora significativamente a través de las generaciones, de forma tal que en la tercera generación la mitad de este segmento poblacional nunca sufre trato discriminatorio.
Más resultados sobre el tema expuesto por Hugo López, González-Barrera y López (2017), con base en los sondeos del Pew Hispanic Center, muestran lo siguiente:
• Más del 18 por ciento de los estadounidenses se identifican como “hispano” o “latino”, lo cual convierte a este segmento en el segundo grupo racial y étnico en el país. Sin embargo, a través de las generaciones, la creciente tendencia a los matrimonios interraciales y el declive de la migración latina tienen como consecuencia que con el tiempo y el cambio generacional cada vez sea menor la proporción de esta población que se identifica como hispana.
• En la tercera generación —constituida por hijos que nacieron en Estados Unidos de padres que también nacieron en Estados Unidos—, esta identificación baja a un 77 por ciento. Para la cuarta generación sólo la mitad se considera hispana.
• De los que no se consideran hispanos, la mayoría nunca se ha percibido así por varias razones, entre las cuales está la lejanía de sus ancestros.
• Si bien la inmigración tuvo un papel importante en el aumento de la población hispana en el siglo XX, a partir del 2000 este crecimiento dependía más de los nacimientos. Esto, aunado a la recesión económica, influye en que, a la fecha, la población hispana se incremente a una tasa menor que anteriormente.
• En general, los hispanos en Estados Unidos tienden a casarse con otros hispanos (el 75 por ciento), lo cual permite la reproducción cultural y el crecimiento de su grupo étnico más que en los casos de los nativos blancos o de la población negra. Sin embargo, esta tasa también disminuye con el paso de las generaciones.
• La menor inmigración y los matrimonios interraciales podrían contribuir a la formación de una población importante con raíces hispanas, pero cuyos miembros no se identifican a sí mismos como hispanos o latinos.
• Para 2065 se estima que la hispana constituirá casi una cuarta parte de la población en Estados Unidos (el 24 por ciento), un aumento significativo si se la compara con el 18 por ciento en 2015. Éste sería el escenario si las tendencias actuales de inmigración y de nacimientos se mantienen.
• En la actualidad, la mitad de los hispanos se considera “americanos típicos”, pero un 44 por ciento afirma que son diferentes. Con el paso de las generaciones, cada vez más los hispanos se autoincluyen en la primera categoría.
• Sólo el 71 por ciento de la población de ascendencia latina pensaba que hablar español es un elemento importante de la identidad latina; y nada más el 16 por ciento sostiene que es importante tener un apellido latino para ser considerado hispano.
• De los 42.7 millones de estadounidenses con ascendencia latina, la gran mayoría (el 89 por ciento) se identifican como hispanos.
• En cuanto a las ventajas/desventajas de ser latinos, poco más de la mitad (el 52 por ciento) de la segunda generación considera que esto ha tenido un impacto importante en sus vidas. Con el paso de las generaciones, el porcentaje disminuye.
• En lo concerniente a la discriminación, el 39 por ciento de los autoidentificados como hispanos acusan discriminación por sus orígenes. Esta situación aumenta entre los migrantes recién llegados y disminuye en las generaciones más antiguas. Entre los que no se reconocen como hispanos, sólo el 7 por ciento afirma haber sido discriminado.
En conclusión, el Pew Research Center muestra un claro vínculo causal entre la percepción de la identidad hispana y las probabilidades de experimentar discriminación.
LOS MEXICOAMERICANOS
Entre los migrantes latinos y en general la diáspora latina en Estados Unidos, los mexicoamericanos ocupan un lugar esencial, de alto interés para esta reflexión tanto por ser en sí mismos objeto de discriminación como por considerarse ellos mismos diferentes de la población hispana recién llegada a Estados Unidos. Para los propósitos de este libro, nos interesan dos características de la población mexicoamericana: por una parte, la percepción global de los latinos como mexicanos; y por otra, las tensiones entre la diáspora mexicana en Estados Unidos (los mexicoamericanos) y los migrantes mexicanos, sobre todo los de bajas calificaciones e ingresos.
Portes y Truelove (1987) encuentran similitudes entre las historias políticas de los mexicoamericanos y los afroamericanos, en cuanto a su subordinación y a las dificultades para ejercer el voto, primero a través de la prohibición, luego por medio de las pruebas de alfabetización y, finalmente, como consecuencia del gerrymandering1 y de la cooptación de los líderes étnicos; sin embargo, lo que los diferencia, afirman los autores, es la alta identificación con el país de origen, lo que ocasiona, u ocasionaba hasta hace poco, que su participación política fuera reducida: “Esta reticencia a cambiar las lealtades nacionales parece haber representado uno de los principales obstáculos en el camino de una organización eficaz por parte de los líderes mexicoamericanos”, argumentan Portes y Truelove (1987: 379).
Un primer punto señalado por los propios migrantes es que para algunos estadounidenses ser latino significa ser mexicano. Por lo tanto, todos los estereotipos que se tengan sobre los latinos son transferidos a los mexicanos, y al revés, las personas nacidas en otros países de América Latina podrían ser clasificadas como mexicanas por desconocimiento. Otra consecuencia es la división al interior de la misma población mexicana en Estados Unidos, partes de la cual pueden llegar a tener opiniones negativas sobre los “otros mexicanos”: los mexicoamericanos pueden, por ejemplo, criticar a las generaciones de nacidos en México, al asumir los estereotipos que los mismos estadounidenses se forman; o los recién llegados reprocharle a los mexicoamericanos su falta de solidaridad.
En algún momento de sus vidas, las generaciones de mexicoamericanos fueron también migrantes y estuvieron sujetas a los retos que supone la integración a un nuevo país. Un estudio de Gutiérrez (1991) también destaca la ambivalencia de las actitudes de los mexicoamericanos hacia la inmigración mexicana. El autor señala tensiones aún vigentes hoy en día:
Históricamente, gran parte de esta preocupación se ha basado en la creencia de los mexicanos estadounidenses de que los inmigrantes mexicanos socavan su posición socioeconómica, ya de por sí tensa en Estados Unidos, ya que deprimen los salarios; compiten por empleos, vivienda y servicios sociales, y refuerzan los estereotipos negativos sobre los “mexicanos” entre los Anglo Americans. Además, la estratificación social, las lealtades regionales y las diferencias sutiles en el uso de las costumbres y la lengua también sirven para dividir a los mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos (Gutiérrez, 1991: 7-8).
Con estas consideraciones pasaremos al estudio de algunos prejuicios históricos sobre el mexicano como extranjero en Estados Unidos.
Los prejuicios a través de la historia oral
y el testimonio
EL MEXICANO, “UN ANIMAL DÓCIL”: LA BELLA ÉPOCA
A principios de siglo XX, las diferencias culturales y raciales se explicaban a través del determinismo biológico, que justificaba el discurso racializante al afirmar que “los angloamericanos se elevaban por encima de los mexicanos y otras personas de color” (Santa Anna, 2002: loc. 5949). En particular, los migrantes mexicanos eran juzgados con base en estereotipos como la docilidad, la flojera, su bajo nivel de inteligencia y su volubilidad, que los hacía poco confiables para los trabajos.
El primero de éstos, la docilidad, no es necesariamente un estereotipo con consecuencias negativas en la obtención de trabajo, ya que lo “servicial” y manejable de los mexicanos también significaba que fueran un grupo “menos deportable” que “los negros”, puertorriqueños o filipinos (Reisler, 1976); sin embargo, la imagen de los mexicanos como trabajadores subordinados también influía negativamente en su ascenso laboral y en el reconocimiento de sus habilidades profesionales y emocionales. El recuerdo de la percepción sobre los mexicanos en aquella época, si bien doloroso, ya no corresponde necesariamente a los problemas de los migrantes el día de hoy:
Desde la aparición más temprana de mexicanos en los ferrocarriles y granjas del suroeste, los anglosajones contemplaron los beneficios de tener una oferta de mano de obra fácilmente manipulable. El mexicano, informaba el economista Victor S. Clark en 1908, “es dócil, paciente, generalmente ordenado en el campamento, bastante inteligente bajo supervisión competente, obediente y barato. Si fuera activo y ambicioso sería menos manejable y costaría más. Su punto más fuerte es su disposición a trabajar por un salario bajo”. Doce años después, un representante de la Asociación de Productores de Algodón del Sur de Texas aseguró a un comité del Congreso que “nunca hubo un animal más dócil en el mundo que el mexicano”. Los agricultores atribuyeron este rasgo a la falta de desarrollo mental del mexicano, a la creencia de que “el mexicano es un niño, naturalmente”. Al igual que los niños, los trabajadores mexicanos, si se los maneja con comprensión, se los puede inducir a que se comporten adecuadamente. Su supuesta manejabilidad los convirtió en empleados superiores a los ojos de los productores del suroeste (Reisler, 1976: 241).
Ahora bien, el estereotipo de la pereza es uno de los que han perdurado con los años y aún se sigue reproduciendo hoy en día. Desde los inicios de la migración mexicana a Estados Unidos, México fue visto como “la tierra del mañana” y se decía que “los salarios de los mexicanos tenían que mantenerse bajos, porque cuando están mejor pagados dejan de trabajar” (Reisler, 1976: 241). Según datos recopilados por este autor, el mexicano era generalmente identificado como alguien “poco progresista, carente de ambición e inteligencia, incapaz de ahorrar dinero y de hacerse independiente”. El recuento histórico es otra vez perturbador:
En los años veinte, las explicaciones raciales pseudocientíficas de las diferencias culturales eran muy comunes. Dirigidos por Madison Grant, presidente de la Sociedad Zoológica de Nueva York, los racistas enseñaban que la humanidad estaba claramente dividida en diferentes criaderos, cuyos potenciales desiguales estaban determinados por la calidad fija de sus genes. Los mexicanos formaban parte de la clasificación inferior debido a su mezcla principalmente de sangre materna indígena y paterna española. [...] Los mexicanos no eran vistos como gente de color, pero tampoco como blancos. [...] Asimismo, por ser los mexicanos un pueblo mestizo, fácilmente tenderían a mezclarse con negros o blancos, llevando a una desafortunada hibridación genética. Los estándares culturales y sociales de Estados Unidos bajarían, lo que podría llevar a la pérdida del poder estadounidense. Los migrantes mexicanos eran más sucios y menos decentes que los nativos, lo que conduciría a problemas de crimen, salud, inseguridad en los barrios, y [falta de] bienestar (Reisler, 1976: 242).
La misma idea de la hibridación genética del mexicano, interpretada en su sentido despectivo, fue analizada en una tesis de maestría realizada en la Universidad de Texas en Austin en 1922, en donde el autor, Townes Malcolm Harris, afirmaba lo siguiente: “El mexicano es un híbrido, español-indio, más o menos caracterizado por un tipo de docilidad para tratar de evitar que resalte, arraigada en sus rasgos indios. Es temperamental respecto de su trabajo, susceptible de cambiar algo en cualquier momento. Por estas razones, sólo es adecuado para trabajo no calificado” (Miller, 1980: 72).
El miedo más grande era que Estados Unidos fuese “invadido” por los mexicanos, de forma tal que se tendría que incrementar la tasa de natalidad de los estadounidenses para prevenir la sobrepoblación mexicana. En términos políticos, tener una población en condiciones precarias, con escasas posibilidades de que sus miembros se conviertan en ciudadanos estadounidenses, podría “destruir a la democracia” y vulnerar a los nativos de Estados Unidos, quienes se verían sometidos a un sistema de castas en desacuerdo con los ideales tradicionales de libertad e igualdad (congresista John C. Box, citado en Reisler, 1976: 241).
El testimonio de la periodista e investigadora Elvira Chavarría, fundadora de la CLNLB, en declaraciones recuperadas a través de su historia oral (1981) (Anexo 6), nos permite recordar otro problema planteado desde principios de siglo XX: no sólo que los mexicanos son muchos, sino que todos son iguales. A decir de Chavarría, “la mayoría de la gente no distinguía realmente entre un mexicano y un mexicoamericano”. Al principio, el reclutamiento de miembros era difícil porque había mucha violencia y miedo, en un contexto más amplio de exclusión de los extranjeros: “Los años veinte, treinta y cuarenta eran muy difíciles económicamente. La migración mexicana era un asunto político. [...] Los mexicoamericanos querían demostrar que tenían los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses”.
Los años veinte fueron también el periodo cuando surgieron algunas organizaciones de defensa de los hispanos, mexicanos y mexicoamericanos, como la Orden de Hijos de América (1921), más tarde absorbida por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (League of United Latin American Citizens, LULAC), de 1929, y el Foro GI, creado décadas después para defender los intereses de los veteranos de México-Estados Unidos de la segunda guerra mundial (Moore y Pachon, 1985: 176-186). Aunque muchas de estas organizaciones dejaron de existir, su papel fue vital en iniciar la movilización de la población mexicoamericana y en la creación de un grupo político para defenderla ante los líderes e instituciones nacionales (Portes y Truelove, 1987).
Un participante de estas organizaciones fue Rómulo Munguía Torres, periodista y líder de movimientos civiles en San Antonio, Texas. Nació en Guadalajara en 1885. Emigró en 1926 a Estados Unidos, donde fundó La Prensa, periódico en español de San Antonio. Fue nombrado cónsul honorario de México en 1958 y participó en distintas elecciones en Estados Unidos como miembro de la comunidad mexicoamericana. En una entrevista con Elvira Chavarría (Munguía Jr., 1980) para el programa de radio de la Universidad de Texas en Austin, su hijo, Rómulo Munguía Jr., recuperó algunas memorias del padre. Entre los aspectos que recuerda están sus resistencias a obtener la ciudadanía estadounidense, en su calidad de promotor de las raíces culturales mexicanas, una postura que todavía es posible encontrar hoy día en algunos de los profesionistas entrevistados para la segunda parte de este libro, quienes se niegan a naturalizarse. Munguía Jr. cuenta la historia de LULAC y su preocupación inicial por evitar la discriminación a los niños de origen mexicano en las escuelas. La entrevista también rememora la historia de la comunidad mexicana en San Antonio, una ciudad con una minoría muy pequeña de mexicanos a principios de siglo, y que explica los esfuerzos iniciales de LULAC. Cuenta el entrevistado:
Solemos pensar que San Antonio siempre fue una ciudad muy mexicana, pero a principios de siglo había menos mexicanos en San Antonio que flamencos, alemanes, escoceses o irlandeses. [...] La gran migración de mexicanos a San Antonio empezó en 1910 y continuó en los veinte por la Revolución. Es cuando La Prensa floreció [...] en los treinta; ya [para entonces] habíamos perdido a muchos de los hijos que llegaron desde México (Munguía Jr., 1980).
Un punto que señala el informante Munguía Jr. es que en la medida en que la comunidad mexicana se fue asimilando, también desaparecía la necesidad de un periódico en español, razón por la que esa publicación en particular dejó de imprimirse después de la segunda guerra mundial. Los ejemplos históricos que ofrece demuestran que los militantes actúan como puentes entre los profesionistas mexicoamericanos y los migrantes de escasas calificaciones y pocos recursos. Por esta razón, estudiar a los militantes es interesante desde las perspectivas de la comunicación y de la historia de las relaciones dentro de la comunidad de mexicanos en el sur de Estados Unidos.
Ante el panorama de desconocimiento de la cultura mexicana en un sector amplio de la población estadounidense resulta importante recordar el esfuerzo paralelo de fundar el acervo de la CLNLB de la Universidad de Texas en Austin, en 1926, como una acción para reconocer la contribución de los mexicoamericanos al estado y al país en general. Entre otros objetivos importantes del acervo está documentar la historia de LULAC y su contribución a la toma de conciencia de los nativos “americanos”, según lo recuerda la propia Elvira Chavarría (1981) (Anexo 6).
EL MEXICANO, “UN ARTÍCULO CASERO”:
PERIODO INTERBÉLICO
Debido a las luchas de personas y organizaciones descritas más arriba, hacia finales del siglo pasado ya se había avanzado en identificar y plantear problemas concretos de integración de los mexicanos en Estados Unidos, ya fueran migrantes o la diáspora mexicoamericana. La cooperación de estas organizaciones con representantes del gobierno mexicano, diplomáticos y sindicatos de trabajadores en Estados Unidos fue vital en el avance de la lucha para el reconocimiento de sus derechos. Comenta Guglielmo (2006: 1218):
Esta mezcla de personas e instituciones no siempre funcionó en perfecta armonía o de acuerdo en todo, pero argumentaban que eran participantes en la misma lucha porque todos compartían un deseo permanente, primero, de obtener mayores derechos para las personas de ascendencia mexicana en Texas; segundo, de aprovechar el poder del gobierno en Austin, Washington y México para lograrlo; y tercero, especialmente al final de la guerra, para aprobar legislación estatal que garantizara a mexicanos y mexicoamericanos el mismo acceso a todos los lugares públicos de negocios y diversiones en Texas.
Efectivamente, el principal problema durante la posguerra era la segregación en lugares públicos y escuelas, como resultado de la discriminación abierta. En aquel entonces, las iniciativas de ley contra ambas prácticas habían sido rechazadas. En este sentido, es revelador el testimonio de Fred Martínez, ciudadano mexicoamericano que vive en Texas:
Al cabo Alexander Martínez, mi hijo, ciudadano de Estados Unidos, se le negó un corte de pelo en City Barber Shop, en Rotan, Texas. Me molesta esto con toda mi alma. Otros dos hijos están en el Ejército […]. Seis hijos y tres hijas están labrando la tierra con todas sus fuerzas. Mi esposa y yo hemos vivido en Texas durante cuarenta y dos años y trabajamos duro en el mismo rancho durante treinta y siete años. Nos damos cuenta de que estamos en una guerra santa contra los enemigos del cristianismo y la civilización, además de que también estamos luchando degraciadamente por la libertad de quienes están en casa, que nos están persiguiendo hasta la muerte (Fred Martínez, 19 de julio de 1943, citado en Guglielmo, 2006: 1218-1219).
Un artículo académico del mismo periodo (Woodfin, 1941) lamenta también el escaso reconocimiento de los derechos de los mexicanos, que estimaba en ciento cincuenta mil en Texas. Es más, afirma el autor, los mexicanos deberían considerarse como una oportunidad para el estado:
Los mexicanos han estado rogando en nuestras puertas por el futuro de sus hijos durante muchos años. Son ignorantes, maltratados, aislados y privados de alimento hasta que son prácticamente inútiles. Su progreso se ha visto obstaculizado por nuestra indiferencia, tanto que hasta puede tomar algunas generaciones de ayuda especial para ponerlos en nuestro nivel. Algunos de los refugiados, en años pasados, habían alcanzado un nivel bastante alto, pero sus hijos y nietos no tuvieron oportunidad de desarrollarse y mucho menos de avanzar. Qué desilusión debe ser venir a nuestra tierra prometida y recibir las migajas que les dan. Otros extranjeros encuentran igualdad de condiciones, pero no es así con un mexicano. Él es un artículo casero. Hasta hace pocos años, a los mexicanos se les prohibía ingresar a las escuelas públicas de Texas, excepto en las ciudades que podían costear escuelas separadas. Un mexicano en una pequeña ciudad o comunidad rural no podía asistir a la escuela.
Los padres de la mayoría de los niños que ahora están en las escuelas son totalmente analfabetas. Si los padres nacieron en México, probablemente puedan leer en español, pero si tuvieron la mala suerte de haber nacido en Texas no pueden leer ni español ni inglés. No pueden hablar inglés lo suficientemente bien como para ser iguales en salarios o capacidad. Si regresan a México después de varios años, no pueden hablar ni comprender el idioma actual en gran medida. Se convierten en un grupo sin un país o idioma.
El problema de la limitada educación de los mexicanos, reproducido a través de los años, seguiría siendo objeto de la lucha política y de la denuncia administrativa en los setenta del siglo XX, como veremos a continuación.
LUCHAR CONTRA LA TEORÍA DEL “BAJO IQ”
Y SUS CONSECUENCIAS: LOS BABY BOOMERS
Por principio, la minoría mexicana, y la latina en general, enfrentaban el prejuicio de su menor capacidad intelectual, comparada con la de los blancos, al tiempo que se integraban en escuelas con pocos maestros, bajo rigor académico y pobre infraestructura para la enseñanza.2 Desgraciadamente, la discusión acerca del desempeño académico de las minorías ha sido muchas veces relacionada con su inteligencia o bajo IQ (Jensen, 1969) y su supuesto “entorno familiar inadecuado”, frente a razones como la socialización temprana (Ramey y Suárez, 1985). Al respecto, Ogbu (1990: 50-51) explica cómo históricamente las minorías se han enfrentado a oportunidades desiguales de educación, así como a la discriminación. El autor identifica tres formas en que se les ha negado a las minorías una igual oportunidad educativa:
a) La negación de la igualdad de acceso a empleos y puestos de trabajo deseables en la vida adulta, que requieren de una buena educación;
b) La negación de igualdad de acceso a una buena educación, lo que impide que los niños de minorías aprendan tanto o tan bien como los del grupo dominante, quienes tienen acceso a una educación superior, lo que más adelante influye, respectivamente, en su desempeño laboral, y
c) La reducción de las expectativas de los docentes, en parte debido a su desconocimiento de las conductas basadas en la cultura de los niños de las minorías, es lo que los mueve a etiquetarlos como “discapacitados de la educación”. Ogbu documenta que esta última circunstancia en particular ha resultado en la canalización desproporcionada de una cantidad importante de niños pertenecientes a minorías hacia la educación especial, que algunos confunden con educación inferior.