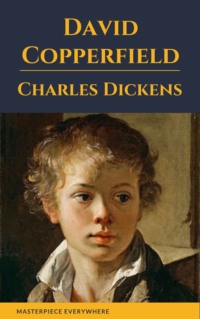Kitabı oku: «David Copperfield», sayfa 3
-Sí era, sí: « la bonita viudita».
-¡Qué locos! ¡Qué impertinentes! -exclamó mi madre riendo y cubriéndose el rostro con las manos. ¡Qué hombres tan ridículos! Davy querido…
-¿Qué, mamá?
-No se lo digas a Peggotty; se enfadaría con ellos. Yo también estoy muy enfadada; pero prefiero que Peggotty no lo sepa.
Yo se lo prometí, naturalmente: Nos besamos todavía muchas veces, y pronto caí en un profundo sueño.
Ahora, desde la distancia, me parece como si hubiera sido al día siguiente cuando Peggotty me hizo la extravagante y aventurada proposición que voy a relatar, aunque es muy probable que fuese dos meses después.
Una noche estábamos (como siempre cuando mi madre había salido) sentados, en compañía del metrito, del pedazo de cera, de la caja que tenía la catedral de Saint Paul en la tapa y del libro del cocodrilo, cuando Peggotty, después de mirarme varias veces y abrir la boca como si fuera a hablar, sin hacerlo (yo pensé sencillamente que bostezaba; de no ser así me hubiera alarmado mucho), me dijo cariñosamente:
-Davy, ¿te gustaría venir conmigo a pasar quince días en casa de mi hermano, en Yarmouth? ¿Te divertiría?
-¿Tu hermano es un hombre simpático, Peggotty? -pregunté con precaución.
-¡Oh! ¡Ya lo creo que es un hombre simpático! -exclamó Peggotty levantando las manos-. Y además allí tendrás el mar, y los barcos, y los buques grandes, y los pescadores, y la playa, y a Ham para jugar.
Peggotty se refería a su sobrino Ham, ya mencionado en el primer capítulo; pero hablaba de él como de una parte de la gramática inglesa.
Aquel programa de delicias me cautivó, y contesté que ya lo creo que me divertiría; pero ¿qué diría mi madre?
-Apuesto una guinea -dijo Peggotty mirándome intensamente- a que nos deja. Si quieres, se lo pregunto en cuanto vuelva. ¡Ahí mismo!
-Pero, ¿qué hará ella mientras no estemos? -dije, apoyando mis codos pequeños en la mesa como para dar más fuerza a mi pregunta-. ¡No va a quedarse sola!
Si lo que buscó Peggotty de pronto en la media era el roto que cosía, verdaderamente debía de ser tan pequeño que no merecía la pena de repasarlo.
-Digo, Peggotty, que sabes muy bien que no podría vivir sola.
-¡Dios te bendiga! -exclamó al fin Peggotty, mirándome de nuevo-. ¿No lo sabes? Tu madre va a pasar quince días con mistress Grayper. Y mistress Grayper va a tener en su casa mucha gente.
¡Oh! Siendo así, estaba completamente dispuesto a ir. Esperé con la más viva impaciencia a que mi madre volviera de casa de mistress Grayper (pues estaba en casa de aquella misma vecina) para estar seguro de que nos dejaba llevar a cabo la gran idea. Sin ni mucho menos sorprenderse, como yo esperaba, mi madre consintió enseguida en ello; y todo quedó arreglado aquella misma noche: hasta lo que pagarían por mi alojamiento y manutención durante la visita.
El día de nuestra partida llegó pronto. Lo habían fijado tan cercano, que llegó pronto hasta para mí, que lo esperaba con febril impaciencia y que temía que un temblor de tierra, una erupción volcánica o cualquier otra gran convulsión de la naturaleza viniera a interponerse interrumpiendo la expedición. Debíamos ir en el coche de un carretero que partía por la mañana después del desayuno. Hubiera dado dinero por haber podido vestirme la noche anterior y dormir ya con sombrero y botas.
¡Con qué emoción recuerdo ahora, aunque parezca que lo digo como algo sin importancia, la alegría con que abandoné mi feliz hogar, sin sospechar siquiera lo que dejaba para siempre!
Me gusta recordar que, cuando el carro estaba a la puerta y mi madre me besaba, una gran ternura por ella y por el viejo lugar que nunca había abandonado me hizo llorar. Y me gusta saber que mi madre también lloraba y que yo sentía latir su corazón contra el mío.
Me gusta recordar que cuando el carro empezó a alejarse, mi madre corrió tras él por el camino, mandándole parar, para darme más besos, y me gusta saber la gravedad y el cariño con que apretaba su cara contra la mía, y yo también.
Mi madre se quedó en la carretera, y cuando ya partimos, míster Murdstone apareció a su lado. Me pareció que le reprochaba el estar tan conmovida. Yo los miraba a través de los barrotes del carro, preocupado con la idea de por qué ese señor se metería en aquello.
Peggotty, que también estaba mirando, no parecía nada satisfecha; se lo noté en cuanto le miré a la cara.
Durante algún tiempo permanecí mirando a Peggotty y pensando que si ella quisiera abandonarme, como a los niños en los cuentos de hadas, yo sería capaz de volver a encontrar el camino de casa guiándome sólo por los botones que, seguramente, se le irían cayendo.
Capítulo 3 Un cambio
Quiero suponer que el caballo del carretero era el más perezoso del mundo, pues caminaba muy despacio y con la cabeza baja, como si le gustase hacer esperar a la gente a quien llevaba los encargos. Y hasta me pareció que, de vez en cuando, se reía para sí al pensar en ello. Sin embargo, el carretero me dijo que era tos porque había cogido un constipado.
También él tenía la costumbre de llevar la cabeza baja, como su caballo, y mientras conducía iba medio dormido, con un brazo encima de cada rodilla. Y digo «conducía» aunque a mí me pareció que el carro hubiera podido ir a Yarmouth exactamente igual sin él; era evidente que el caballo no lo necesitaba; y en cuanto a dar conversación, no tenía ni idea; sólo silbaba.
Peggotty llevaba sobre sus rodillas una hermosa cesta de provisiones, que hubiera podido durarnos hasta Londres aunque hubiéramos continuado el viaje con el mismo medio de transporte. Comíamos y dormíamos. Peggotty siempre se dormía con la barbilla apoyada en el asa de la cesta, postura de la que ni por un momento se cansaba; y yo nunca hubiera podido creer, de no haberlo oído con mis propios oídos, que una mujer tan débil roncase de aquel modo.
Dimos tantas vueltas por tantos caminos y estuvimos tanto tiempo descargando la armadura de una cama en una posada y llamando en otros muchos sitios, que estaba ya cansadísimo, y me puse muy contento cuando tuvimos a la vista Yarmouth.
Al pasear mi vista por aquella gran extensión a lo largo del río me pareció que estaba todo muy esponjoso y empapado, y no acertaba a comprender cómo si el mundo es realmente redondo (según mi libro de geografía) una parte de él puede ser tan sumamente plana. Imaginando que Yarmouth podía estar situada en uno de los polos, ya era más explicable. Conforme nos acercábamos veíamos extenderse cada vez más el horizonte como una línea recta bajo el cielo. Le dije a Peggotty que alguna colina, o cosa semejante, de vez en cuando, mejoraría mucho el paisaje, y que si la tierra estuviera un poco más separada del mar y la ciudad menos sumergida en él, como un trozo de pan en el caldo, sería mucho más bonito. Pero Peggotty me contestó, con más énfasis que de costumbre, que había que tomar las cosas como eran, y que, por su parte, estaba orgullosa de poder decir que era un «arenque» de Yarmouth.
Cuando salimos a la calle (que era completamente extraña y nueva para mí); cuando sentí el olor del pescado, de la pez, de la estopa y de la brea, y vi a los pescadores paseando y las carretas de un lado para otro, comprendí que había sido injusto con un pueblo tan industrial; y se lo dije enseguida a Peggotty, que escuchó mis expresiones de entusiasmo con gran complacencia y me contestó que era cosa reconocida (supongo que por todos aquellos que habían tenido la suerte de nacer « arenques») que Yarmouth era, por encima de todo, el sitio más hermoso del universo.
-Allí veo a mi Ham. ¡Pero si está desconocido de lo que ha crecido -gritó Peggotty.
En efecto, Ham estaba esperándonos a la puerta de la posada, y me preguntó por mi salud como a un antiguo conocido. Al principio me daba cuenta de que no le conocía tanto como él a mí, pues el haber estado en casa la noche de mi nacimiento le daba, como es natural, gran ventaja. Sin embargo, empezamos a intimar desde el momento en que me cogió a caballo sobre sus hombros para llevarme a casa. Ham era entonces un muchacho grandón y fuerte, de seis pies de alto y bien proporcionado, con enormes espaldas redondas; pero con una cara de expresión infantil y unos cabellos rubios y rizados que le daban todo el aspecto de un cordero. Iba vestido con una chaqueta de lona y unos pantalones tan tiesos, que se hubieran sostenido solos incluso sin piernas dentro. Sombrero, en realidad, no se podía decir que llevaba, pues iba cubierto con una especie de tejadillo algo embreado como un barco viejo.
Ham me llevaba a caballo encima de sus hombros, y con una de nuestras maletas debajo del brazo; Peggotty llevaba la otra maleta. Pasamos por senderos cubiertos con montones de viruta y de montañitas de arena; después cerca de una fábrica de gas, por delante de cordelerías, arsenales de construcción y de demolición, arsenales de calafateo, de herrerías en movimiento y de muchos sitios análogos. Y por fin llegamos ante la vaga extensión que ya había visto a lo lejos. Entonces Ham dijo:
-Esta es nuestra casa, señorito Davy.
Miré en todas direcciones cuanto podía abarcar en aquel desierto, por encima del mar y por la orilla; pero no conseguí descubrir ninguna casa; allí había una barcaza negra o algo parecido a una barca viejísima, alta y seca en la arena, con un tubo de hierro asomando como una chimenea, del que salía un humo tranquilo. Pero alrededor nada que pudiera parecer una casa.
-¿No será eso? -dije- ¿Eso que parece una barca?
-Precisamente eso, señorito Davy -replicó Ham.
Si hubiera sido el palacio de Aladino con todas sus maravillas, creo que no me hubiera seducido más la romántica idea de vivir en él. Tenía una puerta bellísima, abierta en un lado, y tenía techo y ventanas pequeñas; pero su mayor encanto consistía en que era un barco de verdad, que no cabía duda que había estado sobre las olas cientos de veces y que no había sido hecho para servir de morada en tierra firme. Eso era lo que más me cautivaba. Hecha para vivir en ella, quizá me hubiera parecido pequeña o incómoda o demasiado aislada; pero no habiendo sido destinada a ese uso, resultaba una morada perfecta.
Por dentro estaba limpia como los chorros del oro y lo más ordenada posible. Había una mesa y un reloj de Dutch y una cómoda, y sobre la cómoda una bandeja de té, en la que había pintada una señora con una sombrilla paseándose con un niño de aspecto marcial que jugaba al aro. La bandeja estaba sostenida por una Biblia. Si la bandeja se hubiese escurrido habría arrastrado en su caída gran cantidad de tazas, platillos, y una tetera que estaban agrupados su alrededor. En las paredes había algunas láminas con marcos y cristal: eran imágenes de la Sagrada Escritura. Después no he podido verlas en manos de los vendedores ambulantes sin contemplar al mismo tiempo el interior completo de la casa del hermano de Peggotty. Abrahán, de rojo, disponiéndose a sacrificar a Isaac, de azul, y Daniel, de amarillo, dentro de un foso de leones, verdes, eran los más notables. Sobre la repisita de la chimenea había un cuadro de la lúgubre Shara Jane, comprado en Sunderland, que tenía una mujercita en relieve: un trabajo de arte, de composición y de carpintería que yo consideraba como una de las cosas más deseables que podía ofrecer el mundo. En las vigas del techo había varios ganchos, cuyo uso no adiviné entonces; algunos baúles y cajones servían de asiento, aumentando así el número de sillas.
Todo esto lo vi, nada más franquear la puerta, de un primer vistazo, de acuerdo con mi teoría de observación infantil. Después, Peggotty, abriendo una puertecita, me enseñó mi habitación. Era la habitación más completa y deseable que he visto en mi vida. Estaba en la popa del barco y tenía una ventanita, que era el sitio por donde antes pasaban el timón; un espejito estaba colgado en la pared, precisamente a mi altura, con su marco de conchas; también había un ramo de plantas marinas en un cacharro azul, encima de la mesilla, y una cainita con el sitio suficiente para meterse en ella. Las paredes eran blancas como la leche, y la colcha, hecha de retales, me cegaba con la brillantez de sus colores.
Una cosa que observé con interés en aquella deliciosa casita fue el olor a pescado; tan penetrante, que cuando sacaba el pañuelo para sonarme olía como si hubiera servido para envolver una langosta. Cuando confié este descubrimiento a Peggotty, me dijo que su hermano se dedicaba a la venta de cangrejos y langostas, y, en efecto, después encontré gran cantidad de ellos en un montón inmenso. No sabían estar un momento sin pinchar todo lo que encontraban en un pequeño pilón de madera que había fuera de la casa, y en el que también se metían los pucheros y cacerolas.
Fuimos recibidos por una mujer muy bien educada, que tenía un delantal blanco y a quien yo había visto desde un cuarto de milla de distancia haciendo reverencias en la puerta cuando llegaba montado en Ham. A su lado estaba la niña más encantadora del mundo (así me lo pareció), con un collar de perlas azules alrededor del cuello, pero que no me dejó besarla, cuando se lo propuse se alejó corriendo. Después que hubimos comido de una manera opípara pescado cocido, mantequilla y patatas, con una chuleta para mí, un hombre de largos cabellos y cara de buena persona entró en la casa. Como llamó a Peggotty chavala y le dio un sonoro beso en la mejilla, no tuve la menor duda de que era su hermano. En efecto, así me le presentaron: míster Peggotty, señor de la casa.
-Muy contento de verte -dijo míster Peggotty-; nos encontrará usted muy rudos, señorito, pero siempre dispuestos a servirle.
Yo le di las gracias y le dije que estaba seguro de que sería feliz en un sitio tan delicioso.
-¿Y cómo está su mamá? —dijo míster Peggotty-. ¿La ha dejado usted en buena salud?
Le contesté que, en efecto, estaba todo lo bien que podía desearse, y añadí que me había dado muchos recuerdos para él, lo que era una mentira amable por mi parte.
-Le aseguro que se lo agradezco mucho -dijo míster Peggotty-. Muy bien, señorito; si puede usted estarse quince días contento entre nosotros —dijo mirando a su hermana, a Ham y a la pequeña Emily-, nosotros, muy orgullosos de su compañía.
Después de hacerme los honores de su casa de la manera más hospitalaria, míster Peggotty fue a lavarse con agua caliente, haciendo notar que «el agua fría no era suficiente para limpiarle». Pronto volvió con mucho mejor aspecto, pero tan colorado que no pude por menos que pensar que su rostro era semejante a las langostas y cangrejos que vendía, que entraban en el agua caliente muy negros y salían rojos.
Después del té, cuando la puerta estuvo ya cerrada y la habitación confortable (las noches eran frías y brumosas entonces), me pareció que aquel era el retiro más delicioso que la imaginación del hombre podía concebir. Oír el viento sobre el mar, saber que la niebla invadía poco a poco aquella desolada planicie que nos rodeaba, y mirar al fuego, y pensar que en los alrededores no había más casa que aquella y que, además, era un barco, me parecía cosa de encantamiento.
La pequeña Emily ya había vencido su timidez y estaba sentada a mi lado en el más bajo de los cajones, que era precisamente del ancho suficiente para nosotros dos y parecía estar a propósito esperándonos en un rincón al lado del fuego.
Mistress Peggotty, con su delantal blanco, hacía media al otro lado del hogar. Peggotty y su labor, con su Saint Paul y su pedazo de cera, se encontraban tan completamente a sus anchas como si nunca hubieran conocido otra casa. Ham había estado dándome una primera lección a cuatro patas con unas cartas mugrientas, y ahora trataba de recordar cómo se decía la buenaventura, a iba dejando impresa la marca de su pulgar en cada una de ellas. Míster Peggotty fumaba su pipa. Yo sentí que era un momento propicio para la conversación y las confidencias:
-Mister Peggotty -dije.
-Señorito —dijo él.
-¿Ha puesto usted a su hijo el nombre de Ham porque vive usted en una especie de arca?
Míster Peggotty pareció considerar mi pregunta como una idea profunda; pero me contestó:
-Yo nunca le he puesto ningún nombre.
-¿Quién se lo ha puesto entonces? -dije haciendo a míster Peggotty la pregunta número dos del catecismo.
-Su padre fue quien se lo puso -me contestó.
-¡Yo creía que era usted su padre!
-Mi hermano Joe era su padre —dijo.
-¿Y ha muerto, míster Peggotty? -insinué, después de una pausa respetuosa.
-Ahogado -dijo míster Peggotty.
Yo estaba muy sorprendido de que mister Peggotty no fuese el padre de Ham, y empecé a temer si no estaría también equivocado sobre el parentesco de todos los demás. Tenía tanta curiosidad por saberlo, que me decidí a seguir preguntando:
-Pero la pequeña Emily -dije mirándola-, ¿esa sí es su hija? ¿No es así, míster Peggotty?
-No, señorito; mi cuñado Tom era su padre.
No pude resistirlo a insinué, después de otro silencio respetuoso:
-¿Ha muerto, míster Peggotty?
-Ahogado —dijo mister Peggotty.
Sentí la dificultad de continuar sobre el mismo asunto; pero me interesaba llegar al fondo del asunto y dije:
-Entonces ¿no tiene usted ningún hijo, míster Peggotty?
-No, señorito -me contestó con una risa corta—, soy soltero.
-¡Soltero! -exclamé atónito- Entonces ¿quién es esa, míster Peggotty? -dije apuntando a la mujer del delantal blanco, que estaba haciendo media.
-Esa es mistress Gudmige —dijo míster Peggotty.
-¿Gudmige, míster Peggotty?
Pero en aquel momento Peggotty (me refiero a mi Peggotty particular) empezó a hacerme gestos tan expresivos para que no siguiera preguntando, que no tuve más remedio que sentarme y mirar a toda la silenciosa compañía, hasta que llegó la hora de acostamos. Entonces, en la intimidad de mi cuartito, Peggotty me explicó que Ham y Emily eran un sobrino y una sobrina huérfanos a quienes mi huésped había adoptado en diferentes épocas, cuando quedaron sin recursos, y que mistress Gudmige era la viuda de un socio suyo que había muerto muy pobre.
-Él tampoco es más que un pobre hombre -dijo Peggotty-, pero tan bueno como el oro y fuerte como el acero.
Estos eran sus símiles.
Y el único asunto, según me dijo, que le encolerizaba y sacaba de sus casillas era que se hablase de su generosidad; y si cualquiera aludía a ello en la conversación daba con su mano derecha un violento puñetazo en la mesa (tanto que en una ocasión la rompió) y juraba con una horrible blasfemia que tomaría el portante y se lanzaría a nada bueno si volvían a hablar de ello. Por muchas preguntas que hice nadie pudo darme la menor explicación gramatical sobre aquella terrible frase «tomar el portante», que todos ellos consideraban como si constituyese la más solemne imprecación.
Pensaba con cariño en la bondad de mi huésped mientras oía a las mujeres, que se acostaban en otra cama como la mía en el extremo opuesto del barco, y a él y a Ham colgando dos hamacas, donde dormían, en los ganchos que había visto en el techo; y en el más eufórico estado de ánimo me iba quedando dormido. Conforme el sueño se apoderaba de mí, oía al viento arrastrándose por el mar y por la llanura con tal fiereza, que sentí un cobarde temor de la gran oscuridad creciente de la noche. Pero me convencí a mí mismo de que después de todo estábamos en un barco, y que un hombre como míster Peggotty no era grano de anís a bordo, en caso de que ocurriera algo.
Sin embargo, nada sucedió hasta que me desperté por la mañana. En cuanto el sol se reflejó en el marco de conchas de mi espejo, salté de la cama y corrí con la pequeña Emily a coger caracoles en la playa.
-¿Tú serás ya casi un marinero, supongo? -dije a Emily.
No es que supusiera nada; pero sentía que era un deber de galantería decirle algo; y viendo en aquel momento reflejarse la blancura deslumbrante de una vela en sus ojos claros, se me ocurrió aquello.
-No —dijo Emily, sacudiendo su cabecita—, me da mucho miedo el mar.
-¡Miedo! -dije con aire suficiente y mirando muy fijo al océano inmenso- A mí no me da miedo.
-¡Ah!, pero es tan malo a veces -dijo Emily-. Yo le he visto ser muy cruel con algunos de nuestros hombres. Yo he visto cómo hacía pedazos un barco tan grande como nuestra casa.
-Espero que no fuera el barco en que…
-¿En el que mi padre murió ahogado? —dijo Emily. No, no era aquel. Yo no he visto nunca aquel barco.
-¿Ni tampoco a él? -le pregunté.
Emily sacudió la cabecita.
-Que yo recuerde, no.
¡Qué coincidencia! Inmediatamente me puse a explicar cómo yo tampoco había visto nunca a mi padre, y cómo mamá y yo habíamos vivido siempre solos en el estado de mayor felicidad imaginable, y así vivíamos todavía, y así viviríamos siempre. También le conté que la tumba de mi padre estaba en el cementerio, cerca de nuestra casa, a la sombra de un árbol, y que yo iba allí a pasearme muchas mañanas para oír cantar a los pájaros. Sin embargo, parece ser que había algunas diferencias entre la orfandad de Emily y la mía. Ella había perdido a su madre antes que a su padre, y nadie sabía dónde estaba la tumba de este último, aunque era de suponer que estaba en cualquier sitio de las profundidades del mar.
-Y además —dijo Emily mientras buscaba conchas y piedras- tu padre era un caballero y tu madre una señora; y mi padre era pescador y mi madre hija de un pescador, y mi tío Dan también es pescador.
-¿Dan es míster Peggotty? —dije yo.
-El tío Dan -contestó Emily, señalando el barco-casa.
-Sí, a él me refiero. ¿,Debe de ser muy bueno, verdad?
-¿Bueno? -dijo Emily-. Si yo fuera señora, le daría una chaqueta azul cielo con botones de diamantes, un pantalón con su espada, un chaleco de terciopelo rojo, un sombrero de tres picos, un gran reloj de oro, una pipa de plata y una caja llena de dinero.
Yo no dudaba de que míster Peggotty fuera digno de todos aquellos tesoros; pero debo confesar que me costaba trabajo imaginármelo cómodo en la indumentaria propuesta por su agradecida sobrina y, principalmente, de lo que más dudaba era de la utilidad del sombrero de tres picos. Sin embargo, guardé aquellos pensamientos para mí.
La pequeña Emily, mientras enumeraba aquellas maravillas, se había parado y miraba al cielo como si le pareciera una visión gloriosa. De nuevo nos pusimos a buscar guijarros y conchas.
-¿Te gustaría ser una dama? -le dije.
Emily me miró y se echó a reír, diciéndome que sí.
-Me gustaría mucho, porque entonces todos seríamos damas y caballeros: yo, mi tío, Ham y mistress Gudmige. Y entonces no nos preocuparíamos cuando hubiese tormenta. Quiero decir por nosotros mismos, pues estoy segura de que nos preocuparíamos mucho por los pobres pescadores y los ayudaríamos con dinero cuando les sucediera algún percance.
Este cuadro me pareció tan hermoso, que lo encontré bastante probable, y expresé la alegría que me causaba pensar en ello. La pequeña Emily tuvo entonces el valor de decirme, tímidamente:
-Y ahora ¿no crees que te da miedo el mar?
En aquel momento el mar estaba lo bastante en calma como para no asustarme; pero no dudo de que si hubiera visto una ola moderadamente grande avanzar hacia mí hubiese huido ante el pavoroso recuerdo de todos aquellos parientes ahogados. Sin embargo, le contesté: «No», y añadí: «Y tú tampoco me parece que le temas como dices», pues en aquel momento andaba por el borde de una especie de antiguo rompeolas de madera, por el que nos habíamos aventurado, y me daba miedo no se fuera a caer.
-No es esto lo que me asusta -dijo Emily-. Le temo cuando ruge, y tiemblo pensando en el tío Dan y en Ham, y me parece oír sus gritos de socorro. Por eso es por lo que me gustaría ser una dama. Pero de esto no me da ni pizca de miedo. ¡Mira!
Y de repente se escapó de mi lado y echó a correr por un madero que, saliendo del sitio en que estábamos, dominaba el agua profunda desde bastante altura y sin la menor protección.
El incidente está tan grabado en mi memoria, que si fuera pintor podría dibujarlo ahora tan claramente como si fuese aquel día: la pequeña Emily corriendo hacia su muerte (como entonces me pareció), con una mirada, que no olvidaré nunca, dirigida a lo lejos, hacia el mar. Su figurita, ligera, valiente y ágil, volvió pronto sana y salva hacia mí, y yo me reí de mis temores y del grito inútil que había dado, pues además no había nadie cerca. Pero ha habido veces, muchas veces, cuando ya era un hombre, que he pensado que era posible (entre las posibilidades de las cosas ocultas) que hubiera en la súbita temeridad de la niña y en su mirada de desafío a la lejanía cierto instintivo placer por el peligro, como una atracción hacia su padre, muerto allí, y a la idea de que su vida podía terminar ese mismo día. Hubo un tiempo en que siempre, cuando lo recordaba, pensaba que si la vida que esperaba a la niña me hubiera sido revelada en un momento, y de tal modo que mi inteligencia infantil hubiera podido comprendería por completo, y si su conservación hubiese dependido de un movimiento de mi mano, ¿debería haberío hecho? Y durante cierto tiempo (no digo que haya durado mucho, pero sí que ha ocurrido) he llegado a preguntarme si no habría sido mejor para ella que las aguas se hubiesen cerrado sobre su cabeza ante mi vista, y siempre me he contestado: «Sí; más habría valido». Pero esto es quizá prematuro. Lo he dicho demasiado pronto. Sin embargo, no importa: dicho está.
Vagamos mucho tiempo cargándonos de cosas que nos parecían muy curiosas, y volvimos a poner cuidadosamente en el agua algunas estrellas de mar (yo en aquel tiempo no conocía lo bastante la especie para saber si nos lo agradeeerían o no), y por fin emprendimos el camino a la morada de míster Peggotty. Nos detuvimos un momento debajo del pilón de las langostas para cambiar un inocente beso y entramos a desayunar resplandecientes de salud y de alegría.
-Como dos tortolitos -dijo míster Peggotty.
No hay que decir que estaba enamorado de la pequeña Emily. Estoy seguro de que la amaba con mucha más sinceridad y ternura, con mucha mayor pureza y desinterés del que pueda haber en el mejor amor durante el transcurso de la vida. Mi fantasía creaba alrededor de aquella niña de ojos azules algo tan etéreo que hacía de ella un verdadero ángel; tanto es así, que si en una mañana radiante la hubiera visto desplegar sus alas y desaparecer volando ante mis ojos, no me habría parecido extraño ni imposible.
Acostumbrábamos a pasear cariñosamente horas y horas por la monótona llanura de Yarmouth. Y los días discurrían por nosotros como si el tiempo tampoco pasara y, convertido en niño, estuviera siempre dispuesto a jugar con nosotros. Yo le decía a Emily que la adoraba, y que si ella no confesaba adorarme también me vería obligado a atravesarme con una espada. Y ella me respondía que sí con cariño, y estoy seguro de que era así.
En cuanto a pensar en la desigualdad de nuestras condiciones, o en nuestra juventud, o en cualquier otra dificultad, no se nos ocurría nunca. No nos preocupábamos, porque no se nos ocurría pensar en el futuro; no nos interesaba lo que pudiéramos hacer más adelante, como tampoco lo que habíamos hecho anteriormente.
Mistress Gudmige y Peggotty no cesaban de admirarnos, y cuchicheaban por la noche, cuando estábamos tiernamente sentados uno al lado del otro en nuestro cajoncito: «Dios mío, ¿pero no es un encanto?». Míster Peggotty nos sonreía fumando su pipa, y Ham se pasaba la noche haciendo gestos de satisfacción, sin decir nada. Yo supongo que encontraban en nosotros la misma satisfacción que encontrarían en un juguete bonito o en un modelo de bolsillo del Coliseo.
Pronto me pareció que mistress Gudmige no era siempre todo lo agradable que podía esperarse, dadas las circunstancias de su residencia en aquella casa. Mistress Gudmige estaba casi siempre de mal humor y se quejaba más de lo debido, para no incomodar a los demás en un sitio tan chico. Lo sentí mucho por ella; pero había momentos en que habría sido más agradable (yo creo) si mistress Gudmige hubiera tenido una habitación para ella sola, donde retirarse a esperar a que renaciera su buen humor.
Míster Peggotty iba en algunas ocasiones a una taberna llamada «La Afición». Lo descubrí porque la segunda o tercera noche después de nuestra llegada, antes de que él volviera, mistress Gudmige miraba el reloj entre las ocho y las nueve, diciendo que míster Peggotty estaba en la taberna y, lo que es más, que desde por la mañana sabía que iría.
Había estado todo el día muy abatida, y por la tarde se había deshecho en llanto porque salía humo de la lumbre.
-Soy una criatura sola y sin recursos -fueron las palabras de mistress Gudmige cuando ocurrió aquella desgracia-, todo va contra mí.
-Eso pasa pronto —dijo Peggotty (me refiero de nuevo a nuestra Peggotty)-, y además, como usted puede comprender, no es menos desagradable para nosotros que para usted.
-¡Yo lo siento más! —exclamó mistress Gudmige.
Era un día muy crudo y el viento cortaba de frío. Mistress Gudmige estaba en su rincón de costumbre al lado del fuego, que a mí me parecía el más calentito y confortable, y su silla era sin duda la más cómoda de todas. Pero aquel día nada le parecía bien. Se quejaba constantemente del frío, diciendo que le producía un dolor en la espalda, que llamaba « hormiguillo». Por último, empezó de nuevo a llorar, repitiendo que « era una criatura sola y sin recursos, y que todo iba contra ella».
-Es verdad que hace mucho frío —dijo Peggotty-; pero todos lo sentimos igual.
-¡Yo lo siento más que nadie! -dijo mistress Gudmige.
Y lo mismo sucedió en la comida, aunque a ella se la servía inmediatamente después que a mí, que se me daba preferencia como si fuera un invitado de distinción. El pescado le pareció pequeño y las patatas se habían quemado un poco. Todos reconocimos que aquello nos decepcionaba; pero ella dijo que lo sentía más que nadie; y se puso a llorar de nuevo, haciendo aquella formal declaración con gran amargura.