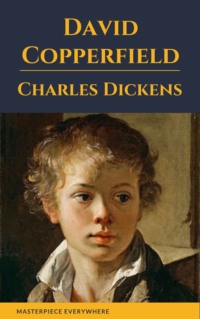Kitabı oku: «David Copperfield», sayfa 4
Así, cuando míster Peggotty volvió a casa, a eso de las nueve, la desgraciada mistress Gudmige hacía media en su rincón con el aspecto más miserable del mundo. Peggotty trabajaba alegremente; Ham estaba arreglando un gran par de botas de agua, y yo y Emily, sentados uno al lado del otro, leíamos en voz alta. Mistress Gudmige, desde que tomamos el té, no había hecho más observación que lanzar un suspiro desolado, y después no volvió a levantar los ojos.
-Bien, compañeros -dijo míster Peggotty sentándose-: ¿cómo vamos?
Todos le dijimos algo y le miramos, dándole la bienvenida, excepto mistress Gudmige, que únicamente inclinó más su cabeza sobre la labor.
-¿Qué ha sucedido? -dijo míster Peggotty con una palmada-. ¡Vamos, valor, vieja comadre!
Mistress Gudmige no parecía muy dispuesta a tener valor. Sacó un viejo pañuelo negro de seda para enjugarse los ojos, no lo guardó, volvió a enjugárselos y de nuevo volvió a dejarlo fuera preparado para otra ocasión.
-¿Qué pasa, mujer? -repitió míster Peggotty.
-Nada -respondió mistress Gudmige-. ¿Viene usted de «La Afición», Dan?
-Sí; esta noche le he hecho una visita —dijo míster Peggotty.
-Me apena mucho el obligarle a ir allí -dijo mistress Gudmige.
-¡Obligarme! Si no necesito que me obliguen -respondió míster Peggotty con una risa franca-. Estoy siempre dispuesto a ir.
-Muy dispuesto —dijo mistress Gudmige, sacudiendo la cabeza y enjugándose los ojos de nuevo, Sí, sí, muy dispuesto; es precisamente lo que me entristece, que sea por mi culpa por lo que está usted tan dispuesto.
-¡Por su culpa! No es por su culpa -dijo míster Peggotty-, no lo crea.
-Sí, sí lo es —exclamó ella-. Yo sé lo que me digo. Yo sé que soy una criatura sola y sin recursos, y que no solamente todo va contra mí, sino que yo contrarío a todo el mundo. Sí, sí, yo siento más que los demás y lo demuestro más, ¡esa es mi desgracia!
Yo no podía por menos de pensar, mientras le oía todo aquello, que la desgracia se extendía a algunos otros miembros de la familia además de a ella. Pero a míster Peggotty no se le ocurrió hacer semejante observación, limitándose a contestarla con otro ruego para que tuviera valor.
-Yo misma no sé lo que desearía ser; pero sé lo que soy. Mis desgracias me han agriado. Las siento, y veo que me vuelven agria. Desearía no sentir, pero siento. Quisiera poder ser dura de corazón; pero no puedo. Hago la casa insoportable, y no me sorprende. Hoy mismo he estado todo el día molestando a su hermana y al señorito Davy.
Al oír esto me sentí conmovido y grité con gran turbación:
-¡No, no nos ha hecho usted nada, mistress Gudmige!
-Comprendo que no debía decirlo; pero preferiría ir al asilo y morir allí. Soy una criatura sola y sin recursos, y es mucho mejor que no siga aquí fastidiando. Sí, las cosas van contra mí, y yo también voy contra todo. Déjenme que vaya a llevar la contraria en el asilo. Dan, lo mejor es que me vaya allí y le libre de esta pejiguera.
Mistress Gudmige se retiró con estas palabras y se metió en la cama. Cuando se hubo marchado, míster Peggotty, que sólo había demostrado un sentimiento de profunda simpatía, nos miró a todos, y moviendo la cabeza todavía con una marcada expresión del mismo sentimiento, dijo en un murmullo:
-Es que ha estado pensando en el «viejo» .
Yo no comprendía bien quién era el viejo en quien suponían que tenía puesto el pensamiento mistress Gudmige, hasta que Peggotty, al acostarme, me explicó que se trataba del difunto míster Gudmige, y que su hermano siempre la compadecía muy sinceramente en aquellas ocasiones y hasta se conmovía. Un rato después, cuando ya se había acostado en su hamaca, le oí repetirle a Ham: «Pobrecilla, ha estado pensando en el viejo». Y siempre que mistress Gudmige estuvo de aquel humor, durante nuestra estancia allí (lo que sucedía muy a menudo), él repetía la misma disculpa, siempre con igual conmiseración.
Así pasaron los quince días, sin más variación que las de las mareas, que alteraban las horas de ir y venir de míster Peggotty, y también las ocupaciones de Ham. Este último, cuando no tenía trabajo, se venía de paseo con nosotros y nos enseñaba los barcos y los buques, y una o dos veces nos embarcó con él. No sé por qué a veces una ligera impresión se asocia más particularmente con un sitio que otras, aunque creo que esto le sucede a la mayoría de la gente; sobre todo me refiero a las asociaciones de la infancia. Nunca he oído o leído el nombre de Yarmouth sin recordar al momento cierto domingo por la mañana en la playa: las campanas sonaban en la iglesia; la pequeña Emily se apoyaba en mi hombro; Ham lanzaba perezosamente piedras al agua; y el sol, a lo lejos, en el mar, salía de la niebla como su propio espectro.
Por último llegó el día de volver a casa. Tenía valor para separarme de míster Peggotty y de mistress Gudmige; pero la angustia de mi espíritu al dejar a la pequeña Emily era agudísima. Fuimos del brazo hasta la posada donde paraba el carretero. Yo, en el camino, le prometí escribirle (más adelante cumplí mi promesa con letras más grandes que las de los anuncios que se ponen en los pisos para alquilar). A1 partir, nuestra emoción fue enorme, y si alguna vez en mi vida he sentido hacerse el vacío en mi corazón, fue aquel día.
Durante el tiempo de mi visita me había despreocupado de mi casa, y había pensado poco o nada en ella. Pero tan pronto como estuve en camino, mi infantil conciencia parecía reprochármelo, señalándome la ruta con el dedo, y cuanto más abatido estaba mi espíritu, más sentía que aquél era mi refugio y mi madre la amiga que mas me consolaba.
Este sentimiento se apoderaba de mí cada vez con mayor fuerza a medida que avanzábamos y que las cosas familiares salían a nuestro encuentro, y me sentía cada vez más excitado por el deseo de encontrarme en sus brazos.
Peggotty, en lugar de unirse a mi alegría, trataba de calmarla (aunque muy tiernamente) y parecía confusa y descontenta.
A pesar suyo, Blooderstone Rookery saldría a nuestro encuentro en cuanto quisiera el caballo del carretero. Y ¡qué bien recuerdo cómo lo vi en aquella tarde fría y gris, con el cielo nublado amenazando lluvia!
La puerta se abrió y yo miré, mitad riendo, mitad llorando, con la agitación de mi alegría. Pero ¡no era mamá!; era una criada extraña.
-¡Cómo, Peggotty! -dije tristemente-. ¿Será que mamá no ha vuelto todavía a casa?
-Sí, sí, Davy -dijo Peggotty-; ha vuelto. Espera un momento y te… diré una cosa.
Entre su nerviosismo y su natural torpeza al bajarse del carro, Peggotty estaba haciendo las contorsiones más extravagantes; pero yo estaba demasiado desconcertado para decirle nada. Cuando bajó me cogió de la mano y, con gran sorpresa para mí, me metió en la cocina y cerró la puerta.
-¡Peggotty! -dije completamente asustado—. ¿Qué sucede?
-No ocurre nada. ¡Dios lo bendiga, mi querido Davy! -contestó fingiendo alegría.
-Ha ocurrido algo, estoy seguro. ¿Dónde está mamá?
-¿Dónde está mamá, señorito Davy? -me imitó Peggotty.
-Sí. ¿Por qué no estaba en la puerta? ¿Por qué hemos entrado aquí? ¡Oh Peggotty!
Se me llenaban los ojos de lágrimas, y sentí como si fuera a caerme.
-¡Dios te bendiga, niño querido! —exclamó Peggotty sosteniéndome-. Pero ¿qué te pasa? ¡Habla, pequeño!
-¿Se ha muerto también? ¡Oh! ¿Se ha muerto, Peggotty?
-No -gritó Peggotty con una energía de voz atronadora.
Y se sentó y empezó a jadear, diciendo que aquello había sido un golpe tremendo.
Le di un abrazo para disminuir el golpe, o para darle otro más directo, y después permanecí en pie ante ella, mirándola ansiosamente.
-¿Sabes, querido? Debía habértelo dicho antes -dijo Peggotty-; pero no he encontrado oportunidad. Debía haberlo hecho; pero no podía decidirme.
Estas fueron, exactamente, las palabras de Peggotty.
-Sigue, Peggotty -dije, todavía más asustado que antes.
-Señorito Davy -dijo Peggotty desanudando su cofia de un manotazo y hablando de una manera entrecortada-. Pero ¿qué te pasa? Es sencillamente que tienes de nuevo un papá.
Temblé y me puse pálido. Algo (no sé qué ni cómo) unido con la tumba del cementerio y la resurrección de los muertos pareció rozarme como un viento mortal.
-Otro nuevo -añadió Peggotty.
-¿Otro nuevo? -repetí yo.
Peggotty tosió un poco, como si se hubiera tragado algo demasiado duro, y agarrándome de la manga dijo:
-Ven a verle.
-No lo quiero ver.
-Y a tu mamá -dijo Peggotty.
Ya no retrocedí, y fuimos directamente al salón, donde ella me dejó.
A un lado de la chimenea estaba sentada mi madre; al otro, míster Murdstone. Mi madre dejó caer su labor y se levantó precipitadamente; pero me pareció que con timidez.
-Ahora, mi querida Clara -dijo míster Murdstone-, ¡acuérdate! ¡Hay que dominarse siempre! ¡Dominarse! ¡Hola, muchacho! ¿Cómo estás?
Le di la mano. Después de un momento de duda fui y besé a mi madre; ella me besó y me acarició dulcemente en el hombro. Después se volvió a sentar con su labor. Yo no podía mirarla; tampoco podía mirarle a él. Estaba convencido de que nos observaba, y me volví hacia la ventana y miré los arbustos, mojados en el frío. Tan pronto como pude escapar me subí al piso de arriba. Mi antigua y querida alcoba no existía; tenía que habitar mucho más lejos. Volví a bajar las escaleras, con la esperanza de encontrar algo que no hubiera cambiado. Todo estaba distinto. Entré en el patio; pero al momento tuve que salir huyendo, pues de la caseta de perro, antes abandonada, salió un perrazo (de profundas fauces y pelo negro como él) que se lanzó con furia hacia mí, como para morderme.
Capítulo 4 Caigo en desgracia
Si, incluso hoy, pudiera llamar como testigo a la habitación donde me habían trasladado (¿quién dormirá allí ahora? Me gustaría saberlo), podría decir con qué tristeza en el corazón entré en ella. Subí la escalera oyendo al perro, que seguía ladrándome desde el patio. La habitación me pareció triste y extraña, tan triste como lo estaba yo. Sentado con las manos cruzadas pensaba… , pensaba en las cosas más raras: en la forma de la habitación, en las grietas del techo, en el papel de las paredes, en los defectos de los cristales de la ventana, que hacían arrugas y joroba! en el paisaje; en el lavabo con sus tres patas, que debía de tener aspecto de descontento o algo así, porque no sé por qué me recordaba a mistress Gudmige los días en que estaba bajo la influencia del recuerdo del «viejo» . No dejaba de llorar; pero, aparte de porque me sentía muy desgraciado y muerto de frío, no sabía por qué lloraba. Por último, en mi desolación, empecé a darme cuenta de que estaba apasionadamente enamorado de la pequeña Emily y de que me habían separado de ella para traerme aquí, donde nadie parecía necesitarme. Esto era lo que más me entristecía, y dándolo vueltas, terminé por hacerme un ovillo debajo de las mantas y dormirme llorando.
Alguien me despertó diciendo: «Aquí está», y al mismo tiempo destapaban mi cabeza ardiente. Mi madre y Peggotty me buscaban, y era una de ellas la que había hablado.
-Davy —dijo mi madre-, ¿qué te pasa?
Pensé que era muy extraño que me preguntara aquello, y contesté:
-Nada.
Y recuerdo que volví la cabeza, pues el temblor de mis labios le hubiera contestado con mayor claridad.
-¡Davy -repitió mi madre-, Davy! ¡Hijo mío!
No hubiera podido pronunciar otras palabras que me emocionaran más en aquel momento que decirme «hijo mío». Oculté mis lágrimas en la almohada, y la rechacé con la mano cuando quiso atraerme a ella.
-Esta es la obra de tu crueldad, Peggotty -dijo mi madre-. Estoy segura de que tienes la culpa, y me sorprende que tengas conciencia para poner a mi hijo contra mí o contra cualquiera de los que yo quiero. ¿Qué quiere decir esto, Peggotty?
La pobre Peggotty, alzando sus ojos y sus manos al cielo, contestó con una especie de oración de gracias que yo solía repetir después de comer:
-Que Dios la perdone, mistress Copperfield, por lo que ha dicho, y que nunca tenga que arrepentirse de ello.
-Es para volverse loca -exclamó mi madre-. ¡Y en mi luna de miel, cuando mi más cruel enemigo no sería capaz de arrebatarme ni un pedacito de paz y de felicidad! Davy, eres un niño muy malo. Peggotty, eres un criatura salvaje. ¡Oh Dios mío! -gritaba mi madre, volviéndose de uno a otro de nosotros en su irritación caprichosa—. ¡Qué triste es la vida hasta cuando uno se cree con el mayor derecho para esperar que sea lo más agradable posible!
Sentí que una mano me tocaba, y conocí que no era la suya ni la de Peggotty, y me deslicé al suelo, al lado de la cama. Era míster Murdstone, que me cogía de un brazo, diciendo:
-¿Qué sucede? Clara, amor mío, ¿lo has olvidado? Firmeza, querida.
-Estoy muy triste, Edward -dijo mi madre-; me proponía ser buena; pero ¡estoy tan desesperada … !
-Verdaderamente -contestó él-, no me gusta oírte decir eso tan pronto, Clara.
-Digo que es muy duro que me hagan sufrir ahora -insistió mi madre a punto de llorar-. ¿No te parece que es cruel?
Él la atrajo hacia sí, le murmuró algo al oído y la besó. Y yo supe para siempre, cuando vi la cabeza de mi madre apoyada en su hombro y su brazo rodeándole el cuello, supe perfectamente que la naturaleza flexible de mi madre se doblegaría como él quisiera. Lo supe desde entonces, y así fue.
-Vete, amor mío —dijo míster Murdstone-. David y yo bajaremos juntos. Amiga mía —dijo, volviéndose hacia Peggotty con cara amenazadora cuando salió mi madre, despidiéndose de ella con una sonrisa-. ¿Sabe usted el nombre de su señora?
-Hace mucho tiempo que la sirvo, señor -contestó Peggotty-; debo saberlo.
-Es verdad -contestó él-; pero me parece que cuando subía las escaleras le oí a usted dirigirse a ella por un nombre que no es el suyo. Ya sabe usted que ha tomado el mío. ¡Acuérdese!
Peggotty, lanzándome miradas inquietas, hizo una reverencia y salió sin replicar, dándose cuenta de que era lo que él esperaba y de que no tenía excusa para continuar allí.
Cuando nos quedamos solos, míster Murdstone cerró la puerta y se sentó en una silla ante mí, mirándome fijamente a los ojos. Yo sentía los míos clavados no menos intensamente en los suyos. ¡Cómo lo recuerdo! Y sólo al recordar cómo estábamos así, cara a cara, me parece oír de nuevo latir mi corazón.
-David -me dijo con sus labios (delgados de apretarse tanto uno con otro)-: si tengo que domar a un caballo o a un perro obstinado, ¿qué crees que hago?
-No lo sé.
-Lo azoto.
Le había contestado débilmente, casi en un susurro; pero ahora en mi silencio sentía que la respiración me faltaba por completo.
-Le hago ceder y pedir gracia. Pienso que he de dominarlo, y aunque le haga derramar toda la sangre de sus venas lo conseguiré. ¿Qué es eso que tienes en la cara?
-Barro -dije.
Él sabía tan bien como yo que era la señal de mis lágrimas; pero aunque me hubiera hecho la pregunta veinte veces, con veinte golpes cada vez, creo que mi corazón de niño se hubiese roto antes que confesárselo.
-Para ser tan pequeño tienes mucha inteligencia -me dijo con su grave sonrisa habitual-, y veo que me has entendido. Lávate la cara, caballerito, y baja conmigo.
Me señalaba el lavabo que a mí me recordaba a mistress Gudmige, y me hacía gestos de que le obedeciera inmediatamente. Entonces lo dudaba un poco; ahora no tengo la menor duda de que me habría dado una paliza sin el menor escrúpulo si no le hubiera obedecido.
-Clara, querida mía -dijo cuando, después de haber hecho lo que me ordenaba, me condujo al gabinete sin soltarme del brazo-; espero que no vuelvan a atormentarte. Pronto corregiremos este joven carácter.
Dios es testigo de que podían haberme corregido para toda la vida, y hasta quizá habría sido otra persona distinta si en aquella ocasión me hubieran dicho una palabra de cariño: una palabra de ánimo, de explicación, de piedad, para mi infantil ignorancia, de bienvenida a la casa; tranquilizándome, convenciéndome de que aquella sería siempre mi casa; así podían haberme hecho obedecer de corazón en lugar de asegurarse una obediencia hipócrita; podían haberse ganado mi respeto en lugar de mi odio. Creo que a mi madre la entristeció verme de pie en medio de la habitación, tan tímido y extraño, y que cuando fui a sentarme me seguía con los ojos más tristes todavía, prefiriendo quizá el antiguo atrevimiento de mis cameras infantiles. Pero la palabra no fue dicha, y el tiempo oportuno para ello pasó.
Comimos los tres juntos. Él parecía muy enamorado de mi madre; pero no por eso le juzgué mejor, y ella estaba enamoradísima de él. Comprendí, por lo que decían, que una hermana mayor de míster Murdstone iba a venir a vivir con ellos y llegaría aquella misma noche. No estoy seguro de si fue entonces o después cuando supe que, sin estar activamente en ningún negocio, tenía parte, o cobraba una renta anual, en el beneficio de una casa comercial de vinos de Londres, con la que su familia contaba siempre desde los tiempos de su abuelo y en la que su hermana tenía un interés igual al suyo; pero lo mencionó por casualidad.
Después de comer, cuando estábamos sentados ante la chimenea y yo meditaba el modo de escaparme para ver a Peggotty, sin atreverme a hacerlo por temor a ofender al dueño de la casa, se oyó el ruido de un coche que se paraba delante de la verja, y míster Murdstone salió a recibir al visitante. Mi madre le siguió. Yo también fui detrás, tímidamente. Al llegar a la puerta del salón, que estaba a oscuras, mamá se volvió, y cogiéndome en sus brazos, como acostumbraba a hacerlo antes, me murmuró que amara a mi nuevo padre y le obedeciera. Hizo esto apresurada y furtivamente, como si fuera un pecado, pero con mucha ternura, y después, dejando colgar un brazo, conservó en su mano la mía hasta que llegamos cerca de donde él estaba esperando. Allí mamá soltó mi mano y se agarró a su brazo.
Miss Murdstone había llegado. Era una señora de aspecto sombrío, morena como su hermano, a quien se parecía mucho, tanto en el rostro como en la voz; con las cejas muy espesas y casi juntas sobre una gran nariz, como si, al serle imposible a su sexo el llevar patillas a los lados, se las hubiera cambiado de lugar. Traía consigo dos baúles negros y duros como ella, con sus iniciales dibujadas en la tapa por medio de clavos de cobre. Cuando pagó al cochero sacó el dinero de un portamonedas de acero, que luego metió en un saco que era una verdadera prisión, que colgaba de su brazo con una cadena, y chasqueaba al cerrarse. En mi vida he visto una persona tan metálica como miss Murdstone.
La llevaron al salón con muchos aspavientos de bienvenida, y ella, solemnemente, saludó a mi madre como a una nueva y cercana parienta. Después, mirándome, dijo:
-¿Es este su hijo, cuñada mía?
Mi madre me presentó.
-Por lo general, no me gustan los niños -dijo miss Murdstone-. ¿Cómo estás, muchacho?
Bajo aquellas palabras acogedoras, le contesté que estaba muy bien, y que esperaba que a ella le sucediera igual; pero con tal indiferencia y poca gracia, que miss Murdstone me juzgó en tres palabras:
-¡Qué mal educado!
Después de decir esto con mucha claridad, pidió que hicieran el favor de enseñarle su cuarto, que se convirtió desde entonces para mí en lugar de temor y de odio, donde nunca se veían abiertos los dos baúles negros, ni a medio cerrar (pues asomé la cabeza una o dos veces cuando ella no estaba) y donde una serie de cadenas con cuentas de acero, con las que miss Murdstone se embellecía, estaban por lo general colgadas alrededor del espejo con mucho esmero.
Según pude observar, había venido para siempre y no tenía la menor intención de marcharse.
A la mañana siguiente empezó a «ayudar» a mi madre y se pasó todo el día poniendo las cosas en «orden» y cambiando todas las antiguas costumbres. La primera cosa rara que observé en ella fue que estaba constantemente preocupada con la sospecha de que las criadas tenían escondido un hombre en la casa. Bajo la influencia de aquella convicción inspeccionaba la carbonera a las horas más intempestivas, y casi nunca abría la puerta de un ropero o de una alacena oscura sin volverla a cerrar precipitadamente, en la creencia de que le había encontrado.
Aunque miss Murdstone no tenía nada de aéreo, era una verdadera alondra tratándose de madrugar. Se levantaba (y yo creo que desde esa hora ya buscaba al hombre) antes que nadie hubiese dado señales de vida en la casa. Peggotty opinaba que debía de dormir con un ojo abierto; pero yo no lo creía, pues había intentado hacerlo y me convencí de que era imposible.
La primera mañana después de su llegada llamó antes de que cantara el gallo, y cuando mi madre bajó para el desayuno y se puso a hacer el té, miss Murdstone, dándole un cariñoso picotazo en la mejilla (era su manera de besar), le dijo:
-Ahora, Clara, querida mía, yo he venido aquí, como sabes, para evitarte todas las preocupaciones que pueda. Tú eres demasiado bonita y demasiado niña (mi madre enrojeció, sonriendo, y no parecieron disgustarle aquellos adjetivos) para tener sobre ti tantos deberes penosos que puedo resolver yo. Por lo tanto, si te parece bien, dame las llaves, querida mía, y en lo sucesivo yo me ocuparé de todas esas cosas.
Desde aquel momento miss Murdstone no se separó de las llaves; durante el día las llevaba en su saquito de acero, y por la noche las metía debajo de la almohada, y mi madre no tuvo que volver a ocuparse de ellas más que yo lo hacia.
Sin embargo, no abandonó su autoridad sin una sombra de protesta. Una noche en que miss Murdstone había estado explicando ciertos proyectos domésticos a su hermano, que los aprobaba, mi madre, de pronto, empezó a llorar y dijo que por lo menos podían haberle consultado.
-¡Clara! -dijo míster Murdstone severamente- ¡Clara! ¡Me sorprendes!
-¡Oh! Es muy cómodo decir que te sorprende, Edward —exclamó mi madre-, y está muy bien hablar de firmeza; pero a ti tampoco te hubiera gustado.
«Firmeza», según pude observar, era la gran cualidad de que los hermanos Murdstone presumían. No sé si en aquella época habría sabido expresar qué entendía yo si me hubieran obligado a hacerlo; pero desde luego comprendía claramente que aquella palabra quería decir tiranía, y expresaba el terco, arrogante y diabólico carácter de los dos. Su credo, como puedo establecerlo ahora, era este: míster Murdstone tenía gran firmeza; nadie a su alrededor era tan fume como míster Murdstone; nadie de los que le rodeaban debía ser firme en absoluto, pues todos debían doblegarse ante su firmeza. Miss Murdstone era una excepción; podía ser firme, pero sólo relativamente y en un grado inferior y tributario. Mi madre era otra excepción; podía ser firme y debía serlo, pero solamente sometiéndose a su firmeza y creyendo firmemente que no había otra firmeza sobre la tierra.
-Es muy duro -decía mi madre- que en mi propia casa…
-¿Mi propia casa? -repitió míster Murdstone-. ¡Clara!
-Nuestra propia casa quiero decir -balbució mi madre con miedo evidente-. Espero que sepas lo que quiero decir, Edward. Es muy duro que en tu propia casa yo no pueda decir una palabra sobre los asuntos domésticos. Y antes de casarme lo hacía bien, estoy segura. Hay quien puede atestiguarlo -dijo mi madre sollozando-. Pregúntale a Peggotty si no lo hacía bien cuando nadie se metía en ello.
-Edward -dijo miss Murdstone-, déjame poner fin a esto. Me marcho mañana.
-Jane —dijo su hermano-, cállate. ¿Es que no conoces mi carácter mejor de lo que tus palabras indican?
-Puedes estar segura -dijo mi madre, que perdía terreno, deshecha en lágrimas- que no quiero que se marche nadie. Sería muy desgraciada si te fueses. No pido mucho. Soy bastante razonable. Sólo quiero que se me consulte de vez en cuando. Estoy muy agradecida a todos los que me ayudan, y sólo deseo que se me consulte, aunque no sea más que por cortesía, de vez en cuando. Yo antes creía que me querías precisamente por ser una chiquilla sin experiencia, Edward, me lo asegurabas; pero ahora parece que me odias por ello. ¡Eres tan severo!
-Edward -dijo miss Murdstone de nuevo-, te pido que me dejes poner fin a todo esto. Me voy mañana.
-Jane -tronó su hermano—, ¿te quieres callar? ¿Cómo te atreves?
Miss Murdstone sacó de su prisión de acero el pañuelo y lo puso delante de sus ojos.
-¡Clara! -continuo él mirando a mamá-. Me sorprendes, me dejas atónito. En efecto; para mí era una satisfacción el pensar que me casaba con una persona sencilla y sin experiencia, y que yo formaría su carácter infundiéndole algo de esa firmeza y decisión de la cual estaba tan necesitada. Pero cuando a Jane, que ha sido tan buena que por cariño a mí quiere ayudarme en esta empresa y para ello está casi haciendo el oficio de un ama de llaves; cuando veo que, en lugar de agradecérselo, le correspondes de una manera tan baja…
-Edward, te lo ruego, te lo suplico -exclamó mi madre-; no me acuses de ingrata. Estoy segura de que no lo soy. Nadie ha dicho nunca que lo fuera. Tengo muchos defectos, pero ese no. ¡Oh, no! Te lo aseguro, querido.
-Cuando Jane encuentra, como digo -prosiguió cuando mi madre dejó de hablar-, una recompensa tan baja, aquellos sentimientos míos se entibian y alteran.
-¡No digas eso, amor mío! -imploró mi madre-. ¡Oh, no, Edward! No puedo soportar el oírtelo. A pesar de todo, soy cariñosa, sé que soy cariñosa. Si no estuviera segura de que lo soy, no lo diría. Pregúntale a Peggotty. Estoy segura que te dirá que soy muy cariñosa.
-No hay ninguna debilidad, Clara —dijo míster Murdstone a modo de réplica—, por grande que sea, que resulte importante para mí. Tranquilízate.
-Te lo ruego, seamos amigos -dijo mi madre- Yo no podría vivir entre la frialdad o la dureza. ¡Estoy tan triste! Tengo muchos defectos, lo sé, y es mucha tu bondad, Edward, que con tu entereza trates de corregirme. Jane, no volveré a hacer objeciones a nada, me desesperaría que quisieras dejarnos…
Aquello era ya demasiado.
-Jane —dijo míster Murdstone a su hermana-, es muy raro que entre nosotros se crucen palabras duras como estas, y espero que así siga siendo; y no ha sido culpa mía si por rara casualidad ha sucedido esta noche. He sido arrastrado a ello por los demás. Tampoco ha sido tu culpa, pues también has sido arrastrada por los demás. Tratemos los dos de olvidarlo. Y como esto -añadió después de aquellas magnánimas palabras- no es una escena edificante para un niño, David, vete a la cama.
Difícilmente pude encontrar la puerta a través de las lágrimas que me cegaban. ¡Estaba tan triste por la pena de mi madre! Por fin encontré el camino y subí a mi habitación a oscuras, pues no tuve valor ni para dar las buenas noches a Peggotty al pedirle una vela. Cuando ella subió, buscándome, una hora después, me despertó y me dijo que mi madre se había acostado bastante indispuesta y que míster Murdstone y su hermana seguían sentados en el gabinete.
A la mañana siguiente, cuando bajaba, algo más temprano que de costumbre, la voz de mi madre me detuvo en la puerta del comedor. Grave y humildemente pedía perdón a miss Murdstone, que se lo concedió, y la reconciliación fue perfecta, Desde aquel día no he visto a mi madre dar ninguna opinión sobre nada sin consultar primero con miss Murdstone, o por lo menos sin tantear por medios seguros cuál era su opinión. Y nunca he visto a miss Murdstone, cuando se encolerizaba (tenía esa debilidad), hacer ademán de sacar las llaves para devolvérselas a mi madre sin ver, al mismo tiempo, a mamá atemorizada. El matiz sombrío que había en la sangre de los Murdstone ennegrecía también su religión, que era austera y terrible. Después he pensado que aquello resumía su carácter y era una consecuencia necesaria de la firmeza de míster Murdstone, que no podía consentir que nadie se librase de los más severos castigos imaginables. Sea como sea, recuerdo muy bien los tremendos rostros con que solían ir a la iglesia y cómo había cambiado también aquello. De nuevo llega a mi memoria el terrible domingo. Yo entro el primero en nuestro antiguo banco, como un cautivo a quien condujesen al oficio de condenados. Miss Murdstone me sigue con su traje de terciopelo negro, que parece hecho de un paño mortuorio; después entra mi madre; después su marido. Ahora Peggotty no está con nosotros, como en los buenos tiempos. Miss Murdstone murmura las respuestas y acentúa todas la palabras terribles con una cruel devoción. Y cuando dice «miserables pecadores» sus ojos oscuros recorren la iglesia como si se refiriera a todos los presentes. Mi madre mueve tímidamente los labios entre los dos hermanos, cuyas oraciones suenan en sus oídos como un trueno lejano. Yo me pregunto con temor si no será posible que nuestro anciano clérigo esté equivocado y si no tendrán razón míster Murdstone y su hermana, y todos los ángeles del cielo serán ángeles destructores. Si muevo un dedo o el menor músculo de la cara, miss Murdstone me da tal golpe con su libro de oraciones, que me hace daño en el costado.
Sí; me parece ver todo de nuevo. Nuestro regreso a casa, en que observo que algunos vecinos nos miran a mi madre y a mí cuchicheando. Y mientras ellos tres van delante, sigo aquellas miradas y pienso si será realmente verdad que el paso de mi madre es menos ligero y que la alegría de su belleza ha desaparecido. También me pregunto si los vecinos recordarán, como yo, los tiempos en que veníamos los dos juntos de la iglesia … . y pensando estúpidamente en estas cosas me paso triste todo el día.
En varias ocasiones se había hablado de enviarme a un colegio. Míster Murdstone y su hermana lo habían propuesto y, como es natural, mi madre había estado de acuerdo. Sin embargo, no habían decidido nada todavía, y entre tanto me hacían estudiar en casa.
¿Llegaré a olvidar algún día aquellas lecciones? Nominalmente era mi madre quien las presidía, pero en realidad eran míster Murdstone y su hermana, quienes estaban siempre presentes y encontraban en ello ocasión favorable para dar a mi madre lecciones de aquella mal llamada firmeza, que era el tormento de nuestras existencias. Yo creo que me retenían en casa sólo con ese objeto. Antes de que vinieran ellos yo tenía bastante facilidad para aprender y me gustaba hacerlo. Recuerdo vagamente cómo aprendí a leer sentado en las rodillas de mamá. Todavía hoy, cuando miro las grandes letras negras de la cartilla, la novedad complicada de sus formas, el fácil recuerdo de la O, de la Q y de la S, parece presentarse ante mí como entonces, y ese recuerdo no suscita en mí ningún sentimiento de repugnancia ni tristeza. Por el contrario, me parece haber paseado a lo largo de un sendero de flores hasta llegar al libro del cocodrilo, y haber sido ayudado todo el camino por el cariño y la dulce voz de mi madre. Pero aquellas solemnes lecciones que siguieron las recuerdo como un golpe mortal dado a m¡ tranquilidad, como una tarea diaria, penosa y miserable. Aquellas lecciones eran muy largas, muy numerosas, muy difíciles (algunas perfectamente ininteligibles para mí), y además me tenían siempre asustado, me parece que casi tanto como a mi pobre madre.