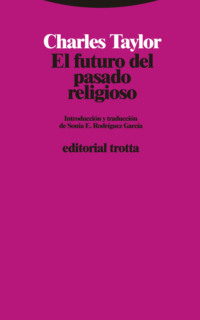Kitabı oku: «El futuro del pasado religioso», sayfa 5
4
Vista desde otra perspectiva, la anterior imagen de la cultura moderna sugiere que la negación de la trascendencia puede poner en peligro las ganancias más valiosas de la modernidad: la primacía de la vida y la defensa de los derechos. Esta es, repito, una perspectiva entre otras; la cuestión es si esta perspectiva da más sentido a lo que ha ocurrido en los dos últimos siglos que un humanismo secular exclusivo. Bajo mi punto de vista, me parece que lo hace.
Ahora quiero analizar este peligro desde otro ángulo. Hablaba antes de una revuelta inmanente contra la afirmación de la vida. Nietzsche se convirtió en una importante figura en la articulación de una creencia contraria a la filantropía moderna que se esfuerza en incrementar la vida y aliviar el sufrimiento. Pero Nietzsche también articuló algo bastante inquietante: una ácida explicación de las fuentes de la filantropía moderna, de los resortes de la compasión y de la simpatía que impulsan la impresionante empresa de la solidaridad moderna.
La «genealogía» de Nietzsche del universalismo moderno, de la preocupación por el alivio del sufrimiento, de la «piedad», probablemente no convencerá a nadie que tenga ante sus ojos los elevados ejemplos del agape cristiano o de la karuna budista. Pero la cuestión que permanece abierta es si este poco halagador retrato no capta el posible destino de una cultura que ha apuntado más alto de lo que sus fuerzas morales pueden sostener.
Este es el tema que planteé muy brevemente en el último capítulo de Fuentes. Nos sentimos impresionados por la colosal prolongación de una ética evangélica a una solidaridad universal, a la preocupación por seres humanos del otro lado del globo a los que nunca conoceremos ni necesitaremos como compañeros o compatriotas —o, dado que este no es el desafío final más difícil, todavía nos sentimos más impresionados por el sentimiento de justicia que podemos tener hacia personas con las que tenemos contacto y que tienden a disgustarnos o despreciarnos, o por la voluntad de ayudar a personas que, a menudo, parecen ser la causa de su propio sufrimiento—. Cuanto más contemplamos todo esto, más nos sorprendemos por las personas que se comprometen con estas empresas de filantropía, de solidaridad internacional, o con el Estado de bienestar moderno; o, por formular el lado negativo, no nos sorprendemos cuando vemos que la motivación decae como ocurre, por ejemplo, con el actual rechazo a los pobres y a los menos favorecidos en las democracias occidentales.
Podríamos plantear la cuestión de la siguiente manera: nuestra época nos exige más solidaridad y benevolencia que nunca. Nunca se había pedido a la gente que se extendiese tan consistentemente, tan sistemáticamente, hasta el extraño. Si atendemos a la otra dimensión de la afirmación de la vida corriente que se refiere a la justicia universal, podemos hacer una afirmación similar. Aquí también se nos pide que mantengamos estándares de igualdad que cubran cada vez más clases de personas, que tiendan puentes entre cada vez más tipos de diferencias, que repercutan cada vez más en nuestras vidas. ¿Cómo logramos hacerlo?
Tal vez no lo hagamos del todo bien y la pregunta que realmente deberíamos hacernos es: ¿cómo podríamos lograrlo? Pero, para acercarnos a la respuesta, al menos, deberíamos preguntarnos: ¿cómo hacemos lo que hacemos, eso que, a pesar de todo, en los dominios de la solidaridad y la justicia parece mejor que en épocas anteriores?
1. La preservación de estos estándares se ha convertido en parte de lo que entendemos como una vida humana decente y civilizada. Vivimos a la altura de estos y, en parte, lo hacemos porque nos avergonzaríamos de nosotros mismos si no lo hiciésemos. Se han convertido en parte de nuestra autoimagen, en el sentido de nuestro propio valor. Junto a esto, experimentamos un sentimiento de satisfacción y superioridad cuando contemplamos a otros —nuestros antepasados o sociedades contemporáneas no liberales— que no los reconocieron o no los reconocen.
Pero inmediatamente sentimos cuán frágil es esto como motivación. Hace que nuestra filantropía sea vulnerable al modo de prestar atención a los medios y a los diversos modos de exagerar el sentirse bien con uno mismo. Nos dedicamos a la causa del mes, recaudamos fondos para esta hambruna, pedimos al Gobierno que intervenga en esa espantosa guerra civil; y, luego, lo olvidamos al mes siguiente, cuando sale de la pantalla de la CNN. Una solidaridad impulsada, en última instancia, por el propio sentido de superioridad moral del donante es algo caprichoso y volátil. De hecho, estamos lejos de la universalidad e incondicionalidad que nuestra perspectiva moral prescribe.
Podríamos prever ir más allá, apelando a un sentido más exigente de nuestro propio valor moral, uno que requiriese más consistencia, una cierta independencia de la moda y una atención cuidadosa e informada a las necesidades reales. Algo así deben sentir las personas que trabajan en las organizaciones no gubernamentales; quienes, en consecuencia, miran a los donantes impulsados por las imágenes de la televisión igual que nosotros miramos a los que no responden ante este tipo de campañas.
2. Pero hasta el más exigente y noble sentido de la autoestima tiene limitaciones. Me siento digno al ayudar a la gente, al dar sin restricciones. Pero ¿qué hay de digno en ayudar a la gente? Es obvio: como seres humanos tienen cierta dignidad. Mi sentimiento de autoestima conecta intelectual y emocionalmente con mi sentido del valor de los seres humanos. Aquí es donde el moderno humanismo secular parece tentando a felicitarse a sí mismo. Al reemplazar la imagen humillante de los seres humanos como pecadores depravados, inveterados, y al articular el potencial de los seres humanos para la bondad y la grandeza, el humanismo no solo nos ha dado el coraje de actuar para la reforma, sino que también explica por qué esta acción filantrópica merece tan inmensamente la pena. Cuanto más alto es el potencial humano, mayor es la empresa de realizarlo y mayor ayuda merecen los portadores de este potencial para lograrlo.
Sin embargo, la filantropía y la solidaridad impulsadas por un humanismo noble, al igual que las impulsadas por altos ideales religiosos, tienen otro rostro de Jano. Por un lado, en abstracto, nos sentimos inspirados para actuar. Por otro lado, ante las inmensas decepciones de la actuación humana y frente a la infinidad de modos en que los seres humanos reales y concretos no alcanzan, ignoran, parodian y traicionan este magnífico potencial, experimentamos un creciente sentimiento de ira y futilidad. ¿Realmente estas personas merecen todos estos esfuerzos? Quizá frente a toda esta estúpida actitud recalcitrante, abandonarles no sería una traición al valor humano o a la propia valía —o, quizá, lo mejor que podemos hacer es obligarles a cambiar—.
Ante la realidad de las deficiencias humanas, la filantropía —el amor al ser humano— puede llegar a investirse gradualmente de desprecio, odio y agresión. La acción se rompe o, peor aún, continúa; pero ahora, investida de estos nuevos sentimientos, se vuelve progresivamente más coercitiva e inhumana. La historia del socialismo despótico (es decir, el comunismo del siglo XX) está repleta de este trágico giro, brillantemente previsto por Dostoyevski hace más de cien años («Partiendo de la libertad sin límites llego al despotismo ilimitado»15) y repetido una y otra vez, con una fatal regularidad, desde regímenes de un solo partido a nivel macro hasta una serie de instituciones «de ayuda» a nivel micro, desde orfanatos hasta internados para aborígenes.
El último paso lo dio Elena Ceauşescu en su última declaración antes de su ejecución a manos del régimen sucesor: el pueblo rumano había mostrado no merecer los inmensos e infatigables esfuerzos realizados por su marido.
La trágica ironía es que cuanto más elevado es el sentido de potencial, más gravemente fallan las personas reales y más severa es la revolución que se inspira en la decepción. Un humanismo noble postula altos estándares de autoestima y una magnífica meta a la que aspirar. Inspira las grandes empresas del momento. Pero, por esta misma razón, anima a la fuerza, al despotismo, a la tutela, al desprecio y, en última instancia, a una cierta crueldad en la formación del material humano refractario —curiosamente, los mismos horrores y por las mismas causas que la crítica ilustrada había denunciado en las sociedades e instituciones dominadas por la religión—.
Aquí la diferencia de creencias no es fundamental. Esta fea dialéctica corre el riesgo de repetirse dondequiera que la acción hacia los ideales superiores no sea templada, controlada y, en última instancia, envuelta en un amor incondicional hacia los beneficiarios. Y, por supuesto, solo tener las creencias religiosas adecuadas no garantiza que esto suceda.
3. Un tercer patrón de motivación, que hemos visto repetidamente, ocurre en el registro de la justicia, más que en la benevolencia. Lo hemos visto con los jacobinos y los bolcheviques, con la izquierda políticamente correcta y con la llamada derecha cristiana. Luchamos contra las injusticias que claman al cielo venganza. Nos mueve una indignación llameante contra el racismo, la opresión, el sexismo o los ataques izquierdistas contrarios a la familia o a la fe cristiana. Esta indignación se alimenta del odio hacia quienes apoyan y permiten estas injusticias, las cuales, a su vez, se alimentan de nuestro sentido de superioridad. Nosotros no somos como ellos, no somos cómplices del mal. Pronto nos cegamos ante la destrucción que nos rodea. Nuestra imagen del mundo ha localizado el mal, con total seguridad, fuera de nosotros. Las mismas energías y el odio con los que combatimos el mal nos demuestran su exterioridad. No debemos renunciar nunca, sino, por el contrario, doblar nuestra energía, competir con los otros en indignación y denuncia.
Otra trágica ironía se enreda aquí. Cuanto más fuerte es el sentido de la injusticia (a menudo correctamente identificada), más poderosamente se puede arraigar este patrón. Nos convertimos en centros de odio, generadores de nuevos modos de injusticia a mayor escala, a pesar de que empezamos con el más exquisito sentido del mal y la mayor pasión por la justicia, la igualdad y la paz.
Un amigo budista de Tailandia, después de visitar brevemente el partido de Los Verdes alemanes, me confesó estar completamente desconcertado. Pensaba que entendía los objetivos del partido: la paz entre los seres humanos, y una postura de respeto y amistad hacia la naturaleza. Lo que le sorprendió fue la ira, el tono de denuncia y el odio hacia los partidos establecidos. No veían que el primer paso para alcanzar su objetivo debía ser calmar su propia ira y agresividad. Mi amigo no podía entender lo que estaban haciendo.
La ceguera es típica del moderno y secular humanismo exclusivo. Este humanismo se enorgullece de haber liberado energía para la filantropía y la reforma. Al deshacerse del «pecado original», de una imagen humilde y humillante de la naturaleza humana, nos anima a llegar a lo más alto. Por supuesto, hay algo de verdad en esto, pero también es terriblemente parcial e ingenuo. Nunca se ha enfrentado a la pregunta que estamos planteando aquí: ¿qué puede impulsar este gran esfuerzo hacia la reforma filantrópica? Este humanismo nos da un elevado sentido de autoestima para evitar que retrocedamos, una idea superior sobre la dignidad humana para inspirarnos hacia adelante, y una indignación llameante contra el mal y la opresión para vitalizarnos. No puede apreciar cuán problemáticos son todos estos; la facilidad con la que pueden deslizarse hacia algo trivial, feo o francamente peligroso y destructivo.
Un genealogista nietzscheano tendría mucho trabajo aquí. Nada le dio mayor satisfacción a Nietzsche que mostrar cómo la moralidad o la espiritualidad están realmente impulsadas por su opuesto directo —por ejemplo, que la aspiración cristiana al amor está motivada, en realidad, por el odio de los débiles a los fuertes—. Al margen de la opinión que tengamos de este juicio sobre el cristianismo, está claro que el humanismo moderno está lleno de potencial para estas desconcertantes inversiones: de la dedicación para con los otros a las respuestas autoindulgentes, de un noble sentido de la dignidad humana al control impulsado por el desprecio y el odio, de la plena libertad al despotismo absoluto, de un ardiente deseo de ayudar a los oprimidos a un incandescente odio hacia todos los que se interponen en el camino. Y cuanto más alto sea el vuelo, mayor será la potencial caída.
Tal vez, después de todo, es más seguro tener pequeñas metas en vez de grandes expectativas y ser algo cínico desde el principio acerca de la potencialidad humana. Esto es indudablemente cierto, pero también nos arriesgamos a no tener la motivación suficiente para emprender grandes esfuerzos de solidaridad y combatir las injusticias. Al final, la cuestión se convierte en una máxima: cómo tener el mayor grado de acción filantrópica con la mínima esperanza en la humanidad. Una figura como la del doctor Rieu en La peste de Camus es una posible solución a este problema. Pero esto es ficción. ¿Qué es posible en la vida real?
Dije antes que el hecho de tener creencias apropiadas no es una solución a estos dilemas. La transformación de ideales superiores en prácticas brutales se demostró en la cristiandad, mucho antes de que el humanismo moderno entrara en escena. Así que, ¿hay alguna salida?
No es una cuestión de garantías, solo de fe. Pero está claro que la espiritualidad cristiana apunta hacia una posible salida. Se puede describir de dos maneras: ya sea como un amor o una compasión incondicionales —es decir, no basados en lo que el destinatario ha hecho de sí mismo—, ya sea como un amor basado en lo que se es más profundamente, un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Obviamente explican lo mismo. En cualquier caso, el amor no está condicionado por la dignidad que se realiza en un individuo o, incluso, en la que es realizable por un individuo. Estar hecho a imagen y semejanza de Dios, como rasgo de cada ser humano, no es algo que se pueda caracterizar simplemente por referencia a un único ser. Nuestro estar hechos a imagen y semejanza de Dios es también nuestro estar junto a los otros en la corriente del amor, que es esa faceta de la vida de Dios que tratamos de captar, muy inadecuadamente, al hablar de la Trinidad.
Ahora bien, hay una gran diferencia si se cree que este tipo de amor es una posibilidad para los seres humanos. Yo creo que lo es, pero solo en la medida en que nos abrimos a Dios; lo que significa, de hecho, superar los límites establecidos en teoría por el humanismo exclusivo. Si uno cree, tiene algo muy importante que decir en los tiempos modernos, algo que atañe a la fragilidad de lo que todos nosotros, creyentes y no creyentes, más valoramos en la actualidad.
¿Podemos intentar hacer balance de esta primera etapa en nuestro extraño viaje de traer a Ricci al presente? El viaje obviamente no se ha completado. Acabamos de ver algunas facetas de la modernidad: la defensa de los derechos como universales e incondicionales, la afirmación de la vida, la justicia universal y la benevolencia. Importantes como son, hay claramente otros —por ejemplo, la libertad y la ética de la autenticidad16, por mencionar solo dos—. Tampoco he tenido tiempo de examinar otros oscuros rasgos de la modernidad, como su impulso hacia el control y la razón instrumental. Pero creo que el examen de estas otras facetas mostraría un patrón similar. Así que me gustaría tratar de definir esto con más detalle.
En cierto sentido, nuestro viaje ha sido un fracaso. Imitar a Ricci implica tomar distancia de nuestro tiempo, sintiéndonos extraños en él como se sentía Ricci en China. Pero lo que observamos como hijos de la cristiandad fue, en primer lugar, algo terriblemente familiar —ciertas imitaciones del Evangelio, llevadas a una extensión sin precedentes—; y, en segundo lugar, una negación plana de nuestra fe, el humanismo exclusivo. Pero, aun así, como Ricci, estábamos desconcertados. Tuvimos que luchar para hacer un discernimiento, igual que lo hizo él. Ricci quería distinguir en la nueva cultura, por una parte, aquellas cosas que provenían del conocimiento natural que todos tenemos de Dios y que deberíamos afirmar y extender, y, por otra parte, aquellas prácticas que eran distorsiones y que debían cambiarse. Del mismo modo, hemos sido desafiados con un difícil discernimiento, tratando de ver qué refleja en la cultura moderna el progreso del Evangelio y qué el rechazo de lo trascendente.
Esto no es fácil. La mejor manera para lograrlo es tomar al menos cierta distancia relativa no solo en la historia, sino también en la geografía. El peligro es que no estamos lo suficientemente desconcertados, que pensamos que lo tenemos todo resuelto desde el principio, que sabemos qué afirmar y qué negar. Y, de este modo, a continuación, entramos sin problema en la corriente dominante de un debate que ya está ocurriendo en nuestra sociedad sobre la naturaleza y el valor de la modernidad. Como ya he señalado17, este debate tiende a polarizarse entre «detractores» y «defensores», los que condenan y los que reivindican la modernidad en bloque, perdiendo de vista lo que realmente está en juego aquí, a saber, cómo rescatar ideales admirables para que no se deslicen hacia modos humillantes de realización.
Desde el punto de vista cristiano, el error correspondiente es caer en una de las dos posiciones insostenibles: o bien recolectamos ciertos frutos de la modernidad, como los derechos humanos, y los defendemos, pero luego condenamos todo el movimiento de pensamiento y prácticas subyacentes, en particular la ruptura con la cristiandad (en variantes anteriores, incluso los frutos fueron condenados); o bien, en reacción a esta primera posición, sentimos que tenemos que unirnos a los defensores de la modernidad y convertirnos en compañeros de viaje del humanismo exclusivo.
Pero yo diría que, después del desconcierto inicial (que, seamos realistas, aún continúa), poco a poco podríamos encontrar mejor nuestra voz dentro de los logros de la modernidad, podríamos medir el grado humillante por el que algunas de las más impresionantes extensiones de una ética evangélica dependieron de una ruptura con la cristiandad y, desde dentro de estas ganancias, podríamos intentar aclararnos a nosotros mismos y a los demás sobre los tremendos peligros que surgen. Tal vez no sea casual que la historia del siglo XX pueda leerse desde una perspectiva de progreso o desde un horror creciente. Tal vez no sea casual que este sea el siglo tanto de Auschwitz y Hiroshima como de Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras. Como con Ricci, el mensaje del Evangelio tiene que responder tanto a lo que refleja la vida de Dios en esta época y sociedad como a las puertas que se han cerrado hacia esta vida. Y al final, no es más fácil para nosotros que para Ricci discernir ambos correctamente, aunque por razones opuestas. Entre nosotros, los católicos del siglo XX, tenemos nuestras propias variantes de la controversia de los ritos chinos. Recemos para hacerlo mejor esta vez.
* Conferencia impartida el 25 de enero de 1996 en la Universidad de Dayton con motivo de la concesión del Marianist Award.
1. «Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mateo 28, 19). [N. de la T.]
2. Esto no significa que no podamos afirmar que, en ciertas áreas, hemos ganado conocimiento y hemos resuelto algunas de las cuestiones que preocupaban a nuestros antepasados. Por ejemplo, somos capaces de ver claramente que la Inquisición fue un error. Pero esto no significa que no tengamos mucho que aprender de edades anteriores, incluso también de personas que cometieron el error de apoyar la Inquisición.
3. Hemos respetado las diferentes expresiones que Taylor utiliza en cada momento a lo largo de su discurso —transcendental (trascendental), the transcendent (lo trascendente) y transcendence (trascendencia)—, sin entrar a valorar su pertinencia y/o adecuación. Pero es preciso aclarar que el uso de la expresión «trascendental» remite a «aquello que trasciende» y que, en este contexto, no tiene las connotaciones del término kantiano que viene siendo habitual en la filosofía y, especialmente, en la epistemología contemporánea. [N. de la T.]
4. La expresión human flourishing pude traducirse como prosperidad o crecimiento humano; sin embargo, hemos decidido mantener la fórmula más literal «florecimiento humano» dada la importancia que este concepto tiene en la filosofía del autor. La evolución en el significado del término, así como la comprensión del bien humano implícito en cada momento, es uno de los ejes vertebradores del análisis de la era axial. Véase el capítulo 8, «¿Qué fue la revolución axial?», infra. [N. de la T.]
5. «El ladrón solo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia» (Juan 10, 10). [N. de la T.]
6. Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours, A. Colin, París, 1967-1968.
7. Respetamos el uso de paréntesis en aquellas aclaraciones o acotaciones presentes en el texto original y utilizamos los corchetes para las clarificaciones terminológicas introducidas por la traductora. [N. de la T.]
8. Véase Sources of the Self, Harvard UP, Cambridge, 1989, cap. 13 [Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Paidós, Barcelona, 1996]. [Por continuidad con la traducción española de esta obra, mantenemos la fórmula «vida corriente» precisando el sentido como «vida cotidiana». (N. de la T.)]
9. Véase Daniel Callahan, Setting Limits: Medical Goals in an Aging Society, Georgetown UP, Washington, 1995 [Poner límites. Los límites de la medicina en una sociedad que envejece, Triacastela, Madrid, 2004].
10. Hemos acuñado la palabra «increencia» (unbelief) para diferenciar el concepto de otros usos que el autor hace en relación con la «no creencia» (nonbelief) y el «descreimiento» (desbelief). La diferencia en el uso de estos términos viene determinada por el contexto. En líneas generales, Taylor utiliza «increencia» (unbelief) para referirse a la no creencia en la trascendencia que, a su vez, implica la creencia en la inmanencia, esto es, la creencia propia del humanismo exclusivo en la autosuficiencia de la esfera inmanente. «No creencia» (nonbelief) es una expresión menos frecuente en el discurso de Taylor reservada para hablar de la no creencia en Dios o del derecho a no creer. Por su parte, «descreimiento» (desbelief) aparece vinculado exclusivamente al proceso de desencantamiento del mundo moderno. [N. de la T.]
11. «Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada» (Génesis 2, 22). [N. de la T.]
12. Alusión al principio de best account, es decir, a la búsqueda de una mejor narración en la filosofía de Taylor. Véase aclaración adicional en torno a las historias de sustracción en la introducción, supra. [N. de la T.]
13. James Miller, The Passion of Michel Foucault, Simon & Schuster, Nueva York, 1993 [La pasión de Michel Foucault, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1995].
14. Véase René Girard, La Violence et le Sacré, Grasset, París, 1972; y Le Bouc émissaire, Grasset, París, 1982 [La violencia y lo sagrado, Anagrama, Barcelona, 1983; y El chivo expiatorio, Anagrama, Barcelona, 1986].
15. Fiodor Dostoyevski, The Devils, trad. de David Magarshack, Penguin, Harmondsworth, 1971, p. 404 [Los demonios, Alianza, Madrid, 32011, p. 519].
16. He discutido esto en The Malaise of Modernity, Anansi, Toronto, 1991; ed. estadounidense: The Ethics of Authenticity, Harvard UP, Cambridge, 1992 [La ética de la autenticidad, Paidós, Barcelona, 1994].
17. Ibid.