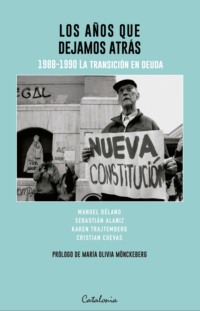Kitabı oku: «Los años que dejamos atrás», sayfa 4
Todavía tenían fresca la experiencia traumática –para ellos– de la Reforma Agraria, que impulsó Frei Montalva y profundizó Allende.
La solución vino por el lado del Partido Radical (PR), que así consiguió inesperadamente dos cargos en el primer gabinete, pese a su pequeño tamaño e influencia. El abogado Juan Agustín Figueroa, que en dictadura había integrado el Grupo de los 24, en que entre otros participaban figuras como Aylwin, Boeninger, Raúl Rettig11, y presidía la Fundación Neruda, quedó en Agricultura, y Jaime Tohá, dotado de una “cultura tecnocrática multipropósito”, según define Correa, en Energía.
El primer cupo ministerial del PR estaba blindado desde antes en la campaña electoral. Era la Cancillería, que quedó asegurada para el radical Enrique Silva Cimma.
Masón y ex contralor general de la república, Silva Cimma levantó su precandidatura presidencial a fines de 1988. Recibió apoyo del PPD, el PS-Núñez, el Partido Humanista (PH) y, desde luego, de su colectividad, el PR. Ricardo Lagos, que no quiso lanzar una postulación a La Moneda porque pensaba que no era –todavía– su momento, alentaba la campaña de Silva Cimma. Desde el primer momento era una carta para negociar. Nadie creía que el primer presidente de la democracia pudiera ser alguien que no fuera de la Falange.
En marzo de 1989, Aylwin, que ya era candidato de la DC, le pidió a Lagos conversar en forma tranquila. El dirigente PPD le preguntó:
–¿Patricio, va a ir a Algarrobo para Semana Santa?
–Sí.
–Yo voy a ir a El Quisco –respondió Lagos y se pusieron de acuerdo.
Lagos pasó a buscar a Aylwin a Algarrobo. “Vámonos hacia Mirasol”, le propuso Aylwin.
En esa época Mirasol era una playa solitaria, sin edificaciones ni condominios.
“La marea estaba alta –recuerda Lagos–, por lo que solo se podía caminar por la arena seca. Ahí aprendí del buen estado físico de Aylwin y su caminar a buen paso, por esa arena en la que uno se enterraba”. Recorrieron desde Algarrobo hasta el final y después volvieron.
Lagos calcula que fueron unas dos horas de caminata.
Aylwin le contó a Lagos que iba a pedirle a Krauss que dirigiera la campaña. “También pienso que, en Economía, yo no entiendo nada, creo en Alejandro Foxley. ¿Usted qué piensa?”, sondeó Aylwin.
“Alejandro es un tipo brillante, fuimos compañeros”, respondió Lagos.
“Fue lo único que hablamos”, cuenta.
Aylwin no le advirtió qué pasaría poco después.
Más tarde, mientras Lagos regaba un nogal que había en la casa donde alojaba, escuchó la típica fanfarria con tambores de la radioemisora que sintonizaban entonces los opositores, “¡Radio Cooperativa está llamando! ¡Urgente!”.
“Por la radio me informé: ‘Patricio Aylwin ha llegado a un acuerdo y Enrique Silva Cimma ha depuesto su candidatura en favor de él’. Yo, que había sido su generalísimo, su jefe de campaña, no tenía idea” –rememora Lagos.
Su candidato se había bajado. Y no le informó a quien lo había propuesto. Reflexiona Lagos:
–La política es así. Sin llorar.
Los otros partidos que apoyaban la candidatura del radical tampoco fueron previamente informados por Silva Cimma. Fue su jugada, de ajedrecista. Antes que los dirigentes de los otros partidos que lo apoyaron negociaran el precio de que se bajara de la carrera, el gambito o sacrificio lo hizo él. Y tal como en el deporte ciencia, lo hizo para lograr una ventaja.
Fue así como Silva Cimma llegó a canciller.
–Era muy buen político. Supo negociar muy bien –explica Correa con cierta admiración–. Y eso le significó tener dos ministerios a los radicales.
Las designaciones de los subsecretarios obedecieron al criterio de que, si había un ministro de un partido o “sensibilidad”, el subsecretario correspondiera a otra distinta.
Así fueron los nombramientos en la mayoría de las carteras. Pero hubo excepciones.
Una de ellas fue en el Ministerio del Interior.
Aylwin , Krauss, Boeninger y Correa discutían los nombres de los subsecretarios. Cuando llegó la hora de Interior, Krauss planteó reparos.
–Yo quiero que sea un democratacristiano –dijo.
–¿Así que el presidente no puede designar al subsecretario del Interior? –preguntó tajante Aylwin a Krauss.
Con discreción, Boeninger y Correa pidieron permiso y dejaron a solas a Krauss y Aylwin para que conversaran.
–Por supuesto que sí, presidente. Sí puede. Es un cargo de confianza presidencial –respondió Krauss.
–¿Qué quiere, entonces?
–Yo trabajaría mejor con un democratacristiano, además, de otra manera se puede armar un problema con la DC.
Para evitar las presiones que podía ejercer su partido, Aylwin había congelado su militancia en la DC hasta que terminara la presidencia, en marzo de 1994.
Estaba consciente de que las complejidades de la transición y los problemas que se iban a enfrentar, hacían necesarios equipos afiatados desde el primer día, que trabajaran en forma armónica. Desde el inicio quería hacerlo mejor que otros gobiernos democráticos en el pasado.
–¿En quién ha pensado? –Preguntó a Krauss.
Este le respondió que en Jorge Navarrete. Aylwin le dijo que no, que a Navarrete lo quería en Televisión Nacional (TVN). Era el fundador de ese canal y la persona indicada para levantarlo del pantano en que lo había hundido la dictadura, al reducirlo a un vehículo de propaganda del régimen, sin credibilidad y desfinanciado, cuyo noticiero central, 60 Minutos, era motejado popularmente como 60 Mentiras.
Entonces Krauss recordó otro nombre. En enero había llamado a Belisario Velasco sondeando su interés para la Intendencia de la región Metropolitana12. Pero Velasco se negó. No le interesaba. No esperaba la propuesta y tenía otro cargo en mente, aspiraba a encabezar TVN. Él era un dirigente democratacristiano de los chascones, el sector más a la izquierda de este partido, uno de los trece que firmó la declaración de un sector de la DC que condenó el golpe militar, y con experiencia en medios como exdirector de radio Balmaceda, la emisora de su partido, y expresidente del directorio de revista Análisis.
Cuenta Krauss que propuso el nombre de Belisario Velasco como subsecretario del Interior a Aylwin. Este lo pensó un momento y aceptó, a pesar de que en el pasado ambos habían tenido roces.
El cargo implicaba una función singular: asumir siendo Pinochet todavía dictador, para cumplir las funciones de enlace y coordinación de la entrega del mando entre la dictadura y la democracia.
Velasco iba a ser el ministro de fe del proceso de cambio de gobierno.
A principios de febrero Aylwin citó a Velasco a su oficina en calle Amapolas, relata este último en sus memorias. Al entrar, varios de los presentes en la antesala, entre ellos su hija María del Pilar, jefa de prensa del presidente, lo saludaron: “Buenos días, señor intendente”.
Estaban equivocados.
Aylwin le pidió ser subsecretario del Interior. Velasco planteó su aspiración de ir a TVN y le objetó que no era abogado y para ese cargo era casi imprescindible serlo. El presidente electo le respondió que ya había designado a Navarrete en TVN y que, curiosamente, este deseaba la subsecretaría del Interior. Para el cargo, agregó, por su experiencia, no necesitaba ser abogado. Iba a tener a su disposición un departamento jurídico. Y le recordó que él se había ganado el respeto de la izquierda, se relacionaba bien con la derecha, conocía el sector público y el país.
Lo convenció. “Acepto, presidente”, respondió Velasco. “Cuente cien por ciento conmigo”13.
El Ministerio del Interior tiene una segunda subsecretaría, muy influyente en la distribución de recursos a los municipios y regiones, pero menos conocida, la de Desarrollo Regional y Administrativo. Para ella Krauss tenía otro nombre, el DC Carlos Eduardo Mena.
Pero Aylwin, que ya había cedido con una subsecretaría DC a Krauss, no estaba dispuesto a hacerlo con ambas. Además, ya había aceptado una petición especial de Foxley y Ominami.
En Hacienda, Foxley prefería trabajar también con alguien cercano como subsecretario, el democratacristiano Pablo Piñera, llamado Polo por sus amigos. Como contrapartida, Ominami, quería también a alguien cercano a su sensibilidad política en la subsecretaría, a Jorge Marshall, que provenía de las filas del PPD. Ominami cuenta hoy que primero le propuso ser su subsecretario a Velasco, pero este lo rechazó.
Como Foxley y Ominami querían articular equipos homogéneos, hablaron con Aylwin. Este aceptó la fórmula sin cuoteo del equipo económico, recuerda Ominami.
Boeninger y Correa tenían otros nombres en carpeta para las subsecretarías de La Moneda. Eran dos socialistas jóvenes, que habían surgido desde los dos mayores sectores del partido: Ricardo Solari, proveniente del almeydismo, y Gonzalo Daniel Martner, del PS-Núñez, y en ese momento en el PPD.
Martner había trabajado en el programa, y antes en el recuento paralelo del Comando del No para el plebiscito de 1988. Solari era el puente hacia el almeydismo, el sector mayoritario del PS.
Como Boeninger y Correa iban a ser ministros, lo lógico era que Solari y Martner fueran subsecretarios, porque también habían trabajado en el programa de gobierno. Así se lo dijo este último a Correa en un almuerzo en el restaurante El Biógrafo, en el corazón del barrio Lastarria, muy cerca de donde había estado el Comando del No.
Martner ya le había comentado a Solari que prefería no ser subsecretario del Interior, “porque por ningún motivo quería hacerme cargo de las cuestiones de seguridad”. Había comenzado a trabajar con Boeninger, hasta que este le advirtió que se iba a entender con Solari.
“A buen entendedor, pocas palabras”, comenta Martner.
Él fue designado en la subsecretaría de Desarrollo Regional, y Solari en la subsecretaría de la Presidencia.
Un subsecretario designado no alcanzó a asumir.
El cientista político Carlos Huneeus, director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), miembro del Comando técnico del No y uno de los pocos que en una encuesta anticipó casi exactamente el porcentaje que obtendría el No en el plebiscito de 1988, designado por Aylwin para la Subsecretaría de Guerra (Ejército) no alcanzó a estar ni un día en el cargo. Debió renunciar antes de asumir.
En una entrevista que le hizo la periodista María Eugenia Camus, de revista Análisis, y que el medio opositor publicó el 29 de enero de 1990, Huneeus aparece como el tema principal de portada.
“Conozco bien a los militares” es el título en la tapa de Análisis.
Nieto e hijo de militar, excadete de la Escuela Militar, Huneeus participó en la comisión sobre el tema militar en el programa de gobierno. La designación de civiles para este ministerio generó críticas en la dictadura. El titular de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal, aseguró que el nombramiento de civiles provocaría “atraso” en el trabajo de esta cartera por el desconocimiento que tenían de los asuntos castrenses.
En la entrevista con Análisis, Huneeus replicó a Carvajal: “El presidente Aylwin estimó que estamos calificados profesionalmente para asumir estas altas responsabilidades. Los temores del ministro Carvajal están fuera de contexto”.
También planteó que Pinochet se equivocó “drásticamente” al ir al terreno electoral, donde fue derrotado en el plebiscito de 1988 al quedar “cazado por el propio sistema que había establecido”. Recordó que “un militar debe elegir estratégicamente la arena en que se desempeñará mejor”.
A partir del 11 de marzo de 1990, “Aylwin pasa a ser el generalísimo de las Fuerzas Armadas, y él [Pinochet] uno de sus subordinados”, subrayó.
Criticó a Pinochet por heredar a la democracia un ejército “sobredimensionado” en su cuadro de oficiales superiores, puesto que estos asumían labores de gobierno.
En cuanto a la salida del general Pinochet de la comandancia en jefe del Ejército, Huneeus fue categórico: “Mientras antes se vaya, mejor”14.
Sus palabras no fueron mucho más allá de lo que solían decir los dirigentes opositores. Pero cuando faltaban menos de 45 días para el reinicio de la democracia, la epidermis de los líderes de la Concertación estaba delicada, tan hipersensible como la de quienes permanecen muchas horas bajo el sol veraniego en la playa.
A fines de enero de 1990, los futuros ministros y quienes tenían esos cargos en dictadura se reunían para acordar los traspasos. En una de esas reuniones, el ministro de la Presidencia, general Jorge Ballerino, le expresó a Boeninger el malestar del Ejército y de Pinochet con lo que había planteado Huneeus.
El asunto podía tener repercusiones, discutieron los futuros ministros Boeninger, Correa, Krauss y Rojas. Hubo distintas posiciones entre ellos.
Correa relata que se opuso a que Huneeus fuese removido. Asegura que defendió frente a sus colegas futuros ministros la entrevista del director del CERC. Hoy piensa que, justamente por esa entrevista, Huneeus debió haber sido el subsecretario de Guerra, porque a partir de ese asunto “se fueron delineando distintas formas de entender el tema militar”.
Finalmente, Huneeus no asumió.
Aylwin optó por trasladar a Huneeus de la subsecretaría de Guerra, pero con una designación “hacia arriba”. No lo sancionó y lo nombró en otro cargo, en una responsabilidad mayor, una embajada estratégica para el principal partido de la Concertación: Alemania Federal, el país más rico de Europa y gobernado por la Democracia Cristiana, una función de la que él sería responsable, en lugar de una subsecretaría donde el margen de acción iba a ser escaso, y bajo las instrucciones del ministro Rojas. Lo designó embajador en Alemania Federal, lo que a Huneeus le acomodaba no solo porque domina el idioma, sino porque era doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg.
–Fui la primera víctima de la transición. Había miedo a los militares –resume Huneeus.
Su nombramiento en la representación diplomática de Chile en la RFA tuvo un inesperado efecto colateral: implicó un enroque en otra embajada del Viejo Continente. Mariano Fernández, que ya tenía sus maletas listas para partir a la embajada de Chile en Alemania Federal, debió irse a Bélgica y la Comunidad Europea con el mismo rango diplomático.
En reemplazo de Huneeus asumió la subsecretaría de Guerra el DC Marcos Sánchez.
No todos aceptaron los llamados de Aylwin a integrar su gabinete.
Dos días después de su derrota en la senatorial de la octava región costa, todavía abatido, Maira volvió a la zona central. Se fue a descansar al valle de Mallarauco, en las cercanías de Melipilla, a una casa de madera que construyeron con la escritora Marcela Serrano, entonces su esposa, en terrenos de su suegra.
“Dormí casi dos días en forma intermitente”, relata Maira, hasta que llegó un carabinero de la delegación local, menos que un retén.
–Lo llama el presidente Patricio Aylwin –le dijo el uniformado, que fue a dedo desde la delegación, a unos tres kilómetros de la cabaña. Los carabineros de esa localidad no disponían de vehículos.
–¿Qué quiere que haga? –respondió Maira, que no tenía celular en esa época.
–Véngase conmigo. Nosotros tenemos teléfono para llamar al presidente –contestó el carabinero, todavía orgulloso de haber recibido una llamada de parte de Aylwin en el valle de Mallarauco. Maira accedió y conversó allí con el Comando de campaña.
Maira se reunió con Aylwin en su casa y se volvió a admirar de la sencillez y austeridad con la que vivía.
El presidente electo le agradeció a Maira los esfuerzos que hizo durante la campaña y su lealtad. Le explicó que tenía armado el gabinete ministerial, pero no podía ser indiferente a lo ocurrido en la elección. Había resuelto ofrecer un puesto a tres derrotados en las elecciones senatoriales, que apreciaba mucho por su apoyo y nobleza: al PPD Ricardo Lagos; al exsenador DC y exministro de Vivienda de Frei Montalva, Juan Hamilton, que perdió estrechamente en Valparaíso a manos de su compañera de lista, la PPD Laura Soto, y a Maira.
Con el sistema electoral que había hasta el golpe militar de 1973, los tres habrían sido elegidos.
La votación lo permitía con creces.
Pero eso era el pasado.
Aunque no llegaron a hablar de cargos específicos, Maira entendió que Aylwin quería que fuera presidente de la Comisión Nacional de Energía, puesto con rango de ministro de la confianza exclusiva del presidente, aunque sin un ministerio, lo que le permitiría ocupar un lugar en el gabinete del primer gobierno democrático después de la dictadura.
“Aylwin fue muy amable”, cuenta Maira. Pero él prefirió declinar la oferta del presidente electo. “Le di las gracias, pero yo no hice esto para lograr un puesto”. Le dijo:
–Mire, lo voy a ayudar en todo lo que pueda, pero no quiero tener un cargo en su gobierno. Mis opiniones no siempre van a coincidir con las suyas y mi presencia le podría facilitar mucho el trabajo a sus adversarios, que hablarían de contradicciones y posturas incompatibles en la coalición que lo apoya.
Maira se refería a que podrían acusar a Aylwin de tener relaciones con la izquierda más allá de la Concertación.
Le contó al presidente electo que la Izquierda Cristiana, de la que era secretario general, se iba a disolver para integrarse en el PS, que estaba en proceso de reunificación. Quería partidos más fuertes.
Maira estaba dispuesto a ayudar a Aylwin como un dirigente de izquierda, pero desde fuera del gobierno.
“Me dio las gracias con alivio, como diciendo ‘un estropicio menos que me obligan a hacer’”, recuerda Maira. Aylwin agregó:
–Le quiero proponer una cosa. Me interesa conocer su opinión. Yo le propongo que cada seis meses vaya a tomar té conmigo.
–Encantado –respondió Maira sin vacilar.
Recuerda que Aylwin “cumplió rigurosamente. Cada seis meses yo iba a La Moneda, a la oficina pequeña que tenía al lado de la oficial, la grande, y tomábamos té”, cuenta Maira15.
Para la Junta de Gobierno y Pinochet, 1989 y 1990, hasta el 10 de marzo, fueron años muy intensos en materia legislativa.
Como en La Moneda preveían el triunfo opositor en las elecciones de diciembre, hubo un empeño decidido en dejar las cosas “atadas y bien atadas” para el momento de entrega del Poder Ejecutivo.
Esto se tradujo en un conjunto de leyes y decretos dictados desde fines del invierno, en la primavera y el verano de 1989 y 1990. Varias de ellas sorprendieron y disgustaron a la oposición, que entendía zanjados los principales temas de la transición con las reformas constitucionales aprobadas por el plebiscito de julio de 1989.
Al día siguiente de ser electo, faltando todavía tres meses para asumir como presidente, Aylwin le pidió al general Pinochet que el gobierno no siguiera dictando leyes en el periodo que le restaba.
El dictador no lo escuchó.
Tampoco la Junta de Gobierno, el Poder Legislativo en ejercicio.
Cual marejada incontenible continuó la promulgación final de leyes y decretos hasta el penúltimo día de gobierno. Incluso hubo normas que salieron publicadas en el Diario Oficial con la firma de Pinochet después del 11 de marzo de 1990, cuando ya no estaba en La Moneda y Aylwin era presidente. Habían sido dictadas en su periodo, pero la publicación se atrasó.
Entre octubre de 1989 y marzo de 1990, en los últimos seis meses de gobierno, la dictadura promulgó seis leyes orgánicas constitucionales: Banco Central (4 de octubre), Estados de Excepción (24 de enero), Congreso Nacional (26 de enero), Fuerzas Armadas (22 de febrero), Carabineros (27 de febrero), Enseñanza (10 de marzo)16.
Las leyes orgánicas constitucionales son las más difíciles de reformar porque requieren un quorum de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio de ambas cámaras.
Es solo inferior al quorum establecido para reformar la Constitución.
Según explica el entonces ministro del Interior, Carlos Cáceres, en el cargo hasta el 11 de marzo de 1990, la legislación que dictó el régimen en los últimos meses era esencial para el funcionamiento de la nueva institucionalidad:
–La Ley Orgánica Constitucional de la Educación, la Ley de Radio y Televisión, la Ley de las Fuerzas Armadas, la Ley de Partidos Políticos, la Ley del Sistema Electoral, eran leyes que tenían que ser aprobadas antes del inicio de la plenitud democrática. Se entendía que, por parte de la oposición, ellos querían participar en la elaboración del proceso legislativo y probablemente ahí nace esta idea de que hubo una “traición” o alterar esta convergencia, pero aquí se cumplió con un mandato constitucional, y se entregaron las leyes que después han sido modificadas según quien ha estado en el gobierno.
Los opositores se inquietaron, pero tampoco subieron la temperatura de las quejas hasta el nivel de una ruptura o de convocar a protestas. Era verano y no querían incidentes en el epílogo de la dictadura. Les preocupaba que cualquier incidente pudiera servir de pretexto para alterar el calendario de la transición. Faltaba muy poco para el comienzo de la democracia y creían que no era necesario correr riesgos.
Además, confiaban en su capacidad de cambiar las normas en democracia, si ya habían podido lograrlo en dictadura. Contaban con el compromiso logrado con RN en las reformas constitucionales.
No todas las normas que dictaba el gobierno saliente parecían tan significativas entonces. En el fragor de la lucha política y la campaña para las elecciones presidencial y parlamentaria, una ley de dos líneas, dictada por la Junta de Gobierno el 28 de agosto de 1989, a iniciativa del almirante y miembro de la Junta de Gobierno, José Toribio Merino, la 18.826, que sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario, mereció escasa atención de la prensa.
No sabían entonces que, décadas después, ese cambio iba a generar numerosos y apasionados debates en los medios de comunicación y redes sociales.
La Ley 18.826 estableció el nuevo texto del artículo 119 del Código Sanitario: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
Con esa ley, la Junta de Gobierno derogó un derecho vigente en el Código Sanitario desde 1931, hacía 58 años, que permitía el aborto solo con fines terapéuticos, cuando dos médicos cirujanos diagnosticaban que la interrupción era necesaria porque estaba la vida de la madre en riesgo.
El Diario Oficial, el boletín estatal que publica las leyes17, tuvo ediciones especialmente abultadas en el epílogo de la dictadura, lo que reflejó una especie de “fiebre legislativa”. En las últimas 24 horas que gobernó Pinochet, el sábado 10 de marzo de 1990, este medio tuvo una edición de 48 páginas, más del doble de lo habitual.
Días atrás, el 1 de marzo, la edición del Diario Oficial llegó a 96 páginas y el 7 de marzo al récord de 104 páginas.
El jueves 8 de marzo, el Diario Oficial publicó la Ley 18.956, que reestructuró el Ministerio de Educación; el miércoles 7, la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, y el 27 de febrero la Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.
Cuando la Junta de Gobierno aprobó esta última legislación, en enero, la prensa cercana a la dictadura informó que había un acuerdo con la Concertación.
Fue un enfoque al menos precipitado. Primero había que analizar la “letra chica” de la iniciativa.
Los opositores criticaron que había doce diferencias entre el texto aprobado por la Junta y el que ellos conocieron. Eran limitaciones a las atribuciones del Presidente de la República, entre ellas la de llamar a retiro a oficiales, a la acción del ministro de Defensa, permitía que los comandantes en jefe fijaran la doctrina de su arma, designaran fiscales militares, compraran y vendieran bienes. Además, se mantenía el cargo de vicecomandante en jefe del Ejército, que los opositores querían eliminar. La idea era dar una suerte de autonomía incluso económica a las Fuerzas Armadas.
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), 18.962, apareció publicada el sábado 10 de marzo de 1990, en la víspera de que Pinochet dejara la presidencia.
En la reunión que Lagos tuvo a mediados de febrero con el ministro de Educación saliente, en la que estuvieron también presentes Cáceres y Ballerino no le informaron al futuro secretario de Estado que estaban preparándose para dictar la LOCE antes de dejar el gobierno. Los opositores lo ignoraban. “A uno tampoco se le ocurre preguntar: ‘¿Me encontraré con alguna sorpresa el día antes de asumir?’...”, dice Lagos. Él se quedó con la sensación de que lo habían “pistoleado completamente. ¿Acaso Cáceres no sabía eso?”.
No hubo tiempo el 10 de marzo para examinar con detención la LOCE. Se venía el cambio de mando.
Solo décadas después, las movilizaciones estudiantiles contra esta legislación criticaron su ilegitimidad de origen y que hiciera prevalecer la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, lo que favoreció el lucro y negocio en este derecho social.
El mismo sábado 10 de marzo, la Junta de Gobierno dictó la Ley 18.963, que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades y estableció la posibilidad de plebiscitos comunales.
Otros cambios legislativos y decretos del último periodo de la dictadura fueron secretos. Nunca se publicaron.
Entre agosto de 1989 y el 10 de marzo de 1990, nueve leyes que introdujeron modificaciones en las plantas de personal de las Fuerzas Armadas no fueron publicadas en el Diario Oficial.
Un total de 57 leyes, 40 decretos leyes y 28 Decretos con Fuerza de Ley dictados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 nunca fueron publicados en ese periodo.
Muy pocos los conocían... y, sin embargo, regían y se aplicaban a todos.
Varias modificaciones legales de los últimos meses apuntaron a conferir inamovilidad a las plantas de funcionarios del Estado, así como resguardar garantías y prebendas de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. El nuevo gobierno se encontró con las plantas copadas en ministerios y servicios, casi sin posibilidad de colocar a sus propios equipos de confianza.
Una de las más controvertidas de esta legislación del epílogo de la dictadura fue la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, publicada el 5 de febrero de 1990. A través de su artículo 3° transitorio, esta normativa cerró la posibilidad de que el Parlamento sometiera a juicio político a las autoridades por hechos, actuaciones u omisiones anteriores al 11 de marzo de 1990.
Esto implicó blindar a quienes tuvieron responsabilidades funcionarias en dictadura, cerrando el poder fiscalizador del Congreso respecto de la dictadura.
Era una norma clave para la oposición.
Profesores de Derecho Público, los partidos Radical y Demócrata Cristiano y la Comisión Chilena de Derechos Humanos objetaron esta ley ante el Tribunal Constitucional (TC) porque cercenó las facultades parlamentarias, entre otros cuestionamientos.
Pero el TC falló a favor de la norma dictada por la Junta de Gobierno, en una resolución dividida por 5-2.
El veredicto argumentó que las acusaciones constitucionales están entre las atribuciones que no regían mientras el Congreso Nacional no comenzara a funcionar. Durante el periodo del gobierno militar, “no se contó con un órgano con jurisdicción relativa al juicio político, el que solo surgirá después del 11 de marzo de 1990. Por lo mismo, no resulta procedente admitir que se puedan fundar acusaciones de las que considera el artículo 48 de la Constitución Política, en hechos acaecidos antes que tal órgano tenga real existencia jurídica”, sostuvo el texto.
Además, el TC estableció que no es posible admitir que el Congreso Nacional tuvo plena vida jurídica antes del 11 de marzo de 1990, “ya que expresamente la Constitución lo sustituyó, durante ese periodo, por la Junta de Gobierno, no siendo posible aceptar que coexistieran jurídicamente ambos órganos”18.
Votaron a favor de este fallo los ministros Marcos Aburto, Eduardo Urzúa, Manuel Jiménez, Hernán Cereceda19 y Luz Bulnes.
La sentencia del TC tuvo dos votos de minoría.
Uno correspondió al presidente del organismo, que en esa fecha también encabezaba la Corte Suprema, Luis Maldonado, quien criticó la limitación de facultades del Congreso Nacional. Planteó que desde que la Constitución entró en vigor eran conocidas las actividades ilícitas y que, para perseguirlas, existía el mecanismo constitucional del juicio político.
Agregaba: “(...) Si se da el supuesto de que alguna autoridad no sometió sus actos a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella o no los ejecutó dentro de su competencia y en la forma prescrita por la ley, debe perseguirse por medio de la acusación constitucional su posible responsabilidad penal, civil y funcionaria. Lo contrario sería consagrar el injusto principio de que las autoridades de la Nación puedan actuar impunemente en contra de los preceptos constitucionales y legales, dando con ello carta de existencia a personas o grupos privilegiados, constituyendo esto una flagrante inconstitucionalidad por trasgredir los artículos 6, 7 y 19, N° 2, de la Constitución”20.
El ministro Ricardo García –extitular de Interior y de Relaciones Exteriores en la dictadura– planteó en su voto de minoría que el orden jerárquico de las normas jurídicas “no hace factible que una disposición legal restrinja anticipada y genéricamente el ejercicio de una atribución del Congreso Nacional”21.
Añadió que solo la Cámara de Diputados y el Senado, en uso de sus atribuciones “podrían resolver que no corresponde formular una determinada acusación sino con respecto a actos posteriores a la vigencia de la ley dictada para su funcionamiento”22.
Una de las primeras “leyes de amarre”, como las llamaba la oposición, estaba elaborada desde antes, pero la Junta no la había promulgado. Después del plebiscito de 1988, cuando fue claro para el gobierno que la oposición iba a asumir el próximo gobierno, el ministro de Justicia Hugo Rosende presionó para apresurarla.