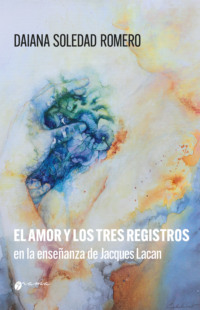Kitabı oku: «El amor y los tres registros en la enseñanza de Jacques Lacan», sayfa 3
LOS CELOS
En el texto “Los complejos familiares en la formación del individuo” Lacan se dedica a la cuestión de los celos en el marco del complejo de la intrusión, el cual “representa la experiencia que realiza el sujeto primitivo, lo más a menudo cuando ve a uno o varios de sus semejante, participar con él de la relación doméstica, dicho de otra manera cuando se entera de que tiene hermanos”. (57) El punto crítico que revelan las investigaciones psicoanalíticas para Lacan es que “los celos en su fondo representan no una rivalidad vital sino una identificación mental”. (58) Para introducir el tema, Lacan recuerda la experiencia que nombra San Agustín sobre los celos infantiles “He visto con mis propios ojos, dice San Agustín, y observado atentamente a un niño muy pequeño presa de los celos: todavía no hablaba, y no podía, sin palidecer, fijar su mirada en el amargo espectáculo de su hermano de leche”. (59)
Si se confrontan niños pequeños por parejas cuando entre ellos no hay una notable diferencia de edad, cada uno confunde la patria del otro con la suya propia y se identifica con él. Al mismo tiempo, aparece el reconocimiento de un rival, o sea, de un “otro” como objeto. Para comprender esta estructura, Lacan propone detenerse un instante en el niño que se ofrece como espectáculo y en aquel que lo sigue con la mirada y se pregunta “¿cuál de los dos es el más espectador? O si no obsérvese al niño que prodiga hacia otro sus tentativas de seducción: ¿dónde está el seductor? Finalmente acerca del niño que goza de las pruebas de dominación que ejerce y acerca de aquel que se complace en someterse a él: preguntémonos cuál es el más avasallado”. (60)
La estructura de los celos surge de la mezcolanza imaginaria y es, a menudo, el hermano el objeto electivo de las exigencias de la libido en el estadio del que nos estamos ocupando. Con lo cual, se funden allí dos relaciones afectivas: el amor y la identificación. Dicha ambigüedad se vuelve a encontrar en el adulto y donde mejor se la puede captar es en la pasión de los celos amorosos. El interés que el sujeto otorga a la imagen del rival, aunque se afirme como odio, debe interpretarse como el interés esencial y positivo de la pasión. Eso lo emparenta con la obsesión. (61) La agresividad máxima que se encuentra en las formas psicóticas de la pasión se explica mejor a partir de la negación de dicho interés que por la rivalidad que parece justificarla.
Antes de que afirme su identidad, el yo se confunde con la imagen que lo forma. A partir de lo cual conservará la estructura ambigua del espectáculo “esta intrusión primordial permite comprender toda proyección del yo construido, ya sea que se manifieste como mitomaníaca en el niño, cuya identificación personal todavía es vacilante, o como transitivista en el paranoico, cuyo yo regresa a un estadio arcaico, o como comprensiva cuando está integrada a un yo normal”. (62) En el drama de los celos se trata de la introducción de un objeto tercero, que sustituye a la confusión afectiva y a la ambigüedad espectacular por la competencia de una situación triangular. (63)
El amor pasión
Hemos recorrido algunos de los principales textos iniciales de Lacan con el objetivo de dilucidar el papel que el registro imaginario cumple en el hombre, incidiendo en la constitución del yo, el cuerpo como unidad y la realidad. A partir del análisis del material, nos detuvimos en “la otra cara del amor”, es decir, el odio que se desprende del vínculo especular y que se manifiesta en la tensión con el semejante, la agresividad y los celos, para nombrar algunas de sus facetas. Con el propósito de situar, en esta instancia, el modo en el que se juega el amor en el marco de la relación narcisista, nos serviremos de algunos de sus primeros seminarios. Si bien es imposible analizar el amor solamente a partir de vínculos imaginarios, pues el hombre vive en un mundo de otros que hablan, indagaremos qué sucede cuando los lazos narcisistas dominan el tipo de relaciones que se establecen.
En la primera parte de este apartado, leeremos el texto de Freud “Introducción del narcisismo” para ubicar los tipos de elección de objeto en el hombre. A continuación indagaremos en el Seminario 1 y en el Seminario 4: el amor narcisista en torno a la imagen de uno mismo, el amor anaclítico en relación al Otro del cual uno depende, las críticas que Lacan realiza a las ideas de Freud y la elección del tipo del apuntalamiento a partir del concepto de falo imaginario.
En la segunda parte, nos interesaremos en el amor pasión. Nos serviremos de algunos capítulos del Seminario 1 y Seminario 3 para precisar: la diferencia entre la pasión imaginaria y el don activo del amor; la distinción entre la pasión amorosa y las manifestaciones del amor en las psicosis; y la locura que constituye la captura en el puro espejismo de la imagen.
En la tercera parte, ubicaremos el amor pasión en el caso de la joven homosexual de Freud, tal como Lacan lo despliega en el Seminario 4. El caso elegido nos posibilitará situar, a medida que avancemos, los tres registros en juego en el amor: el amor como pasión imaginaria, el don de amor que se juega en el registro simbólico y el amor en torno a un vacío real que no se puede simbolizar.
ELECCIÓN DE AMOR NARCISISTA, ELECCIÓN DE AMOR ANACLÍTICA
En el punto 3 del artículo “Introducción del narcisismo” Freud propone como tercera vía de acceso al estudio del narcisismo la vida amorosa del ser humano. Indica que el niño y el adolescente elijen sus objetos sexuales a partir de sus vivencias de satisfacción, que parten en principio de aquellas funciones vitales que sirven a la autoconservación. Freud nombra a este tipo de elección de objeto como el tipo del apuntalamiento o el tipo anaclítico. Dicho apuntalamiento se demuestra en el hecho de que las personas encargadas de la crianza, sobre todo la madre o su sustituto, devienen los primeros objetos sexuales. (64) Según el tipo del apuntalamiento, el sujeto ama a la mujer nutricia o al hombre protector. (65) La investigación analítica descubre otro tipo de elección de objeto y Freud precisa que se encuentra en personas cuyo desarrollo libidinal experimentó una perturbación. En este último caso, los sujetos no eligen su objeto de amor según el modelo de la madre, sino según el de su propia persona. Freud denomina a este tipo de elección de objeto narcisista. (66) Según esta condición, el sujeto ama a lo que él mismo es, a lo que él mismo fue, a lo que él querría ser o a la persona que fue una parte de su sí mismo propio. (67) Cada ser humano tiene la posibilidad de optar por uno u otro de los caminos, es decir, tiene dos objetos sexuales originarios, él mismo y la persona que lo crió. Esto le permite a Freud suponer un narcisismo primario que puede, ocasionalmente, manifestarse en su elección de objeto.
A continuación, Freud explica que el tipo de elección de objeto presenta características específicas en hombres y mujeres, aunque no necesariamente se opta por la tendencia más frecuente. Mientras la elección de objeto del tipo del apuntalamiento es propia del hombre, la elección de objeto del tipo narcisista se presenta principalmente en las mujeres. En el primer caso, la sobreestimación sexual del objeto, con el consecuente empobrecimiento yoico, proviene del narcisismo originario del niño. (68) En el segundo caso, el acrecentamiento del narcisismo originario se explica a partir del desarrollo puberal. La complacencia consigo misma obstaculiza, en el caso de la mujer, la constitución de un objeto de amor externo. Dichas mujeres se aman a sí mismas de modo similar a como lo hace quien las ama. Calman su necesidad siendo amadas más que amando. Este tipo de personas suelen desplegar gran atracción sobre otras en quienes el narcisismo propio no es tan preponderante. (69)
En el Seminario 1 Lacan retoma los desarrollos freudianos y los amplía. Precisa, ante todo, que la conformación imaginaria primordial permite situar la relación libidinal con el mundo y brinda el marco fundamental de todo erotismo. (70) La cautivación del otro por la imagen tiene un gran papel en la elección del objeto de amor. Si bien ubica que ambos tipos de elección de objeto propuestos por Freud se corresponden con una inversión de identificación, Lacan marca una diferencia entre ambos a partir de los registros que se ponen en juego en cada caso. Expone “Existe ante todo, en el campo de la fijación amorosa, de la Verliebtheit, el tipo narcisístico. Está fijado pues se ama primero, lo que uno mismo es, vale decir, como Freud lo precisa entre paréntesis, uno mismo; segundo, por lo que uno ha sido; tercero, lo que uno quisiera ser; y cuarto, la persona que fue una parte del propio yo. Es el Narzissmustypus”. (71) También se da la modalidad de amor de tipo anaclítico, en este caso “el sujeto se ubica entonces en una situación primitiva. Ama a la mujer que alimenta y al hombre que protege”. (72) El amor anaclítico tiene que ver con un Otro del cual se depende, por eso Lacan lo escribe con mayúscula. Ese Otro tiene dos caras: la del desamparo y la de la dependencia de amor. Mientras el primero evidencia la faceta de un Otro que tiene, el segundo da cuenta de un Otro que no tiene, que está privado de lo que da.
En el Seminario 4 Lacan retoma los tipos de relación libidinal en el adolescente. Refiere “Freud distingue dos tipos de objeto de amor, el objeto de amor anaclítico, que lleva la marca de una dependencia primitiva respecto de la madre, y el objeto de amor narcisista, modelado en base a la imagen narcisista del sujeto…”. (73) Sin embargo, esta vez, lo hace desde una mirada crítica acerca de los planteos freudianos. Establece que no le parece adecuado el término “anaclítico” que propone Freud. En Freud la relación anaclítica constituye una necesidad de apoyo que desemboca en una relación de dependencia. En griego dicho término no tiene este sentido que Freud le da, significa “relación de apoyo contra”, (74) lo cual lleva a malos entendidos. Además, Lacan halla contradicciones en la forma en la que Freud formula los dos modos de relación. Mientras Freud plantea que en la relación narcisista hay una necesidad de ser amado más que de amar, aunque no deja de atribuirle el deseo de amar, por el contrario, Lacan encuentra un elemento de actividad inherente al comportamiento del narcisista. Este último siempre ignora al otro. La relación anaclítica en su persistencia en el adulto es considerada una prolongación de una posición infantil, que en su artículo sobre los tipos libidinales Freud llama erótica. (75) Tomando en consideración ambos tipos, Lacan señala que la relación anaclítica es la posición más abierta, es decir, la misma da mayor posibilidad para intervenir sobre ella.
Durante el Seminario 4 Lacan se interesa por el papel que el falo cumple en la relación preedípica del niño con la madre. En los modos de elección de objeto de tipo anaclítica se verifica la dificultad que tuvo el sujeto en abandonar la posición de falo imaginario en el deseo de la madre, lo que lo deja enlazado a su objeto originario. En la medida en la que el hombre es investido con el falo en la relación simbólica como algo que le pertenece y ejercita, se convierte para la mujer, objeto sucesor del objeto materno, en portador del falo, objeto del deseo. (76) Esta relación se convierte en anaclítica si la mujer se muestra dependiente del falo que el hombre ahora detenta. A partir de la identificación con el partenaire, el hombre sabe que le resulta indispensable a ella, que es el único que la satisface por ser el depositario del objeto que es el objeto del deseo de la madre. Lacan dice “una parte de la vida erótica de los sujetos que participan de esta vertiente libidinal está totalmente condicionada por la necesidad por parte del Otro, la mujer maternal, de hallar en él su objeto, el objeto fálico, necesidad que ellos experimentaron en alguna ocasión y asumieron”. (77)
ARTICULACIONES EN TORNO AL AMOR PASIÓN
En el Seminario 1 Lacan establece que si bien la relación objetal debe someterse al marco narcisista e inscribirse en él lo trasciende, de modo tal que resulta imposible su realización en el plano imaginario, se requiere “una referencia al más allá del lenguaje, a un pacto, a un compromiso que la constituya, hablando estrictamente, como otra, incluida en el sistema general, o más exactamente universal, de los símbolos interhumanos. No hay amor que funcionalmente pueda realizarse en la comunidad humana si no es a través de un pacto”. (78) Unas clases después, en el mismo seminario, Lacan distingue el amor del deseo. Considera al deseo como la relación límite que se establece entre todo organismo y el objeto que lo satisface. El mismo se diferencia del amor cuyo objetivo no es la satisfacción, sino el ser. Por eso, solo podemos hablar de amor allí donde existe la relación simbólica. (79) El amor de quien desea ser amado es esencialmente una tentativa de capturar al otro en sí mismo, de capturarlo como objeto. La particularidad del amante no es tenida en cuenta. Tampoco lo es la del sujeto, pues a este último no le interesa ser amado por su bien, sino que exige serlo por todo. Si hay en el deseo de ser amado un predominio de las características especulares, el don activo del amor conlleva la puesta en juego del orden simbólico. Amar implica hacerlo más allá de lo que parece ser. Como don activo el amor “apunta al otro, no es su especificidad, sino en su ser”. (80) El mismo se dirige, más allá de la captura imaginaria, a la particularidad del sujeto amado. Implica tener en cuenta sus debilidades y rodeos y admitir hasta sus errores. Para poder hacer del amor un don activo se requiere de la palabra.
En el Seminario 3 Lacan se sirve del amor cortés para ubicar la forma que toma el amor en las psicosis, pues lo que sucede en el psicótico presenta analogías con “el carácter de degradación alienante, de locura, que connotan los desechos de esta práctica”. (81) En la Edad Media se marcaba una diferencia entre la teoría física y la teoría extática del amor. En el segundo caso, lo que se plantea es la cuestión de la relación del sujeto con el Otro absoluto. Lacan se pregunta “¿Qué diferencia a alguien que es psicótico de alguien que no lo es? La diferencia se debe a que es posible para el psicótico una relación amorosa que lo suprima como sujeto, en tanto admite una heterogeneidad radical del Otro. Pero ese amor es también un amor muerto”. (82) El amor extático es un amor vivo que consiste en amar a Otro radicalmente Otro. Entonces, la condición mortífera del amor en las psicosis, el sacrificio subjetivo, se cumple sólo en determinado momento, “donde la palabra está ausente, allí se sitúa el Eros del psicótico, allí encuentra su supremo amor”. (83) La abolición subjetiva en las psicosis, que se corresponde con la ausencia de la palabra, es consecuencia del agujero en el lugar de la significación fálica que surge en dicha estructura clínica efecto de la forclusión del significante del Nombre del Padre. Por eso en la psicosis el amor no puede jugarse a partir de la mediación del orden simbólico ni inscribirse bajo la definición que Lacan propone para el amor en los ´50, es decir, como “dar lo que no se tiene”. (84) Por otro lado, en las psicosis la relación con el Otro radical se manifiesta a partir de una situación en espejo, es decir, el Otro se le presenta al sujeto a nivel del orden de lo imaginario. (85)
El amor cortés es una respuesta que se dio en un lugar y un momento preciso de la historia frente al problema de cómo dar forma al amor. Dicho “amor ideal” se caracterizaba por un sacrificio total de un ser al otro llevado a cabo sistemáticamente. Comportaba una técnica especial con sus modos y sus registros y con una mezcla de sensualidad y castidad, en el cual el contacto físico era infrecuente o nulo. (86) Lacan hace referencia a la cuestión de los patterns y propone una línea que conduce hasta el amor romántico. Precisa “en el curso de la evolución histórica el amor-pasión, en la medida en que es practicado en ese estilo que se llama platónico o idealista apasionado, se vuelve cada vez más ridículo, o lo que comúnmente se llama, y con justeza, una locura”. (87) Este tipo de amor que ligaba al sujeto con una “bella” o una “dama” se realiza en la actualidad con una imagen en la pantalla. (88) Lacan ubica, en cualquier caso, como “locura” la dimensión del puro espejismo que este modo del amor conlleva. (89)
EL AMOR PASIÓN EN LA JOVEN HOMOSEXUAL
En el Seminario 4 Lacan estudia el caso de Freud de la joven homosexual que, en este momento, abordaremos desde la perspectiva de la fascinación imaginaria. Aunque el mismo admite, también, ser trabajado a partir del orden simbólico, si consideramos la falta puesta en juego en el amor en su doble vertiente –el amor como don y el falo como lo que se desea en la persona amada–, y desde el registro real, si tomamos en cuenta el objeto a oculto bajo la imagen, vacío real que no se puede simbolizar. Durante este seminario, Lacan se interesa por la práctica del amor cortés, a la que ya aludió en el Seminario 3 y la cual trabajará, fuertemente, en el Seminario 7.
El amor cortés es una modalidad del amor que reinó en la Edad Media, la misma “implica una elaboración técnica muy rigurosa del contacto amoroso, con largas permanencias conteniéndose ante el objeto amado, para alcanzar la realización de ese más allá buscado en el amor, más allá propiamente erótico”. (90) Es decir, algo se alcanza por fuera del contacto físico, del cuerpo a cuerpo, y para alcanzarlo “se hace un uso deliberado de la relación imaginaria propiamente dicha”. (91) Estas técnicas, que puede parecerles perversas a un ingenuo, no son más que cualquier otro reglamento del acercamiento amoroso en una esfera definida de las costumbres. (92) El caso de la joven homosexual se encuentra dentro de esta vertiente amorosa. Se trata de una muchacha vienesa. Su caso es explicado por Freud a partir de la orientación de la mujer, en su paso por el Edipo, de obtener un hijo del padre.
Algo se decide en el caso cuando, en algún momento de su juventud, la joven sufre una decepción en relación con el objeto de su deseo. Fantaseaba con la posesión de un hijo imaginario del padre y, causada por dicha necesidad, se satisfacía en el plano simbólico cuidando un niño, hijo de unos amigos de sus padres. En este contexto, el padre da a la madre un hijo real. Freud explica que tras el desengaño la joven se identifica con el padre y desempeña su papel, lo que implica una regresión al narcisismo. Desde esta posición, convertida ella misma en el padre imaginario se aferra al pene, objeto que no tiene, y se vincula con una dama a quien ama. Le demuestra, de esta forma, al padre cómo se puede amar, es decir, cómo dar lo que no se tiene.
En función de la forma en la que la joven manifiesta su amor por la dama, Lacan refiere “Esta relación de la chica revela ser, a medida que transcurren los acontecimientos, verdaderamente pasional”. (93) Según Freud se trata del amor platónico en su mayor exaltación. Lacan refiere “Es un amor que no pide más satisfacción que servir a la dama. Es verdaderamente el amor sagrado, por así decirlo, o el amor cortés en su aspecto más devoto”. (94) Dicha relación se sitúa “en el grado más elevado de la relación amorosa simbolizada, planteada como servicio, como institución, como referencia”. (95) Y continúa, “No se trata simplemente de una atracción o de una necesidad, sino de un amor que en sí mismo no solo prescinde de satisfacción, sino que apunta muy precisamente a la no satisfacción… un amor ideal”. (96)
El amor de la joven por su amada se despliega en la devoción. Su apego a ella y su anonadamiento están elevados a un grado supremo. Se trata de una pasión devoradora. Constituye un tipo de amor que Freud reserva al registro de la experiencia masculina y se desarrolla en una relación cultural muy elaborada e institucionalizada. (97) La joven trata a la dama “en un estilo altamente elaborado de las relaciones caballerescas y propiamente masculinas, es una pasión que se entrega sin exigencia, ni deseo, ni esperanza siquiera de reciprocidad, como un don, proyectándose el amante más allá de cualquier manifestación de la amada”. (98) El enlace entre la pasión imaginaria y el don de amor será nuestro puente hacia el próximo capítulo.
1- Lacan, J., (1966): “De nuestros antecedentes”. En Escritos 1. Siglo XXI, Buenos Aires. 2008, p. 76.
2- Cf. Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1: Los escritos técnicos de Freud. Paidós, Buenos Aires, 2007, p.84.
3- Lacan, J., (1936): “Más allá del principio de realidad”. En Escritos 1, óp. cit., p. 90.
4- Ibíd., p. 90.
5- Cf. Ibíd., p. 91.
6- Cf. Ibíd., p. 95.
7- Ibíd., p. 95.
8- Cf. Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1, óp. cit., p 269.
9- Cf. Ibíd., p. 275.
10- Ibíd., p. 293.
11- Lacan, J., (1954-55): El Seminario, Libro 2: El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 452-453.
12- Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1, óp. cit., p. 293-294.
13- Ibíd., p. 294.
14- Ibíd., p. 178.
15- Freud, S., (1914): “Introducción del narcisismo”. En Obras Completas, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, t. XIV, p. 74.
16- Lacan, J., (1946): “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”. En Escritos 1, óp. cit., 99.
17- Lacan, J., (1946): “Acerca de la causalidad psíquica”. En Escritos 1, óp. cit., p. 183.
18- Ibíd., p. 185.
19- Ibíd., p. 178.
20- Ibíd., p. 179.
21- Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1, óp. cit., p 128.
22- Ibíd., p. 128.
23- Lacan, J., (1955-56): El Seminario, Libro 3: Las psicosis. Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 138.
24- Ibíd., p. 138.
25- Lacan, J., (1946): “Acerca de la causalidad psíquica”, óp. cit., p. 152.
26- Ibíd., p. 153.
27- Ibíd., p. 157.
28- Ibíd., p. 164.
29- Ibíd., p. 170.
30- Ibíd., p. 184.
31- Ibíd., p. 169.
32- Ibíd., p. 174.
33- Ibíd., p. 175.
34- Lacan, J., (1946): “El estadio del espejo…”, óp. cit., p. 99-100.
35- Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1, óp. cit., p 213.
36- Ibíd., p. 253.
37- Ibíd., p. 253.
38- Lacan, J., (1946): “El estadio del espejo…”, óp. cit., p.100.
39- Lacan, J., (1954-55): El Seminario, Libro 2, óp. cit., p. 253.
40- Ibíd., p. 252.
41- Ibíd., p. 252.
42- Cf. Lacan, J., (1948): “La agresividad en psicoanálisis”. En Escritos 1, óp. cit., p. 115.
43- Lacan, J., (1946): “El estadio del espejo…”, óp. cit., p.105.
44- Ibíd., p. 102-103.
45- Cf. Lacan, J., (1954-55): El Seminario, Libro 2, óp. cit., p. 256.
46- Ibíd., p. 252-253.
47- Cf. Ibíd., p. 257.
48- Lacan, J., (1955-56): El Seminario, Libro 3, óp. cit., p. 139.
49- Lacan, J., (1948): “La agresividad en psicoanálisis”, óp. cit., p.113.
50- Ibíd., p. 114.
51- Ibíd., p. 117.
52- Ibíd., p. 116.
53- Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1, óp. cit., p 403.
54- Ibíd., p. 403.
55- Cf. Ibíd., p. 222.
56- Lacan, J., (1966): “De nuestros antecedentes”, óp. cit., p 78.
57- Lacan, J., (1938): “Los complejos familiares en la formación del individuo”. En Otros Escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 47.
58- Ibíd., p. 47.
59- Ibíd., p. 47.
60- Ibíd., p. 48.
61- Cf. Ibíd., p. 49.
62- Ibíd., p. 53.
63- Cf. Ibíd., p. 54.
64- Cf. Freud, S., (1914): “Introducción del narcisismo”, óp. cit., p. 84.
65- Cf. Ibíd., p. 87.
66- Cf. Ibíd., p. 85.
67- Cf. Ibíd., p. 87.
68- Cf. Ibíd., p. 85.
69- Cf. Ibíd., p. 85-86.
70- Cf. Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1, óp. cit., p 259.
71- Ibíd., p 201.
72- Ibíd., p 201.
73- Lacan, J., (1956-57): El Seminario, Libro 4: Las relaciones de objeto. Paidós, Buenos Aires, 2007, p. 85.
74- Ibíd., p. 85.
75- Cf. Ibíd., p. 85.
76- Cf. Ibíd., p. 85-86.
77- Ibíd., p. 86.
78- Lacan, J., (1953-54): El Seminario, Libro 1, óp. cit., p 259.
79- Cf. Ibíd., p 401.
80- Ibíd., p. 402.
81- Lacan, J., (1955-56): El Seminario, Libro 3, óp. cit., p. 364-365.
82- Ibíd., p. 363.
83- Ibíd., p. 363.
84- Lacan, J., (1957-58): El Seminario, Libro 5: Las formaciones del inconsciente. Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 359.
85- Cf. Lacan, J., (1955-56): El Seminario, Libro 3, óp. cit., p. 363.
86- Cf. Ibíd., p. 364.
87- Ibíd., p. 364.
88- Cf. Ibíd., p. 364.
89- Cf. Ibíd., p. 364.
90- Lacan, J., (1956-57): El Seminario, Libro 4, óp. cit., p. 90.
91- Ibíd., p. 90.
92- Cf. Ibíd., p. 90.
93- Ibíd., p. 105.
94- Ibíd., p. 111.
95- Ibíd., p. 111.
96- Ibíd., p. 111.
97- Cf. Ibíd., p. 112.
98- Ibíd., p. 124.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.