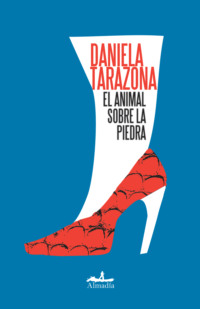Kitabı oku: «El animal sobre la piedra», sayfa 6
El cerebro de mi hija está cubierto por una caja que se inscribe dentro de otra caja mayor, como, a su vez, su cerebro está dentro de mi vientre y ambos cerebros, el mío y el de ella, dirigen mi cuerpo. La primera caja es cartilaginosa y así se conservará; la segunda cuenta con mayor dureza. Mi hija sueña con lo que yo soñé porque ella no tiene recuerdos, pero los desenlaces de estos sueños son decididos por ella, en ellos interviene la sustancia que la hace embrión; de esta manera, mi hija se diferencia de mí.
El cascarón está terminado.
Comienza a llover. Durante la lluvia nacen las ranas. Mis amigas y yo recogíamos renacuajos de los charcos cuando éramos niñas. Quien tuviese el más grande dentro de una bolsa ganaba el respeto de las demás. Después, al terminar la competencia regresábamos los bichos al agua de otro charco. Estábamos seguras, sin que supiéramos porqué, de que esos renacuajos vivían solos, nunca pensamos en sus madres. Pero las ranas no regresan a ver a sus hijos: teníamos razón.
Mi hija cuenta ahora con unas pequeñas aletas que perderá en unas horas. Son las aletas de nuestros antepasados, los peces que salieron del agua. Mi hija formará sus costillas con la estructura ósea de esas aletas; en lugar de nadar, ella se moverá como lo hago yo, ondulando suavemente sobre la tierra.
Ella tiene una glándula que yo no he desarrollado. La lleva entre los dos ojos y por allí recibirá los detalles de la luz. Es un tercer ojo que distingue la luminosidad pero no los colores.
Mi instinto ahora dibuja un porvenir de animal consagrado. Iré en unos días a buscar el sitio para dar a luz. Andaré por los rincones de la casa, pero mi hija nacerá afuera. ¿En qué sitio pondré el huevo? Quiero que sea un lugar caliente, escondido, para que no peligre. Cuando nazca tendré que dejarla –una vez que logre sacar el huevo de mi interior, me iré. No hay crueldad en mi deseo, es lo que toca.
Tuve un sueño. Hablé de mis sueños en cada ocasión pues me han revelado las mutaciones de mi cuerpo. Soñé que nada de lo que vivía era real. Si la realidad se deshace en un sueño, el sueño es absoluto. Fue un sueño en estado puro, donde mis vivencias no aparentaban ser verdaderas, escuché de nuevo la voz que dictaba lo que debía sentir. Pero esa voz no era sonora, se manifestaba de modo peculiar, mediante zumbidos que no formaban medias palabras o siquiera vocales. Sin embargo, yo entendía.
Estuve soñando con mi pasado, probablemente. No recuerdo cómo era yo, pero debo haber sido como en el sueño: hecha de carne blanca, con las mejillas enrojecidas por el frío.
Entonces volé por encima de la ciudad donde viví.
Mi compañero estaba conmigo en el sueño. Él era idéntico a mi recuerdo pero con la ropa más limpia. Íbamos tomados de la mano, bajamos del autobús y nos sentimos satisfechos al ver la cauda de humo azul que dejaba en el aire.
XVII
EL HUEVO

Me iré. Es tiempo de parir.
Caminaré hasta que encuentre el sitio idóneo. Si pusiera el huevo en la playa vendrían otros animales a comérselo, pienso.
Va a comenzar el final. Este final que recuerdo es el sello de mi vida animal, aquí se verá la vulva que me dio lugar. Seré precisa, no quiero alterar ninguno de los hechos en esta parte de mi testimonio. No diré nada que no sea lo que sucedió. Hablaré como sé hacerlo, con la valentía de una bestia.
En realidad, Lisandro se fue de la casa poco antes que mi compañero. Mi compañero no quiso hablar del tema porque un día antes lo había reprendido. Lisandro tuvo el destino de un esclavo y su lealtad terminó cuando mi compañero dejó de necesitarlo para salir a la calle. Porque llegó un día que mi compañero no salió más a la calle. Se desvistió y dejó su ropa doblada sobre la silla del cuarto.
Desde allí, cubierto por la cobija de cuadros que tenía, me dijo que cerrara la puerta y nunca más la volviera a abrir.
Desovar fue doloroso; pasé horas procurando que el huevo bajara por el conducto donde lo tenía guardado. Estuve una noche, incluso, recuperando la fuerza, tendida sobre una piedra que conservaba un poco de temperatura. Sentí horror. Si no conseguía que el huevo saliese de mí, estaría perdiéndome de lo esencial. Me constituía esa maternidad y darle lugar era lo único que podía hacer.
Subí una montaña. Desde allí observé la saliente de un río. Bajé para encontrarme de cerca con la unión de las dos aguas. Estuve detenida, analicé el comportamiento de la corriente (el agua estaba enrojecida por el atardecer) y la abundancia de los peces. Pensé que debía contenerme unas horas, hasta que el sol estuviese en el cenit para que ella no extrañara el calor de mis entrañas y así lo hice. Durante ese tiempo procuré serenarme un poco para elegir de manera acertada el lugar de mi desove.
Escogí las raíces deformes de un árbol saludable. Allí me senté en cuclillas, esperando que el momento llegara. En la orilla opuesta del río se detuvo un animal que no supe identificar, un cuadrúpedo con la cara alargada y de tamaño mediano. El animal y yo nos miramos.
Apreté los músculos del vientre varias veces, sentí que me vaciaba, que se iba de mí aquel peso liviano. Un dolor agudo me ocupó la entrepierna; el sufrimiento se extendió en el instante en que el huevo tocó la tierra.
Me puse de pie. Sobre la tierra estaba ella, esférica, de una blancura indecible. Su redondez armonizaba con las curvas raíces del árbol.
XVIII
FÁBULA
Mi desayuno es un pedazo de queso sobre el pan que me hace seguir viva. La enfermera no sabe que he estado escondiendo las rebanadas en la funda de mi almohada, si lo dijera, me quitarían la almohada. Hundo la nariz en ella para oler el pan. Nada en este lugar es triste, como no lo ha sido mi vida antes de llegar aquí. Me detuvieron porque caminé desnuda –o eso dijeron.
Sé que las manos de la enfermera son buenas manos. Su voz es dulce también. Me da lo que pido, aunque a veces cumple su trabajo con esa devoción que no puede eludir y me traiciona ante el médico.
Le conté mi testimonio y dije que un día le daría esta libreta.
Cuando me inyectan para dormir no opongo resistencia. A mi edad ya vivo de manera dócil. Hice lo que deseé.
A veces, al quedarme dormida, sueño que me acuesto sobre la piedra de aquella playa –conservo mi talento para soñar con el calor y sentirlo. Ahí estoy, el calor del sol me llena de júbilo, me encuentro paralizada por su luz pero mi sangre continúa circulando. Mi compañero está junto a mí y sonríe: señala a Lisandro que se ha orinado sobre la arena.
Hoy me desperté cuando abrieron la puerta de mi cuarto. Era la enfermera con un hombre que no conozco.
En este lugar sólo queda el silencio.
Sobre mi regazo brilla un huevo como si fuera de porcelana.
Cuando supe que permanecería en el hospital sufrí una crisis nerviosa.
Al recomponerme, por la noche, miré mi almohada y me llevé una gran impresión. En la tela se habían marcado mis ojos con el color de mi sangre. Me llevé las garras a la cara y sentí costras de sangre sobre los ojos. Había llorado como lloran los de mi especie.
La enfermera no me creyó en un principio, pero tuvo que aceptarlo al ver que no tenía heridas que justificaran el sangrado. Mis ojos estaban intactos, también la piel que los rodeaba.
Hablaré del alivio. Diré que esta metamorfosis me salvó la vida. No había sentido antes la tranquilidad que se fraguó con el tiempo: yo era feliz.
Mi naturaleza humana sobresalía pocas veces, por ejemplo, cuando no era capaz de conciliar mis habilidades prehistóricas (las cualidades magníficas para aprovechar la luz o sobrevivir sin comida), con la fragilidad emocional de los hombres. Me confundía no sentir hambre y, al mismo tiempo, verme preocupada por saber de qué manera cocería los alimentos, era indecisa y mis deseos no empataban, eran inconexos.
Sin embargo, la extraña realidad interna que me dio la transformación de mi cuerpo –¿cómo ejemplificar la vivencia si no sucede algo similar en la vida de un ser íntegro?– todavía me produce calosfríos.
La naturaleza me dejó ser otra cosa; elegí de manera superdotada mi destino luminoso.
Son épocas de gloria. Ahora sueño con jardines en los que mi cuerpo no pesa y soy un animal satisfecho. Me enorgullece ser elegida para habitar estos territorios pues, en los sueños, cuento con la seguridad de ser guiada hacia esos lugares a propósito, por una fuerza superior que no es divina y que defino como un impulso incorpóreo.
Las noches, entonces, son un regalo para mí. Y los días, aunque no cuenten con la belleza de aquellos lugares que visito dormida, también son de plenitud y serenidad. No llevo a cabo ninguna actividad porque, amando de modo intenso el estado de gracia propio del sueño, prefiero no moverme. Miro el techo de la habitación e intento ser sumamente rigurosa: no mover mis patas ni mi cabeza hacia ningún lado.
No calculé que esa parálisis voluntaria me produjera consecuencias pero así fue. Sólo quería que la serenidad no se trastocara por ninguna causa, deseaba permanecer feliz. Con el paso de los días, empecinada en la quietud, mis nervios comenzaron a atrofiarse y perdí el dominio de mis extremidades. La enfermera dijo que esa detención había afectado mi sistema urinario y que tendría que colocarme una bacinica tres o cuatro veces al día. Nunca más oriné de manera común.
Tengo la idea de ser engañada. La enfermera miente porque se lleva la bacinica con mi orina en vez de vaciarla en el excusado. Sale por la puerta con trabajo, procura no derramar el líquido y traslada mi orina a otro sitio.
La veo sobre el sillón. Tal vez el médico, deseando que mejore o prefiera la contemplación del objeto que el deleite de mis sueños y mis propios interiores, la puso sobre el sillón. El huevo parece ahora más grande, ha crecido fuera de mí. No lo comprendo.
Le digo a la enfermera que mi hija no es un aliciente y que le comente al médico que no puede acostumbrarse a usarla como un elemento para conmoverme. Le pido respeto, le reclamo: “Ella es mi hija y el cascarón que la cubre no puede estar en la oscuridad. Es blanco y por eso apenas retiene el calor de la luz. Quiero que la lleven al patio de guardias o que la dejen sobre la banqueta que bordea al hospital. Si no lo hacen, dejaré de moverme para siempre y moriré”.
La enfermera me dice que el huevo no está en la silla, que quizá yo lo perdí de vista. A veces, sus juicios me parecen confusos pero me divierte saber que ella habla y yo soy incapaz de entender el mensaje de sus palabras. “Usted habla como si yo supiese a qué se refiere”, le dije. Sin embargo, ella se empecina en hablar cada vez más de manera casi incomprensible. Las frases no están hiladas, sus razonamientos no son lógicos y hace, además, un gesto desagradable con la boca, como si juntara los labios en señal de silencio, pero los aprieta, los pega uno al otro, tal vez para contener un grito.
Ella también nació de una mujer. No se conmueve ante mis emociones, entiende que soy madre pero nunca se atreve a aceptarlo frente a mí. Pude saber, mediante mis facultades especiales, que ella habló del huevo con mi médico. Le dijo que debería estar en libertad pues había logrado desovar y el huevo mismo era de una redondez perfecta. El médico la escuchó para evitar reclamos posteriores, tomó una de sus manos y la besó como un caballero. En aquel gesto, mi médico mostró atención frente al testimonio de la enfermera, pero no reconoció el sitio que yo ocupaba en el orden de la evolución.

Ellos buscan en mí algo que me es imposible dar. Esta mañana, la enfermera me habló –una vez más, no pude entender el significado completo de lo que decía– pero sí reconocí dos palabras: placenta real. Ella dijo algo sobre eso. Pero la placenta no estaba en mí. Yo había puesto un huevo y la placenta estaba dentro del huevo, rodeando a mi hija para protegerla.
Me drogaron, estuve dormida durante tres noches o más.
Ahora me cuesta, como antes, medir el paso de los días, lo deduzco porque desde el desove transcurrieron dos semanas, contadas con exactitud gracias a la aparición de los lunares. Cada siete días aparece un lunar nuevo en mi pecho, cuento tres en la piel que cubre mi corazón. Los lunares forman un triángulo irregular.
Hablo con la enfermera, le cuento mi percepción sobre el destino de Lisandro, le digo que yo debí impedir que se perdiera. Ella se conmueve un poco. Me pide que recobre la calma porque de lo contrario me dormirán de nueva cuenta. Respondo que si yo soy un motivo de preocupación, lo justo para todos es que me dejen salir. Ella niega con la cabeza. Entonces, pienso que si le suplico que me permita escapar, quizás la convenza. Hago un trabajo interior de mucha valía y consigo que mis ojos se llenen de lágrimas. Ella me mira fijo, pide que no llore pero continúo. Mis lágrimas resbalan entre las escamas, gimo para dar mayor fuerza a mis emociones, jadeo un poco. Tras el llanto, mis lágrimas son de sangre, y ella, por fin lo acepta: “Eres un fenómeno de la naturaleza”, dice. Al salir y volver la cabeza, agrega: “El parto, en efecto, propicia la creación del vientre”.
EPÍLOGO
Escribí este libro tras experimentar la muerte de un familiar cercano: mi abuela materna. Antes de esta primera novela hacía malos poemas, así que no sabía lo que escribiría. Comencé con la historia de Irma, la protagonista, escrita en segunda persona. Ella emprende un viaje para deshacerse del dolor, para escapar del duelo. Aquel proyecto llevaba por título Terciopelo y la trama estaba imbricada entre la vida de tres mujeres: la abuela, la madre y la hija. Hice varios manuscritos hasta que di con lo que quería contar.
Tuve la beca de Jóvenes Creadores del FONCA en 2006. Allí cambié el narrador porque de manera misteriosa me apareció la palabra “yo” en medio de una página. Entonces comencé a escribir lo que seguía en primera persona y quise que la novela se leyera como el testimonio de una vida.
Lisandro, el oso hormiguero que acompaña a los personajes, está inspirado en una crónica de Lispector que se titula “Amor”; aunque en mi recuerdo haya sido un oso hormiguero y en el texto ella hable de un coatí.
A medio dormir, durante alguna noche, pensé que la psicología de la protagonista necesitaba mayor elaboración, entonces se me ocurrió transformarla en un animal. No quise que sufriera porque creo que su historia implica un ascenso en la escala evolutiva. Es un caso de éxito, a pesar de que pueda creerse lo contrario. Hice bastante trabajo de investigación sobre los reptiles, entrevisté a biólogos especialistas en ellos, leí varios libros y me sentí víbora.
Desconocía lo que ocurriría hasta que la terminé de escribir. De hecho, aún no sé de qué se trata, en realidad. Escribo guiada por mi propia necedad y cierto instinto que procuro nutrir y resguardar del mundo. El paso del tiempo ha sido benevolente con la novela, con “el animal”, como le llamo. No pasa un mes sin que tenga noticias buenas que ella sigue entregándome, y que siempre agradezco casi con la misma emoción que cuando salió al mundo.
Cuando escribí el final, supe que allí terminaría, que ya no era capaz de ir más lejos. Fue una intuición. Estaba en Tepoztlán y era de noche. No recuerdo con claridad el día ni la época del año, aunque es probable que se tratara del verano.
En 2011, tres años después de su publicación en México, la novela fue llevada a los lectores argentinos bajo el sello de Entropía. Iba a ser traducida al italiano pero luego ya no. Se hizo un espectáculo de danza, en Buenos Aires, que incluía fragmentos inspirados en ella. Una vez, durante la presentación que hice en Cuernavaca, tuve detrás de mí a una actriz disfrazada de iguana. Lo que venga después escapa de mis manos, como ha sido desde que vi el hermoso ejemplar azul con el zapato rojo la primera vez. Han pasado once años desde que El animal sobre la piedra salió de imprenta y todavía no me he despedido de él ni él de mí. Una primera novela es una primera novela.
DANIELA TARAZONA, Ciudad de México, julio de 2019