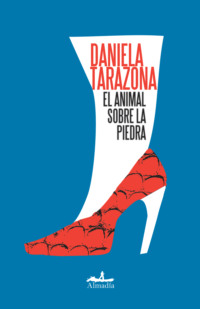Kitabı oku: «El animal sobre la piedra», sayfa 5
Me acerco hacia el orificio por donde salen las hormigas y le señalo que no hay alimento que pueda comerse. Me detengo frente a él, enseñándole mi cresta; le muestro que eso que acaba de comerse y que lo tiene mal es un desecho de mi piel, me restriego en sus patas, le hago saber mi consistencia, luego, cojo con la boca una de mis propias escamas y hago con muchos aspavientos un movimiento de mandíbula, aspiro fuerte por la nariz, le muestro que eso que voy a comerme no es alimento. Me trago mi propia escama, después, me las ingenio para mover la lengua como si estuviese jadeando, trato de echar la escama fuera, de vomitarla, pero me equivoco: la tragué. Lisandro me mira con los ojos que le vi al conocerlo: sus pupilas se ven humedecidas, tristes. No entiende lo que he tratado de actuarle. Prefiere darse la vuelta y salir a la sala para detenerse junto a mi compañero que trata de acomodar la persiana de la sala, que se ha vencido de tanto uso.
Empiezo a sentirme mal, la escama dura, con la consistencia de una uña, se quedó clavada en mi esófago. Pienso en comerme algo más grande, en tragarme algo que ocupe buena parte de mi esófago y arrastre a su paso la escama enterrada. Camino hacia mi compañero, procuro decirle que me dé algo de comer, quiero un insecto de cuerpo grueso, quiero comerme un escarabajo aunque no sea lo que más me guste, pero, como Lisandro, yo también me habitué a los alimentos que da esta casa y a sus agujeros. Mi compañero se agacha para sobarme los picos de la cresta, le gusta extender su mano sobre el cuerno más grande y acariciarlo. Yo no siento su mano cuando lo hace, es como si antes me hubiesen tocado el pelo sostenido en una coleta. Las protuberancias que salen de mi cuerpo son insensibles, lo mismo pasa con mis extremidades, de hecho, ahora que lo cuento, creo que la única parte que me produce sensaciones es la que está bajo mi cola. Allí la piel es más suave y es distinta a la de mi pecho y el vientre, que se han endurecido para que repte por el suelo sin experimentar sus variantes.
Busqué por las esquinas y bajo los muebles, encontré una cucaracha mediana que podía salvarme del intolerable ardor interno. La cucaracha movía las antenas, intentando ubicarse en el espacio que ya no era el del suelo sino el del aire, aunque estuviese detenida entre mis dientes. La tronché por la mitad, un líquido amarillo me humedeció los labios, tenía cierto sabor conocido, como el de mi propio veneno pero sin el dejo dulzón. Me gustó. Disfruté sobre todo el sonido leve de su rompimiento.
Mi compañero al verme comer la cucaracha, dijo: “Eres admirable, puedes alimentarte ya de cosas que antes no comías. Estás sana”. Para agradecer sus palabras hice el movimiento del cuello que me había pedido el día anterior. Si lo miraba de frente y torcía el cuello hacia cualquiera de los lados, mi cabeza cobraba una forma que a mi compañero le parecía atractiva.
Después de mudar de piel debí acudir al médico. No lo hice porque ese hecho y todos los siguientes, que me definían como un ser mutando, han sido saludables. No cabe en mi mente la duda. Los delirios, sin embargo, siguen su propia lógica, tal vez por eso hay días que no entiendo cómo he perdido mi identidad. ¿Ya no soy una persona?
Mi vientre se ensanchó. Estoy embarazada.
El presente ya no es el tiempo que vivo, ahora me encuentro aletargada dentro de un cuerpo propio pero alterado. Si bien la transformación ha sido dolorosa –me refiero a los cambios externos, de la piel, la boca y los ojos–, no experimento ninguna incomodidad en el nuevo cuerpo. Para mí esta vida es de placidez. Es como si estuviera sumergida en agua tibia, como si me encontrara en todo momento bajo los efectos de una droga alegre pero, dentro de ese magnífico estado no hay, tampoco, la mínima señal de estar viviendo una situación falsa. Soy exactamente lo que más deseé y, por eso, mi vivencia es certera. No hay orden en el tiempo por esa misma causa: mi sublimación se sostiene en la firme convicción de vivir con plenitud.
Voy a explicar lo que a estas alturas veo en el mundo. Las cosas exteriores no son como las sabía. Los objetos son transparentes, como si fuesen hechos de aire, su consistencia no es la que conocía. Por ejemplo: las sillas están detenidas en el vacío. No hay en los objetos un comienzo y un final, se encuentran unidos sin que pueda definir uno sin otro. Quizá mis primeros atisbos sobre esta situación ocurrieron cuando mis párpados adquirieron transparencia.
Decir lo que dije de las sillas es falsear la imagen que me proyectan, porque las sillas son parte del suelo, la mesa y el espacio. No puedo explicarlo mejor, me rindo ahora.
Si bien dije que en la ciudad las cosas estaban superpuestas y formaban una mancha amorfa, mi transformación me llevó a reconocer que no había tal error en el orden del mundo. La muerte de mi madre había arrancado de mi mente la conciencia de los contornos y la individualidad de los colores: ahora digo que el negro no es uno solo, sino que se encuentra contenido en el rojo, el azul y en todos los tonos de la naturaleza.
Mientras reptaba me fue imposible escribir y mi compañero sólo anotó lo que le parecía de valía. Apenas unas páginas antes, él tuvo oportunidad de contar algunos pormenores dictados por mí y escribió mi nombre como lo pronuncié. Fue entonces cuando me enamoré de él; meses antes de que esta emoción fuese contundente, supe que mi compañero también me quería. Yo no necesitaba muchas horas de sueño para recomponerme y fingía que estaba soñando para que él se acercara. Lo hizo una o dos veces, semanas antes de desaparecer. En la última, se sentó en una silla para verme dormir, entonces, dijo que no entendía de dónde había venido yo –se refería a mi origen, a mi primera vida– después, me acarició el vientre y añadió: “Moriré sin conocerte”.
¿Quién de los tres morirá primero? me pregunto antes de dormir, montada encima del sillón. Deduzco que soy la más fuerte de la casa y veré morir a mi compañero.
El cautiverio de Lisandro lo ha debilitado, no manifiesta su descontento pues algo lo obliga a continuar siendo un animal doméstico. Con el paso de los meses, he notado –mi compañero también– que Lisandro padece algo similar a la vejez.
XV
SEMEJANTES
La casa se llenó de agua. El mal tiempo se nutrió de aire; estuvimos encerrados otro invierno porque no podíamos salir a la calle. Mi compañero consiguió un edredón eléctrico y yo me metí debajo. No comí, desahuciada por el clima. Lisandro prefirió ocupar el sillón porque la humedad del suelo le había producido llagas en las patas.
Mi vientre es más grande que antes; se trata de un aumento que no puedo medir, no tengo con qué compararlo.
Es el primer día de la primavera, estamos de festejo porque la casa se secó, aunque la humedad permanece (ahora entiendo que el techo está deteriorado porque no cumple con la función primordial de guarecernos).
Salimos a la playa.
Estoy viva y saludable. El calor del sol recién aparecido en el cielo me reconforta. Mis facultades no mermaron por el mal tiempo y la falta de apetito. Este clima coincide con el final de mi transformación.
Se consumará el crecimiento de los salientes de mi nuca que le dan una forma singular a mi cráneo; en un principio la piel que cubre los omoplatos aún no era dura como el resto y me ardía continuamente porque esas salientes recias como un hueso, rasguñaban mi espalda, dejando heridas que cuando estaban por cicatrizar volvían a abrirse con la repetición del roce. Yo procuraba agachar un poco la cabeza, mirar hacia el suelo para que dejara de producirse el contacto. Ahora la piel de mi espalda ya es gruesa y resistente.
Mi compañero me preocupa. Le sobrevienen ataques de tos que no aminoran ni con grandes tragos de agua. Le dije que fuéramos a la playa, creyendo que el calor lo sanaría. Él está convencido de que la humedad horada sus órganos. “En mi interior habita el moho”, dijo. Ha empalidecido.
Las rocas del acantilado se ven más blancas por la fuerte luz del sol. En sus grietas está el mayor tesoro para mi especie: allí se guarda el calor de la piedra, por eso, tras el medio día, se esconden cientos de iguanas. Le comento a mi compañero que iré a verlas y que si teme perderme
Lisandro puede ser mi acompañante. Lisandro asume su identidad de perro guardián, me sigue hasta la base del acantilado donde veo a mis semejantes. Al llegar, una de ellas asoma medio cuerpo de la grieta y me observa. Le regreso el gesto, segura de mí misma y consigo que me deje entrar. Ella retrocede; muestra la hospitalidad suficiente para que yo decida acercarme.
Lisandro bufa, da vueltas sobre la arena marcando un círculo con sus huellas. Ese movimiento, repetido una y otra vez, hace que ellas teman y dejen la grieta con paso lento –porque no son capaces de andar aprisa. Varias alzan sus colas hacia el cielo, en gesto de desafío. Una infla su gañote hasta convertirlo en un globo de color azul con pequeñas venas atravesando su piel delgada: es hermosa.
Me molesto con Lisandro, es impertinente, me pongo a su lado y también le alzo la cola, quiero atacarlo, siento coraje y le escupo un gargajo venenoso. Lisandro da unos pasos hacia atrás y se queda quieto, me desconoce.
Pruebo la calidad de mis uñas sobre la piedra, escalo la roca unos metros y me detengo, gozo la luz sobre mi cresta. Acepto la magia, veo que mi piel es del color de la piedra, entonces, sé que aquí nadie puede notar mi existencia: soy parte de esta superficie. Entro a la grieta, me felicito en silencio –gracias a la inquietud de Lisandro la grieta es mía– estoy satisfecha un tiempo hasta que descubro, al fondo, dos ojos mirándome.
XVI
HAMBRE
He tratado de contar lo sucedido con claridad. Ahora ya no existe a mi lado ninguna persona que pueda dar constancia de los hechos. Después de adentrarme en la grieta no volví a ver a mi compañero ni a Lisandro. Regresé a la casa donde vivimos y la puerta estaba abierta. No encontré en las habitaciones ninguna pertenencia de ellos. Los armarios y los cajones estaban vacíos. Tampoco vi la cobija sobre la que dormía Lisandro.
Tal vez Lisandro llamó a mi compañero mientras yo estaba dentro de la grieta. Quizá mi compañero vio que ataqué a aquel animal de mi especie y que me lo comí.
Me comí a otro como yo, también a mí me asusta cuando lo recuerdo.
Despierto con mayor energía últimamente. Mi vientre sigue creciendo y este engrosamiento me produce una alegría que no sé cómo medir. Tengo la noción de que mi descendencia será idéntica a mí, de semejanza antinatural. Me enorgullezco. Mi madre y mi hermana no supieron sobrevivir con nuestras cualidades únicas. Yo lo hice y podré presumir mi fortaleza. La mutación alimentará el corazón de mi cría.
Escuché la voz de nueva cuenta, la voz me reveló que tendría una hija y así será.
Llegó mi esperanza.
La casa es un reino que me pertenece. Soy dueña del espacio. No traiciono a mi compañero: su debilidad reciente, acentuada por sus padecimientos, no iba a garantizarme alimento.
Lisandro ya no me daría confianza tras lo que hizo en la playa.
Eso que pasó y que ni yo ni ningún otro podemos comprobar, la huída o la desaparición de Lisandro y mi compañero, fueron necesarias para subsistir. La naturaleza me resguarda, tal como debe.
El silencio en la casa me conmueve porque estuve en un sitio como éste y su mudez hace que recupere la memoria sobre aquel lugar blanco y vacío. La casa se parece a un hospital.
Lo más relevante en este tiempo es reconocerme parada sobre mis dos piernas traseras; procuro el equilibrio que practiqué antes de reptar, ando sobre los pies y mis manos vuelven a ser manos que levanto para correr las cortinas o comprobar que los salientes que coronan mi columna vertebral permanecen idénticos. No quiero perder los atributos que me fueron dados para continuar viva. Quiero cuidarme. Busco la crema humectante que mi compañero sacó de la gaveta del baño alguna vez pero no la encuentro. En la gaveta sólo hay un espejo ovalado.
Mi hija se estremece dentro de mí. Lo hace cuando estoy bajo la regadera, estirando el cuello para que el agua lave las arrugas que guardo bajo el mentón. Entonces, ella se mueve, creo que desea nacer en el agua. La imagino: ella tiene branquias, después la convierto en ave; ella, como yo, es todas las bestias de la creación, sus cambios suman la historia animal. Mi hija es una anfibia porque cuando me meto a bañar se estremece.
No puedo decir cuántos días han transcurrido desde que estoy sola. Sumo las horas, porque sólo sabiendo el tiempo que corre entre un pensamiento y otro, logro calcular cuándo va a salir el sol.
Soy una mujer adulta. Me miro en el espejo ovalado que encontré hace unos días en el baño: conservo el hermoso rostro que he fraguado. Me satisface la belleza de mi transformación. Compruebo, además, que soy un cuerpo proporcionado, que mis manos son hermosas y producen respeto, pienso que cualquier persona querría tocarme porque una piel como la mía no se ve a diario. Mi olfato es otro orgullo, soy capaz de oler a las personas que pasan frente a la casa. Sé por sus humos el rango de edad, la digestión que elaboran, su capacidad sexual.
Mi compañero tenía los testículos pequeños. Hay hombres que tienen los testículos pequeños porque su semilla es poderosa. No necesitan un depósito mayor pues su linaje no se encuentra en peligro. Mi compañero dijo que sus hermanos se reprodujeron con éxito, sus semillas carnosas fueron hijos cuando lo desearon.
Mi compañero era laborioso y sabía ocuparse: hizo un radio con un pedazo de cartón y algunos alambres. No entiendo el mecanismo que pudo haber empleado, pero en ese radio escuché el anuncio de la guerra.
Mi compañero no lo supo porque cuando llamaron a los hombres para pelear, él no se encontraba en la casa.
No se lo comenté porque mi compañero era incapaz de matar.
No mató al escorpión que mordió a Lisandro en la cola.
El oso estuvo delirando, cerca de morir, me parece, anulado por la ponzoña. Mi compañero no vengó la enfermedad de Lisandro. Vio fijo al escorpión sobre el suelo, examinó su cola y la transparencia de sus patas. No quiso aplastarlo, comentó: “es pequeño para morir”. Salvamos a Lisandro dándole grandes platos de avena tibia que contrarrestaba el espasmo de sus músculos. Lisandro alucinaba episodios terroríficos donde moría; lo vimos en el temblor de su cabeza, en la respiración irregular que mostraba el trance de su cuerpo voluminoso a un estado leve, de pérdida.
Deshilo dos cojines de estambre. Tomo la antena del televisor y la desarmo para quedarme con dos útiles agujas, ahora mismo, acabo de detenerme tras días de tejer un juego de suéter y pantalón de punto para mi hija. El estambre está gastado pero el traje va a cubrirla del frío. Tengo que limpiar minuciosamente con mis dedos gruesos los hilos del estambre que tienen pelos de Lisandro. Formé con la acumulación de su melena perdida una voluta de pelos, es como un pequeño animal que me recuerda a Lisandro.
Salgo a buscar mayores provisiones para el nacimiento. He estado inapetente, ahora necesito comer. No hay quien procure el sustento de mi descendencia, entonces, es necesario arriesgarme; debo asumir el porvenir difícil de mi parto.
Quiero dejar por escrito que mi felicidad es tanta que no puedo explicarla: me encuentro en el estado perfecto de cualquier hembra, y no es por verme preñada, sino por comprobar que la vida no se terminará después de mí. Si yo perdiese a mi hija, la vida continuaría (de cualquier manera) porque las cucarachas que me han alimentado nos sobrevivirán. Con eso basta.
Ella esta cubierta con un líquido espeso. Aún no hemos formado el cascarón, por eso no respira todavía. Cuando la cáscara comience a fraguarse, dando vueltas dentro de mí, ella perderá sus branquias y demostrará sus nuevas capacidades respiratorias. Ahora tiene hambre de carne y yo iré a comprarla.
Imagino la carne roja y algo dentro de mi quijada se contrae, luego, mi vientre se aprieta, me pide lo que pienso.
No había reparado en el miedo que me producía salir a la calle porque estaba acompañada y mi atención se fijaba en mi compañero y Lisandro, a quienes extraño en este momento de soledad. No sé si regresaré ilesa o si, en el camino, los hombres van a atacarme, extrañados por mi piel. Llevo la escafandra de mi compañero, la bufanda bien atada al cuello y ningún centímetro de mi piel queda a la vista; cubro mis ojos con unos lentes que me cuesta llevar porque mi nariz es chata y apenas puedo sostener el armazón. No haré ninguna parada dentro del supermercado, iré hasta la carnicería sin distraerme.
Camino aprisa, no quiero perder tiempo, pero me canso pronto. Mi embarazo cobra su lugar, no tengo ya ligereza, el peso recae sobre mis piernas. Voy más despacio. Hasta ahora ningún paseante ha distinguido mi rareza y conservo la tranquilidad necesaria para no llamar la atención.
Mucha gente asiste al supermercado hoy, debe ser un día de la semana en que no se trabaja.
Me detengo frente al aparador de las carnes. Hay tantos paquetes que no sé cuál elegir. Un impulso me hace estirar el cuello, después controlo el movimiento y me agacho de inmediato para que el carnicero no se sorprenda –me pido, en silencio, dominar mis deseos, si esto puede llamarse de alguna manera sólo se me ocurriría nombrarlo brama. Estoy bramando; quiero gritarle al carnicero que me dé carne, es necesario contenerme, entonces, me callo.
El cuello regresa a una posición menos aparatosa y veo la carne empacada que comeré. Un piquete en el vientre me recuerda que esa carne no será sólo para mí, que la compartiré con ella. “Vamos a pedirla, hija mía”, le digo en voz baja.
(El huevo dentro de mí y dentro del huevo, ella, se sacuden porque en mi mente hay una bestia que quiere atacarnos. Pero la placenta amortigua los espasmos de mi hija y en esa esfera el temor se dispersa. Yo puedo amedrentar al monstruo; me concentro para pedirle que se vaya porque estoy soportando un peso milenario y, además, necesito conseguir alimento; él se repliega, va arrastrando su torpe cola que deja una hendidura profunda en la arena. Después, ese surco se convertirá en un río y alrededor crecerán árboles y plantas, en el río se multiplicarán los peces.)
Miro al carnicero que está aplanando unos bisteces: “quiero este paquete, pero quítele los huesos, por favor”. El carnicero toma el paquete y lo transporta al fondo de su recinto, ahí comienza a cortar la carne que me llevaré. No me mira sino hasta que viene de regreso, con el paquete recién armado. Me ve a los ojos, intenta asomarse y examinar mi cuerpo pero me doy la vuelta y escapo de su vista.
Pago la carne en la caja, agachando la cabeza en todo momento. Me voy a casa.
De regreso, veo a la enfermera que me atendió en el hospital. Lleva un vestido de flores y va tomada de la mano de un hombre. Admiro a la enfermera, si yo hubiese sido mujer por más tiempo encarnaría en ella y usaría vestidos así. La observo mientras tengo oportunidad, una vez que se ha ido, no puedo olvidar su imagen. Entiendo sus dotes curativas.
En casa, pongo el paquete de carne sobre la mesa. Lo abro y allí mismo comienzo a desgarrarla. El gusto de la carne cruda es poco sabroso. Pienso que un poco de sal conseguiría que me entusiasmase más. Voy a la cocina y encuentro el salero. Le pongo sal, no demasiada porque las mujeres embarazadas no deben comer sal. Mastico los pedazos largamente, para que los nutrientes sean aprovechados por mi hija.
El cascarón ha comenzado a formarse. Ella respira.
Mientras como el último bocado, siento que un diente se desprende; sucedió antes y, en poco tiempo, mi organismo creó un diente nuevo. Me quedo tranquila recordando aquella suplantación exitosa.
Mi hija no tiene dientes. Ni siquiera cuenta con algo parecido a los huesos, su estructura es cartilaginosa.
Ella se comunica por el lenguaje del embrión que sólo una madre es capaz de entender. Sus sonidos son chasquidos de lengua o gruñidos suaves cuando es insistente. No soy capaz de transcribir lo que dice porque su lenguaje es primitivo y no permite ser fijado. Si escribo el sonido de sus gruñidos, por ejemplo: “ayhugrrrrrruiiuogrrrr”, no tiene sentido; expresa emociones de animal que son intraducibles.