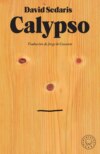Kitabı oku: «Calypso», sayfa 4
Una casa partida en dos
Había acumulado tantísimas horas de vuelo, que me subieron de business a primera clase en el avión que iba de Atlanta a Raleigh. Había dado por hecho que nos tocaría un avión de los pequeños, pero al estar tan cerca del Día de Acción de Gracias hubo tanta demanda de billetes que nos tocó uno de los grandes. Yo estaba sentado en la segunda fila, delante de una señora que tendría unos sesenta y pocos años y el pelo a medio camino entre rojo teñido y gris natural. Nada más acomodarse en su asiento se puso a charlar con el pobre diablo que tenía al lado. Gracias a ello me enteré de que vivía en Costa Rica. «Es por mi marido —dijo—. Es militar, bueno, militar retirado, pero en fin, un marine nunca se retira del todo, ¿no?»
Empezó a enumerar los motivos que la habían llevado desde Carolina del Norte hasta Centroamérica, pero la azafata vino a tomar nota a mi compañero de asiento, que quería pedir algo para beber, y no pude escuchar bien la historia. Justo cuando volví a sintonizar con la voz de la señora, un tipo se puso a intentar abrir el compartimento del equipaje. La puertecilla estaba trabada y no se abría de ninguna forma, así que se lio a darle golpes mientras murmuraba: «Esto es una mierda, es peor que la segunda legislatura de Obama».
A varios pasajeros sentados a mi alrededor les dio la risa y yo me quedé con sus caras, jurándome a mí mismo que si teníamos un accidente no iba a ayudarlos a llegar a la salida de emergencia. «Os las vais a apañar solitos, majos», pensé, siendo a la vez consciente de que, si nos pasaba algo, sin duda iba a ser yo quien necesitase su ayuda y no al revés. Es la cruz que llevo a cuestas. Juzgo a la gente y luego me como mis palabras una detrás de otra.
Nada más despegar saqué mi cuaderno y me puse a hacer una lista de todo lo que necesitábamos para Acción de Gracias mientras seguía escuchando de fondo a la señora que tenía sentada detrás de mí, que no paró de cacarear durante todo el vuelo. Di por hecho que estaría pimplando, pero igual me equivocaba. Tal vez hablar a voz en cuello y sentando cátedra era su estado natural. «Nunca pensé que pasaría el resto de mi vida en ese país. Si te digo la verdad, no era mi plan para nada.»
Era casi de noche cuando aterrizamos en Raleigh. Con el avión ya en tierra, una de las azafatas se adueñó del micrófono. Estábamos todos esperando el típico «No se desabrochen el cinturón hasta que las luces que lo indican estén apagadas». Lo que no esperábamos era que dijese que en nuestro avión viajaban «varios ilustres pasajeros».
«No, por favor —pensé—. No me hagáis pasar por esto.» Ya me estaba preguntando quién sería el otro famoso del avión cuando la azafata añadió: «Viaja con nosotros el estupendo equipo de fútbol de...». Nombró un instituto de la zona, no recuerdo cuál, y cerró el mensaje con «¡Démosles el aplauso que se merecen!».
La señora de detrás se puso a vitorearlos como una loca y, cuando vio que nadie se unía a su fiesta, levantó la voz todo lo que pudo y gritó:
—Pero mira que sois... ¡hijos de puta! Qué huevos tenéis, ¿no podéis aplaudir ni a unos chavales?
Yo habría aplaudido encantado, pero supuse que el equipo entero estaba sentado en clase turista, al fondo del avión. No nos habrían oído ni de lejos, así que, ¿qué más daba?
—Patético —musitó la señora—. Estáis obsesionados con... vuestros telefonitos y vuestros iPads. No os dais cuenta de lo que importa de verdad en la vida.
Desde luego nos había calado. Me tuve que morder la mano para no partirme de risa. Es muy gracioso que te llame «hijo de puta» alguien que no te conoce de nada y luego darte cuenta de que, en realidad, te conoce al dedillo.
—¿Ves a esa señora de ahí? —le dije a Hugh unos minutos más tarde, cuando nos encontramos en la cinta de recogida de equipaje.
Le conté lo que había pasado y cruzó los brazos sobre el pecho como siempre hace cuando está a punto de darme una lección sobre algo.
—Tenía toda la razón y lo sabes. Deberías haber aplaudido.
—Llevamos dos meses sin vernos —le recordé—. ¿Qué te cuesta ponerte de mi lado en algo tan insignificante?
Me pidió perdón, aunque después de sacar la maleta de la cinta y encaminarnos hacia el parking, añadió en voz baja (pero no tanto como para que yo no lo escuchase):
—Tendrías que haber aplaudido.
Desde el aeropuerto fuimos directos a casa de mi hermano Paul. Allí nos encontramos con mi hermana Gretchen, que llevaba el brazo derecho escayolado hasta el codo y lo tenía levantado como si estuviera todo el rato jurando la bandera.
—Si lo llevo así me duele menos —explicó.
No veía a Gretchen desde la primavera, y su aspecto me dejó a cuadros. Siempre había llevado el pelo largo y, aunque por detrás aún le llegaba por los hombros, por alguna razón se lo había rapado por los lados y tenía unos mechones coronándole la cabeza que parecían los últimos vestigios del pelo de un pastor alemán muy viejo. Peor aún: llevaba puesta una visera.
—¿Desde cuándo llevas mullet? —pregunté.
Se quitó la visera y caí en la cuenta, era una gorra de ésas de broma que venden en las tiendas de disfraces.
—El pelo de arriba es de mentira, ¿ves? La compré en la playa el mes pasado.
Yo no pasaba por nuestra casa de Emerald Isle —El Mar Quesito— desde que la habíamos comprado, cinco meses atrás. Pero Hugh sí que había ido. Viajó a finales de septiembre para empezar a hacer unas cuantas mejoras. Gretchen fue a visitarlo unos días antes de Halloween y se cayó en una zanja mientras daba una vuelta por la playa. Así fue como se rompió el brazo.
—¿Te lo puedes creer? —dijo—. Nadie tiene peor suerte que yo.
Si no pillas ningún atasco, de Raleigh a Emerald Isle hay unas dos horas y media en coche. Salimos sobre las ocho. De camino, le pregunté a Gretchen por su trabajo. Es horticultora, trabaja para el ayuntamiento de Raleigh. Me contó que había dado hace poco con una acampada ilegal en uno de los parques más grandes de la zona. No es raro encontrar alguna, pero en ésta vivía una persona que conocíamos. Su nombre me sonaba, pero no le ponía cara hasta que Gretchen siguió dándome datos.
—Solía venir a casa a pasar la tarde con mamá.
—Ah, ya sé —dije.
De pequeños pensamos que nuestros padres se van a sentir muy solos cuando ya no vivamos con ellos, aunque suela ser al contrario. Pero a mi madre sí que le pasó. Le encantaba estar con sus hijos, charlar con nuestros amigos y parejas.
—¿Por qué no invitas a Jeff a cenar a casa alguna noche? —recuerdo que le preguntó una vez a Gretchen a finales de los setenta.
—¿Porque lo dejamos hace un mes y llevo desde entonces llorando encerrada en mi habitación?
—Pero seguirá teniendo hambre, aunque no sea tu novio, ¿no? —respondió mi madre.
El tipo que acabó viviendo en medio de un parque —llamémosle Kevin— empezó a dejarse caer por casa a principios de los ochenta. Sus padres y los míos compartían la propiedad de algunos apartamentos que solían tener alquilados, y él y yo habíamos hecho algunas reparaciones a lo largo de los años. Lo recuerdo como alguien bastante despistado, casi ausente, rasgos que, según mi hermana, seguía manteniendo. Aun así, me parecía impensable que le hubiera pasado algo tan tremendo. Éramos de clase media, habíamos crecido con la convicción de ser inmunes a esa clase de desgracias. Puedes quedarte sin blanca de vez en cuando, en números rojos incluso —¿a quién no le ha pasado?— pero nunca vas a ser tan pobre como la gente pobre: pobre en plan sin dientes y con piojos. Tus genes de clase media lo impedirán. Si te vas muy al carajo, tu familia te resucita con un préstamo, ingresándote en una clínica de rehabilitación o haciendo lo necesario para que vuelvas a estar bien. Y aparte, están tus amigos. Amigos —si tienes suerte— de esos que han ido a la universidad y te ven como un proyecto a largo plazo, su próxima reforma después de remozar la cocina de su casa.
¿En qué momento me di cuenta de que la clase social no puede salvarte cuando una adicción o una enfermedad mental se cruzan en tu camino? ¿Cuándo caí en la cuenta de que haber estudiado piano, o haber viajado por Europa un verano, no servía de nada contra eso? ¿Qué yonqui, borracho o esquizofrénico sin medicar vi tirado en la calle que me hizo empezar a atar cabos? No sabía qué le había pasado a Kevin. Los dos habíamos partido con las mismas ventajas, pero él estaba viviendo entre unos matorrales a cinco kilómetros de la casa en la que había crecido.
Mis hermanos y yo siempre habíamos temido que nuestra hermana Tiffany —que se había suicidado seis meses atrás— corriera ese mismo destino cuando nuestro padre ya no estuviera. Como el resto de nosotros, recibió parte de su herencia unos años después de la muerte de nuestra madre. No era una millonada, pero desde luego era la mayor cantidad de dinero que yo había visto jamás. La herencia me llegó justo cuando ya no la necesitaba, el primer momento de toda mi vida adulta en el que podía valerme por mí mismo. Con una parte pagué lo que aún debía de mi paso por la universidad. Mi padre quiso que invirtiera el resto, pero a mí no me entusiasmaba ver ese dinero como un espejismo, sino como una realidad, así que lo ingresé en mi cuenta y a veces bajaba al cajero una o dos veces al día para leer mi balance y asegurarme de que el dinero seguía ahí. Un año antes lo máximo que había tenido ingresado a la vez habían sido cien dólares. Y de repente, eso.
Era muy revelador analizar qué había hecho cada uno con su parte de la herencia. Lisa, tan prosaica ella, ingresó el cheque en su cuenta, sin más. Gretchen se mudó al sur y pagó alguna factura atrasada, y Amy y Paul, básicamente, se lo gastaron todo en chucherías. Tiffany fue la única que dejó su trabajo, pensando —imagino— que ya no le haría falta nunca más. En dos años estaba arruinada, pero no se buscó un empleo nuevo. Decidió que el dinero era El Mal y que la mayoría de la gente que tenía dinero era aún peor. Dio de baja su cuenta bancaria y se dijo a sí misma que el trueque iba a ser su forma de vida: un día de trabajo a cambio de un cartón de cigarrillos o de una bolsa con comida. De noche revolvía entre los cubos de basura de la gente, buscando sobras u objetos de valor para intercambiarlos. Era como si haber llegado a ser pobre fuera un motivo de orgullo para ella.
—Salgo a la una de la madrugada y acabo casi siempre de rodillas dentro de un contenedor a codazos con alguna inmigrante haitiana peleando por alguna cosilla interesante —se jactó una vez que fui a visitarla a Somerville.
—Igual a esa haitiana no le queda otra que estar ahí —dije—. Quizá no tenga nada. No como tú, que al menos has estudiado. Tienes los dientes bien, llevaste aparato. Hablas inglés sin trabarte.
Mi discurso era un tanto coñazo y tenía más años que Matusalén: lo mejor que puedes hacer para ayudar a la gente pobre es evitar serlo, así tendrán más para repartirse entre ellos.
En esa misma visita, Tiffany me explicó que la gente pobre se niega a responder encuestas.
—Cuando vienen los del censo a llamar a la puerta, los ignoramos.
Hablaba como la líder de una tribu dirigiéndose a un antropólogo muy interesado en sus costumbres: «¡Nosotros los pawnees limar mazorca maíz con piedra!».
Cada vez que la visitaba, su apartamento tenía peor pinta. Ya no era solo por el desorden, es que estaba asqueroso.
—¿Cómo puedes vivir así? —le pregunté la última vez que estuve allí.
—Nosotros los pobres tenemos preocupaciones más importantes que limpiar el polvo —me dijo.
Después de que la echasen de su casa, vivió en distintas habitaciones de pisos compartidos con gente en tan mal estado como ella. Tiffany siempre decía que su único problema era la espalda, según ella el motivo por el cual le concedieron una pensión por discapacidad a los cuarenta y tres años. ¿Desde cuándo te recetan Klonopin y litio para el dolor de espalda? Si hubiera sido más sincera con sus problemas, podríamos haber entendido mejor su comportamiento. Podríamos haber pensado «Es culpa de la enfermedad» cada vez que nos trataba como a un trapo. Sin conocer toda la verdad, nada cuadraba. «¿Por qué no le duran los trabajos ni un mes? —nos preguntábamos—. ¿Por qué tiene órdenes de alejamiento con respecto a tanta gente?»
Tiffany habría terminado heredando algo de dinero de nuestro padre algún día, pero estoy seguro de que se lo habría pulido en nada. «¿Quieres un coche? —le habría dicho al primero que se cruzase con ella en cualquier parking—. Te compro un Toyota, o el coche que quieras. ¿Quieres uno?»
Se habría enterado todo el mundo y en nada estaría comprando Toyotas para todo el vecindario. Volvería a estar arruinada en poco tiempo y no le importaría lo más mínimo.
Una hora antes de llegar a la playa, Hugh paró en un restaurante de comida rápida llamado Hardee’s para que yo pudiera ir a buscar un café. El pueblo en el que estábamos era pequeño y sórdido, y éramos los únicos clientes de todo el restaurante. En la entrada había un árbol de Navidad con una decoración del todo excesiva basada en las peores opciones posibles de combinar los colores oro y rojo.
—¿Cuánto tiempo lleva eso puesto? —le pregunté a la mujer negra que atendía la caja.
Se rascó el antebrazo izquierdo, por encima de un tatuaje que tenía. El tatuaje eran unas iniciales que parecían hechas por ella misma en su casa utilizando una aguja de coser.
—Desde el martes pasado, creo. —Se volvió hacia el chico que estaba limpiando la parrilla—. Más o menos, ¿no?
—Más o menos —dijo el chico.
—¿Tienes otro árbol de Navidad en casa? —pregunté—. ¿Ya lo has decorado también?
Es el tipo de cosa que pone a Hugh de los nervios —«¿Qué más dará si ha decorado ya el árbol?»—, pero no había nadie detrás de mí en la cola y sentía auténtica curiosidad.
—Es un poco pronto —dijo la mujer—. Mis hijos se mueren de ganas, pero es que todavía no ha sido ni Acción de Gracias.
Gretchen se pasó la mano buena por el pelo falso de su gorra falsa, como si se estuviera haciendo una cresta.
—¿Vais a cocinar un pavo este jueves, o preferís otra cosa?
—¿Estáis satisfechos? —dijo Hugh nada más subirnos al coche—. ¿Podemos irnos ya o tenéis que volver a entrar para interrogar a más personas sobre sus costumbres navideñas?
Gretchen apoyó el brazo escayolado contra el borde de la ventanilla.
—Si piensa que nosotros vamos demasiado lejos, tendría que pasar una tarde con Lisa.
—Y tanto —dije—. Lisa es el máximo exponente. El año pasado la dejé sola en un Starbucks durante noventa segundos y, al volver a su lado, la chica que atendía estaba diciéndole «Mi ginecólogo me comenta siempre lo mismo».
No suelo beber café cuando voy en coche. La mayoría de las veces que lo hago, acabo echándomelo por encima. Pero sin ese café me habría dormido antes de llegar y habrían tenido que resucitarme. Llegamos a la casa pasadas las once, y los cambios me sorprendieron para bien. El edificio tiene dos plantas y está dividido por la mitad en dos partes iguales. Puedes pasar de una a otra a través de una puerta que hay en el salón de abajo, pero es un rollo si estás en el piso de arriba. Que haya dos cocinas es otro problema, porque solo necesitamos una. Nuestra primera idea fue tirar abajo unas cuantas paredes y transformar el edificio en una casa de seis dormitorios. Pero luego me acordé de nuestro último viaje y de todas las veces que vi a mi hermano tirado en el sofá con los zapatos puestos, y decidí que lo de las dos mitades no estaba tan mal. La mitad de la izquierda, iluminada con luces tenues y decorada utilizando muebles estilo mid-century modern, sería la de Hugh y mía, y la otra parte, que estaba hecha un cisco, sería la del resto. Los demás podrían pasar a nuestra mitad, por supuesto, pero solo si estábamos presentes para vigilarlos y echarles las pertinentes broncas.
Como iban a venir todos por Acción de Gracias, la casa iba a estar a reventar. Llegábamos con cuentagotas, la primera noche solo estábamos nosotros tres. Al día siguiente, por la tarde, llegó Lisa. La ayudé a sacar las maletas del coche y bajamos a la playa a dar una vuelta. Hacía frío suficiente como para ver nuestro aliento y el viento soplaba con fuerza.
—¿Te he contado que tengo el informe toxicológico de Tiffany? —me dijo al poco rato—. También me han enviado su certificado de defunción, y al parecer...
En ese instante salió de la nada un perro labrador meneando la cola con una mujer de mediana edad detrás, persiguiéndolo. La mujer llevaba puesta una gorra de béisbol.
—Brandy, ¡quieto! —dijo a la vez que tiraba de la correa—. Perdón.
—¿Perdón por qué? —Lisa agarró la cabeza del perro con sus manos—. Hay que ver qué guapo eres. Pero qué guapo, ¿eh? —le dijo al perro con la voz que pone cuando se dirige a cosas peludas—. Sí que lo ereees. Y bien que lo sabes. —Se dirigió a la dueña—: ¿Qué edad tiene?
—Cumple dos años en febrero —dijo la mujer.
—Tengo una perra de su misma edad —dijo Lisa—. Es un auténtico terremoto.
No tengo ninguna paciencia para ese tipo de conversaciones, así que me volví hacia el océano, esperando a que terminasen. Con un poco de suerte acabarían rápido y podría enterarme de qué era lo que había usado mi hermana para suicidarse. Habíamos dado por hecho que se había atiborrado a pastillas —Klonopin, casi seguro— y, aunque daba igual si las había mezclado con algo, queríamos saberlo.
Detrás de mí, Lisa le estaba contando a una completa desconocida que el perro de aguas que había tenido antes del que tenía ahora había muerto después de tragarse un montón de pastillas para la presión arterial que guardaba su marido en un frasco.
—Madre mía —dijo la mujer—. Tuvo que ser espantoso.
—Lo fue —dijo Lisa—. Luego nos sentimos tan culpables.
La mujer arrastrada por el labrador nos deseó un feliz Día de Acción de Gracias. Mientras nos alejábamos de ella, Lisa me siguió contando.
—Bueno, eso. Me enviaron el certificado de defunción y resulta que la causa de la muerte no fue una sobredosis. Murió asfixiada.
—No lo entiendo —dije yo.
Se llevó las manos a la nariz para ver si le olían mucho a perro y acto seguido se las guardó en los bolsillos.
—Después de tomarse el Klonopin, Tiffany se colocó una bolsa de plástico en la cabeza. —Lisa se quedó callada unos segundos, pausa dramática—. Escribí al policía que encontró el cadáver y le envié una foto de ella de cuando tenía veinte años. La buena, la que usamos en la esquela. Quería que supiese que mi hermana no era lo que había visto al entrar en esa habitación.
Siempre había pensado que, si alguna vez me suicidaba, iba a procurar dejarlo todo muy bien atado. Tendría en mente a mis seres queridos, les dejaría objetos para que me recordasen, escribiría unas cartas preciosas, pidiendo perdón por mis errores y asegurándoles que no era culpa suya que me hubiera querido matar. Que no habrían podido hacerme cambiar de idea de ninguna forma. En mi pequeña fantasía loca dejaba dinero en herencia para gente que jamás se lo habría esperado. «Pero ¿éste quién es?», se preguntarían al leer mi nombre en el cheque. Podría dejárselo a un socorrista polaco que trabajaba en la piscina esa de Londres a la que iba siempre a nadar o a una cajera de un supermercado que me caía muy bien. Hace poco me di cuenta de lo absurdo que era todo ese plan. Cuando te encuentras como estaba mi hermana, que es el estado en el que suele hallarse cualquiera que se quiere suicidar, no piensas en nada que no sea tu propio dolor. De ahí la bolsa de plástico —el ingrediente final—, algo a lo que solo se llega después de un primer intento de sobredosis que acaba contigo despertándote a la mañana siguiente pensando: «Joder, no me sale bien ni lo de matarme».
No es fácil dar con una bolsa de plástico que no tenga nada escrito encima. El nombre de una tienda, casi siempre. Igual pone GAMESTOP. VICTORIA’S SECRET. GUESS. ¿Haces una criba entre varias bolsas candidatas, o, como ya supongo, eliges cualquiera al azar y tiras con ella sin que te importe que alguien piense que estás dejando algún mensaje irónico medio raro para la posteridad? Estaba pensando en todo eso cuando Lisa se detuvo, se volvió hacia mí, y dijo:
—¿Puedes hacerme un favor?
—Lo que quieras —respondí.
Estaba muy contento de que estuviera viva y a mi lado.
Levantó un pie hacia mí.
—¿Me atas los cordones?
—Vale... sí —dije—. ¿No puedes hacerlo tú misma, por algún motivo?
Suspiró.
—Me aprietan los pantalones y no me apetece agacharme.
Me arrodillé sobre la arena mojada y le até los cordones. Era casi de noche. Al incorporarme me fijé en la interminable línea de casas que llegaban hasta el embarcadero. Una de ellas era la nuestra, pero no tenía nada claro cuál. No podía calcular la distancia porque no sabía cuánto tiempo llevábamos caminando. Lisa no había pasado muchos más días que yo en El Mar Quesito, así que tampoco era de gran ayuda.
—¿Nuestra casa tiene dos terrazas o una? —preguntó.
—¿Dos? —respondí—. ¿A no ser que tenga... solo una?
Las casas que había enfrente de nosotros no se parecían entre sí. Cada una era de un color distinto, pero con tan poca luz en el cielo —ya de color violeta— sus formas se asemejaban cada vez más. Todas eran de madera, con grandes ventanales. Todas tenían escaleras que iban a dar a la playa y todas tenían ese aire a casa de vacaciones, un segundo hogar para relajarte. No tenían pinta de albergar demasiados archivadores, ni nada relacionado con el trabajo, sino más bien puzles, juegos de mesa y palos de golf. Las personas que estaban dentro de las casas también parecían todas iguales. Podíamos verlas en sus cocinas y en sus salones, viendo la tele o abriendo la nevera y quedándose quietos admirando la comida, el tipo de personas que te encuentras en un club de campo. Eran en su mayoría blancos y conservadores, el tipo de personas que se sientan a tu alrededor en cualquier avión y se parten el culo de risa cuando alguien hace un chiste sobre la segunda legislatura de Obama. Dicho lo cual, podríamos haber llamado a cualquiera de esas puertas, explicado nuestra situación y cualquiera de esas personas nos habría ayudado sin pensárselo dos veces. «¡Estos dos tienen una casa cerca pero no saben cuál es!» —imaginaba al padre de familia gritando eso por encima de su hombro, dirigiéndose a su mujer e hijos—. «¿Os acordáis de cuando nos pasó lo mismo?»
Es una chorrada, pero al cabo de un rato me empezó a entrar miedo. Supongo que me puse a pensar que podíamos morir ahí fuera. A la intemperie. Buscando una de mis casas. Me estaba cagando en Lisa por haberse olvidado de traer el móvil, cuando justo vi la caña de pescar rota clavada delante de nuestra pasarela. La había visto unas horas antes y había hecho una nota mental para acordarme de quitarla pronto.
—La ha puesto Paul para que distingamos cuál es nuestra casa —me había dicho Gretchen esa mañana.
—Segurísimo que resulta de gran utilidad —le había respondido, cargado de ironía.
Y ahí estaba yo unas horas después, sintiéndome como un imbécil.
Cuando entramos, Hugh estaba en la cocina, en nuestra mitad de la casa. Estaba preparando una sopa.
—¡Nos hemos perdido! —dijo Lisa—. ¿Estabas preocupado?
Él se secó las manos en el delantal y trató de simular que sabía que no estábamos en casa.
—¡Y tanto!
El aire olía a cebollitas y pollo. En la radio estaban diciendo que el presidente le había perdonado la vida a un pavo que se llamaba Palomitas.
—Pues es todo un detalle —dijo Lisa.
Mientras mi hermana se iba a su cuarto a cambiarse, yo atravesé la puerta que conectaba las dos mitades de la casa y entré en la segunda cocina. Allí estaba Gretchen apoyada en la encimera, delante de un bol lleno de trozos de manzana.
—¿Lisa te ha contado lo de Tiffany? —pregunté.
—¿Lo de la bolsa de plástico? —Asintió con la cabeza—. Me lo dijo la semana pasada, por teléfono. Intento no pensar en ello, pero la verdad es que es lo único en lo que pienso. Nuestra hermana con una bolsa de plástico en la cabeza.
Me acerqué a la ventana y miré hacia el cielo, que había pasado de violeta a negro.
—Una vez me contaron —dije— que en Japón, si te suicidas lanzándote debajo de un tren, a tu familia le cae una multa de lo que sería el equivalente a ochenta mil dólares. Por las molestias causadas al resto de los ciudadanos.
Detrás de mí, Gretchen seguía cortando trocitos de manzana.
—Claro —continué— que si tu familia tiene la culpa de que te quieras suicidar, supongo que lo de la multa es todo un incentivo.
Fuera, en la playa, se podía ver el haz de luz de una linterna por encima de las dunas de arena. Unas personas estaban pasando por delante de nuestra casa, tal vez de camino a la suya o a una de alquiler en la que estaban pasando el puente de Acción de Gracias. Si su casa era más pequeña que El Mar Quesito, o tenía peores vistas, tal vez mirasen con cierta envidia en dirección a nuestras ventanas iluminadas, preguntándose, como ya empezaba a ser costumbre entre nosotros, qué habíamos hecho nosotros para merecer esto.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.