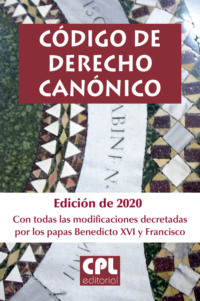Kitabı oku: «Código de Derecho Canónico», sayfa 4
Carta Apostólica en forma de «Motu proprio» Communis vita del Sumo Pontífice Francisco con la cual se modifican algunas normas del Código de Derecho Canónico
La vida en comunidad es un elemento esencial para la vida religiosa y «los religiosos han de residir en su propia casa religiosa, haciendo vida en común y no ausentándose de ella sin licencia del Superior» (can. 665 § 1 CIC). La experiencia de los últimos años, sin embargo, ha demostrado que se producen situaciones relacionadas con ausencias ilegítimas de la casa religiosa, durante las cuales los religiosos se sustraen del poder legítimo del Superior y, en ocasiones, no se pueden localizar.
El Código de Derecho Canónico impone al Superior que busque al religioso ilegítimamente ausente para ayudarlo a regresar y a perseverar en su vocación (cf. can. 665 § 2 CIC). No pocas veces, en cambio, sucede que el Superior no tiene la capacidad de buscar al religioso ausente. Según la norma del Código de Derecho Canónico, transcurridos al menos seis meses de ausencia ilegítima (cf. can. 696 CIC), es posible iniciar el proceso de expulsión del instituto, siguiendo el procedimiento establecido (cf. can. 697 CIC). Sin embargo, cuando se ignora el lugar en el que reside el religioso, se vuelve difícil dar certeza jurídica a la situación de hecho.
Por lo tanto, sin perjuicio de lo establecido en el derecho sobre la expulsión después de seis meses de ausencia ilegítima, con el fin de ayudar a los institutos a observar la necesaria disciplina y poder proceder a la expulsión del religioso ilegítimamente ausente, sobre todo en los casos de paradero desconocido, he decidido añadir al can. 694 § 1 CIC entre los motivos de expulsión ipso facto del instituto también la ausencia ilegítima prolongada de la casa religiosa, por al menos doce meses ininterrumpidos, con el mismo procedimiento descrito en el can. 694 § 2 CIC. La declaración del hecho por parte del Superior mayor, para que produzca efectos jurídicos, debe ser confirmada por la Santa Sede; para los institutos de derecho diocesano, la confirmación corresponde al Obispo de la sede principal.
La introducción de este nuevo número al § 1 del can. 694 exige, por otro lado, una modificación del can. 729 relativo a los institutos seculares, para los cuales no está prevista la aplicación de la expulsión facultativa por ausencia ilegítima.
Considerado todo ello, dispongo ahora cuanto sigue:
Art. 1: El can. 694 CIC es sustituido de forma integral por el siguiente texto:
§ 1. Se ha de considerar expulsado ipso facto de un instituto el religioso que:
1) Haya abandonado notoriamente la fe católica.
2) Haya contraído matrimonio o lo haya intentado, aunque sea de manera civil.
3) Se haya ausentado de la casa religiosa ilegítimamente, en el sentido del canon 665 § 2, durante doce meses ininterrumpidos, teniendo presente si el religioso mismo estaba ilocalizable.
§ 2. En tales casos, el Superior mayor con su propio consejo debe, sin demora, recabar las pruebas, emitir las declaraciones del hecho para que la expulsión conste jurídicamente.
§ 3. En el caso previsto por el § 1 n. 3, tal declaración, para constar jurídicamente, debe ser confirmada por la Santa Sede; para los institutos de derecho diocesano la confirmación corresponde al Obispo de la sede principal.
Art. 2: El can. 729 CIC es sustituido de forma integral por el siguiente texto:
La expulsión de un miembro del instituto se realiza de acuerdo con lo establecido en los cánones 694 § 1, 1 y 2 y 695. Las constituciones determinarán además otras causas de expulsión, con tal de que sean proporcionalmente graves, externas, imputables y jurídicamente comprobadas, procediendo de acuerdo con lo establecido en los cánones 697-700. Al miembro expulsado se aplica lo prescrito en el canon 701.
Cuanto ha sido deliberado con esta Carta Apostólica en forma Motu Proprio, ordeno que tenga firme y estable vigor, a pesar de cualquier cosa contraria, incluso si es digna de mención, y que se promulgue mediante su publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor el 10 de abril de 2019, y, por lo tanto, publicado en el boletín oficial del Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el día 19 de marzo del año 2019, Solemnidad de San José, séptimo de mi pontificado.
FRANCISCUS PP.
Carta Apostólica en forma de «Motu proprio» Authenticum charismatis del Sumo Pontífice Francisco con la cual se modifica el canon 579 del Código de Derecho Canónico
«Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel de Dios para el bien de todos» (Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 130). Los fieles tienen derecho a ser advertidos por los Pastores sobre la autenticidad de los carismas y la fiabilidad de los que se presentan como fundadores.
El discernimiento sobre la eclesialidad y la fiabilidad de los carismas es una responsabilidad eclesial de los Pastores de las Iglesias particulares. Se expresa en el cuidado esmerado de todas las formas de vida consagrada y, en particular, en la decisiva tarea de valorar la conveniencia de erigir nuevos Institutos de Vida Consagrada y nuevas Sociedades de Vida Apostólica. Es debido responder a los dones que el Espíritu suscita en la Iglesia particular, acogiéndolos generosamente con acción de gracias; al mismo tiempo, hay que evitar que «surjan imprudentemente Institutos inútiles o no dotados del suficiente vigor» (Conc. Ecum. Vat. II, Decreto Perfectae caritatis, 19).
Es responsabilidad de la Sede Apostólica acompañar a los Pastores en el proceso de discernimiento que conduce al reconocimiento eclesial de un nuevo Instituto o de una nueva Sociedad de derecho diocesano. La Exhortación Apostólica Vita consecrata afirma que la vitalidad de los nuevos Institutos y Sociedades «debe ser discernida por la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde realizar los necesarios exámenes tanto para probar la autenticidad de la finalidad que los ha inspirado, como para evitar la excesiva multiplicación de instituciones análogas entre sí, con el consiguiente riesgo de una nociva fragmentación en grupos demasiado pequeños» (núm. 12). Los nuevos Institutos de Vida Consagrada y las nuevas Sociedades de Vida Apostólica, por lo tanto, deben ser reconocidos oficialmente por la Sede Apostólica, que es la única a la que compete el juicio definitivo.
El acto de la erección canónica por el obispo trasciende el ámbito diocesano y lo hace relevante para el más vasto horizonte de la Iglesia universal. En efecto, natura sua, todo Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica, aunque haya surgido en el contexto de una Iglesia particular, «como don a la Iglesia, no es una realidad aislada o marginal, sino que pertenece íntimamente a ella, está en el corazón de la Iglesia como elemento decisivo de su misión» (Carta a los Consagrados, III, 5).
Con esta perspectiva dispongo la modificación del can. 579, que es reemplazado por el siguiente texto: En su propio territorio, los Obispos diocesanos pueden erigir mediante decreto formal institutos de vida consagrada, previa licencia de la Sede Apostólica dada por escrito.
Lo deliberado con esta Carta Apostólica en forma de Motu proprio, ordeno que tenga valor firme y estable, no obstante cualquier cosa contraria aunque sea digna de mención especial, y que sea promulgado mediante la publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor el 10 de noviembre de 2020 y luego publicado en el boletín oficial del Acta Apostolicae Sedis.
Dado en el Laterano, el 1 de noviembre del año 2020, Solemnidad de Todos los Santos, el octavo de mi Pontificado.
FRANCISCUS PP.
Prefacio
Desde los primeros tiempos de la Iglesia fue usual reunir los sagrados cánones para hacer más fácil su conocimiento, utilización y observancia, sobre todo a los ministros sagrados, ya que «no es lícito que sacerdote alguno ignore sus cánones», como ya advertía el Papa Celestino en la epístola a los Obispos de Apulia y Calabria (21 de julio de 429; cfr. Jaffé n. 371 y Mansi IV col. 469); con estas palabras coincide el Concilio IV de Toledo (del año 633), que, después del restablecimiento en el reino de los Visigodos de la disciplina de la Iglesia, liberada del Arrianismo, había prescrito: «que los sacerdotes conozcan las sagradas escrituras y los cánones», porque «debe evitarse la ignorancia, madre de todos los errores, primordialmente en los sacerdotes de Dios» (can. 25: Mansi, X, col. 627).
De hecho, a lo largo de los diez primeros siglos, fueron apareciendo aquí y allá un número casi incontable de compendios de leyes eclesiásticas, compuestos generalmente por particulares, que contenían ante todo las normas dadas por los Concilios y por los Romanos Pontífices, y también otras, extraídas de fuentes menores. Tal acumulación de colecciones y de normas, no raramente contradictorias entre sí, fue convertida por el monje Graciano, a mediados del siglo XII, en una concordia coherente de leyes y colecciones, también en este caso por iniciativa privada. Esta «concordia», llamada luego «Decreto de Graciano», constituye la primera parte de aquella gran colección de leyes de la Iglesia, que, a ejemplo del Corpus iuris civilis del emperador Justiniano, se llamó Corpus iuris canonici, y que contenía las leyes que casi por espacio de dos siglos habían sido formuladas por la autoridad suprema de los Romanos Pontífices, con ayuda de los expertos en derecho canónico, que se llamaban «glosadores». Este Corpus, además del Decreto de Graciano, en el que se contenían las normas anteriores, consta del «Libro Extra» de Gregorio IX, el «Libro Sexto» de Bonifacio VIII y las «Clementinas», es decir, la colección de Clemente V, promulgada por Juan XXII, a lo que hay que añadir las Decretales «Extravagantes» de este Pontífice y las «Extravagantes Comunes» de otros Romanos Pontífices, Decretales que nunca fueron recogidas en una Colección auténtica. El derecho de la Iglesia que se recoge en este Corpus constituye el «derecho clásico» de la Iglesia Católica, y así suele llamarse.
A este Corpus del derecho de la Iglesia Latina corresponde, en cierto modo, el «Syntagma de Cánones» o «Cuerpo de cánones oriental» de la Iglesia Griega.
Las leyes posteriores, sobre todo las emanadas del Concilio de Trento, con ocasión de la reforma católica, y las que más tarde procedieron de diversos Dicasterios de la Curia Romana, nunca fueron reunidas en una colección, y ésa fue la causa de que la legislación que quedaba fuera del Corpus iuris canonici, con el paso del tiempo, llegase a constituir «un inmenso cúmulo de leyes amontonadas unas sobre otras», en el que no solo el desorden, sino la incertidumbre unida a la falta de utilidad y a las lagunas de muchas de ellas, hacía que la disciplina de la Iglesia, día a día, cayera en una situación peligrosa y crítica.
Por lo cual, cuando ya se preparaba el Concilio Vaticano I, muchos Obispos solicitaron que se publicara una colección legislativa nueva y única, para facilitar, de modo más claro y seguro, el cuidado pastoral del Pueblo de Dios. Como este trabajo no pudo llevarse a término por el mismo Concilio, la Sede Apostólica apremiada posteriormente por muchas circunstancias que parecían afectar más de cerca a la disciplina, decidió la nueva ordenación legal. Así, al fin, el Papa Pío X, apenas iniciado su Pontificado, asumió esta tarea, porque se había propuesto el objetivo de reunir y reformar todas las leyes eclesiásticas, y dispuso que la obra se realizara bajo la dirección del Cardenal Pedro Gasparri.
Para emprender una obra tan amplia y difícil, había que resolver primero la cuestión de la forma interna y externa de la nueva colección. Desechado el modelo de una compilación, que hubiera debido consignar las distintas leyes en su prolijo tenor original, pareció mejor elegir la forma moderna de una codificación, y por eso, los textos que contenían y proponían algún precepto, fueron redactados de nuevo en forma más breve; toda la materia fue ordenada en cinco libros, que seguían sustancialmente el sistema institucional de personas, cosas y acciones, propio del derecho romano. La obra se llevó a cabo en el espacio de diez años, con la colaboración de personas expertas, consultores y Obispos de la Iglesia entera. La naturaleza del nuevo «Código» se enuncia claramente en el proemio del canon 6: «El Código conserva en la mayoría de los casos la disciplina hasta ahora vigente, aunque no deje de introducir oportunas variaciones». No se trataba, pues, de establecer un derecho nuevo, sino solo de ordenar de una forma nueva el derecho vigente hasta aquel momento. Muerto Pío X, esta colección universal, exclusiva y auténtica, fue promulgada por su sucesor Benedicto XV el 27 de mayo de 1917, y obtuvo vigencia desde el 19 de mayo de 1918.
El derecho universal de este Código Pío-Benedictino fue unánimemente reconocido y ha resultado utilísimo a nuestra época para promover eficazmente, en la Iglesia entera, el trabajo pastoral, que iba alcanzando entretanto un nuevo desarrollo. Sin embargo, tanto las condiciones exteriores de la Iglesia, en un mundo que, en pocos decenios, ha sufrido una sucesión tan rápida de acontecimientos y tan graves alteraciones de la conducta humana, como, por otra parte, la situación de dinamismo interno de la comunidad eclesiástica, hicieron inevitable que fuera urgente y vivamente reclamada una nueva reforma de las leyes canónicas. El Sumo Pontífice Juan XXIII había escrutado, con gran lucidez, estos signos de los tiempos, y al anunciar por primera vez, el 25 de enero de 1959, el Sínodo Romano y el Concilio Vaticano II, indicó también que estos acontecimientos servirían de necesaria preparación para emprender la deseada renovación del Código.
Efectivamente, aunque la Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico fue constituida el 28 de marzo de 1963, ya empezado el Concilio Ecuménico —siendo designado Presidente el Card. Pedro Ciriaci, y Secretario el Rvdmo. Sr. Jacobo Violardo—, los Cardenales miembros de la Comisión, en la sesión del 12 de noviembre del mismo año, de acuerdo con el Presidente, convinieron en que las labores de verdadera y propia revisión habían de ser aplazadas, y que no podían comenzar hasta que hubiese concluido el Concilio. Porque la reforma debía hacerse de acuerdo con los consejos y principios que el mismo Concilio iba a establecer. Entretanto, a la Comisión nombrada por Juan XXIII, su sucesor Pablo VI, el 17 de abril de 1964, añadió setenta consultores, nombró luego como miembros de la Comisión a otros Cardenales e hizo venir consultores de todo el orbe, para que prestasen su auxilio en la perfecta realización del trabajo. El 24 de febrero de 1965, el Sumo Pontífice nombró nuevo Secretario al Rvdmo. P. Raimundo Bidagor S.J., al acceder el Rvdmo. Sr. Violardo al cargo de Secretario de la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos, y el 17 de noviembre del mismo año designó al Rvdmo. Sr. Guillermo Onclin Secretario Adjunto de la Comisión. Muerto el Card. Ciriaci, fue nombrado nuevo Pro–Presidente, el 21 de febrero de 1967, el Arzobispo Pericles Felici, quien, siendo ya Secretario General del Concilio Vaticano II e incorporado, el 26 de junio de ese año, al Sagrado Colegio Cardenalicio, asumió seguidamente el cargo de Presidente de la Comisión. Al cesar en su cargo de Secretario el Rvdmo. P. Bidagor por cumplir ochenta años el 1º de noviembre de 1973, el 12 de febrero de 1975 fue designado nuevo Secretario de la Comisión el Excmo. Sr. Rosalío Castillo Lara S.D.B., Obispo titular de Precausa y Coadjutor de Trujillo, en Venezuela, quien fue nombrado Pro–Presidente de la Comisión el 17 de marzo de 1982, al morir prematuramente el Cardenal Pericles Felici.
A punto ya de concluir el Concilio Ecuménico Vaticano II, se celebró una Sesión solemne ante el Sumo Pontífice Pablo VI, el 20 de noviembre de 1965 —en la que estuvieron presentes los Cardenales miembros, los Secretarios, consultores y oficiales de la Secretaría, que había sido constituida entretanto—, con el fin de celebrar la inauguración pública de los trabajos de revisión del Código de Derecho Canónico. En la alocución del Sumo Pontífice se ponen como los fundamentos de toda la labor, y se recuerda que el Derecho Canónico proviene realmente de la naturaleza de la Iglesia y que así como su raíz se encuentra en la potestad de jurisdicción atribuida por Cristo a la Iglesia, su fin se cifra en el empeño por conseguir la salvación eterna de las almas; se ilustra además el carácter del derecho de la Iglesia; se defiende su necesidad contra las objeciones más corrientes; se indica el progreso histórico del derecho y de las colecciones; y, sobre todo, se evidencia la urgente necesidad de una nueva revisión, a fin de que la disciplina de la Iglesia se acomode convenientemente a las diversas condiciones de la realidad.
Por lo demás, el Sumo Pontífice señaló a la Comisión dos elementos que debían presidir todo el trabajo. En primer lugar, que no se trataba tan solo de una nueva ordenación de las leyes, como se había hecho al elaborar el Código Pío-Benedictino, sino también, y esto era lo principal, de reformar las normas de acuerdo a otra mentalidad y a otras exigencias nuevas, aunque el antiguo derecho debiera suministrar el fundamento. Y en segundo lugar, que se tuviesen en cuenta para esta labor de revisión todos los Decretos y Actas del Concilio Vaticano II, ya que en ellos se encontrarían las directrices esenciales de la renovación legislativa, porque, o bien se habían publicado normas que afectaban directamente a los nuevos proyectos organizativos y a la disciplina eclesiástica, o bien por la conveniencia de que los tesoros doctrinales de este Concilio, que tanto habían aportado a la vida pastoral, tuviesen en la legislación canónica sus corolarios prácticos y su necesario complemento.
En los años que siguieron, el Sumo Pontífice recordó a los miembros de la Comisión, a través de reiteradas alocuciones, preceptos y consejos, los dos elementos mencionados, y nunca dejó de dirigir en profundidad todo el trabajo y de seguirlo asiduamente.
Con el fin de que unas subcomisiones o grupos de estudio pudieran emprender la tarea de una manera orgánica, era necesario ante todo que se seleccionaran y aprobaran ciertos principios que marcasen la pauta a seguir para todo el proceso de revisión del Código. Una comisión central de consultores preparó el texto de un documento, que, por orden del Sumo Pontífice, se sometió al estudio de la Asamblea General del Sínodo de Obispos en el mes de octubre de 1967. Casi unánimemente fueron aprobados los siguientes principios: 1.º) Al renovar el derecho debe conservarse completamente inalterado el carácter jurídico del nuevo Código, exigido por la misma naturaleza social de la Iglesia; por lo tanto corresponde al Código dar normas para que los fieles, en su vida cristiana, participen de los bienes que la Iglesia les ofrece a fin de llevarles a la salvación eterna; y para esto el Código debe definir y proteger los derechos y deberes de cada uno respecto a los demás y respecto a la sociedad eclesiástica, en la medida en que atañen al culto de Dios y salvación de las almas. 2.º) Ha de haber una coordinación entre el fuero externo y el fuero interno, como es propio de la Iglesia y ha tenido secular vigencia, de forma que se evite un conflicto entre ambos fueros. 3.º) En el nuevo derecho, a fin de favorecer lo más posible la atención pastoral de las almas, además de la virtud de la justicia, debe tenerse en cuenta también la caridad, la templanza, la benignidad y la moderación, por medio de las cuales se favorezca la equidad, no solo en la aplicación práctica de las leyes que han de llevar a cabo los pastores de almas, sino en la misma formulación legislativa, y por ello deben desecharse las normas excesivamente severas, y atenerse con preferencia a las exhortaciones y persuasiones allí donde no haya necesidad de observar el derecho estricto porque esté en juego el bien público y la disciplina eclesiástica general. 4.º) Para que el Sumo Legislador y los Obispos contribuyan armónicamente al cuidado de las almas, y el servicio de los pastores se presente de modo más positivo, conviene que, en orden a la dispensa de las leyes generales, se conviertan en ordinarias las facultades que hasta ahora eran extraordinarias, reservándose a otras autoridades superiores o a la potestad Suprema de la Iglesia universal tan solo las que exijan excepción en razón del bien común. 5.º) Que se atienda bien a un principio que se deriva del anterior y se llama principio de subsidiariedad, y que tiene aún mayor vigencia en la Iglesia, en cuanto que el oficio episcopal, con los poderes anejos, es de derecho divino. Con este principio, a la vez que se respeta la unidad legislativa y el derecho universal o general, se defiende la oportunidad, e incluso la exigencia de velar para que, de modo especial, resulten útiles cada una de las organizaciones instituidas, a través de sus derechos particulares y de una saludable autonomía del poder ejecutivo particular que se les ha reconocido. Fundado, pues, en ese mismo principio, el nuevo Código debe conceder a los derechos particulares o a la potestad ejecutiva aquello que no resulte necesario para la unidad de la disciplina eclesiástica universal, de suerte que se dé paso a razonables «descentralizaciones», como se dice, cuando no haya riesgo de disgregación o de constitución de Iglesias nacionales. 6.º) En razón de la igualdad fundamental de todos los fieles, y de la diversidad de funciones y cargos que radica en el mismo orden jerárquico de la Iglesia, conviene que se definan adecuadamente y se protejan los derechos de las personas. Esto hará que los actos de potestad aparezcan más claramente como un servicio, se dé una base más sólida al empleo del poder, y se eliminen los abusos. 7.º) Para que todo esto se concrete en la práctica es necesario que se ponga especial cuidado en disponer un procedimiento destinado a tutelar los derechos subjetivos; por tanto, al renovar el derecho, atiéndase a lo que hasta ahora se echaba de menos en este sentido, a saber, los recursos administrativos y la administración de justicia. Para conseguirlo es necesario que se delimiten claramente las distintas funciones de la potestad eclesiástica, o sea, la legislativa, la administrativa y la judicial, y que se determine bien qué funciones debe ejercer cada órgano. 8.º) Debe revisarse de algún modo el principio de conservar la naturaleza territorial del ejercicio del gobierno eclesiástico, pues hay razones del apostolado moderno que parecen favorecer las unidades jurisdiccionales personales. Por tanto, el futuro ordenamiento jurídico habrá de establecer el principio de que, como regla general, el territorio determine el régimen jurisdiccional de una porción del Pueblo de Dios; pero sin que se impida por ello en absoluto, cuando lo aconseje así la utilidad, que se puedan admitir otros modos, al menos simultáneos con el territorial, como criterios para delimitar una comunidad de fieles. 9.º) Con respecto al derecho coactivo, al que la Iglesia, como sociedad externa, visible e independiente no puede renunciar, las penas deben ser, en general, ferendae sententiae, y han de irrogarse y remitirse tan solo en el fuero externo; las penas latae sententiae han de reducirse a pocos casos, e irrogarse tan solo para delitos muy graves. 10.º) Por último, como ya se admite con unanimidad, la distribución sistemática del Código exigida por la nueva adaptación quizá pueda esbozarse desde un principio, pero sin enmarcarla y decidirla con exactitud. Se irá configurando solo después del examen que requieren las distintas partes, e incluso cuando ya esté casi terminada la obra entera.
A partir de estos principios, que debían orientar el itinerario de revisión del nuevo Código, resulta evidente la necesidad de hacer constante referencia a la doctrina eclesiológica que desentrañó el Concilio Vaticano II, y concretamente, no solo la relativa al orden externo y social del Cuerpo Místico de Cristo, sino también y principalmente la que toca a su vida íntima.
De hecho, los consultores, al elaborar el nuevo texto del Código, se dejaron llevar como de la mano por estos principios.
Entretanto, por una carta del 15 de enero de 1966 enviada por el Emmo. Cardenal Presidente de la Comisión a los Presidentes de las Conferencias Episcopales, se solicitó de todos los Obispos del orbe que propusieran sus peticiones y consejos acerca de la codificación del derecho, y sobre el modo más conveniente de articular el debido cauce de comunicación entre las Conferencias Episcopales y la Comisión, para conseguir así, en bien de la Iglesia, la máxima cooperación en la tarea. Se pedía también que se enviaran a la Secretaría de la Comisión nombres de los expertos en derecho canónico que, a juicio de los Obispos, más destacaran en las distintas naciones, indicando además sus especializaciones científicas, para que, de entre ellos, pudieran elegirse y nombrarse los cargos de consultores y colaboradores. Y en efecto, desde el comienzo, y a lo largo, después, de los trabajos, además de los Emmos. miembros, fueron elegidos como consultores de la Comisión, Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, expertos en derecho canónico y también en teología, en cura pastoral de almas, y en derecho civil, de todo el orbe cristiano, para que colaboraran en la preparación del nuevo Código de Derecho Canónico. En su conjunto, a lo largo de toda la tarea, colaboraron en la Comisión, bien como miembros, o como consultores y colaboradores de otro tipo, 105 Padres Cardenales, 77 Arzobispos y Obispos, 73 presbíteros seculares, 47 presbíteros religiosos, 3 religiosas y 12 laicos, de los cinco Continentes y de 31 naciones.
Poco antes de la última sesión del Concilio Vaticano II, el 6 de mayo de 1965, fueron convocados los Consultores de la Comisión para una sesión privada en la que, de acuerdo con el Beatísimo Padre, el Presidente de la Comisión les encomendó estudiar tres cuestiones fundamentales; a saber: si se confeccionaba un solo código o dos, uno Latino y otro Oriental; qué criterio de trabajo se seguiría en la redacción, es decir, cómo debían proceder la Comisión y los órganos que la constituían; y, en tercer lugar, cuál sería el mejor modo de distribuir el trabajo entre las varias subcomisiones que iban a tener una acción simultánea. Sobre estas cuestiones redactaron sendos informes los tres grupos que se habían constituido con ese fin, informes que se remitieron a todos los miembros.
Para atender a estas cuestiones, los Emmos. miembros de la Comisión celebraron el 25 de noviembre de 1965 su segunda sesión, en la que se les solicitaba que respondieran a algunas dudas sobre ellas.
Por lo que se refiere al orden sistemático del nuevo Código, a petición del grupo central de consultores reunido desde el 3 al 7 de abril de 1967, se redactó al efecto un texto directivo que había de ser propuesto al Sínodo de Obispos. Después de la sesión del Sínodo, pareció oportuno constituir, en noviembre de 1967, un grupo especial dedicado al estudio del orden sistemático. Este grupo, en la sesión celebrada a comienzos del mes de abril de 1968, acordó unánimemente no incluir en el nuevo Código ni las leyes propiamente litúrgicas, ni las normas relativas a los procesos de beatificación y canonización, ni siquiera las normas de derecho público externo de la Iglesia. Se convino también por unanimidad que debía situarse el estatuto personal de todos los fieles en la parte relativa al Pueblo de Dios, y que se tratara por separado de los poderes y facultades que corresponden al ejercicio de los diversos oficios y cargos. Todos convinieron, por último, en que no podía mantenerse íntegramente en el nuevo Código la estructura de los libros del Código Pío-Benedictino.
En la tercera sesión de los Emmos. miembros de la Comisión, celebrada el 28 de mayo de 1968, los Padres Cardenales aprobaron, en sus líneas fundamentales, el orden provisional de los grupos de estudio anteriormente constituidos, que quedaron ordenados según una nueva distribución: «Del orden sistemático del Código», «De las normas generales», «De la sagrada Jerarquía», «De los religiosos», «De los laicos». «De las personas físicas y morales en general», «Del matrimonio», «De los sacramentos, excepto el matrimonio», «Del magisterio eclesiástico», «Del derecho patrimonial de la Iglesia», «De los procesos» y «Del derecho penal».
Los temas tratados por el grupo «De las personas físicas y jurídicas» (como se llamó después) se incluyeron en el Libro «De las normas generales». También pareció oportuno constituir un grupo «De los lugares y tiempos sagrados y el culto divino». Al concederles una competencia más amplia, se cambiaron los nombres de otros grupos: el «De los laicos» se llamó «De los derechos de los fieles y sus asociaciones, y de los laicos»; el «De los religiosos» se llamó «De los institutos de perfección», y finalmente «De los institutos de vida consagrada mediante profesión de los consejos evangélicos».
Aunque brevemente, hay que recordar las partes más importantes del método con que se ha procedido en el trabajo de revisión durante más de 16 años: los consultores de los distintos grupos, con máxima dedicación, realizaron un trabajo egregio, mirando tan solo al bien de la Iglesia, tanto en lo referente a la redacción preparatoria de los dictámenes sobre las partes del propio esquema, como en los pareceres emitidos durante las sesiones que tenían lugar en Roma en fechas señaladas, y en el examen de las enmiendas, peticiones y juicios que sobre el mismo esquema iban llegando a la Comisión. Este era el procedimiento: a los distintos consultores, que constituían los grupos de estudio en número de ocho a catorce, se les indicaba el tema que, partiendo del derecho del Código vigente, se debía someter a revisión. Cada uno de ellos, tras haber examinado las cuestiones, transmitía a la Secretaría de la Comisión su propuesta por escrito, de la que se remitía una copia al relator y, si había tiempo, a todos los miembros del grupo. En las sesiones de estudio, que habían de celebrarse en Roma conforme a un calendario de trabajo, se reunían los consultores del grupo y, a propuesta del relator, se sopesaban todas las cuestiones y pareceres implicados, hasta que, incluso a veces mediante votación, se llegaba a formular el texto de los cánones, y a consignarlo por escrito en el esquema. Durante la sesión asistía al relator un oficial, que hacía el papel de actuario.