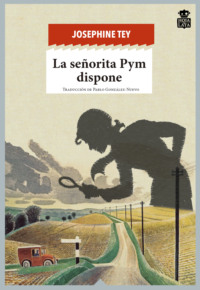Kitabı oku: «La señorita Pym dispone», sayfa 3
3
Alas 2.41 de la tarde, cuando el tren rápido con destino Londres abandonaba la estación de Larborough con absoluta puntualidad, la señorita Pym estaba sentada sobre el césped a la sombra de un cedro preguntándose si no se habría equivocado al quedarse finalmente, aunque sin darle demasiada importancia al asunto. Se estaba muy bien en el jardín iluminado por el sol. Además reinaban el silencio y la tranquilidad pues, al parecer, las tardes de los sábados había partido y toda la escuela había acudido en masse al campo de críquet para asistir al encuentro contra el equipo de Coombe, un colegio rival del otro extremo del país. A falta de otra cosa, desde luego estas chicas eran terriblemente versátiles. Pasar de estudiar los fluidos estomacales al campo de críquet no debía de ser precisamente fácil, pero ellas parecían afrontarlo como un juego de niños.
Henrietta había ido a verla a su dormitorio después del desayuno para insistir una vez más y tratar de convencerla de que se quedase a pasar el fin de semana. «Estas chicas forman un grupo de lo más variopinto y verlas trabajar siempre es interesante». Y Henrietta tenía razón. No había pasado un minuto desde su llegada en que no hubiera sido testigo de alguna nueva faceta de su existencia tras aquellos muros. Se había sentado a la mesa en compañía del personal de la escuela, había degustado alimentos difíciles de identificar pero que sin duda formaban parte de una dieta equilibrada y había llegado a conocer superficialmente a algunos de los miembros del claustro. Henrietta presidía la mesa en soledad y deglutía su comida en un ensimismado silencio. La señorita Lux, sin embargo, era bastante habladora. La señorita Lux —angulosa, franca e inteligente— impartía teoría y, en tanto que experta en la materia, no solo exponía ideas sino también contundentes opiniones. A la señorita Wragg, instructora de gimnasia de las alumnas más jóvenes —joven, fuerte, robusta y de mejillas sonrosadas—, no se la veía con idea de nada en concreto y sus únicas opiniones eran las que escuchaba de labios de madame Lefevre. Madame Lefevre, la profesora de ballet, no hablaba mucho pero cuando lo hacía era en un tono suave como el terciopelo y nadie la interrumpía. Al otro extremo de la mesa, sentada junto a su madre, estaba fröken Gustavson, la instructora de gimnasia de último curso, que parecía no tener nada que decir.
Fue precisamente la fröken Gustavson quien atrajo las miradas de Lucy durante aquella comida. Los ojos azul pálido de la sueca eran divertidos y maliciosos, y la señorita Pym los encontró irresistibles. La corpulenta señorita Hodge, la inteligente señorita Lux, la simplona señorita Wragg, la elegante madame Lefevre, ¿qué pensaría de todas ellas aquel esbelto y pálido enigma procedente de Suecia?
Y ahora, tras pasarse la comida divagando mentalmente sobre la joven sueca, esperaba expectante la llegada de una sudamericana. «A Desterro no le gustan los deportes», le había dicho Henrietta, «de modo que le diré que te haga compañía esta tarde». Lucy no deseaba compañía alguna —estaba acostumbrada a estar sola y eso le gustaba— pero la mera idea de una mujer sudamericana en una escuela inglesa especializada en educación física despertó su curiosidad. Y cuando Nash se acercó corriendo hacia ella después de comer y le dijo: «Me temo que esta tarde se quedará usted sola si no le gusta el críquet», otra muchacha de último curso que pasaba a toda prisa le dijo: «No te preocupes, Beau, Bollito de Nuez cuidará de ella». «Ah, bien», había sido la respuesta de Beau, al parecer tan acostumbrada al apodo que parecía haber perdido todo significado.
Lucy, sin embargo, esperaba ahora ansiosa la llegada de aquel bollito y, sentada plácidamente bajo la luz del sol mientras digería las maravillas dietéticas del menú del día, reflexionó sobre aquel mote. ¿Acaso las nueces eran originarias de Brasil? Y en cualquier caso, ¿por qué ese nombre?
Una alumna de primero pasó a toda velocidad en dirección al cobertizo de las bicicletas y se volvió hacia ella dedicándole una sonrisa, entonces recordó que la había conocido esa misma mañana en el pasillo.
—¿Conseguiste devolver a George sano y salvo? —le preguntó.
—Sí, muchas gracias —sonrió la menuda señorita Morris, deteniéndose un instante sobre una de las puntas de sus pies como quien va a ejecutar un paso de baile—, pero ahora creo que estoy metida en otro lío. Verá, la señorita Lux entró en el aula justo cuando estaba colocando a George de nuevo en su sitio. Digamos que por poco me pilla con las manos en la masa y no creo que sea capaz de inventarme una buena explicación para salir indemne de algo así.
—La vida es difícil —asintió Lucy.
—Al menos ahora creo haberme aprendido las inserciones de una vez por todas —gritó la señorita Morris, alejándose de nuevo a toda prisa por el jardín.
Buena chica, pensó la señorita Pym. Buenas, honestas y sanas muchachas. Qué agradable era ese lugar. Aquella mancha oscura que se dibujaba en el horizonte era neblina contaminante en Larborough. Y sobre Londres habría sin duda otra mucho mayor. Desde luego era mucho mejor estar allí sentada bajo los cálidos rayos del sol, respirando el aire puro y el embriagador aroma de las rosas y disfrutando de las amables sonrisas de aquellas hermosas y jóvenes criaturas. Se estiró un poquito y le dio el visto bueno a la robusta mole georgiana de la casa rectoral bajo aquella luz casi vespertina; la única pega que tenía eran esas alas de construcción añadidas más recientemente con fachada de ladrillo. Aunque para ser edificios modernos tampoco estaban tan mal. En la parte antigua había aulas encantadoramente espaciosas y pulcros dormitorios modernos en las mencionadas alas de construcción más reciente. Un equilibrio ideal. Y por supuesto, la horrible mole del gimnasio permanecía debidamente oculta tras todo ello. Antes de marcharse el lunes no quería perderse la gimnasia de las chicas de último curso. En ello encontraría un doble placer. El placer de observar a expertas entrenadas para alcanzar la perfección y el inefable deleite de saber que jamás en su vida tendría que volver a trepar por las espalderas.
Al mirar hacia el extremo del edificio vio aparecer una figura ataviada con un vestido de seda floreado y una sencilla pamela. Su porte era esbelto y gracioso y, viendo cómo la joven se acercaba Lucy se dio cuenta de que inconscientemente la había imaginado algo rechoncha y de más edad. También entendió de dónde venía aquello del Bollito de Nuez, y no pudo evitar sonreír. La austera indumentaria de las jóvenes estudiantes de Leys no era precisamente colorista, mucho menos aún tan sugerente y ajustada como aquel vestido estampado. Y desde luego sus sombreros no eran ni remotamente parecidos a esa pamela.
—Buenas tardes, señorita Pym. Soy Teresa Desterro. Siento haberme perdido su conferencia la otra noche pero tenía que dar una clase en Larborough.
Desterro se quitó el sombrero con estudiada gracia y lentitud y se dejó caer en la hierba junto a Lucy con un único y suave movimiento. Todo en ella era delicado y natural: su voz, la lenta cadencia con que pronunciaba cada palabra, su cuerpo, cada uno de sus movimientos, su cabello oscuro y sus ojos color miel.
—¿Una clase?
—Clase de ballet, para dependientas. Tan formales, tan meticulosas, tan rematadamente malas. Me regalarán una caja de bombones la próxima semana porque se acerca el final de las clases, porque me han cogido cariño y porque esa es la costumbre. Y yo me sentiré horriblemente mal. Es una misión imposible. Nadie sería capaz de enseñarlas a bailar.
—Espero que al menos disfruten de las clases. ¿Es habitual que las alumnas impartan clases fuera de la escuela?
—Por supuesto, todas lo hacemos. Es una manera de coger práctica. Colegios, conventos, clubes, ese tipo de cosas. ¿De modo que no le interesa el críquet?
Lucy, que pareció salir del sopor que la embargaba ante el repentino cambio de tema, le explicó que algo como el críquet solo se le hacía soportable en compañía de una bolsita de cerezas.
—¿Cómo es que usted no juega, por cierto?
—No participo en ningún deporte. Correr detrás de una pelota me parece algo absolutamente ridículo. Yo vine a la escuela exclusivamente por la danza. Tiene muy buena fama.
—Pero, sin duda —respondió Lucy—, habrá excelentes escuelas de danza en Londres y con un nivel superior de enseñanza al que se pueda esperar de una escuela de educación física.
—Ah, pero para eso hay que comenzar siendo muy joven y yo nunca he sentido el baile como una profesión sino más bien como afición.
—Y espera usted poder enseñar cuando regrese a Brasil, ¿no es así?
—¡Ay, no! Espero casarme —respondió la señorita Desterro—. Vine a Inglaterra para alejarme de un amor desgraciado. Él era encantador y absolutamente inadecuado. De modo que me vine a Inglaterra para superarlo.
—¿Su madre es inglesa, entonces?
—No, mi madre es francesa. Mi abuela es inglesa. Adoro a los ingleses. Hasta aquí —Y alzó entonces su delicada mano, con la muñeca debidamente equilibrada, hasta colocarla a la altura de su cuello—, son todo romanticismo; pero de ahí para arriba son solo sentido común. Fui a ver a mi abuela, empapé de lágrimas sus sillas de exquisito tapizado y le dije: «¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer?». Con respecto a mi amante, quiero decir. Y ella me respondió: «Lo que vas a hacer es sonarte la nariz y marcharte inmediatamente del país». De modo que le dije que iría a París, viviría en una buhardilla y llevaría una vida bohemia. Pero ella me respondió: «De eso nada. Viajarás a Londres y sudarás un poco para variar». Y yo, que siempre le hago caso a mi querida abuelita, y puesto que siempre me ha gustado bailar y soy buena en ello, decidí venir aquí. A Leys. Me miraron con cierta desconfianza cuando les dije que solo tenía intención de bailar, pero...
Y eso era lo que Lucy se estaba preguntando. ¿Cómo era posible que hubieran aceptado a aquel encantador bollito en esta estricta escuela típicamente británica?
—Pues el caso es que una de las estudiantes tuvo una crisis a mitad de curso, no es algo raro aquí, ¿sabe usted?, y como quedó una vacante, lo cual nunca es bueno para una escuela, debieron pensar: «Está bien, dejemos que esa alocada muchacha que ha llegado de Brasil ocupe la habitación de Kenyon y asista a las clases. Al fin y al cabo no hará daño a nadie y será beneficioso para las cuentas de la escuela».
—De modo que comenzó como alumna de último curso.
—Como bailarina, sí. Yo ya era bailarina antes de venir aquí, ¿sabe? Pero voy a clase de anatomía con las de primero. Los huesos siempre me han interesado. También asisto a otras clases siempre que me apetece. He ido a casi todas. Menos a fontanería. Me parece algo indecente.
La señorita Pym imaginó que con eso de fontanería se refería a higiene.
—¿Y le han gustado todas las demás?
—Es una educación bastante liberal. Las chicas inglesas son tan ingenuas... Son como niños de nueve años. —Al percibir la sonrisa de incredulidad de la señorita Pym, que no pensaba que hubiera ingenuidad alguna en una joven como Beau Nash, se apresuró a seguir—: O quizá más bien como niñas de once. Cada dos por tres tienen rabietas, ¿sabe a lo que me refiero? —La señorita Pym asintió—. Se desmayan cada vez que madame Lefevre les dirige una palabra amable. También yo en ocasiones, pero más bien es fruto de la sorpresa en mi caso. Ahorran dinero para regalarle flores a la Gustavson, que solo piensa en su apuesto oficial de la Marina sueca.
—¿Cómo sabe usted eso? —preguntó Lucy, sorprendida.
—¡Ah! Él está en todas partes. En su mesa, en su habitación. Su fotografía, quiero decir. Y al fin y al cabo la señorita es del continente. Ella no es presa de las rabietas.
—Los alemanes sí —precisó Lucy—. Son famosos por ello.
—Desde luego son un pueblo poco equilibrado —respondió Desterro desdeñando a la raza teutona—. Los suecos son muy diferentes.
—De cualquier modo, ella sabrá apreciar esas pequeñas ofrendas florales.
—Por supuesto no las arroja por la ventana a la primera de cambio. Pero es obvio que ella siente preferencia por las que no le hacen regalos.
—¡Ah! De modo que también hay estudiantes que no se dejan llevar por las emociones, ¿verdad?
—Por supuesto, unas pocas. Las escocesas, por ejemplo. Tenemos dos. —Por su tono de voz podría estar hablando igualmente sobre razas de conejos—. Demasiado ocupadas con sus propias disputas como para que les sobre energía para algo más.
—¡Disputas! Pensaba que los escoceses eran un pueblo muy unido.
—No si se han criado bajo el influjo de vientos distintos.
—¿Vientos?
—Tiene que ver con el clima. Es algo muy habitual en Brasil. Un viento estilo aaah —Abrió sus encarnados labios soltando el aliento de un modo insinuante— moldeará a lo largo de su vida a un tipo de persona. Pero el viento que hace sssh —Esta vez expulsó el aire entre sus dientes, de un modo casi sensual— influirá en las personas de un modo completamente diferente. En Brasil es a causa de la altitud. En Escocia, la diferencia consiste en si procedes de la costa este o de la costa oeste. Lo descubrí durante las vacaciones de Pascua y por fin comprendí lo que les pasaba a las escocesas. Campbell procede de un viento estilo aaah y por eso es perezosa y dice constantemente mentiras, irradia encanto y es bastante artificial. Stewart, sin embargo, es más del tipo sssh, de ahí que sea honesta, trabajadora y tan extraordinariamente sensata.
La señorita Pym se rio.
—¡De modo que según su teoría la costa oeste de Escocia debería estar poblada por poco menos que santos!
—Por supuesto, también habrá motivos personales en sus disputas, imagino. Algo seguramente relacionado con el abuso de hospitalidad.
—¿Quiere decir que quizá durante unas vacaciones juntas una de ellas se aprovechó de la otra?
Visiones de algún enredo amoroso, cucharas de plata subrepticiamente robadas y quemaduras de cigarrillos en los muebles de la familia salpicaron entonces la excesivamente vívida imaginación de Lucy.
—No, no. Se trata de algo ocurrido hace más de doscientos años. En las colinas cubiertas por la nieve tuvo lugar una masacre.
Desterro le hacía plena justicia al significado de la palabra justicia.
En ese momento, la señorita Pym rompió definitivamente a reír. ¡Pensar que los Campbell aún se afligían con el recuerdo de la batalla de Glencoe! ¡Desde luego eran una raza de lo más intransigente, esos celtas!
Permaneció un instante tratando de asimilar en silencio lo que acababa de escuchar hasta que de nuevo el excéntrico bollito se dirigió a ella, diciendo:
—¿Entonces ha venido usted a estudiarnos como a conejillos de indias, señorita Pym?
Lucy le explicó que ella y la señorita Hodge eran viejas amigas y que su visita era estrictamente por placer.
—En cualquier caso —continuó dulcemente—, dudo de que un espécimen como la estudiante media de educación física pueda ser psicológicamente interesante.
—¿No? ¿Por qué?
—¿Demasiado normales, demasiado amables? Demasiado parecidas entre sí. —A Desterro pareció divertirle el comentario. Era la primera expresión espontánea que dejaba traslucir hasta el momento. Y pilló por sorpresa a Lucy, que sintió que sutilmente le hacían notar que quizá también ella pecara de ingenua—. ¿No está de acuerdo conmigo?
—Intento pensar en alguna chica, alguna de las mayores, que sea normal. No es tan fácil.
—¡Ah, vamos!
—Ya ha visto el tipo de vida que llevan aquí. Cómo trabajan. Es difícil, si no imposible, pasar por esos años de trabajo y entrenamiento constantes y seguir siendo una chica normal al llegar al último curso.
—¿Quiere decir que alguien como la señorita Nash no le parece normal?
—¡Ah, Beau! Es una criatura fuerte y voluntariosa y quizá por eso sufre menos que las demás. ¿Pero opina usted que su amistad con Innes es algo normal? Es bonito, por supuesto —se apresuró a añadir Desterro—, irreprochable. Pero no es en absoluto normal, esa relación a lo David y Jonatán.7 Se las ve felices, de eso no hay duda, pero —Desterro hizo un gesto con el brazo mientras trataba de encontrar la palabra adecuada— hay algo que no encaja. Y con las Discípulas ocurre lo mismo, con la diferencia de que son cuatro.
—¿Las Discípulas?
—Mathews, Waymark, Lucas y Littlejohn. Siempre nos referimos a ellas de ese modo. Y, puede creerme, mi querida señorita Pym, las cuatro piensan como una sola. Tienen sus cuatro habitaciones en el tejado —Y dirigió su mirada hacia las cuatro claraboyas situadas en el tejado del ala más próxima del edificio—, y si por casualidad necesitas pedirles algo prestado, no te darán ni un alfiler.
—Bueno, ¿y qué me dice de la señorita Dakers? ¿Qué hay de raro en ella?
—Se ha quedado estancada en la infancia —respondió la Desterro con sequedad.
—¡Nada de eso! —exclamó Lucy, decidida a hacer valer su punto de vista—. Solo es un ser humano feliz, simple y sin complicaciones, que se limita a disfrutar de sí mismo y del mundo. ¡Es perfectamente normal!
Bollito de Nuez sonrió de repente y su sonrisa era franca y espontánea.
—¡De acuerdo, señorita Pym, puedo ceder respecto a Dakers! Pero le recuerdo que este es su último curso aquí. Y en esa coyuntura todo resulta terriblemente exagerado y al menos un poquito enloquecedor. No, es cierto, se lo prometo. Si una estudiante es miedosa por naturaleza, durante el último curso lo será un millar de veces más. Si es ambiciosa, entonces la ambición se convertirá en su pasión. Y así sucesivamente. —Se incorporó entonces ligeramente para exponer su sentencia—. Estas chicas no llevan una vida normal. No puede usted esperar que sean normales.
________
7 Alusión a la historia bíblica de velados tintes homo-eróticos.
4
«No puede esperar que las chicas sean normales» se repetía la señorita Pym para sus adentros, sentada en el mismo lugar el domingo por la tarde mientras observaba aquel alegre tumulto de jovencitas, de aspecto feliz y perfectamente normal, distraídas ahora sobre la hierba. Las contemplaba con auténtico deleite. Quizá ninguna fuera especial o notable, pero al menos ninguna de ellas destacaba tampoco por algo negativo o mezquino. Tampoco había evidencia alguna en el grupo de enfermedad ni tan siquiera de agotamiento, todas ellas parecían henchidas de energía bajo la luz del sol. Allí estaban las supervivientes de aquel curso agotador —ese era un hecho que la misma Henrietta admitía— y, visto de ese modo, la señorita Pym parecía estar dispuesta a aceptar que igual todos aquellos rigores podían justificarse si su consecuencia era semejante excelencia en el comportamiento de las chicas.
Le divirtió comprobar que las Discípulas, a fuerza de vivir juntas, habían llegado a parecerse incluso físicamente, como a menudo ocurre con el paso de los años entre marido y mujer. Las cuatro parecían tener el mismo rostro de forma ovalada con la misma expresión de placentera expectación; solo después se percibían las diferencias y los matices de sus rasgos personales.
También le agradó comprobar que 4 Thomas, la chica que se había quedado dormida, era innegablemente galesa; una muchacha menuda y morena, el perfecto ejemplar aborigen. Y O’Donnell, que ahora se materializaba ante sus ojos tras no haber sido hasta el momento más que una voz distante en los baños, era sin lugar a dudas una mujer irlandesa de pura cepa: las largas pestañas, la hermosa piel y los grandes ojos grises. Las dos escocesas —manteniendo lo máximo posible la distancia con el resto del grupo sin dejar de formar parte de él— resultaban menos obvias. Stewart era sin duda la pelirroja que en ese momento cortaba un trozo de pastel de uno de los platos que había dispersos sobre la hierba. «Es de Crawford’s», decía con una agradable voz de Edimburgo, «de modo que al menos por una vez, pobres criaturas, ¡sabréis lo que es bueno!». Y Campbell que, apoyada contra el tronco de un cedro, comía pan con mantequilla con mesurada fruición, tenía sonrosadas mejillas, el cabello castaño y una extraña belleza.
Con la excepción de Hasselt, la muchacha de rostro tranquilo y sencillo —se diría que salido de un retablo románico— procedente de Sudáfrica, el resto de las chicas del último curso eran, como decía la reina Isabel, típicas inglesas.
El único rostro que destacaba levemente del conjunto, si bien no por ser necesariamente atractivo, era el de Mary Innes, el Jonatán de Beau Nash. La extraña pareja le llamó extraordinariamente la atención a la señorita Pym. Le parecía adecuado que la joven Beau hubiera elegido como amiga a una muchacha que reunía a la vez buenas cualidades y atractivo físico. Las cejas, especialmente bajas sobre los ojos, dotaban a su rostro de una gran intensidad, una expresión de ensimismamiento que restaba a sus delicados rasgos parte de la belleza que de otro modo sin duda habrían tenido. A diferencia de Beau, siempre sonriente y de carácter alegre, parecía una chica triste y hasta el momento la señorita Pym no la había visto sonreír ni una sola vez, a pesar de que a esas alturas, y considerando el milieu en el que se encontraban, podría decirse que ya habían conversado largo y tendido. El encuentro había tenido lugar la pasada noche, cuando la señorita Pym se desvestía en su cuarto después de una velada en compañía de las instructoras. Habían llamado a su puerta y al abrir se había encontrado cara a cara con Beau que le había dicho: «Solo he venido para comprobar que tiene todo cuanto necesita. Y de paso para presentarle a su vecina de al lado, Mary Innes. Siempre que necesite algo, Innes la sacará del apuro». Beau le había dado las buenas noches y se había marchado, dejando a Innes para que pusiera punto final a la entrevista. A Lucy le había parecido una joven atractiva y muy inteligente, pero algo desconcertante. No se esforzaba en sonreír y aunque parecía una muchacha amigable no se tomó ninguna molestia en resultar agradable. En los círculos académicos y literarios que Lucy había frecuentado durante los últimos meses, algo así no habría llamado en absoluto la atención, pero en el alegre y desenfadado contexto en que se encontraba ahora su actitud podría haberse interpretado como un desaire. O casi. No había desaire alguno, sin embargo, en el natural interés que Innes mostró por su libro —el Libro— y también por su autora.
Observándola ahora, sentada a la sombra del cedro, Lucy se preguntó si su actitud no se reduciría simplemente a que la joven no encontraba la vida demasiado divertida. Lucy siempre se había enorgullecido de su capacidad para analizar la fisonomía de la gente y en la actualidad había llegado a dejarse guiar, quizá en exceso, por ella. Por ejemplo, siempre que se encontraba con unas cejas cuyo trazo nacía muy cerca de la nariz, descubría detrás de ellas a una persona de mente intrigante y en ocasiones taimada. Alguien —¿Jan Gordon, quizá?— había llegado a observar incluso que en eventos en los que un orador se dirigía a una gran concurrencia, en un parque o en lugares por el estilo, eran las personas de nariz larga las que permanecían más tiempo interesadas y a la escucha, mientras los individuos de nariz más corta se marchaban enseguida. De modo que, fijándose de nuevo en las cejas bajas y la boca firme de Mary Innes, se preguntó si la grave concentración que parecían manifestar también estaría en contradicción con su capacidad para sonreír. En cierto modo, su rostro no parecía ser contemporáneo en absoluto. Era algo... ¿Qué era?
¿Una ilustración salida de un libro de historia? ¿Un retrato en la sala de un museo?
Desde luego no parecía encajar entre las desenfadadas muchachas de aquella escuela de educación física. En absoluto. La historia estaba escrita con rostros como el de Mary Innes.
De todas las caras que se volvían hacia ella constantemente para de nuevo girarse entre risas y bromas, solamente tres no resultaban inmediatamente simpáticas. Una era la de Campbell. ¿Demasiado insegura, demasiado cambiante quizá, demasiado dispuesta a ser en todo momento lo que los demás quisieran? Otra era la de una chica llamada Rouse, pecosa, de labios finos y prietos y mirada siempre vigilante.
Rouse había llegado tarde a la merienda y su aparición había provocado un extraño y momentáneo silencio. A Lucy le había recordado a la quietud que se apodera de los pajarillos cantores ante la cercanía de un halcón. Pero no había nada premeditado en aquel silencio, y tampoco malicia. Más bien le pareció que habían guardado silencio como gesto de reconocimiento ante su llegada, aunque ninguna de las presentes se había tomado la molestia de darle la bienvenida personalmente.
—Me temo que llego tarde —dijo entonces. Y en aquel instante de silencio Lucy había podido escuchar el comentario: «¡Empollona!», por lo que había llegado a la conclusión de que la señorita Rouse no había sido capaz de despegarse a tiempo de sus libros de texto. Nash hizo las presentaciones y la joven se limitó a dejarse caer en el césped junto a las demás mientras las conversaciones se reanudaban como si nada hubiera ocurrido. Lucy, siempre compasiva con los marginados, no había podido evitar sentir cierta lástima por la recién llegada. Pero, tras observar más detenidamente los rasgos norteños de la señorita Rouse, había llegado a la conclusión de que no tenía de qué preocuparse. Si Campbell, hermosa y de tez rosada, parecía demasiado voluble para resultar simpática, Rouse podía ser su complemento perfecto. Nada, salvo tal vez la repentina aparición de un bulldozer, parecía ser capaz de sobresaltar a la señorita Rouse.
—Señorita Pym, no ha probado usted aún mi pastel —dijo Dakers quien, del modo más desvergonzado, reclamaba constantemente las atenciones de Lucy como si de una vieja amiga se tratara; en ese momento se había recostado sobre su silla, con las piernas colgando hacia delante como las de una muñeca de trapo.
—¿Cuál es el tuyo? —preguntó Lucy mientras paseaba la mirada sobre los variados productos en exposición, muy por encima de la media del habitual pan con mantequilla de la escuela y de los bollos que se pueden ver en el mercado de los domingos.
La contribución de Dakers era un hermoso pastel de chocolate de dos pisos con cobertura de mantequilla escarchada. Lucy decidió entonces que como gesto de amistad (y quizá también de gula) debía olvidarse por el momento de los kilos de más.
—¿Siempre traes tus propias tartas para el té de los domingos?
—¡Ay, no! ¡Esta es en su honor!
Nash, sentada a su lado, se rio.
—Lo que tiene ante usted no es sino una colección de esqueletos ocultos hasta ahora en los armarios de la escuela. No hay ni una sola estudiante de educación física que no sea en secreto una comedora compulsiva.
—No ha habido ni un solo instante en todos mis años de escuela en que no estuviera muerta de hambre. Solamente la vergüenza me impide devorar el desayuno, y media hora más tarde ya estoy tan hambrienta que me comería un caballo en mitad del gimnasio.
—Por eso mismo, nuestro único crimen es... —comenzó a decir Rouse, hasta que Stewart le propinó de repente tal patada en el trasero que por poco se cae hacia delante.
—Hemos puesto nuestros sueños a sus pies —se burló Nash, intentando quitarle importancia a lo que había pasado—. Y también una fina capa de carbohidratos, por supuesto.
—También hemos mantenido un solemne cónclave para ponernos de acuerdo en cómo debíamos vestirnos para usted —dijo Dakers mientras cortaba el resto de su pastel para las demás, al parecer sin darse cuenta de que no había sido muy equitativa—. Pero finalmente decidimos que no parecía ser usted demasiado exigente. —Y viendo que esto despertaba las risas de la concurrencia se apresuró a añadir—: ¡En el mejor de los sentidos, quiero decir! Todas pensamos que usted preferiría vernos tal como somos.
Iban vestidas del modo más variopinto; según el gusto o la necesidad del momento. Algunas vestían pantalones cortos, otras, túnicas holgadas y muchas de ellas, vestidos de seda de adecuados tonos pastel. No había vestidos de flores, pues Desterro estaba tomando el té con las monjas del convento de Larborough.
—Además —dijo Gage, que tenía el aspecto de una muñeca holandesa y que también había resultado ser la cabeza de cabellos oscuros que había aparecido la otra mañana en la ventana al otro lado del patio susurrando exabruptos para que alguien despertase a Thomas con el fin de hacer callar de una vez a Dakers—, por mucho que quisiéramos hacer honor a su presencia en la escuela, señorita Pym, cada momento cuenta para nosotras en esta época de exámenes finales. Incluso una verdadera virtuosa en el arte de vestirse con rapidez y experimentada estudiante de último curso, necesita al menos cinco minutos para dar con el traje idóneo para el domingo. De modo que aceptando de tan buen grado hoy nuestros harapos también ha contribuido usted —Se detuvo un momento para contar a la concurrencia y para hacer algún tipo de cálculo mental—, digo, ha contribuido con una hora y veinte minutos extra a la suma de nuestros conocimientos.
—Puedes restar de ahí mis cinco minutos, querida —dijo Dakers mientras relamía su cucharilla con lengua experta—. Yo me he pasado la tarde entera estudiando el córtex cerebral y he llegado a la conclusión de que debo carecer por completo de él.
—Eso es imposible —dijo la escocesa haciendo gala de una mente bastante literal y con un acento de Glasgow que hacía pensar en un chorro de sirope derramándose por una cucharilla. Nadie pareció tener en cuenta su pequeña precisión de lo que resultaba obvio.
—Personalmente —dijo O’Donnell—, creo que la parte más infame de toda la fisiología son las vellosidades. ¡Imagínese tener que dibujar en secciones algo que consta de siete partes diferentes y mide la veinteava parte de una pulgada!