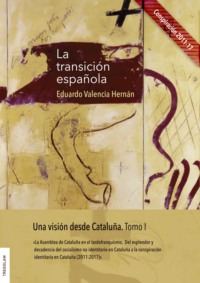Kitabı oku: «La transición española», sayfa 9
Finalizado el encierro, las quejas y comunicados sobre los hechos relatados vinieron por ambos lados. De esta forma, el abad Cassiá Just envió una carta de protesta al gobernador civil, mientras que Jordi Carbonell puso en un compromiso a las autoridades policiales al negarse a responder en castellano cuando fue detenido al salir del monasterio y tener que declarar en las dependencias policiales, haciéndolo en catalán. Las consecuencias de sus actos acabaron con su encarcelamiento el 17 de enero de 1971 y, según un informe de la Dirección Superior de Policía de Barcelona:
«En la prisión, continuó negándose a hablar en castellano, por lo que fue ingresado en la enfermería para observación psiquiátrica. Han intentado visitarle, el padre Taxonera; Don Federico Udina Martorell, Decano de la Facultad De Filosofía y Letras de la UAB —por ser el detenido profesor de lengua catalana de la UAB—y el presidente del Colegio de Licenciados y Doctores; no habiendo permitido el director dichas visitas por tener que celebrarse estas en castellano, en virtud de lo que predispone el párrafo 2º del Reglamento de Prisiones. Asimismo, se sabe que el director del Establecimiento ha recibido anónimos en el sentido de que al hacer el juicio de la lengua catalana se va a crear un mártir.»174
Por aquellas fechas había comenzado la actividad política del sacerdote Lluís María Xirinachs175 cuando en la Navidad de 1970 se declaró en huelga de hambre en contra del Proceso de Burgos, expresando el deseo de unidad de las fuerzas políticas catalanas en busca de la autodeterminación del pueblo catalán. Este párroco de la iglesia de Sant Jaume de Frontanyá de la Diócesis de Solsona (Lérida) ya había sido expulsado en 1966 por su actividad contra el régimen en solidaridad con la minería asturiana, y un año después el obispo de Vic, Doctor Masnou, lo envió a Santa María del Camí, en la comarca de la Noya, aunque de nuevo fue detenido por la policía en 1969 repartiendo propaganda y posteriormente liberado por el obispo de Vic en base al Concordato con la Santa Sede.
El 2 de enero de 1971, el abad de Montserrat visitó al «singular» sacerdote después de haber sido visitado este por el vicario episcopal de Igualada. Tras un breve encuentro, el abad le comunicó su apoyo ante ese acto de rebeldía ante el régimen, corroborando su actitud en unas declaraciones ofrecidas al periódico francés Le Monde, afirmando entre otros asuntos:
«No es posible que la Iglesia pueda seguir asociada al régimen que ha fusilado hombres por sus ideas y que ha ejecutado a católicos por el único crimen de estar en contra de Franco.»176
Como era natural, estas manifestaciones no pasaron desapercibidas para el régimen, actuando este como era habitual, o sea, desinformando y manipulando la información a la opinión pública de tal forma que la agencia estatal Pyresa (Prensa y Radio Española) mencionó los hechos ocurridos relacionándolos con el independentismo vasco.
El 10 de enero, Xirinachs volvió a Vic por indicación del obispo de la Diócesis, residiendo en la casa sacerdotal. El traslado a esta residencia viene bien detallado en un documento policial expresado en el lenguaje específico usado por las Fuerzas del Orden y que a continuación detallo:
«A primeras horas de la tarde, funcionarios de la Sexta Brigada de Investigación Social y del Departamento de Orden Público, de esta Jefatura Superior, en cumplimiento de órdenes de la superioridad y conocimiento y anuencia del Istmo. y Reverendísimo Señor Obispo de la Diócesis de Vich, se procedió al traslado desde el Hospital Clínico de esta Capital en donde se hallaba internado ocupando la cama n.º 14 del Servicio de Urgencias, a la Casa Sacerdotal de la población de Vich, del sacerdote LUIS MARIA XIRINACH [sic] DAMIANS. En un principio, el expresado sacerdote se negó a ser trasladado, pero finalmente se avino a razones y accedió a ello y, por otro lado, el médico designado por la Jefatura Provincial de Sanidad para que acompañara al sacerdote en este viaje Doctor DON CARLOS GRAU FONOLLOSA se negó también rotundamente a ser él que acompañase en una ambulancia a DON LUIS MARIA XIRINACH [sic] […]. Debe hacerse constar que el Doctor GRAU FONOLLOSA opuso objeciones cuando, en vista de su negativa a acompañar al sacerdote, se le instó por los funcionarios que practicaron el servicio a que se identificara, lo cual efectuó posteriormente haciendo saber que su negativa a acompañar al sacerdote era debida a que la misma se debía por tratarse el traslado de referencia de un asunto de tipo policial.
Zanjadas las dificultades dichas se procedió seguidamente al traslado del sacerdote en una ambulancia en la que fue acompañado por el ya mencionado Doctor GALLEGO y un funcionario de la Sexta Brigada Regional de Investigación Social y, en un coche del Departamento de Orden Público, efectuaron asimismo el viaje, la madre del Señor XIRINACH [sic] DAMIANS y dos funcionarios del Cuerpo General de Policía, pertenecientes al Departamento de Orden Público y Brigada Social. SEXTA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE BARCELONA. Traslado de un sacerdote desde el Hospital Clínico de esta ciudad a Vich. »177
Allí, Xirinachs recibió a los representantes de la Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña, informándole estos de los últimos avances. Con posterioridad, el 13 y el 14 del mismo mes, Xirinachs recibió a la plana mayor de la CCFPC y la visita, a título personal, de Jordi Pujol, finalizando su huelga de hambre con una declaración pública.
Como conclusión, es importante destacar las declaraciones del periodista de Le Monde, Marcel Niedergang, el cual describió en sus comunicados lo que realmente significó el encierro de Montserrat, afirmando bajo su punto de vista que fueron los intelectuales catalanes más prestigiosos los que forzaron a buena parte de la burguesía catalana y otros dirigentes no afectos al régimen a salir del silencio. Cabe destacar que la disolución de esta asamblea de intelectuales que surgió del encierro derivó posteriormente en una iniciativa más elevada, el Congrés de Cultura Catalana, organismo creado de la misma asamblea en una reunión celebrada en Montserrat a principios de 1975178.
162. BALFOUR, Sebastián, op. cit., p.179.
163. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 70.
164. FRC, AJR, «Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya», Carpeta 104/15, 26-11-1970. También en MOLINERO, Carmen, YSÀS, Pere, «El triunfo del inmovilismo», en Historia de España Siglo XX (1939-1996), 3ª edición; MARTÍNEZ, Jesús A. (coord), Cátedra, Madrid, 2007, pp. 159-171.
165. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 73.
166. Treball, 1-1-1971.
167. Mundo Obrero, 22-1-1971.
168. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 81. Ver también SERRAHIMA, Nuria, «La tancada a Montserrat contra el Procés de Burgos», L’Avenç, n.º 72, 1984, p. 16 y PUJOL, J.M., La Gran Tancada, Barcelona, Columna, 1999.
169. A primeros de 1966 hubo intentos asociativos por parte de la intelectualidad catalana, como la reunión clandestina en Franciscàlia, que no llegó a ningún acuerdo por divergir la asociación entre demócratas o socialistas. GUTIÉRREZ DÍAZ, Antoni, «La fundació de L’Assemblea de Catalunya», L’Avenç, n.º 43, 1981, p. 34.
170. FRC, AJR, «Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. Anotaciones», Carpeta 104/19, 1971. También en BATISTA, Antoni, op. cit., pp. 80-81.
171. PORTABELLA, Pere, «L’Assemblea Permanent d’Intelectuals catalans», L’Avenç, n.º 43, 1981, p. 40.
172. SERRAHIMA, Nuria, La tancada a Montserrat contra el procés de Burgos», op. cit., p. 16.
173. PORTABELLA, Pere, «L’Assemblea Permanent d’Intelectuals catalans», op. cit., p. 40.
174. Las cartas de protesta y apoyo a favor de Jordi Carbonell llegaban de diferentes estamentos, la Iglesia, la abogacía, etc., incluso se le dedicó una poesía por parte de Joan Brossa, en BATISTA, Antoni, op. cit., p. 83.
175. XIRINACHS, Lluís María, «La lluita per l’amnistía», L’Avenç, n.º 43, 1981, p. 49.
176. Treball, 1-1-1971. También en BERNAD, Robert, op. cit., p. 92.
177. AHGCB, «Nota Informativa», Barcelona, 11-1-1971, dos folios. BERNAD, Robert; BURGAYA, Josep, op. cit., p. 65.
178. BATISTA, Antoni, op. cit., p. 85.
Propuesta de creación de la Asamblea de Cataluña
Tras un largo periodo de negociaciones, la CCFPC tomó la decisión de integrar en su organización a otras fuerzas democráticas y antifranquistas con la intención de autofortalecerse y poder llegar a metas más elevadas.
«La Asamblea de Cataluña desde el inicio quería abrirse a cualquier organización política o no-política, legal, para-legal o clandestina, grupo o individuo, con tal que: (…) mantengan en Cataluña o puedan eventualmente desarrollar una actividad contra la dictadura franquista y reconozcan la opresión a la que está sometida la personalidad nacional de Catalunya.»179
Para Pere Portabella, la idea de la nueva organización correspondió a Antonio Gutiérrez, justo cuando volvían a Barcelona, después de dar apoyo a los encerrados en la abadía de Montserrat, hecho que confirmó él mismo posteriormente. Joan Reventós también coincidió en la autoría de Gutiérrez, con la versión de que la oyó saliendo de una reunión de la CCFPC, junto con Joan Cornudella y Javier Castellá180, incluso hubo otras interpretaciones sobre el mismo asunto, afirmando que se habló del tema en una cena celebrada en un restaurante de la Ronda San Antonio de Barcelona, cercano al cine Goya y posteriormente en casa de Antón Canyellas.
Sin embargo, y como conclusión, lo que podemos admitir es que, si Gutiérrez fue el autor, la idea de esta convocatoria ya figuraba en el proyecto de resolución política del II Congreso del PSUC celebrado cinco años antes, en 1965, cuando en una de sus resoluciones se comentaba lo siguiente:
«Todo el desarrollo de la situación exige dar pasos unitarios; hacer realidad el proyecto surgido entre los partidos políticos catalanes de convocar una asamblea o parlamento de oposición antifranquista sin ninguna exclusión, en el que se reflejen todas las posiciones de las fuerzas políticas, como sucede en un régimen democrático y parlamentario. De esta asamblea podrían salir, aún con discrepancias en determinadas cuestiones, acuerdos concretos para poner fin a la dictadura franquista.»181
Para los No Alineados, el «Guti», apodo del político Antonio Gutiérrez, fue el factótum de la creación de la Asamblea, añadiendo que los debates para la formación de esta se fueron realizando en pequeños comités, alargándose las negociaciones durante dos años, siendo los más asiduos a estas reuniones: Antonio Gutiérrez (PSUC), Joan Reventós PSC(c), Pere Aragall (UDC), Javier Castellá (ERC), Jordi Guardiola (PSAN), un militante de UGT y otro de CC.OO., Agustí de Semir (Ambients cristians oficials), Jaume Rodri y Josep Dalmau (Comissió de Serveis y posteriormente de los No Alineados)182.
De todos modos y de acuerdo con los anteriores testimonios, lo que queda claro es que fue en el domicilio del socialista Joan Reventós donde se constituyó una Comisión Preparatoria que fue la encargada de presentar el proyecto de la Assemblea Nacional de Catalunya ante una treintena de personas, y que, posteriormente se redactaron los documentos preparatorios de la futura Asamblea por el propio Antonio Gutiérrez y Francisco «Quico» Vila-Abadal, que hacían referencia a los cuatro puntos programáticos de la nueva organización creada, en el restaurante-bar La Punyalada, en el Paseo de Gracia barcelonés.
Una de las aportaciones más interesantes al estudio sobre la creación de la Asamblea de Cataluña vino de las propias declaraciones de los protagonistas que formaron parte de ella. Antoni Gutiérrez Díaz dijo en 1995:
«No es fácil para mí decir esto, pero creo que el nombre y la concepción de la Assemblea de Catalunya me pertenecen, y puedo reclamar derechos de autor, a partir de la concepción de política general de unidad que he hecho antes. Es una propuesta que hice al Comité Central del PSUC, con Gregorio López Raimundo que vivía clandestinamente y que le propuse. Se discutió en el núcleo de la dirección y se lanzó la propuesta de una manera muy clara.»183
Al referirse a la política de unidad, Antonio Gutiérrez habló de la concepción del PCE y del PSUC en la voluntad de volver a un entendimiento común entre todas las fuerzas opositoras en todos los sentidos, y afirmó que en Cataluña esta idea tuvo gran arraigo, sobre todo en la segunda mitad de los años sesenta cuando se creó un estado de opinión favorable a las tesis unitarias del PSUC y que fueron aceptadas por el MSC en el que Joan Reventós tenía especial protagonismo.
Por su parte, los movimientos universitarios, los intelectuales y el movimiento obrero iban configurando un movimiento solidario en torno a la Caputxinada, cuyo resultado fue la Taula Rodona Democrática. A partir de entonces, tomaron protagonismo personas como Joan Coromines del FNC, Joan Cornudella, Joan Armet, Josep Solé Sabarís, Vidal Teixidor y Pere Portabella184.
179. MHC, ASSEMBLEA, «Presentación».
180. BERNAD, Robert, op. cit., p. 80.
181. ANC, «Congrés», p. 12, 1965. Proyecto de resolución política del (II Congreso del PSUC), p.11, punto 10, 1965 Fondo PSUC, n.º 230, 02.01.01.
182. DALMAU, Josep, Catalunya Segrestada, Portic, Barcelona, 1993. p. 17.
183. Antoni Gutiérrez Díaz (1929-2007, Premià de Mar), miembro del PSUC desde 1959, dirigente activista detenido en 1953 y por segunda vez en 1962 y sometido a un consejo de guerra con ocho años de condena. Uno de los principales impulsores de la Assemblea de Catalunya y escogido secretario general del PSUC en 1977. Conseller de la Generalitat en el gobierno Tarradellas, diputado en el Congreso y euro parlamentario entre otros cargos, en ARROYO, Francesc, «Antoni Gutiérrez Díaz: L’Assemblea en el record», L’Avenç, n.º 208, 1996, p. 7. Entrevista a Francisco Parras sobre la Federación Socialista Catalana del PSOE y UGT en la A.C., 2005. «La militancia del PSUC encabezada por Solé Barberà, Gregorio López Raimundo, Antonio Gutiérrez Díaz (motor y fundador de la Asamblea y quien le puso nombre); con Joan Reventós (MSC); Andreu Abelló (ERC); y otros más (...) entre los que se encontraba la FCS-PSOE y la UGT catalana actuaron como cofundadores», en PARRAS, entrevista.
184. ARROYO, Francesc, «Antoni Gutiérrez Díaz: L’Assemblea en el record», L’Avenç, n.º 208, 1996, p. 8
La Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña
Fruto de las intensas reuniones efectuadas por los miembros presentes en la Comisión Preparatoria, se acordó que la futura Asamblea tendría que ser una reunión de representantes de partidos catalanes, de grupos, de organizaciones legales e ilegales, y de otras organizaciones y personalidades que en Cataluña mantuvieran una actividad antifranquista o pudieran eventualmente desarrollarla, y reconocieran además la opresión a que estaba sometida la personalidad nacional de Cataluña, sin otra exigencia para participar que una actitud dialogante.
«Ella preconiza la salida no violenta de la dictadura hacia un régimen democrático. Cada vez estará más en la conciencia de todos la necesidad de mantener principios sin ningún tipo de colaboración directa o indirecta con el régimen. Esto implica que, con una gran ponderación, pero con gran firmeza, nos negamos a cualquier maniobra que represente la continuación de la dictadura.»185
Así pues, con estos principios básicos de relación entre diversas organizaciones de diferente índole, la Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña se constituyó con representantes de las siguientes organizaciones: CCFPC, Taula Rodona Democrática, CC.OO., Grupos Cristianos en Defensa de los Derechos Humanos, Asamblea Permanente de Montserrat y Comunidades Cristianas de Base.
Desde el principio se acordó entre todos los miembros el crear los medios materiales y políticos para el comienzo de ese diálogo basado en la convergencia, y no sobre la confrontación de ideas y fines políticos, con el objetivo de asumir bajo una acción unitaria la posibilidad de poder articular la oposición contra el régimen, llegando a la conclusión de convocar una asamblea representativa de toda entidad que se moviera en Cataluña con un sentido democrático y antifascista. Algunas de esas organizaciones que finalmente formaron parte de la Asamblea de Cataluña fueron la Federación Socialista de Cataluña (FSC-PSOE) y el sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Francisco Parras, dirigente socialista que formó parte de la integración, explica su visión sobre aquellos momentos:
«La primera vez que la Federación Socialista (FSC-PSOE) y la UGT empezaron a hablar de constituir una plataforma unitaria, que luego se llamó A.C., fue a finales de 1970 a través de los dirigentes del PSUC: Josép Solé Barberà, Pere Ardiaca y Francesc Nogueró en la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, calle Fontanella n.º 14, de la que todos éramos socios. Nos invitaron a que interviniéramos en la constitución de la misma como FSC-PSOE y UGT. La reacción y el compromiso de la organización socialista fue aceptar la invitación y el compromiso de intervenir en la constitución de la Asamblea.»186
Por otro lado, los objetivos básicos de la Comisión Preparatoria se centraron en tres ideas: la definición de los objetivos y los postulados políticos de la Asamblea cuando se reuniese; la extensión geográfica por todo el país de sectores y grupos que se irían sumando a la iniciativa de constituir la Asamblea y, finalmente la preparación de las condiciones formales y materiales para celebrar la I Sesión de la Asamblea de Cataluña187.
Sin duda se era consciente de que ante estas propuestas estaba el obstáculo de la falta de experiencia de libertad democrática después de más de 32 años de represión y confrontación y que se crearían serias dificultades para solucionar los problemas reales del país, haciendo partícipe en lo posible a todo el pueblo de Cataluña, al menos en la teoría; no obstante, este era el camino que había que recorrer, aunque fuera impensable que a comienzos de los años setenta cualquier evolución hacia la libertad democrática fuese factible. Por eso, en plena clandestinidad, las actuaciones políticas se dirigieron no solo a través de los partidos sino también mediante organizaciones sociales, algunas de carácter legal, como colegios profesionales, asociaciones culturales o confesionales que reclamaban la defensa de los derechos humanos y las libertades sociales y políticas.
El primer trabajo de la Comisión Preparatoria consistió en encontrar puntos de convergencia entre las diversas organizaciones en los que se obviaran los intereses partidistas buscándose un objetivo global de carácter unitario que impulsara la lucha democrática lo más rápido posible y con la máxima participación y consenso, pues el tiempo era esencial.
Al comienzo de la década de los setenta, la situación política en España era anacrónica y, como poco después se vería, entraba en su fase terminal después de tres décadas bajo un régimen dictatorial. La Iglesia cada vez se iba distanciando más del régimen, como lo demuestran las declaraciones del cardenal Tarancón el 2 de abril de 1969, cuando afirmaba que la única postura inaceptable en aquellos días era el inmovilismo.
Sin duda había que tener en cuenta que durante mucho tiempo el Movimiento Católico y la Acción Católica habían sido términos equivalentes fundados por los católicos y dirigidos desde la Iglesia para la defensa de sus posiciones en un contexto de Estado secular y liberal alentado desde León XIII y sus sucesores. La base de este movimiento católico seguía bajo la directriz jerárquica que se hizo más insostenible cuando emergieron los regímenes fascistas que impedían la existencia de organizaciones profesionales y políticas rivales.
Así pues, aunque en la primera época del franquismo la Iglesia tuvo una intensa colaboración con el régimen, sobre todo con el nombramiento de Alberto Martín Artajo, afín al movimiento católico, en la cartera de Exteriores (1945-57); con posterioridad, el impacto del Concilio Vaticano II, el taranconismo y la Asamblea Conjunta, cambiaron la dirección de estas organizaciones católicas, realizándose entre septiembre de 1966 y octubre de 1968 diversas dimisiones, relevos de dirigentes y consiliarios de los movimientos que generaron una crisis en la Acción Católica Española (ACE) que derivó en un conflicto político por el reconocimiento jurídico de los Movimientos Especializados en el marco del Concordato y en los proyectos de Ley de Asociación y de Prensa que redefinieron el status jurídico de la ACE, (HOAC, JOC).
Este cambio de actitud condujo irremediablemente a un enfrentamiento con el régimen por la participación y presencia de militantes en acciones de oposición crítica y denuncia social, y una evolución del modelo general-parroquial al especializado por ambientes. Las estadísticas de militancia en la organización son reveladoras de su situación; en 1955 estaban registrados 595.758 militantes, mientras que en 1960 llegaban solo a 354.549 militantes y en 1966 a 107.832 inscritos. En 1971, la situación influyó hasta el punto de que el Papa Pablo VI, a través del nuncio Dadaglio, cambiara la presidencia de la Conferencia Episcopal a favor del cardenal Tarancón188.
Desde el exterior, los mensajes dirigidos al gobierno por distintos organismos europeos sobre la exigencia de aperturismo, democracia social y sindical rompían la estrategia de este en su empeño de acercamiento a Europa y a sus instituciones. Efectivamente, el 23 de abril de 1969, el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el sindicalismo español era demoledor, exigiendo que todos los cargos sindicales debieran de ser electivos, que la autonomía hubiera de ser completa y que debiera existir la igualdad efectiva de las asociaciones de trabajadores y empresarios.
Por otro lado, los funcionarios sindicales debían estar sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos y estos garantizarían la libertad de expresión y reunión que otorgaría la libertad a todas las corrientes sindicales dentro de una unidad libremente aceptada. Finalmente, la Organización Sindical no debía estar sujeta a dirección o control de ningún movimiento político189. Por tanto, la evolución ideológica seguía bajo formas que no se alejaban del autoritarismo de antaño, con pocos cambios en un régimen que se empeñaba por mantener en sus manos el aparato del poder y cuya estrategia iba encaminada por un lado al mantenimiento a raya de las aspiraciones populares y su forma organizada, y por el otro a la superación propia de la lucha interna de camarillas que dividían y acrecentaban la corrupción entre las clases dirigentes que no permitía una respuesta clara a problemas tan importantes como el caso Matesa.
Un ejemplo de control, censura, y falta de libertad de expresión se demuestra en las candidaturas presentadas en 1971 a la elección de Procuradores en Cortes de Joan Barenys Oriol, abogado de cuarenta años, y de Xavier Casassas Miralles, empleado de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona. Ambos candidatos presentaron una declaración el 22 de septiembre de 1971 rechazando la censura ejercida sobre el medio millar de palabras que solo podían presentar al público.
Se censuraron párrafos como: «El marco legal es muy restrictivo», «La población catalana, la autóctona y la inmigrada es mayor de edad y tiene derecho a discutir libremente», «Clara afirmación de la personalidad catalana- nuestra voluntad de luchar para ayudar a la clase trabajadora a tener su propia organización», «Que nuestra incorporación a Europa solo puede realizarse democratizando las instituciones y respetando rigurosamente la Convención Europea de los derechos del hombre».
Por otro lado, a Casassas, la censura le suprimió frases como: «Una de mis primeras experiencias es la Barcelona paralizada por la huelga de tranvías de 1951», «Debate político sobre Cataluña, la Democracia y el papel de la clase trabajadora en la sociedad», «Actualmente los impuestos los pagan primordialmente los asalariados, los pequeños industriales y los comerciantes»190.
Cabe decir que, a pesar de los esfuerzos inmovilistas del régimen, la desmoralización y la presión ejercida por los sectores marginados del poder fueron creando deserciones en la línea autoritaria hacia la zona de soluciones democráticas, especialmente en la iglesia jerárquica, en el funcionariado, aunque en escasa proporción y en pequeños sectores del Ejército y de las fuerzas de seguridad. También dentro de la propia Policía Armada había discrepancias sobre el futuro del régimen, especialmente cuando se criticaba la auto represión dentro del cuerpo; tómese como ejemplo el caso ocurrido en abril de 1971, cuando la Comisión de Policías Armados de Barcelona distribuyó unos folletos en los que se exigía la solidaridad con sus propios compañeros represaliados, argumentando que enfrentarse al pueblo era una indignidad ya que también ellos eran hijos del pueblo. Uno de sus párrafos era contundente: «¡Basta de hacerles el juego a esa pandilla de ladrones y asesinos! Hasta nuestros oficiales se negaron a entrar en SEAT porque decían que allí no se alteraba el orden público. ¡Tuvieron que llegar el canalla de Creix y el gobernador Pelayo Ros para obligarnos! ¡No podemos tener el pueblo como enemigo, no podemos enfrentarnos con él!»191.
185. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 143. Análisis político (julio de 1971), elaborado en enero de 1973.
186. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 114. También ver PARRAS, Francisco, en entrevista realizada en el 5/2006.
187. REVENTÓS, Joan, «Els socialistes en els origens de la Assemblea», L’Avenç, n.º 43, Barcelona,1981, p. 38
188. Tele/eXpres, 2-04-1969. Para ampliar la información ver MARTÍN SANTA OLALLA, Pablo, La Iglesia que se enfrentó a Franco, Madrid, Dilex, 2005. En MONTERO GARCÍA, Feliciano, La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la Acción Católica especializada. Los años sesenta, Madrid, UNED, colección Aula abierta 36156, 2000.
189. Tele/eXpres, 23-04-1969.
190. FRC, AJR, «Barenys. J; Cassasas X», Carpeta 68, 1-1-1971.
191. FRC, AJR, «Comisión de policías armados de Barcelona», Carpeta 92, 23-10-1971.