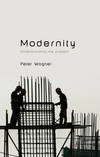Kitabı oku: «100 Clásicos de la Literatura», sayfa 1504
Cuando Evelyn hablaba, las ideas le acudían tan aprisa que no le quedaba tiempo para escuchar las razones de los demás. Continuó sin descansar más que el tiempo preciso para tomar resuello.
—No sé por qué las socias del «Club de los Sábados» no pueden llevar a cabo un buen trabajo. Claro que se necesitaría organización, alguien que se dedicase a ello con la vida entera. ¡Yo estoy dispuesta a hacerlo! Mi plan es pensar primero en el ser humano y dejar que las ideas abstractas se desenvuelvan por sí solas. Lo que encuentro mal en Lillah es que piensa en primer término en la templanza y en segundo lugar en las mujeres. Yo tengo una sola cosa a mi favor —prosiguió—. No soy intelectual ni nada parecido, pero soy muy humana. —Se escurrió de la cama, y sentada en el suelo, miró hacia Rachel.
Buscó su cara y la escudriñó como si quisiera averiguar qué clase de carácter se ocultaba tras ella. Puso su mano sobre la rodilla de Rachel.
—Ser humana es lo único que cuenta, ¿no es así? Y a pesar de la opinión del señor Hirst, ¿no lo es usted realmente?
A Rachel le molestaba la proximidad de Evelyn, tanto como a Terence aquella noche. Pudo ahorrarse la respuesta porque ésta, sin aguardarla, prosiguió:
—¿Cree usted en algo?
Para terminar de una vez con aquel enojoso escrutinio, Rachel empujó hacia atrás su silla y exclamó:
—¡Creo en todo!
Empezó a juguetear con distintos objetos, los libros de la mesa, las fotografías, una maceta de cacto que había en la ventana.
—Creo en la cama, en las fotografías, en la maceta, en el balcón, en el sol, en la señora Flushing —continuó con cierta desenvoltura como si dijese algo de lo que rara vez se expresa a pesar de sentirlo—. Pero no creo en el señor Bax, ni en la enfermera del hospital. No creo… —Levantó una fotografía y la frase quedó sin terminar.
—Ésa es mi madre —observó Evelyn, que seguía sentada en el suelo, agarrándose las rodillas con los brazos y mirando con extrañeza y curiosidad a Rachel.
Rachel examinó el retrato.
—Bien, no creo mucho en ella tampoco —dijo al cabo de un rato en voz baja.
La señorita Murgatroyd tenía el aspecto de un ser a quien la vida aplasta y quita la energía. Estaba tras una silla, abrazada a un perro que mantenía junto a su rostro, donde miraban unos ojos de profunda pena. Todo en ella inspiraba un ansia de protección.
—Y ése es mi padre —dijo Evelyn, pues el marco contenía dos fotografías.
Representaba un bizarro soldado de facciones bien definidas y poblado bigote. Su mano descansaba sobre el puño del sable. Había un parecido grande entre él y Evelyn.
—Y es por ella —dijo Evelyn— por la que ha nacido mi propósito de ayudar a otras mujeres. Supongo que sabrá algo de mí. Ellos no se casaron, ¿comprende? Yo no soy nadie pero no siento ni chispa de vergüenza. De todos modos se amaron, y esto es más de lo que muchos pueden decir de sus padres.
Rachel, sentada en la cama, sosteniendo las dos fotografías, comparaba al hombre y a la mujer, que según Evelyn se habían querido. Aquel hecho le interesó más que la campaña en favor de mujeres desgraciadas. Su vista iba de un retrato a otro.
—¿Qué opina usted del amor? —preguntó a Evelyn.
—¿No lo ha sentido usted nunca? —preguntó ésta a su vez—. ¡Oh, no, no tiene una más que verla para hacerse cargo de que no sabe lo que es! —añadió. Meditó—: Realmente, solo he estado enamorada una vez. —Cayó en honda reflexión. Sus ojos perdieron su gran vitalidad y cierta ternura los empañó.
—Fue la gloria… mientras duró. Lo peor del caso es que no dura, por lo menos conmigo. Ése es el mal.
Siguió considerando su dilema entre Alfred y Sinclair, sobre los cuales pidió su opinión y consejo a Rachel. Pero no buscaba consejo, quería intimidad. Cuando miró a Rachel, que aun contemplaba las fotografías sobre la cama, no pudo por menos que darse cuenta de que no pensaba en nada de lo que ella decía. ¿En qué pensaba entonces? Evelyn se atormentaba interrogando la llama de vida que interiormente sentía arder y que intentaba demostrar a los demás que invariablemente la rechazaban. Miró a su amiga con atención, sus zapatos, sus medias, las peinecillas del pelo, en suma, todos los detalles de su persona. Su modo de vestir como si por tales detalles pudiese llegar a conocer mejor su vida interior. Rachel dejó las fotografías, dio unos pasos hacia la ventana y observó:
—Es extraño, la gente habla tanto sobre el amor como sobre la religión.
—Desearía que se sentara y pudiésemos hablar —exclamó con impaciencia Evelyn.
En lugar de hacerle caso, Rachel abrió la ventana, que Consistía de dos hojas de cristal alargadas, y miró el jardín.
—Ahí es donde nos escondimos la primera noche —dijo—. Tuvo que ser entre estos arbustos.
—Ahí matan a las gallinas —replicó Evelyn—, les cortan la cabeza con un cuchillo. ¡Algo horrible! Pero dígame…
—Me gustaría explorar el hotel —interrumpió Rachel. Retiró la cabeza de la ventana y miró a Evelyn, que seguía sentada en el suelo.
—Es lo mismo que otros hoteles —dijo ésta.
Así debía ser, pero cada habitación, pasillo y silla del edificio tenía un sello especial a los ojos de Rachel. No podía resistir más tiempo el encierro en un sitio fijo. Lentamente se fue acercando hacia la puerta.
—¿Qué es lo que piensa? —dijo Evelyn—. Me produce usted la sensación de estar siempre pensando en algo que nunca llega a decir. Por Dios, ¡dígalo!
Pero Rachel no respondió. Se detuvo con la mano sobre el pomo de la puerta como si de pronto recordara algo.
—Supongo que con alguno de ellos se casará —dijo, y abriendo la puerta salió, cerrándola a su espalda.
Andaba despacio por el pasillo, pasando la mano por la pared. No pensó hacia dónde iba y siguió bajando por un corredor que la llevó a una ventana. Miró hacia abajo donde estaban las cocinas. Era el reverso del hotel, oculto por un macizo de pequeños arbustos. El suelo se veía despejado, varias latas viejas en un rincón y sobre los arbustos había trapos y toallas puestas a secar. De vez en cuando salía un camarero con mandil blanco y tiraba unos desperdicios sobre un montón de basura. Dos mujeres gruesas con trajes claros de algodón y sentadas en unos banquillos pelaban aves, y ante ellas se veían las vasijas con salpicaduras de sangre. De pronto apareció una gallina corriendo, y detrás, persiguiéndola, una vieja que no tendría menos de ochenta años. Aunque vieja y poco firme de piernas, mantuvo la caza acuciada por la risa burlona de las otras. Su cara demostraba una rabia furiosa y conforme corría juraba en español. El animal, asustado por los gritos y las palmadas, corría lo mismo hacia un lado que hacia el otro, y por fin, atolondrado, fue a meterse entre las piernas de su perseguidora, que cayó hecha un lío sobre el pobre animal. La vieja, de un solo tajo, le cortó la cabeza. La sangre y el temblor del pobre animal habían fascinado a Rachel. Aunque oyó llegar a alguien no se volvió hasta ver a la vieja sentada al lado de las otras dos mujeres. Entonces levantó bruscamente la cabeza. Era la señorita Allan la persona que se hallaba de pie junto a ella.
—No es un espectáculo bonito —dijo ésta—, a pesar de ser quizá más humano que nuestro método… No creo que haya estado nunca en mi habitación, ¿verdad? —Y se volvió como para indicar a Rachel que la siguiera. Rachel lo hizo, esperando que alguna de aquellas personas con quienes trataba pudiese aclararle aquel misterio que la abrumaba. Todas las habitaciones del Hotel tenían la misma forma, pero unas más pequeñas que otras. Tenían el suelo de losa roja obscura, una cama alta con mosquitero y además una mesa-escritorio, un armario, un tocador y un par de butacas. Pero cuando el equipaje se deshacía, las habitaciones tomaban otro aspecto. La alcoba de la señorita Allan era completamente distinta a la de Evelyn.
No había chucherías de bisutería ni botellitas de perfume sobre el tocador. Ni tijeras pequeñas curvadas, ni gran variedad de calzado, ni ropa de fina lencería sobre las sillas. Todo estaba extremadamente ordenado y pulcro. Se veían dos pares de cada cosa. La mesa-escritorio, por el contrario, aparecía atestada de librotes y manuscritos, y una mesita auxiliar junto a uno de los butacones sustentaba dos pirámides de gruesos libros. La señorita Allan, con su innata bondad, dijo a Rachel que la acompañara a su habitación por si tal cosa la distraía. Además sentía simpatía por las muchachas jóvenes. ¡Había educado a tantas! Además, los Ambrose habían sido siempre muy atentos y se alegraba si con aquella pequeñez podía mostrar algo de su gratitud. Miró a su alrededor buscando algo para poder enseñarle. La habitación no ofrecía mucho entretenimiento. Halló su manuscrito.
—«Época de Chaucer», «Epoca de Isabel», «Epoca de Dryden» —reflexionó—. Me alegro que no haya muchas más épocas. Estoy aún a mediados del siglo XVIII. ¿No se quiere sentar, señorita Vinrace? La silla, aunque pequeña, es firme… Euphues, El germen de la novela inglesa —continuó echando una ojeada a otra página—. ¿Le interesa algo? —Miraba a Rachel casi con cariño, como si con toda su alma quisiera encontrar algo que la distrajera.
Aquella expresión daba un encanto especial a una cara más bien cansada y preocupada.
—¡Ah, no! A usted le gusta la música, ¿no es así? Y generalmente la literatura no hace buenas migas con la música.
Repasando tropezó su vista con un jarrito que había sobre una repisa. Lo alcanzó, dándoselo a Rachel.
—Si mete el dedo dentro podrá extraer un poco de jengibre en conserva.
Pero aquél estaba muy hondo y Rachel no pudo sacarlo.
—No se moleste —dijo Rachel al verla buscar otro medio de sacarlo—. A lo mejor no me gusta.
—¿Nunca lo ha probado? —inquirió la señorita Allan—. Pues considero un deber que ahora lo pruebe. Puede que ello sea un nuevo goce que la vida le proporciona y como aun es joven… Probaré con una regla —bromeó—. ¿No sería triste que muriéndose lo probara y averiguara que nada le había gustado tanto? A mí me entraría tal rabia que creo que solo eso me induciría a sanar de nuevo.
Como consiguiera lo que se proponía, salió un montoncito de dulce en la punta de la regla. Mientras la limpiaba, Rachel se metió en la boca el trocito y en seguida exclamó:
—¡Tengo que escupirlo!
—¿Está segura que ya lo ha probado? —preguntó la señorita Allan.
Por toda contestación Rachel lo tiró por la ventana.
—De todas formas, ha sido una experiencia —dijo la señorita Allan con calma—. Déjeme ver… no tengo otra cosa que ofrecerle, a no ser que quiera probar esto.
Un pequeño armario colgaba en lo alto de la cama y sacó de él una fina y vistosa botella llena de un líquido verde claro.
—Crema de menta —dijo—. Es licor, ¿sabe? No vaya a creer que bebo. ¡He tenido esta botella durante 26 años! —añadió, y mirándola con cierto orgullo, la movió para comprobar que estaba intacta.
—¡Veintiséis años! —exclamó Rachel.
La señorita Allan sonreía muy satisfecha de haber sorprendido a la muchacha.
—Es el tiempo transcurrido desde que fui a Dresden. Cierta amiga mía quiso obsequiarme con un recuerdo. Pensó que en cualquier accidente un estimulante no estaría de más. Pero como, a Dios gracias, no tuve ocasión de empezarla, a mi regreso se la devolví. En la víspera de todo viaje mío al extranjero, la misma botella vuelve a aparecer con idéntica notita. A mi regreso vuelve intacta a su origen. La considero como un talismán que me libra de accidentes. A pesar de llegar una vez con retraso por un accidente del tren que salió antes que el mío, nunca me ocurrió nada anormal. Sí —continuó, dirigiéndose a la botella—, juntas presenciamos distintos armarios y climas, ¿no es así? Pienso uno de estos días ponerle una etiqueta de plata con esta inscripción: «Es un caballero como pueden observar y se llama Oliver»… No creo pudiera perdonarla si rompiera a mi Oliver —dijo con firmeza al ver que Rachel la cogía por el cuello descuidadamente y escuchaba, interesada, la charla de la señorita Allan.
Así diciendo, puso la botella otra vez en su sitio dentro del armario.
—Bien —exclamó Rachel—. Qué extraño encuentro todo eso de tener una amiga desde 26 años y una botella y haber hecho juntas tantos viajes.
—Nada de eso, yo creo que es muy natural —dijo la señorita Allan—; me considero la persona más corriente del mundo. Como no sea extraño ser tan corriente como lo soy yo. —Sonrió con toda amabilidad a Rachel.
Sus palabras calmosas y su voz simpática eran un calmante para cuantos acudieran a ella. Pero la señorita Allan se ocupaba en cerrar con llave el armario. Una sensación de rara incertidumbre hacia Rachel la obligaba a guardar silencio.
Rachel, por un lado, deseaba confiarse a aquella alma tan bondadosa y que tan cerca tenía. Por otro, comprendía que a nada conduciría y que era mejor pasar de largo en silencio.
—Encuentro suma dificultad en mostrarme tal como soy —observó Rachel al cabo de un rato.
—Es cosa de temperamento —le ayudó la señorita Allan—. Hay ciertas personas que nunca encuentran dificultad. Yo encuentro que hay una gran cantidad de cosas que no puedo decir. Pero yo me considero muy torpe. Una de mis compañeras en seguida sabe si le gusta o no cualquier persona. Déjeme recordar cómo lo hace. Dice que por el modo de dar los buenos días o las buenas noches. A mí, en cambio, pasan a veces años antes de darme cuenta y decidirme. Pero a la mayoría de las jóvenes esto les es fácil.
—¡Oh, no! —contestó Rachel—. Cuesta mucho.
La señorita Allan la miró con simpatía y calló; sospechó que algo la turbaba. Llevóse las manos al moño, comprobando que se le deshacía.
—Le ruego que me perdone si estando usted aquí me arreglo el peinado. Aún no encontré una clase de horquillas que me convenza. He de cambiarme de traje y le agradeceré mucho que me eche una mano; tiene una hilera de fastidiosos botones y me cuesta mucho abrocharlos sola.
Dejó caer su falda y se quitó la chaqueta y la blusa. En combinación ante el espejo, se la veía rechoncha y maciza sobre sus gruesas piernas enfundadas en medias grises.
—La gente dice que la juventud es lo mejor; yo encuentro la edad madura mucho más agradable —comentó al arreglarse el pelo, cepillárselo y volverlo a recoger—. Cuando era joven —continuó— las cosas podían parecer más alegres si una las sentía así; y ahora mi vestido.
En un momento se peinó como acostumbraba, se vistió y con la ayuda de Rachel, que le abrochó la falda, pronto estuvo lista.
—Nuestra señorita Johnson encontraba la vida muy complicada —y se volvió dando la espalda a la luz—. Se dedicó a la cría de cerdos en La Guinea y se entusiasmó con ellos. Acabo de saber que su cerdo amarillo ha tenido un cerdito negro. Aposté seis peniques en esta cuestión. Me figuro que se sentirá muy orgullosa. —Se miró al espejo, adoptando cierta altivez al hacerlo.
—¿Estoy visible para codearme con mis conciudadanos? —le preguntó—. No comprendo cómo los animales claros puedan tener hijos negros. Me lo explicaron muchas veces y soy una tonta al no recordarlo. Recogiendo pequeños objetos y colocándolos concienzudamente, un reloj con una cadena, una pulsera de oro maciza. Por fin, ya del todo lista, se detuvo ante Rachel, con sonrisa bondadosa. No era una mujer impulsiva y la vida le había enseñado a contenerse. Al mismo tiempo estaba dotada de una gran dosis de buena voluntad hacia los demás y en particular con las jóvenes, las cuales muchas veces le hicieron lamentar que le resultara tan difícil expresarse.
—¿Bajamos? —preguntó—. Puso una mano sobre los hombros de Rachel, y agachándose, cogió con la otra un par de zapatos y lo dejó afuera en el pasillo. Conforme avanzaban por el corredor, pasaron ante muchos pares de zapatos. Unos negros, otros castaños, todos igualmente puestos y en cambio tan distintos entre sí.
—Siempre pienso que la gente se parece a su calzado —dijo la señorita Allan—. Éste es de la señora Paley.
Al hablar, se abrió la puerta y ésta salió en su silla compuesta ya para tornar el té. Saludó a la señorita Allan y a Rachel.
—Acababa de decir que las personas tienen cierto parecido con sus zapatos —dijo la señorita Allan.
La señora Paley no la oía y tuvo que repetirlo por tercera vez. Cuando lo oyó, no lo comprendió. Iba a repetírselo por cuarta vez, cuando Rachel dijo de pronto algo inarticulado y desapareció corredor abajo. Aquello era demasiado para sus nervios. Iba a paso ligero, casi corriendo, en dirección contraria, y se encontró con un recodo donde había una mesa y una silla cerca de una ventana. En la mesa había un tintero viejo, un cenicero y un periódico francés. Rachel se sentó como si estudiara el diario francés, las lágrimas cayeron y formaron un pequeño borrón sobre éste. Levantó la cabeza con viveza y exclamó en alta voz: «¡Es intolerable!». Miraba por la ventana con los ojos bañados en lágrimas. Dio rienda suelta a la amargura que llevaba dentro durante todo el día. Todo había sido pésimo desde el principio al fin. Primero el servicio en la capilla, luego la comida, Evelyn seguidamente, la señorita Allan y por último la señora Paley interrumpiendo el corredor. Todo el día entero estuvo violenta y como si huyese de algo. Había llegado al punto culminante de la crisis nerviosa desde el cual el mundo se ve en sus propias proporciones. Todo le disgustaba inmensamente. Iglesias, políticos, incomprensiones y grandes impostores —hombres como el señor Dalloway, otros como el señor Bax, Evelyn y su charla, la señora Paley interceptando el corredor. Entre tanto el latido de su pulso daba prueba de todo lo que interiormente sentía. El zumbido, el esfuerzo, el disgusto. Se sentía el centro de toda la vida, el mundo parecía estallar en su interior, y era reprimido por el señor Bax luego por Evelyn y ahora por una imposición estúpida. El peso de todo el mundo gravitaba sobre ella. Así atormentada, se retorcía las manos nerviosamente. La abrumaban todas las conveniencias sociales, todo le resultaba insípido y estúpido. A través de sus lágrimas veía por la ventana un grupo de gente reunida en el jardín, los veía como masas inertes que se dejasen llevar de un lado a otro sin más objeto que el de interponerse a ella. ¿En qué se ocupaban todos aquellos seres? «Nadie lo sabía», se dijo a sí misma. La impetuosidad que sintió se iba aplacando y la visión del mundo antes tan viva se le aparecía ahora como velada. «Es un sueño», murmuró. Reparó en el viejo tintero, la pluma, el cenicero y el periódico francés. Estos pequeños objetos sin valor alguno le recordaron las vidas humanas. «Estamos dormidos y soñamos», se repetía. Pero la eventualidad de que alguno de los del grupo de abajo pudiera ser Terence la sacó de la apatía en que se había sumido. Se sintió tan inquieta como antes de sentarse. Era incapaz de ver al mundo como una ciudad expuesta a sus pies. Lo veía todo a través de una niebla empobrecida y rojiza. Tornaba la depresión que sintió todo el día, sin poder evitarla. El movimiento físico era su único alivio. Buscando, ni ella misma sabía qué, se levantó, empujó hacia atrás la mesa y se dirigió a las escaleras. Salió por la puerta del vestíbulo y volviendo la esquina del Hotel— se encontró entre la rente que viera desde arriba. Debido a la intensa claridad del sol, en contraste con la semioscuridad de los pasillos, el grupo se le apareció con sorprendente intensidad. Como si el polvo superficial hubiese sido borrado y queda descubierto tan solo la realidad del instante. Lo miraba como una visión que se destacase en una noche muy obscura. Figuras en blanco, gris y morado se esparcían por el césped sentadas en silloncitos de mimbre ante los pequeños veladores cargados con todos los utensilios del té. Todo se veía alegre y trivial, sirviéndoles de fondo un macizo y grandioso árbol que parecía envolverles y protegerles con sus numerosas ramas. Conforme se acercaba, oyó a Evelyn repitiendo monótonamente a un perrillo: «Eh, aquí, aquí, ven para acá, sé bueno». Todo estaba paralizado y advirtió que una de las personas era Helen Ambrose. El polvo volvía a tomar posesión de todo. El grupo se reunía del modo más natural. Una mesita de té se aproximaba a la otra y las sillas servían para enlazar los dos grupos. Aun a distancia podía verse que la señora Flushing, erguida e imperiosa, dominaba la reunión. Hablaba con vehemencia a Helen a través de la mesita.
—Diez días bajo tiendas de campaña —le estaba diciendo—. Ninguna comodidad. Si quiere confort no venga. Pero le puedo anticipar que se arrepentirá. ¿Accede usted?
En aquel instante vio a Rachel:
—¡Ah! Ahí tiene usted a su sobrina. Ella ya lo ha prometido. ¿Verdad que quiere venir?
Habiendo formulado su plan, se afanaba en llevarlo a cabo con la energía e ilusión de una criatura. Rachel se unió a ella con idéntico afán.
—Claro que iré, y tú, Helen, también, y el señor Pepper.
Al sentarse se dio cuenta de que todos eran conocidos, pero entre ellos faltaba Terence. Los reunidos empezaron a comentar la propuesta expedición. Unos decían que sería muy calurosa y las noches frías. Otros que lo difícil sería conseguir una lancha o barca y entenderse en el idioma de los nativos. La señora Flushing allanaba todos los inconvenientes tanto en relación al hombre como a la naturaleza, y anunció que su marido se ocuparía de todo. Entre tanto el señor Flushing explicaba a Helen que la expedición era en realidad cosa sencilla. Duraría como máximo cinco días, y el lugar, un pueblecito indígena, merecía la pena de verse antes de regresar a Inglaterra. Helen murmuraba evasivamente sin comprometerse a nada. La reunión incluía a muy distintas clases de personas para mantener una conversación con facilidad. Desde el punto de vista de Rachel, poseía la gran ventaja de que le resultaba innecesario hablar. Al lado opuesto, Susan y Arthur explicaban a la señora Paley el plan de la expedición hasta lograr que lo comprendiese, lo que les costó bastante. La señora Paley daba los consejos propios de quien ha viajado mucho. Que llevasen conservas, abrigos de pieles e insecticidas. Se inclinó al oído de la señora Flushing y cuchicheó algo con cierto aspecto malicioso. Helen recitaba en voz alta un poema a John Hirst para ganarle una apuesta de seis peniques que estaban sobre la mesa. El señor Elliot imponía silencio contando anécdotas más o menos graciosas de Lord Curzon. La señora Thornbury intentaba recordar el nombre del que pudo haber sido otro Garibaldi. El señor Thornbury informaba que poseía unos prismáticos que ponía a la disposición de quien los quisiera. La señorita Allan, con su amabilidad peculiar para el trato con los perros, que tan frecuente es en algunas solteras, consiguió acercarse a Evelyn. Pétalos de flores y fino polvillo caían de las ramas al moverlas la brisa sobre los platitos. Rachel parecía darse cuenta de todo como un río siente las ramas que caen en su corriente y el cielo que lo cubre; pero la expresión soñadora de sus ojos intranquilizó algo a Evelyn.
—¿En qué piensa ahora? —preguntó de repente.
—En la señora Warrington —contestó Rachel.
Se veía a Susan cuchichear con la señora Elliot, mientras Arthur la contemplaba con la seguridad absoluta en su propio amor. Tanto Rachel como Evelyn la escuchaban.
—Hay que hacer los encargos, cuidar los perros y el jardín, enseñar a los niños —su voz en tono rítmico era como la de quien confecciona una lista de asuntos distintos—. El tenis y el pueblo, cartas que le escribo a mi padre y mil pequeñeces que ahora no recuerdo. Raras veces encuentro un momento para mí sola, y cuando caigo en la cama estoy ya tan cansada que me eclipso antes de tocar la almohada. Además me encanta estar con mis tías, aunque resulte pesada, ¿verdad tía Emma?
Sonrió a la vieja señora que, con la cabeza inclinada, comía un bizcocho y la miraba con cierto afecto.
—Papá tiene que resguardarse del frío en invierno. Hay que cuidar de él, como ocurre contigo, Arthur. ¡Todo se amontona!
Su voz subía de diapasón. Sin saber a qué atribuirlo sintió Rachel cierto desvío hacia Susan, pasando por alto todas sus cualidades de bondad y modestia. Se le aparecía hipócrita y cruel; la veía ya gruesa y prolífica. Sus bonitos ojos acuosos y sin brillo y su tez nacarada llena de surcos y más mate. Helen le preguntó:
—¿Fuiste a la iglesia?
Había ganado la apuesta y parecía dispuesta a levantarse para despedirse.
—Sí —le respondió Rachel y añadió—: por última vez.
Al ir a levantarse se le cayó a Helen un guante y recogiéndoselo Evelyn, dijo medio en broma:
—¿Pero se marcha ya?
—Va siendo hora. ¿No ve qué callados están todos?
Un silencio más acentuado reinó en la reunión quizá por mirar todos a alguien que se aproximaba. Helen no podía distinguir quién era; pero al elevar la vista, en Rachel observó algo que le hizo decidirse interiormente: «Es Hewet». Se calzó los guantes como quien se da cuenta de la significación del momento. Se decidió, y por fin se levantó. Vio a la señora Flushing dirigirse a Hewet y pedirle informes sobre los ríos, los barcos, etc. Esto dióle a entender que volvería a suscitarse el tema del `viaje. Rachel la siguió, iban las dos en silencio por la avenida. A pesar de lo que Helen vio y comprendió, lo que sobresalía en sus sentimientos era algo curiosamente trivial. Si se decidía a ir en aquella expedición no podría tomar su baño diario. Esto le parecía de gran importancia y sumamente enojoso.
—Es desagradable vivir tan unidos con gentes a las que casi ni se conocen.
—¿No piensas ir? —interrogó Rachel.
La ansiedad de la pregunta irritó a la señora Ambrose.
—No pienso ir ni tampoco dejar de hacerlo —replicó intentando aparecer indiferente—. Después de todo me parece que ya hemos visto todo lo que hay que ver; además es un jaleo el viaje, y por más que digan lo contrario, tiene que ser terriblemente incómodo.
Durante un rato Rachel no habló, pero cada frase que Helen pronunciaba aumentaba su amargura. Por fin, sin poder contenerse, exclamó:
—Gracias a Dios que no soy como tú. Algunas veces me parece que ni piensas, ni sientes ni te importa nada más que existir, eres como el señor Hirst. Ves que están las cosas mal y parece que te gozas en demostrarlo. Tú le llamas a eso honradez, pero es pereza, sosería. ¡No estimulas, no ayudas, a todo le pones el punto final!
Helen contestó con una sonrisita irónica como si esperase el ataque:
—¿Bien? —inquirió.
—¡Qué te parece mal lo del viaje, eso es todo! —replicó Rachel.
—Muy probable —dijo Helen.
En cualquier otra ocasión Rachel hubiese guardado silencio ante la ingenuidad de su tía, pero aquella tarde su malhumor no la dejaba en paz y hasta veía con gusto una pelea en toda regla.
—Parece que solo vives a medias —continuó.
—¿Dices eso porque no acepto la invitación del señor Flushing? —preguntó Helen—. ¿O siempre te resulto lo mismo?
En aquel momento se le ocurrió a Rachel, que siempre había encontrado los mismos defectos en su tía, desde la primera noche que la conoció a bordo del Euphrosyne, a pesar de su belleza, a pesar de su magnanimidad y de todo su cariño.
—¡Ay, no sé qué le pasa a todo el mundo! —exclamó—. ¡Nadie tiene sensibilidad, no hacen más que herir! Te lo digo sinceramente, Helen, el mundo es malo. Es una agonía, vivir… desear…
Cogió al pasar un puñado de hojas de un arbusto y las aplastó nerviosa entre las manos como si así se desahogase.
—La vida de esas personas —probó a explicarse—, su inutilidad, su modo de vivir. Vas de uno a otro y todos son iguales. Nunca encuentras lo que deseas en ninguno de ellos.
Su estado de ánimo y lo confuso de sus ideas convertíanla en víctima fácil para Helen de querer ésta sonsacarla y ganarse su confianza. Pero en lugar de hablar, ambas cayeron en un profundo silencio mientras seguían caminando. A Helen le parecía imposible creer lo que adivinó en el té. Los pequeños chistes, la charla, las tonterías de la tarde se evaporaban ante su vista.
Su sentido de la propia seguridad se resentía como si bajo las ramas y hojas secas hubiese presentido el movimiento de una serpiente. Le parecía que se les concedía un momento de reposo, un momento para seguir con la comedia, y de nuevo la irrazonada y profunda ley entraría en la lucha con todo su vigor. Lo moldearía todo a su placer creando y destruyendo. Miró a Rachel que caminaba a su lado aplastando aún las hojas entre sus dedos y absorta en sus pensamientos. La sabía enamorada y esto le inspiró una profunda compasión. Se sobrepuso a todas aquellas cavilaciones y se excusó diciendo:
—Siento mucho ser sosa y aburrida, no lo puedo remediar.
Si era un defecto natural encontró pronto un fácil remedio. Siguió diciendo que el plan del señor Flushing era bastante bueno. Solo necesitaba meditarlo un poco, y por lo visto lo fue haciendo así hasta llegar a su casa, pues no volvió a hablar. Al llegar decidieron que si se volvía a hablar del asunto, aceptarían la invitación.
XX
El señor Flushing y la señora Ambrose ultimaron los detalles de la expedición, y ésta no les parecía peligrosa ni difícil. Encontraron que ni siquiera salía de lo corriente. Cada año por aquella época los ingleses formaban caravanas que se embarcaban remontando el curso del río, después descendían, daban un vistazo al pueblo indígena, compraban cierta cantidad de cosas a los indios y tornaban tan ufanos sin daño espiritual ni corporal. Cuando descubrieron que eran seis las personas que realmente deseaban formar parte, pronto se llevaron los trámites a feliz término. Desde el tiempo de la Reina Isabel muy poca gente había recorrido el río y nada había sucedido desde entonces que cambiase su apariencia. Desde aquella época el tiempo y los años cambiaron, no el curso del río que siguió como siempre, sino sus alrededores. Los pequeños arbustos se tornaron frondosos y grandes. Los árboles finos y endebles se hicieron grandes y corpulentos, con enormes troncos que encogían el alma en aquella soledad que imponía. Cambiando solo el giro del sol y la interposición de las nubes, los grandes campos de mullido verdor seguían allí siglo tras siglo. El agua del río había corrido invariablemente entre esta frondosidad, arrastrando consigo tierras y ramas. Entretanto en otros lugares del mundo una ciudad se elevaba sobre las ruinas de otra ciudad, y los hombres que la habitaban avanzaban en el camino de la civilización desconociéndose más cada día entre sí. Unos cuantos kilómetros de río les fueron visibles desde la altura de la montaña donde unas semanas antes hicieron su excursión. Susan y Arthur lo vieron al besarse. Terence y Rachel al sentarse hablando de Raymond. Evelyn y Perrot al pasearse con la quimera de figurarse ser grandes capitanes enviados a colonizar el mundo. Habían visto la lista azulada y ancha que atravesaba las arenas para desembocar en el mar. Las grandes masas de árboles cubrían su curso más arriba hasta esconderlo a la vista de todos en una frondosidad. A intervalos, en los primeros veinte kilómetros, se divisaban en sus orillas algunas casas. Gradualmente éstas desaparecían, siendo reemplazadas por algunas chozas. Más lejos ya no se divisaban casas ni chozas; solo árboles enormes y grandes hierbas. Aquellos lugares eran el «paraíso» de cazadores, exploradores, comerciantes que a pie o embarcados los cruzaban sin acampar.