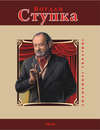Kitabı oku: «100 Clásicos de la Literatura», sayfa 1507
—Lo que con más gusto haría en este momento —dijo Terence— sería verme paseando por Kingsway. Pasar por delante de aquellos grandes cartelones y volver hacia el Strand. Quizá me llegaría hasta Waterloo Bridge. Iría por el Strand, pasando ante las tiendas de libros y por el pequeño Arco del Temple. Siempre me gusta la quietud después del bullicio. El Temple es muy agradable. Oye uno sus pisadas si pisa fuerte. Iría a buscar al querido Hodgkin. El hombre que escribe libros de Van Eyck. Cuando dejé Londres estaba muy apenado a causa de la muerte de su urraca. Sospechó que alguien la había envenenado. También Russell vive en la misma escalera. Me parece que éste te gustaría. Siente pasión por Haendel. Bien, Rachel —concluyó, desechando la visión de Londres—, haremos todo eso reunidos dentro de seis semanas. Para entonces estaremos a mediados de junio. ¡Junio en Londres, Dios mío!
—Y estamos seguros de que será así —dijo ella—. No es como si esperásemos algo muy difícil, solo pasear unidos y observarlo todo.
—¿Cuántos seres en Londres crees tú que poseen lo que nosotros?
—Así lo estropeas todo. Mira el mar y el cielo de este país. Siempre azul. Es como si fuera una cortina: todo lo que una desea se encuentra a un lado de ella. Quisiera saber qué pasa al otro lado. Aborrezco estas divisiones. ¿No te pasa a ti igual, Terence? Solo por ir a bordo de un barco nos quedamos al borde del resto del mundo. Quiero ver Inglaterra ahí, Londres allí, ¿por qué no puedo?, ¿qué me lo impide?, ¿por qué tiene una que estar encerrada?
Mientras ella hablaba así no observó que Terence fruncía el ceño. No miraba ante él satisfecho, sino que la miraba a ella intensamente con gesto descontento. Veía que era capaz de dejarse llevar sola, sin él, a regiones de la fantasía, donde para nada le necesitaba. Esta idea le sublevaba celosamente.
—Algunas veces creo que no me quieres y que nunca me querrás —dijo con energía.
Ella se sobresaltó, volviéndose hacia él:
—Yo no significo para ti lo que tú para mí. Hay algo en ti de lo que no alcanzo a apoderarme. Siempre deseas algo más.
Empezó a pasearse por la habitación.
—Quizá pida yo demasiado —siguió diciendo—. Quizá no sea posible el alcanzar lo que deseo. ¡Los hombres y las mujeres son tan distintos! Tú no puedes comprenderlo, no es posible que te des cuenta. —Se acercó a ella, que le miraba en silencio.
Le parecía a Rachel que lo que él estaba diciendo era cierto. Ella aspiraba a mucho más que el amor de un solo ser humano.
—Casémonos aquí, antes de regresar —propuso él—. ¿Estamos ciertos de que ambos deseamos casarnos?
Se paseaban nerviosamente por la habitación. Se sentían impotentes; no se querían lo suficientemente para saltar todos aquellos obstáculos. Comprendiéndolo así, Rachel se detuvo ante él y exclamó:
—¡Dejemos esto y terminemos!
Estas palabras les unieron más que el más sensato argumento. Sabían que no podían separarse, preveían dolorosos obstáculos, pero se sabían unidos para siempre. Quedaron en silencio un rato y reanudaron los paseos por la habitación uno junto al otro. El mundo volvía otra vez a ser sólido y redondo. Miráronse en el espejo y viéronse nuevamente pequeños, insignificantes y separados. Se miraron a los ojos de nuevo y volvieron a verse fuertes y potentes. Únicos dominadores de cuanto se opusiese a su felicidad.
XXIII
Ningún retoque es capaz de borrar por completo la expresión de felicidad. La señora Ambrose no pudo por tanto tratarlos como seres corrientes. También ella se unía a la conspiración general de considerarlos incapacitados para convivir con alguien que no fueran ellos. Reflexionó que había hecho todo lo necesario en el sentido práctico. Había escrito gran cantidad de cartas y obtenido el consentimiento de Willoughby.
Había descrito tan a conciencia el porvenir de Hewet, su profesión, nacimiento, temperamento y apariencia, que de tan sabidos se le olvidaban. Cuando se acordaba, volvía a mirarle, suponiéndose otra vez cómo sería realmente y concluyendo por comprobar que por lo menos eran felices. Después procuraba desecharlos de su cabeza.
Consideraba lo que hubiera sido de Rachel sin aquella temporada alejada de su padre y sus tías. Ella no se cegaba y veía los defectos de Terence. Se inclinaba a creerle débil y tolerante. Él, por su parte, se inclinaba a creerla a ella un poco dura. No era que no temiera ni respetara nada. Helen encontraba preferible a John, pero comprendía que no era a propósito para gustarle a Rachel. Su amistad con John era sincera, a pesar de fluctuar entre la irritación y el interés de un modo que acreditaba el candor de su temperamento. Le era agradable y pasaba buenos ratos en su compañía. Él la sacaba fuera de su pequeño mundo de amor y emoción. Sabía apoderarse de los hechos. Suponiendo por un instante que Inglaterra hiciese un repentino avance hacia algún puerto desconocido en las costas de Marruecos, Hirst se hacía cargo de lo que significaba, y el oírle hablar y discutir con su marido de las finanzas o el equilibrio del poder le daba un cierto sentido de estabilidad. Ella respetaba sus argumentos, aunque no siempre los escuchaba. De igual modo respetaba una pared sólida, o un edificio oficial, aunque ellos componían la mayor parle de las ciudades y habían sido hechos con el esfuerzo continuado de cientos de manos desconocidas.
Le gustaba escucharles y aun se sentía conmovida cuando los novios, después de mostrar su completo desinterés por lo que hablaban, se escurrían fuera de la habitación y se les veía en el jardín despedazando flores y en animada charla. No era que estuviese celosa, si bien, sin duda, les envidiaba el gran futuro desconocido que se abría ante ellos.
Divagando de un pensamiento a otro arreglaba la fruta, entraba y salía de la sala al comedor. Algunas veces se entretenía en enderezar las velas que el calor doblaba o arreglaba el orden demasiado rígido de las sillas junto a la pared.
Volviendo del comedor por tercera vez, se apercibió de que una de las butacas estaba ocupada por John Hirst. Se recostaba en ella con los ojos medio entornados, muy empaquetado como de costumbre en un traje gris, planchado y pulcro, defendiéndose de la exuberancia del clima que pudiese en algún momento dado tomarse libertades con él. Sus ojos se posaron en él tranquilamente y luego pasaron por encima de su cabeza. Finalmente ocupó la silla que había frente a él.
—No pensaba venir —dijo por fin—, pero materialmente me obligaron a ello…
—Evelyn —suspiró profundamente.
Y empezó a explicar en tono solemne y zumbón cómo la detestable muchacha estaba empeñada en casarse con él.
—Me persigue por todos lados. Esta mañana apareció en el gabinetito de fumar. Todo lo que fui capaz de hacer fue coger el sombrero y volar… No quería venir, pero era superior a mí quedarme y enfrentarme con ella durante otra comida.
—Hay que poner buena cara al mal tiempo —replicó con filosofía Helen.
Hacía tanto calor que les era indiferente el silencio. Recostándose en las butacas, esperaron los acontecimientos. Sonó el gong, llamando a todos a comer. Hubo algún movimiento perceptible. Helen preguntó si había alguna novedad. Hirst movió negativamente la cabeza. ¡Ah! Sí, había tenido carta de su casa, de su madre, describiendo el suicidio de la camarera. Se trataba de Susan Jane. Una tarde entró en la cocina diciéndole a la cocinera que quería que le guardase sus ahorros, 20 libras en oro. Salió a comprarse un sombrero. Regresó a casa a las cinco y media y dijo que había ingerido un veneno. Solo les dio tiempo a meterla en la cama y llamar al médico antes de que falleciese.
—¿Y qué? —inquirió Helen.
—Investigarán —dijo John.
—¿Por qué haría una cosa así?
Se encogió de hombros. ¿Por qué se matan las personas? ¿Por qué hacen las clases inferiores todo lo que hacen? Nadie podía contestar. Siguieron en silencio. Hacía quince minutos que había sonado el gong para comer y nadie acudía. Cuando, por fin, aparecieron, John explicó el porqué de su presencia. Imitó el tonillo de entusiasmo que adoptó Evelyn al encontrarlo en el saloncito de fumar.
—Piensa que no puede haber nada tan intrigante como las matemáticas, así que le he prestado —dos volúmenes grandes. Será interesante ver qué saca de allí.
Rachel se reía de él. Le recordó a Gibbon. Aún tenía, no sabía dónde, el primer tomo. Si la educación de Evelyn hubiera corrido de su cargo, ése sería el libro d texto que le impusiera, o acaso el de Burke sobre la insurrección de América. Evelyn debía leer las dos obras simultáneamente. Cuando Hirst acabó de discutir su argumento y satisfecho su buen apetito, procedió a contarles que el hotel rebosaba de escándalos, que ocurrieron en su ausencia.
—¡Qué disparate! —intervino Terence—. ¿Has oído lo del pobre Sinclair? Se ha retirado a su mina con un revólver. Escribe diariamente a Evelyn, diciéndole que piensa suicidarse. Yo le he asegurado que quizá nunca en su vida haya sido tan feliz ¡y ella casi me cree!
—Pero también tiene el compromiso con Perrot —continuó John—, y por algo que pesqué en el pasillo, tengo mis motivos para suponer que no marcha todo muy bien entre Susan y Arthur. Hay una mujer joven que acaba de llegar de Manchester. En mi opinión creo sería un bien que se deshiciera el compromiso. ¡Ah! Oí claramente a la señora Paley jurando como un carretero al pasar por la puerta de su habitación. Suponen que martiriza a la muchacha y yo casi lo creo. No hay más que mirarle los ojos.
—Cuando tengas ochenta y la gota haga de las suyas, jurarás como un carretero —le espetó Terence.
—Ha habido además un gran escándalo con la señora Mendoza —continuó Hirst—. La han arrojado del hotel. Yo propongo que firmemos una petición y vayamos a Rodríguez para que nos diga lo que ha pasado. ¿No creen que debe hacerse algo?
Hewet observó que no cabía duda de lo que era la buena señora, y añadió:
—Claro que da lástima, pero no veo qué pueda hacerse.
—Estoy de acuerdo con usted, John —saltó Helen—; es monstruoso. La hipocresía solapada de algunas personas hace hervir la sangre. Un hombre que hace una fortuna negociando como el señor Thornbury, tiene forzosamente que ser mucho peor que cualquier mujerzuela.
Ella respetaba la moralidad de John; tomándole más en serio que los demás. Se enfrascó en una discusión con él, para ver cómo encauzar lo que ellos creían justo. A su entender, ¿quiénes eran ellos, después de todo, qué autoridad o qué poder tenían contra las supersticiones y la ignorancia? Allí estaba Inglaterra; alguna culpa debía circular por su sangre. Tan pronto como se encuentra usted con un inglés de la clase media percibe una indefinible sensación de repugnancia. Tan pronto como se asoma a la masa obscura de las casas de Dover, le sucede lo mismo. Pero desgraciadamente, no se puede confiar en estos indígenas.
Fueron interrumpidos por la discusión que se promovía en el otro extremo de la mesa. Rachel apeló a su tía.
—Tonterías, Rachel —replicó Terence—. ¿Quién va a querer mirarte? Estás llena de vanidad y engreimiento. No veo a qué viene esa resistencia. Pero, si no quieres venir, quédate en casa. Yo sí voy.
Buscó de nuevo apoyo en su tía. No era solo que la mirasen, explicó, eran las cosas que naturalmente le dirían. Las mujeres en particular.
—Helen, Hewet quiere que vayamos a visitar a la señora Thornbury; dice que yo no " lo creo necesario. Es más, no tengo ningún deseo de ir. ¡Imagínate ser el blanco de todas esas señoras!
En cuanto se trata de algo concerniente a la vida íntima son como las moscas sobre un terrón de azúcar. Estaba segura de que la acosarían a preguntas. Evelyn, por ejemplo, diría: «¿Conque está usted enamorada?; y qué, ¿resulta agradable?». Luego, la señora Thornbury la miraría de arriba abajo y de abajo arriba; con solo pensarlo se echaba a temblar. Realmente, el apartamiento en que había vivido hasta que se prometió la había dotado de tal sensibilidad, que se daba cuenta perfectamente de su situación.
Rachel encontró un aliado en Helen, la cual empezó a exponer sus puntos de vista sobre la condición humana, mirando con la mayor complacencia a la pirámide de toda clase de frutas que había en el centro de la mesa. No es que fuera cruel, mordaz o, simplemente, severa. No, exactamente no era eso, sino que las personas corrientes poseían tan poca emoción en sus vidas íntimas, que el rastro de ellas en las de los demás las atraía como el rastro de la sangre a los sabuesos. Acalorándose con el tema, prosiguió:
—En seguida que ocurre cualquier cosa, bien sea una boda, un nacimiento o una muerte, todos se empeñan en ver al protagonista. Insisten en verte. No tienen nada que decirte; no les importas un comino, pero tienes que aceptar sus invitaciones a comer, al té o a cenar. Es, como antes dije, el olor a la sangre —continuó—, no los culpo, pero con la mía, que no cuenten.
Miraba a su alrededor, como si con su arenga infinitos seres invisibles se levantaran en su contra. Seres hostiles y desagradables, que circundaban la mesa con sus bocas abiertas y ansiosas. Sus palabras hicieron protestar a su marido, no podía sufrir ni aun la semblanza del cinismo en las mujeres. Contestó con brusquedad:
—¡Cuánta tontería!, ¡qué va a ser eso!
Terence y Rachel se miraron a través de la mesa. Querían decirse con la mirada que cuando ellos estuvieran casados no procederían así. La participación de Ridley en la conversación daba a ésta otro giro. Cuando él intervenía era imposible hablar con la facilidad y espontaneidad que les caracterizaba. Se fijaban más en lo que hablaban y las palabras que usaban. Se habló de política y literatura, y Ridley contó distintas anécdotas. Sospechaba que la señora Ambrose probaría de disuadir a Rachel de que fuese a tomar el té al hotel. Le molestaba aquella obstinación y ver a Hirst medio echado hojeando una revista.
—Yo me voy —repitió—. Rachel no tiene necesidad de venir si no quiere.
—Si vas, a ver si te enteras de algo de esa pobre mujer —dijo Hirst—. Mirad —añadió—, os acompañaré hasta la mitad del camino.
Muy sorprendidos, le vieron incorporarse, mirar el reloj y observar que como había pasado media hora desde que comió, había digerido ya los jugos gástricos. Estaba probando un nuevo sistema. Les explicó que efectuaba cierto ejercicio intercalando intervalos de descanso.
—Regresaré a las cuatro —dijo a Helen—; entonces me echaré en el sofá y descansaré en completo reposo.
—¿Así es que te vas, Rachel? —preguntó Helen—. ¿No quieres quedarte conmigo? —Helen sonreía, pero podía también creerse en una mueca de pena.
Rachel no pudo averiguarlo, y por un momento se sintió muy incómoda entre Helen y Terence. Dijo meramente que iría con Terence, a condición que toda la conversación corriese de su cuenta.
Una ligera sombra bordeaba el camino, apto para dos personas, pero no para tres. John se quedó un poco atrás y poco a poco fue aumentando la distancia entre la pareja y él. Andaba pendiente de su digestión. De vez en cuando apartaba la mirada del reloj y la fijaba en la pareja que le precedía. De vez en cuando los enamorados se volvían ligeramente y se decían algo. Probaba a explicarse por qué le exasperaba tanto su actitud. Creía que se decían cosas que no deseaban que él oyese. Esto hacía resaltar más su soledad. Eran los dos muy felices y le inspiraban cierto menosprecio al comprobar con qué sencillez sentían su felicidad. En otros aspectos los envidiaba. Él era de mucha más valía que ellos y, sin embargo, no era feliz. Él no les caía bien a las gentes, y aun a veces dudaba de que Helen le tuviese simpatía. ¡El ser capaz de decir sencillamente lo que se siente, sin el esfuerzo abrumador que da una sensibilidad excesiva como la que a él le dominaba! Pero aquella misma sensibilidad debía contribuir a hacerle feliz. ¡Felicidad! ¿Qué magia contenía aquella sola palabra? Él nunca había sido feliz. Veía con demasiada claridad los pequeños vicios, engaños y demás taras de la vida y percibiéndolas, le parecía lo lógico tomarlas en cuenta. Quizá por eso los demás le tenían cierta antipatía, se quejaban de su dureza de corazón y de su carácter amargado. A él ¡nunca nadie le había hablado diciéndole que era agradable y amable, ni, sobre todo, indagado lo que a él le gustaba! No era verdad que la mitad de las palabras amargas e irónicas que pronunciaba fueran por sentirse desgraciado. También admitió que muy raras veces había dicho a nadie que sentía afectos y cada vez que lo hizo tuvo que arrepentirse. Sus sentimientos hacia Terence y Rachel eran tan complicados, que no sabía si alegrarse o no de su compromiso. Veía sus defectos con toda claridad y la naturaleza inferior de su sensibilidad hacía temer que su amor no fuese duradero. Los miró de nuevo y, cosa extraña, por vez primera, al verles, sintió una emoción afectuosa y sencilla, en la cual había sus rastros de lástima y compasión. Después de todo, ¿qué importaban los defectos de las personas, cuando los comparaba con lo que de bueno había en ellas? Se resolvió a decirles lo que sentía. Apresuró el paso y se acercó al llegar al recodo donde el camino se unía a la carretera. Se detuvieron en seco, y riéndose, le preguntaron sobre sus jugos gástricos. Él les hizo callar y empezó a hablar un poco ligero y con cierto empaque.
—¿Os acordáis de aquella mañana después del baile? —les preguntó—. Aquí fue donde nos sentamos, y tú decías tonterías mientras Rachel cogía unas piedrecitas y las colocaba en montoncitos. Yo, por otro lado, sentí que como un rayo se me revelaba todo el sentido de la vida. —Hizo una ligera pausa y continuó apretando los labios en un gesto singular—. ¡Amor! —dijo—. Esto me parece que lo explica todo. Siento una alegría sincera de que os queráis.
Se volvió bruscamente, sin mirarles, y regresó a la villa. Estaba exaltado y como avergonzado de haber dicho tan llanamente lo que en realidad sentía. Probablemente se estarían riendo de él, quizá le tomarían por tonto. ¿Había dicho realmente lo que sentía?
Era cierto que al irse Hirst se quedarían riendo. La disputa sobre Helen, que se iba agriando por momentos, cesó, y de nuevo les invadió una sensación de paz.
XXIV
Llegaron al hotel tan temprano que la mayoría de las personas estaban aún amodorradas en sus habitaciones. A la señora Thornbury, a pesar de haberlos convidado al té, no se la veía por ninguna parte. Se sentaron en el casi vacío vestíbulo. Aquél era el mismo butacón en que Rachel estuvo sentada la tarde de su conversación con Evelyn. Allí estaba la misma revista que hojeara. Nada había cambiado. Gradualmente, cierto número de personas fueron pasando por el vestíbulo, y en la tenue claridad, sus figuras adquirían, aun tratándose de gente desconocida, cierta belleza y un encanto especial. De cuando en cuando entraban y salían del jardín, se detenían unos momentos junto a las mesas y se ponían a mirar los periódicos. Terence y Rachel los iban viendo pasar con los ojos entornados. Algunos vestían traje de franela blanca y llevaban las palas de tenis bajo el brazo; unos eran de pequeña estatura, altos otros; también había niños y, seguramente, algunas de aquellas personas eran, simplemente, criados; pero todos poseían un carácter determinado, sus motivos para deslizarse unos tras otros a través del vestíbulo, su dinero y su posición quienesquiera que fuesen. Terence se cansó en seguida de mirarlos y, cerrando los ojos se quedó medio dormido en su sillón. Rachel permaneció atisbando, fascinada por la Seguridad y la gracia de sus movimientos, por la dirección inevitable que tomaban sus pasos siguiéndose los unos a los otros, deteniéndose unos instantes, saliendo y desapareciendo después. Pero al cabo de unos momentos, sus pensamientos tomaron otra dirección y empezó a recordar el baile que se había llevado a cabo allí mismo; solo entonces el salón se le apareció completamente distinto. Mirando en torno, apenas si podía reconocerlo. ¡Se le había aparecido tan desnudo, tan resplandeciente y ceremonioso aquella noche viniendo de la obscuridad! Estuvo lleno de rostros ligeramente encendidos, gesticulando siempre, de personas vestidas con trajes claros y tan animadas que acabaron por no parecerle reales. Ahora, el salón estaba sosegado y en penumbra, deslizándose a través de él gentes amables y silenciosas, a las que podría dirigirse y preguntar lo que quisiera. Le resultaba sorprendente cómo había llegado a su situación actual. ¡Qué extraño es el vivir! No se sabe nunca hacia dónde se va ni qué es lo que realmente se desea; caminamos con los ojos vendados, sufriendo en secreto, mal preparados siempre, de sorpresa en sorpresa y sin saber nada nunca. Pasamos de unas cosas a otras, y a este proceso que nos ha ido sacando de la nada hasta alcanzar el descanso y la certidumbre últimas es a lo que la gente llama vivir.
El respirar fuerte de Terence, dormido cerca de ella, la aseguraba en su paz. No sentía sueño a pesar de distinguirlo todo a través de una neblina y de ver a las personas pasar confusamente. Creyó que todos sabían perfectamente hacia donde caminaban, y el sentido de esta certeza la colmaba de consuelo. Se sentía tan apartada y desinteresada como si ya no tuviese misión alguna en la forma en que se presentase. ¿Qué había para asustar y perturbar en el aspecto de la vida? ¿Por qué tenía que abandonarla nunca aquella visión interior? El mundo era tan grande, tan hospitalario, y en fin de cuentas tan sencillo. ¡Amor! John había dicho «que la palabra lo explicaba todo». Sí, pero no era el amor del hombre por la mujer, de Terence por Rachel. A pesar de estar sentados tan unidos, cesaron de luchar y desearse mutuamente. Parecía ser amor, pero ya no era solo el sentimiento del hombre por la compañera. Fijó sus ojos medio entornados en Terence, recostado en una butaca. Sonreía al notar lo grande que tenía la boca, y pequeña la barbilla, la nariz ligeramente curvada y más gruesa la punta. Mirándolo en aquella forma se le veía perezoso, ambicioso y lleno de defectos. Recordaba sus pequeñas riñas y discusiones, en particular cómo se pelearon por Helen aquella misma tarde, y pensó cuantas veces más reñirían en los treinta, cuarenta o cincuenta años, durante los cuales vivirían en la misma casa unidos. Pero todo aquello era superficial y no tenía nada que ver con la vida que era más honda, que estaba oculta a los ojos, por ser la vida del alma.
A pesar de casarse con él y de vivir con él treinta, cuarenta o cincuenta años, de gozar y padecer con él íntimamente, sería independiente de él. Se sentía ya independiente de los demás. No obstante, como dijera Hirst, ¿era quizás el cariño lo que la transformara de aquel modo? Nunca hasta que le amó a él se había sentido tan libre, con tanta calma y seguridad. No apetecía nada más.
La señorita Allan había estado a cierta distancia mirando a la pareja medio dormida en sus butacones. No se decidía a despertarlos. Como si súbitamente recordase algo, atravesó el vestíbulo. El ruido que hizo al aproximarse despertó a Terence, que se enderezó restregándose los ojos. La oyó hablar con Rachel.
—Bien, esto es muy agradable. Es de lo mejor que conozco. No puede ser muy corriente, que dos parejas, que nunca se conocieron, se encuentren en un mismo hotel y decidan casarse.
Se calló muy sonriente, sin saber qué más decirles. Terence se levantó y acercándose a ella, le preguntó si era cierto que había acabado ya su libro. Alguien le había dicho que ya lo había terminado. Su rostro se iluminó volviéndose hacia él con expresión animada.
—Sí, gracias a Dios, puedo decir que lo he terminado —dijo.
Se sentía orgullosa de haber terminado su libro. Nadie supo el esfuerzo que le había costado. Creía que era un buen trabajo.
—Tengo que confesar —continuó—, que si llego a saber cuántos clásicos contiene la literatura inglesa, y lo engorrosos que resultan, nunca me hubiera comprometido en esta tarea. Solo nos permiten 70,000 palabras, ¿comprenden? Y tiene una que decir algo de todos. Eso es lo que encuentro más difícil, decir algo distinto de cada uno.
Creyó haber hablado lo suficiente de sí misma, y les preguntó si habían ido para asistir a los partidos de tenis.
—Los jóvenes están entusiasmados con ellos. Dentro de media hora comienzan de nuevo.
Miró con simpatía a los dos, y después de una pausa, exclamó, fijándose más en Rachel, como recordando algo que le sirviera para distinguirla de otras personas:
—Usted es la extraordinaria personita a quien no gusta el dulce de jengibre.
La amabilidad de su sonrisa, en su cara cansada y valiente, les hizo comprender que aunque escasamente les recordara como a individuos, cargaba sobre ellos el peso de la nueva generación.
—En eso, estoy de acuerdo —dijo una voz detrás de ellos.
La señora Thornbury había oído las últimas palabras referentes al jengibre.
—Lo tengo asociado en mi mente, al recuerdo de una tía mía muy chinche. La pobrecilla sufrió mucho, así que no es justo llamarla chinche, que os obsequiaba con dulce de jengibre cuando éramos pequeños, y nunca nos atrevimos a decirle que no nos gustaba. Lo escupíamos entre los matorrales.
Iban despacio atravesando el vestíbulo, cuando como una tromba se les unió Evelyn. Chocó con ellos como si al correr las piernas se le fueran más allá de su dominio.
—¿Y bien? —dijo, agarrándose a un brazo de Rachel con su entusiasmo corriente—. Desde el primer día adiviné lo que iba a pasar. Vi que los dos estabais hechos el uno para el otro. Ahora, tienes que contármelo todo. ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde iréis a vivir? ¿Sois los dos muy felices?
Pero la atención del grupo fue distraída por el paso de la señora Elliot, quien iba con movimiento inseguro y cara de expresión alerta. Llevaba en sus manos un plato vacío y una botella igualmente vacía. Ella hubiera pasado de largo, pero la señora Thornbury la detuvo.
—Gracias. Está mejor —contestó a la pregunta de su amiga—; pero no es un enfermo fácil; Quiere saber qué temperatura tiene, si se la digo se apura, y si no se la digo, sospecha. Ya sabe cómo se ponen los hombres cuando están malos. Y como no hay la debida asistencia —bajó la voz con misterio—, una no puede tener la misma confianza en el doctor Rodríguez que en un médico de verdad. Si usted pasara a verle, señor Hewet —añadió—, sé que le animaría y le distraería. Todo el día en cama, con tanta mosca. Ahora voy en busca de Angelo. La comida, para una persona delicada, debe ser especial. —Y siguió aprisa adelantándose en busca del primer camarero.
El disgusto de tener a su esposo enfermo, le puso un gesto más quejumbroso en la frente. Estaba pálida y se la veía más infeliz e incapaz que nunca. Sus ojos iban con menos fijeza de una parte a otra.
—¡Pobrecilla! —exclamó la señora Thornbury.
Les explicó que Hugh Elliot llevaba ya varios días enfermo y que el único médico asequible era el hermano del propietario, y según decían, su título de doctor era un poco sospechoso.
—Yo ya sé lo incómodo que es encontrarse enfermo en un hotel —dijo la señora Thornbury, dirigiéndose con Rachel al jardín—. Me pasé seis semanas con fiebres tifoideas en Venecia, durante mi luna de miel —continuó—. Así y todo, las recuerdo como algunos de los días más felices de mi vida. —Cogió por el brazo a Rachel—. Ahora se creerá feliz, pero esto no es nada comparado con la felicidad que viene después. Les aseguro que les envidio un poco. Han alcanzado otros tiempos a los nuestros. ¡Cómo pueden disfrutar! Cuando yo me puse en relaciones, no me permitían salir a pasear sola con William, alguien tenía siempre que acompañarnos. ¡Creo que hasta leyeron mis padres todas sus cartas! A pesar de quererle mucho y mirarle como a un hijo, me divierte pensar lo severos que eran con nosotros, y cómo echan a perder ahora a sus nietos.
La mesa estaba colocada bajo el mismo árbol. La señora Thornbury llamó a su grupito especial: Susan, Arthur y el señor Pepper, que se paseaban esperando empezase el juego de tenis.
«Un árbol que susurra suavemente, o un río que se embellece a la luz de luna». Bebiendo el té, aquellas palabras de Terence sonaban en los oídos de Rachel, al oír todas las palabras de bondad y amabilidad de la señora que les obsequiaba. Su ya larga vida, con tanta criatura, la formaron muy suave y serena. Toda individualidad desapareció dejando intacto el instinto maternal con todo su amor.
—Cuando veo el mundo cambiar de este modo —siguió la señora Thornbury—, no veo límite a lo que pueda pasar en los próximos cincuenta años. ¡Ah! No, señor Pepper, no estoy de acuerdo con usted en lo más mínimo. —Rio interrumpiendo una frase poco alentadora referente a que las cosas iban de mal en peor—. Ya sé que quizá debiera sentir así, pero no lo siento. Van a ser mucho mejores de lo que fuimos nosotros.
El señor Pepper la creía sentimental e irracional, como toda mujer ya mayor, pero sus modales al tratarle como si fuera un bebé enfurruñado le apabullaban y encantaban. Él solo contestaba con un curioso gesto que no era más que una sonrisa.
—Y siguen siendo mujeres —añadía la señora Thornbury—. Dan mucho a sus hijos. —Al decir esto, sonreía ligeramente en dirección de Susan y Rachel.
Las dos sonrieron un poco azaradas. Arthur y Terence también se miraron. Era inexplicable cómo alguno deseara casarse con Rachel, e increíble que otro estuviera dispuesto a compartir la vida con Susan. Pero por singular que les pareciera el gusto del contrario, no sentían ninguna mutua antipatía. Por el contrario, se tenían más simpatía por la excentricidad de su elección.
—Les felicito cordialmente —dijo Susan, al inclinarse sobre la mesa para recoger un dulce.
No parecía haber fundamento para el chisme que les habían contado sobre Arthur y Susan. Tostados por el sol y vigorosos, se sentaron con las raquetas sobre las rodillas. No hablaban mucho pero estuvieron sonrientes durante todo el rato. A través de la ropa fina que llevaban, era posible ver la línea de sus cuerpos. Era natural, al verlos, pensar en hijos saludables y hermosos. Ambos tenían la mirada más brillante que lo corriente, con la expresión peculiar de placer y confianza en sí mismo que se ve en los ojos de los atletas. Ambos eran ases en aquel juego. Evelyn no hablaba, pero su mirada iba de Susan a Rachel. Las dos se habían decidido con suma facilidad, habían hecho en muy pocas semanas lo que a ella le parecía que sería incapaz de hacer nunca. A pesar de ser tan distintas, creyó ver en ambas la misma mirada de satisfacción. La misma serenidad en sus modales y la misma lentitud de movimientos. Era esa lentitud, esa confianza, ese contento, lo que más la disgustaba. Se movían tan despacio por no ser ya individuales, sino dobles: Susan con Arthur y Rachel con Terence, y por un hombre solo renunciaban a todo otro hombre, a su individualismo y a las cosas reales de la vida. Amar estaba muy bien, y las casitas con su cocina abajo y arriba su dormitorio, resguardadas e independientes, como pequeñas islas en el torrente del bullicio del mundo. Pero las cosas ciertas, no eran precisamente las grandes cosas. Las guerras, los ideales que dominaban en el mundo, seguían una marcha independiente a la de aquellas mujeres, que tan silenciosamente se entregaban. Las miró con intensa fijeza. Eran felices y estaban contentas, pero tenía que haber cosas mejores que esto. Seguramente una podía acercarse más a la vida, sacarle" más jugo, y sentir más de lo que ellas nunca pudieran sentir.