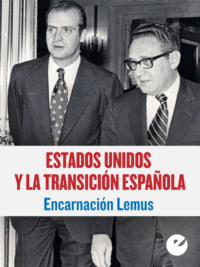Kitabı oku: «Estados Unidos y la Transición española», sayfa 4
El argumento central de Giscard consistió en que Occidente debería sostenerse sobre dos bases, independientes aunque coordinadas, una “Europa Unida” y Estados Unidos. Que era importante construir Europa e ir hacia una política exterior conjunta, porque aunque en aquel momento China y la URSS estuvieran enfrentadas, si llegaran a unirse, enfrente solo estaría Estados Unidos. Pero que la diferenciación no implicaría a corto plazo ningún cambio en el compromiso atlántico ni en la política de defensa de la OTAN. Por eso, la televisión francesa y Michel Tatu, para Le Monde, además de coincidir en esa valoración de viaje de cara a la política interior americana –la necesidad de recuperar la preeminencia que la Presidencia siempre había tenido en la política exterior y que a Ford le disputaba el Congreso– añadían también la visión de que Giscard d’Estaing estaba planeando una política europea dentro del marco de una Europa independiente, y que en las relaciones francoamericanas regía una vuelta a posturas plenamente gaullistas35.
Finalmente, a pesar de las advertencias alemanas36, Ford expresó que los españoles habían hecho y continuaban contribuyendo de manera sustancial a la seguridad militar occidental como fruto de su relación bilateral con Estados Unidos. Su propósito no fue mal recibido por el Secretario General de la Alianza, General Joseph Luns, pero ya sabemos que concitó la cerrada negativa de los británicos, de Holanda, Bélgica y Dinamarca, e Italia. En este último caso, no tanto por motivos ideológicos cuanto por el miedo a las reacciones adversas de la opinión pública y el que pudieran entrar en crisis alianzas de Gobierno en las que se integraban socialistas o socialdemócratas37. A pesar del rechazo, en conversaciones más particulares, Ford recomendó al Secretario General Luns y al general Haig que la Alianza comenzara a estudiar otras vías para establecer algún tipo de fórmula intermedia a la espera de un cambio en la situación española, algo que tardaría unos meses y se alcanzó de inmediato tras la revisión del acuerdo para el uso de las bases y su transformación en tratado. Para entonces, febrero de 1976, el Secretario General de la OTAN, Luns, había resuelto invitar a los españoles como observadores en ciertos encuentros técnicos38.
Tras la escala en Madrid de los días 31 de mayo y 1 de junio, el destino de Ford le llevaba a Salzburgo para sostener un encuentro con el presidente egipcio Anwar Al-Sadat en un intento norteamericano de impulsar las conversaciones árabe-israelíes ante el estancamiento de la negociación de 1974 en Ginebra y el distanciamiento de Siria. Curiosamente había existido la posibilidad de visitar Berlín, pero conociendo el rechazo europeo a la cita de Madrid por el vínculo de Franco con el nazismo, trasladarse desde allí a Berlín se juzgó contraindicado, ya que luego estaba previsto visitar Italia, el otro miembro de Eje nazifascista39. Esta última etapa sí se mantuvo porque quedaba neutralizada con el encuentro con el papa y era imprescindible ante la eventualidad de que la coalición de Gobierno se planteara aceptar la colaboración comunista.
En las conversaciones del 3 de junio con el presidente Leone, Aldo Moro y Pablo VI, Ford y Kissinger reiteraron sus análisis políticos con respecto a lo que ocurría en la península ibérica, destacando, ya que formaba parte fundamental de su preocupación, el efecto pernicioso de la radicalización sobre Italia. El desarrollo de las conversaciones con el presidente Leone, con Moro y su ministro Rumor ejemplifica la hipocresía que envolvía la política de los Gobiernos europeos con respecto al franquismo, el doble juego de escudarse en el respaldo norteamericano al régimen, que les hacía en cierta forma de intermediarios, para que ellos pudieran rechazar formalmente la dictadura aunque realmente respaldaran la evolución de los hechos. De hecho, Ford denunciaba abiertamente esta ambigüedad cínica cuando solicitaba un reconocimiento oficial para España y comparaba el doble rasero con que se medían los acontecimientos en Portugal y en España.
Así, Leone abiertamente les pidió que siguieran desempeñando el papel de intermediario con Occidente. Ford le resumió brevemente su experiencia en Madrid: “Encontré a Franco en mejor estado de salud que la última vez que le vi. Sostuve una interesante charla con el príncipe Juan Carlos y algunos líderes. Recibimos una cálida acogida. Nosotros seguiremos la situación de ese país con mucha atención”. Y Leone le anima a seguir: “Aprecio su interés por España. En relación con ello, aconsejaría que usted y Kissinger perseveren en sus esfuerzos por mantener a España cerca de Occidente después de que Franco desaparezca del cuadro […]” y, ante la crítica internacional a la visita, confesó que ellos también estarían pendientes y tratarían de tener las mejores relaciones, tratando, no obstante de impedir cualquier conflicto en la política interna italiana.
Con Moro se reproduce el diálogo, pero incluso de manera más reveladora. Moro manifestó que eran conscientes de la contribución española a la defensa occidental, pero que, por entonces, no podían ir más allá, ya que los partidos de la coalición no apoyarían ninguna conexión con la España de Franco. Ya se han observado reflexiones análogas en Canadá o en la República Federal: hacia adentro se formula un discurso de aceptación, hacia afuera de rechazo, aunque básicamente centrado en la persona de Franco y por el temor a la opinión pública. Moro prosigue, tratando de marcar la diferencia entre lo que él personalmente creía y cómo se veía obligado a actuar por sus socios en el Gobierno; a modo de excusa, expuso que él mismo había sido el primer ministro italiano de Exteriores que se encontró con su homólogo español, el primero en veinticinco años, que seguían cultivando contactos informales, pero no podían contemplar ningún acuerdo formal e insistía: “Le aseguro que haremos cualquier esfuerzo para normalizar la situación”40. Así que el propio Ford confesó molesto que no entendía a los europeos ni su doble rasero para ser tolerantes con Portugal y condenar a España, lo mismo que había expresado ante Schmidt41.
La conversación con el papa, que impresionó a Ford, debió de transcurrir en otros términos lo que explica que esté casi totalmente censurada. Ford argumentó que lo de Portugal era muy preocupante de cara a Italia y España. Y que era importante contactar en España con las fuerzas correctas, pero la respuesta del papa está censurada. Prosiguió Kissinger, indicando que había pedido al arzobispo Casaroli “cualquier guía sobre España porque desconocían el conjunto de la situación”, en particular a qué fuerzas ayudar para “prevenir una situación como Portugal y no verse desbordados por las circunstancias”42. Igualmente, la respuesta del papa está censurada.
Por último, se puede saber el valor que desde la Administración norteamericana se le daba a estos encuentros. Así, el informe interno del gabinete de prensa de la Presidencia resumía que la cita de Bruselas había sido importante por varias razones: para reforzar la Alianza; para indicar el interés personal de la Presidencia en el mantenimiento de las relaciones europeas y también para subrayar que la OTAN necesitaba reconocer a España como parte de la defensa de Europa, a pesar del enfrentamiento ya histórico con el franquismo. Se añadía que, ya en España, los esfuerzos del presidente se centraron en el mantenimiento de las bases, porque era importante disponer de ellas para la seguridad en el Mediterráneo y curiosamente se recordaba la multitudinaria acogida popular. Calificaba la escala como “simbólica”; más aún, se reconocía la complejidad de las circunstancias: “es delicado negociar con el Gobierno presente y también ser conscientes de lo que va a suceder en el futuro” y reaparecía la idea de que Estados Unidos pudiera ser un puente para acercar España a Europa43. No obstante, pasado el tiempo, el embajador Wells Stabler dejó constancia de que su opinión sobre esta visita había sido negativa44.
Se transmite también la impresión del encuentro con Vasco Gonçalves, subrayando que el presidente fue firme y directo en su intervención y le indicó que veía muchas carencias en su Gobierno, que le había pedido que describiera el sistema de Gobierno en Portugal y que al primer ministro le llevó unos veinte minutos contar cómo se tomaban las decisiones, así que se le sugirió que parecía algo caótico. Sin embargo se reconocía que EE.UU. tenía que mantener su interés y ser claros con Portugal. Complementariamente, para un informe ante una Comisión de Congresistas, James Schlesinger, como secretario de Defensa, se refirió a la situación de España en relación con la Alianza, reconociendo que España era un problema para la Alianza, aunque todos los primeros ministros admitieran su contribución a la Seguridad45. En suma, con respecto a Portugal no hubo cambios radicales, no obstante algo después, a consecuencia de los acontecimientos de julio, quedarían al margen de las conversaciones sobre la distensión y la energía atómica, como veremos de inmediato. En tanto que España iba a ser llamada, mediante esas vías alternativas que buscarían Luns y Haig, como observador en algunas maniobras militares, al tiempo que en conversaciones más reservadas los norteamericanos habían logrado que al menos Reino Unido y la Alemania Federalaceptaran secundar ciertos pasos que servirían para trazar una proximidad española46.
Fuera ya del marco de la cumbre y del viaje europeo, hay otra entrevista cuyo contenido se une a esta serie de conversaciones, la que tuvo lugar entre Ford y el presidente de la República Federal de Alemania, Walter Scheel, el 16 junio de 197547. Scheel habló extensamente sobre la CEE y las actitudes francesas. En su opinión, los europeos necesitaban encaminarse hacia una “unión política” para cobrar fuerza internacional, pero reconocía que, a pesar de las instituciones vigentes en la Comunidad, las economías de los nueve integrantes no estaban armonizadas y sería difícil conseguirlo, aunque ya se estuvieran estudiando medidas para avanzar. Opinaba también que, además de Tindemans y Thorn, Giscard d’Estaing era igualmente un principal promotor de la unión, pero que se empeñaba en que el proyecto se hiciera “siguiendo sus personales ideas”; así que, marcando una distancia con la actitud de Giscard, terminaba afirmando que el proceso de la Unión no se realizaría sin el respaldo americano.
Como en las entrevistas anteriores, Ford introdujo el tema ibérico a través de Portugal, interrogando a Scheel por su opinión sobre aquellos acontecimientos y explicando que la conversación con Gonçalves en Bruselas no le inspiró ninguna esperanza. Muy hábilmente el presidente alemán expuso las diferencias al respecto como si no lo fueran tanto, explicando que, esencialmente, EE.UU. y Europa miraban a Portugal del mismo modo, y que estaban satisfechos de que la dictadura hubiera sido abolida, aunque existiera una pequeña diferencia en relación al futuro: “Ustedes son más pesimistas, esa es la única diferencia”. Ante la insistencia de Ford en que las fuerzas democráticas no alcanzaran suficiente impacto, el ministro de Exteriores Gensher aseguró que el ministro de Exteriores portugués –Soares– se había moderado algo después de un mal comienzo, pero que todavía no sabían si conseguiría gran influencia y que, por otra parte el ministro germano de Defensa tenía invitado al almirante rojo –Rosa–, en visita oficial. Se predicaba con el ejemplo, lejos de cortar relaciones, intentaban ampliar los contactos.
Posteriormente surgió la comparación con España: al hilo de que, a diferencia de Portugal, se había utilizado la bonanza de los años sesenta para crear una clase media, detalló Gensher que a los nuevos gobernantes portugueses les advertían que necesitaban, como sus vecinos hispanos, turismo e inversiones extranjeras, y que eso exigía tranquilidad. Entonces, el Presidente Ford expresó su favorable impresión sobre don Juan Carlos en el encuentro en Madrid y el total desacuerdo norteamericano a cualquier aparición de don Juan de Borbón en el futuro inmediato español y a la pretensión de don Alfonso de Borbón:
“Presidente: Escuché anoche que el padre de Juan Carlos está ahora haciendo valer sus derechos.
Kissinger: Es suicida cualquier división de las fuerzas monárquicas en España.
Presidente: Juan Carlos me causó buena impresión. Me pareció que estaba deseoso por conseguir el dominio de la situación, me gustó su comprensión de los problemas en España, así que me preocupé por la declaración del padre.
Kissinger: También hay implicado un primo de Juan Carlos. Los Borbones han formado un berenjenal cada vez que han gobernado48”.
En la documentación del jefe de prensa de la Casa Blanca, Ron Nessen, se conservan los cables de las noticias que sobre la cumbre transmitían las diferentes agencias representadas49. En general, sobresale la excelente información e interpretación que se hace, no tanto de lo que sucede en las sesiones oficiales de la cumbre sino de lo que ha ido transcurriendo en esos encuentros bilaterales entre jefes de Estado. Los textos provienen primordialmente de las agencias Reuters y Associated Press y en conjunto reflejan las principales posturas y diálogos. Todos los informantes reproducen la ya citada alusión de Ford a España en el sentido de que había hecho y continuaba haciendo una importante contribución a la Seguridad occidental y se interpreta, con acierto, que Ford deseaba que la Alianza reconociera la ayuda de España “para llevar algo en sus manos” a las negociaciones que a continuación sostendría sobre las instalaciones navales y aéreas en el país. En Reuters se añade, además, que Ford había expresado su declaración a pesar de que previamente se había reunido con el canciller alemán, quien le recomendó que no forzara el tema en aquel momento y, así mismo, que tanto Ford como Kissinger escucharon con gran interés esos comentarios.
Para The New York Times la especialista en Seguridad Flora Lewis dejó clara su posición crítica:
“[Gerald Ford] dijo que Estados Unidos continúa favoreciendo una relación de España con la Alianza, por primera vez un norteamericano ha llegado públicamente tan lejos en el marco de la OTAN instando a la adhesión española. Ford admitió: ‘Reconocemos la imposibilidad de que esto tenga lugar en el futuro, o en el futuro inmediato. Pero es algo que la Alianza debe afrontar y esperamos que a medida que pase el tiempo, haya un mayor entendimiento y ¡Ojalá! Un desarrollo de las relaciones’. El presidente volará mañana a Madrid. Estados Unidos está teniendo dificultades en la renegociación del acuerdo de unas bases en España, que –dijo Ford hoy–:
‘contribuyen significativamente a la defensa occidental’. En la sesión del Consejo de la Alianza el primer ministro británico Harold Wilson dijo que España sería bien recibida tan pronto como tuviera ‘un cambio político interno’. Tal es la condición que un grupo de aliados puso a los lazos con Madrid”50.
Otros múltiples cables fueron repitiendo la misma información, pero aportando detalles de las situaciones que han sido previamente analizadas, por ejemplo, haciéndose eco de que la petición de Ford produjo una reacción adversa, repitiendo la declaración de Joop den Uyl sobre el efecto contraproducente y que Dinamarca, Gran Bretaña, Holanda y Noruega habían señalado que esa posibilidad estaba fuera de lugar.
Aunque no se ha tenido acceso al memorando de la conversación entre Ford y Harold Wilson porque oficialmente no departieron en esa ocasión sobre España –lo harían personalmente en diciembre en París y por correspondencia oficial en enero de 1976–, ya se ha recogido la opinión contraria del Gobierno británico, que también fue muy comentada en la prensa. Reuters transmitía que el primer ministro dijo que estarían “de todo corazón” a favor de recibir a España cuando los cambios en su política interior respetaran los principios democráticos de la Carta Atlántica y la reciente Declaración de Otawa, que conmemoraba su vigésimo quinto aniversario –sabiendo el valor compensatorio de la Declaración Conjunta Hispano-norteamericana se capta todo el tono crítico. La nota seguía expresando la satisfacción británica por los acontecimientos en Portugal y Grecia con la esperanza de que se reforzaran los principios de las democracias, los derechos humanos, la justicia y el progreso. Sin embargo, la noticia hacía hincapié en que Wilson no incluyó mención alguna a la “radicalización izquierdista que tanto preocupaba al presidente Ford y a otros líderes de la Alianza”. Associated Press resumía la negativa de Wilson y de su secretario de Defensa, Roy Masson, al vínculo con España, que solo aceptarían “cuando fuera una democracia”.
Pertenece asimismo a Reuters el mejor resumen de la cumbre, que no solo refleja lo acontecido, sino también el clima en el que se desarrolló el encuentro. Y, así, transmitía que el primer ministro portugués fue el hombre más solicitado de la cumbre y que sostuvo reuniones con casi todos los demás jefes de Gobierno, algunos de los cuales, como Ford o Schmidt no ocultaban su temor a una eventual evolución comunista en Portugal y que fue el canciller alemán el único en aludir directamente a esa situación en su discurso oficial en la cumbre, advirtiendo seriamente de que una evolución antidemocrática podría comprometer la presencia del país en la Alianza. Pero otros miembros, holandeses, daneses y noruegos, y más discretamente el Gobierno laborista británico, apelaron al resto de sus colegas para que dieran al general Vasco Gonçalves y al Movimiento de las Fuerzas Armadas una oportunidad de consolidar la democracia y terminaba con la frase de que “un grupo de aliados europeos fue especialmente crítico ante lo que entendió como un intento norteamericano de reforzar los vínculos de la Alianza con España, así como la dificultades norteamericanas al despegue de Portugal”51; se añadía que España estaba presionando con fuerza para obtener un reconocimiento a su papel en la defensa occidental y que por eso Ford quería llegar con algo a su inmediata escala en Madrid, pero la opinión general negaba cualquier vínculo oficial mientras Franco estuviera vivo.
En estos mismos informes del servicio de prensa de la Casa Blanca se extractaba la opinión sobre la cumbre que se había publicado en Izvestia y Pravda, sobre el intento en Bruselas de reducir el efecto negativo de la retirada americana de Indochina y de suavizar en lo posible la crisis de confianza con respecto al liderazgo americano que se adueñaba de los socios europeos en el marco de la crisis económica y de la desestabilización del Mediterráneo. Estos rotativos indicaban los desacuerdos internos en cuanto a la crisis energética y al acercamiento de España y Sudáfrica a la OTAN.
En suma, en esos intercambios de opinión habían quedado claras las observables diferencias entre los socios europeos y los norteamericanos, a veces incluso por encima de las ideologías de los Gobiernos respectivos. Por otra parte, aunque para la Administración norteamericana la estabilidad de la Península dependía de su inserción en Europa, en foros más reservados se dudaba de que los europeos estuvieran a la altura del compromiso, particularmente, aquellos Gobiernos de coalición cuya permanencia en el poder dependía del apoyo de los partidos de izquierda; también eran conscientes de que tampoco ayudaba su imagen negativa, la actitud “antiyanqui” de amplios sectores de la ciudadanía europea. En ese marco de falta de credibilidad norteamericana para la opinión europea intervenía otro factor, observado tangencialmente, los efectos de la crisis económica sobre la decisión de los votantes. Esta crisis, que había golpeado las economías europeas, comenzaba a superarse lentamente, pero se temía su repercusión en los procesos electorales de Francia e Italia. Schmidt surgía también como el portavoz de estos temas en la Alianza, y en ocasiones crece la recriminación de la escasa solidaridad norteamericana con las mayores dificultades de los europeos, cuyo crecimiento se retrasaba.
La península ibérica en los encuentros de Ford y Kissinger en Helsinki
El 1 de agosto se reunían en Helsinki los jefes de Estado o de Gobierno de los 32 países participantes en la Conferencia de Paz y Seguridad en Europa –todos los europeos salvo Albania, más Canadá y EE.UU.– Con el paso del tiempo, este momento del Acta Final ha adquirido trascendencia como punto clave en el final de la Guerra Fría y un peldaño importante en la reunificación de Alemania. Entonces, ese compromiso general de reconocimiento de las fronteras vigentes en Europa y del derecho de libre movilidad de las personas fue anunciado por Ford como una declaración de intenciones en favor de los derechos humanos para que hubiera mayor contacto e intercambio entre los pueblos, mejores condiciones para los periodistas, reunificación de familias, un flujo más libre de información y publicaciones y un incremento del turismo y los viajes, y añadió que si estas intenciones fallaban Europa no sería peor, pero si una parte triunfaba, Europa del Este sería mucho mejor y significaría un avance para la libertad52. La segunda fase de la conferencia comenzó en Ginebra el 18 de septiembre de 1973 y terminó el 21 de julio de 1975. Los temas estaban organizados en tres secciones (baskets): la primera dedicada a la Seguridad, la segunda a la promoción del comercio internacional y la tercera a los derechos humanos y el respeto a la libre circulación de ideas y personas, que resultó fundamental para que en Europa se ampliara el conocimiento sobre el espacio comunista y fue muy discutido por los soviéticos. Hubo un cuarto apartado, relativo a los encuentros y reuniones que se habrían de mantener en el futuro para ir plasmando la distensión. Paralelamente, Alfred Grosser comenta que, aunque de forma incidental, en Helsinki se produjo el fenómeno de que los europeos de la Unión lograron hablar casi por primera vez con una única voz, lo que convierte al foro en un punto de referencia del proceso de convergencia europea (Grosser, A., 1980, p. 288).
En el mes de julio recibió Ford diversos textos preparatorios para sus encuentros con los jefes de Estado en Helsinki. En esta ocasión, los guiones relativos a Arias y Giscard d’Estaing resultan especialmente interesantes, porque recogen un planteamiento global de los intereses norteamericanos para la Conferencia de Helsinki y una previsión de los puntos de vista que Ford tendría que mantener en el caso de que ciertos temas surgieran en los intercambios.
En medio de las dificultades de los países industrializados para superar las consecuencias de la crisis de la energía, Helsinki también constituyó el foro para retomar el diálogo entre países productores y consumidores, después del fracaso de la conferencia anterior en París, en la que destacó la distancia entre unos y otros. Se estudió, por ello, alternativamente, otra propuesta francesa para que se celebrara un nuevo encuentro, igualmente en París, aunque esta vez en Rambouillet –la reunión de productores y consumidores de diciembre 1975, a la que asistiría Areilza–, pero ante la experiencia anterior la iniciativa norteamericana buscaba que previamente se organizasen diversas comisiones diferenciadas para la energía, las materias primas, y los problemas del desarrollo. Algo que tomaba en consideración el reparto de temas por sectores que se había utilizado en la CSCE. En una reunión previa de Kissinger con James Callaghan en julio53, el ministro británico había manifestado su reticencia a que en esta conferencia económica la Comunidad apareciese con una voz única, porque no se avenía a delegar sus intereses económicos y porque la representación conjunta implicaba una unanimidad que no existía entre los Nueve. Kissinger, por otra parte, no estaba satisfecho con que Francia se convirtiera en la anfitriona habitual, porque tomaba el papel de potencia “mediadora entre países industrializados y no industrializados”. Por lo demás, en medio de los problemas derivados de la crisis energética, los países industrializados parecían conceder a estas cumbres un valor en cierto modo alternativo a la OPEP. De cara a España, Ford pensaba solicitar el apoyo a la propuesta de que se estableciera el sistema de comisiones.
En la citada cumbre económica el tema candente serían los precios del petróleo, pero también el funcionamiento de la Agencia Internacional de la Energía y las medidas de los tres grandes –EE.UU., Japón, Alemania– para relanzar sus economías. Del mismo modo, en conexión con la CSCE y el acuerdo de respeto a las fronteras, se halla la distensión y las negociaciones para la reducción de armas. Por proximidad con el espacio europeo, los dirigentes van a conversar sobre la crisis greco-turca y el desarrollo de las negociaciones árabe-israelíes.
Sobre los precios del petróleo, la comisión americana habría de informar a los europeos de que la OPEP había anunciado su intención de elevar los precios del petróleo entre un 10 y un 35% en una reunión del siguiente otoño. Los norteamericanos habían dado ya su opinión de que los precios ya estaban muy altos y que una nueva subida era injustificada. Desde enero de 1973 los ingresos de los productores se habían incrementado en un 500%, diez veces más que el incremento en el precio de las exportaciones de los países industriales. Se aseguraba que, aunque los países industrializados habían comenzado a tener su inflación bajo control, este incremento se vería reflejado en el costo de los productos y nuevamente el proceso inflacionario se desataría de forma perjudicial tanto para productores como para consumidores. En consonancia, los norteamericanos traían a Helsinki la propuesta de impulsar la Agencia Internacional de la Energía, particularmente la investigación nuclear, en un intento de ir reduciendo a largo plazo el peso de los productores de petróleo en el mercado internacional. El documento interno para Ford explicaba que, aunque en los dieciocho meses desde que se hubiera creado el programa, se habían hecho progresos sustanciales, se estaba aún en el comienzo y el objetivo norteamericano consistía en que mediante la Agencia Internacional de la Energía Atómica –IAEA– se alcanzara un acuerdo colectivo sobre un programa de coordinación y programación a largo plazo del esfuerzo en inversión para antes del final de 1975. Se solicitaba igualmente el apoyo español a esta propuesta, en una tesitura compleja que tenía que equilibrar el incremento del uso pacífico de la energía nuclear con el control de la exportación de este desarrollo científico y la no proliferación de armas nucleares, cuyo acuerdo se firmó el 11 de enero de 1976.
Sobre la situación económica, también se quería transmitir un mensaje de confianza. Los pequeños países industrializados estaban preocupados ante el hecho de que las economías de los grandes –EE.UU., Japón y Alemania– no se recuperaran lo suficiente rápido como para estimular el ritmo general y conseguir que se fueran equilibrando las balanzas de pago. En cierto modo, existía la recriminación de que la economía norteamericana trataba de recuperarse atendiendo a sus propios problemas domésticos –inflación, paro– sin intentar convertirse en motor de la aceleración occidental. Los tres grandes trataron de transmitir confianza en sus progresos a lo largo de 1975 y 1976, aunque la Administración Ford cursaba una advertencia sobre el riesgo de un recalentamiento financiero que ocasionara el remonte de la inflación en los países de la OCDE.
En las conversaciones con los líderes europeos se subrayó la falta de una mayor coordinación institucionalizada en las economías occidentales y se dejó ver, de nuevo, una ruptura entre los intereses económicos de los grandes y pequeños países. La situación era muy distinta para unos países y otros. Los Nueve importaban, como media, el 63% de su energía y de ello el 98% de su petróleo, mientras que EE.UU. solo importaba el 17% de la energía que consumía y de eso, el 38% de su petróleo, lo que marca esencialmente los diferentes criterios económicos y financieros de la etapa, en la que además la inflación no provenía solo de la factura energética, sino que se experimentaba un gran crecimiento del consumo internacional con el reflejo en un marcado encarecimiento de todas las materias primas (minerales, alimentos…), de ahí esas conferencias entre productores y consumidores.
Con la firma del Acta de Helsinki surgía el interrogante sobre el impacto que el cierre exitoso de la conferencia pudiera tener sobre el desarrollo de las negociaciones con el Este en el objetivo de la distensión militar y si los países comunistas se avendrían a reducir la tensión militar junto al éxito de la distensión política. En relación con la marcha de las Mutuas y Equilibradas Reducciones de Fuerza –Mutual and Balanced Force Reductions, MBFR–, la sexta ronda de negociaciones en Viena acababa de concluir con poco progreso, pero el mensaje americano sería el de que seguían convencidos de que estaban ante una empresa valiosa y que alcanzaría una aportación sustancial tanto a la defensa europea como a la distensión. Ante la circunstancia de que algunos países neutrales como Yugoslavia habían expresado su deseo de participar en las conversaciones, se explicaría que Occidente se había opuesto a la incorporación de los No Alineados porque su presencia podría complicar aún más unas negociaciones ya difíciles de por sí. Para el caso español se lanzaba la previsión de que, llegado el momento de que España manifestara su deseo de intervenir, se contestara que las negociaciones de MBFR eran extremadamente complejas e implicaban la seguridad vital entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. “Una conclusión exitosa tendría beneficiosos efectos para todos los estados europeos. Sin embargo, no creemos que la participación de Estados de fuera de la Alianza ayude a avanzar”54. Ello no implicó nunca que la Administración norteamericana no ofreciera información sobre la marcha de las negociaciones, sus puntos de vista y los de los soviéticos y explicara los logros y los escollos; Kissinger transmitió sus análisis a Carrero, López Rodó o Cortina en sus diversos encuentros.