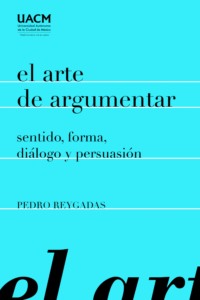Kitabı oku: «El arte de argumentar: sentido, forma, diálogo y persuasión», sayfa 5
La argumentación como macro-acto y macro-operación discursiva
La argumentación puede entenderse desde la perspectiva de los grandes tipos de discurso mediante los cuales nos comunicamos. En este sentido, hay discursos cuyo centro es argumentar una opinión, mientras que otros tienen por pretensión capital describir, otros buscan narrar hechos o situaciones, y otros más tienen el afán de demostrar una verdad. Es claro que dentro de los tipos de discurso a los que nos enfrentamos cada día, algunos son notoriamente importantes porque aglutinan a muchos otros y cumplen funciones diferenciadas como las arriba descritas: la demostración científica, la argumentación política y legal, la narración histórica y literaria, y la descripción de órdenes, manuales e instructivos. Es por tanto importante tratar de comprender estos grandes tipos de discurso, que nos remiten a lo que denominaremos macro-operaciones discursivas («macro» porque reúnen bajo su manto varias operaciones «micro»).
Una operación o macro-operación tiene que ver con el funcionamiento de un texto. Es un trato acerca de cómo entender lo dicho, escrito o visto: como una descripción objetiva de un dato, situación u objeto; una narración de hechos desde un punto de vista; una argumentación que fundamenta una opinión dada respecto a un asunto polémico; o una demostración para probar una verdad de manera objetiva. Se introducen así, según el caso, diversos operadores discursivos: para dar cuenta de diversos aspectos de un objeto o situación; expresar la subjetividad frente a determinados hechos narrados; construir secuencias y esquematizaciones para sostener cierta opinión; o formular reglas para aplicarlas metódicamente al conocimiento de lo real. Cada operación conlleva diversas funciones y efectos de sentido: para apreciar la realidad y poder mirar en ella determinados datos y detalles descritos; para transmitir la fuerza, los hechos, secuencias y caracteres de los personajes de un universo narrativo o histórico; para persuadir o convencer a los demás de ciertas razones para conducirlos a determinadas acciones o cambios de creencia; para demostrar la evidencia de algo y establecer su verdad científica.
Para comprender estas macro-operaciones y en particular la macro-operación argumentativa es útil recordar a los teóricos holandeses que nos hablan de los actos de habla en la base de la operación de argumentar. Como hemos mencionado, para la pragma-dialéctica, dentro de toda argumentación se presentan a un tiempo el acto de habla complejo que es la argumentación y los actos de habla elementales que la componen: ordenar, pedir, interrogar, etcétera. Es decir, todos los enunciados que construyen una argumentación tienen a la vez dos funciones comunicativas: la del acto de habla inmediato y la de argumentar. La constelación de actos de habla argumentativos debe estar ligada de manera particular a un acto de habla distinto: el que expresa el punto de vista defendido por la argumentación.30 Así, en esta teoría, el acto de habla es el elemento nuclear dentro de la descripción de la argumentación. La argumentación se sitúa en un nivel más arriba. Es de hecho entendida como un macro-acto de habla acerca del cual podemos conocer sus condiciones de identificación para comprenderlo y de corrección para juzgar su validez.
Nosotros llamamos acto de discurso a aquello que la pragma-dialéctica, siguiendo a Austin, denomina acto de habla y Ducrot acto de lenguaje. Lo hacemos así, entre otras cosas, porque consideramos —con Slakta o van Dijk— que un acto conlleva relaciones institucionales y sociales que rebasan lo lingüístico para entrar en lo discursivo, el poder y la ideología; es decir, cuando yo ordeno, por ejemplo, tengo que tener el rol para hacerlo y debo seguir las reglas institucionales que corresponden en cada caso: un hijo no puede ordenar al padre, ni un jefe laboral puede —en condiciones democráticas— mandar insultando o sin seguir el protocolo administrativo. Así mismo, en cada campo debo seguir ciertas reglas y criterios estatuidos de validez.
Los actos discursivos, pues, pueden ser analizados en dos niveles jerárquicamente ordenados: el primero, el del acto inmediato (ordenar, pedir, interrogar, etcétera) está ligado y es comprendido a la luz de la fuerza ilocutiva (la intencionalidad, el cómo debe ser interpretado) del segundo, el macro-acto discursivo argumentativo, que se sostiene en y reconfigura lo expresado en el nivel primero de los actos. Así por ejemplo, si alguien dice: «informa al embajador de Estados Unidos que nuestro voto en el Consejo de Seguridad de la ONU será contra la guerra en Irak, para que tomen las medidas que crean conducentes y no sientan que los sorprendemos y se dañen por ello las relaciones de amistad México-Estados Unidos»; el acto primero es una orden, pero sirve, en un segundo nivel, a la argumentación de que la información temprana preservará las relaciones de amistad México-Estados Unidos.
Los macro-actos de «argumentar» y «refutar» (el acto que expresa el cuestionamiento de la argumentación oponente) conforman la macro-operación argumentativa, en la cual nos interesa ver cómo «operan» la totalidad de los funcionamientos discursivo semióticos que se les asocian en un momento dado: justificación, esquematización y disposición argumentativa; funcionamiento de los tropos, de los procesos de repetición, de la emoción, de la deixis (el «yo», «aquí», «ahora» del discurso como acontecimiento) de los actos discursivos, de las dimensiones no verbales, etcétera.31
Lo sostenido por Van Eemeren y Grootendorst respecto a un segundo nivel «macro» de interpretación para comprender la argumentación es válido para la demostración, la descripción o la narración, que comprendemos no sólo como macro-actos sino también como macro-operaciones clave que integran diversos actos, operaciones y funcionamientos.
Las cuatro macro-operaciones discursivas básicas integran el circuito del conocer a través de sus dos ejes de operación fundamentales: la demostración-argumentación y la descripción-narración. Mediante ellas explicamos, comprendemos, contamos y referimos lo que acontece en el mundo y entre los sujetos. Las macro-operaciones se mueven entre dos ejes epistemológicos: el mundo del objeto, lo hecho y el dato; y el mundo de los sujetos, sus valores y normas. Se desplazan también entre dos ejes netamente discursivos: el eje del relato para construir descripciones y narraciones; y el eje de la prueba para argumentar o demostrar. Nuestras disciplinas se mueven en ese mapa, con mayor o menor focalización en algunas de estas operaciones; la filosofía, por ejemplo, se inscribe y constituye en un relato ideológico cultural aunque busca sobre todo argumentar, y trata de echar mano tanto de diversas descripciones como de las demostraciones de su tiempo; la política acude a argumentos pero se hace también desde una muy particular visión narrativa de los hechos, de acuerdo con el bando profesado.
FIGURA 1. EL CIRCUITO COGNOSCITIVO DISCURSIVO

Este circuito cognoscitivo discursivo no es ontológico (del ser) es una formulación lógica provisional para dar cuenta de las grandes operaciones que efectuamos con el discurso. Las macro-operaciones rara vez se dan en pureza en el discurso concreto; en un texto puede haber fragmentos narrativos y fragmentos argumentativos, o cualesquiera otra combinación, y lo que se señala cuando se dice que un texto o disciplina es argumentativo es sólo que lo es en forma dominante (como es, quizá, el caso de la sociología y la historia críticas). La demostración, la argumentación, la narración y la descripción son macro-operaciones que subsumen a otros grandes conjuntos. Las consideramos distintivas de acuerdo con la experiencia humana y a estudios transculturales y translingüísticos, pero no son las únicas operaciones dignas de estudio como veremos un poco más adelante.
El eje demostración-argumentación exige la formulación y sostenimiento de un comportamiento lógico, sentimental, intuitivo o de creencia más racional en sentido estrecho. En el extremo demostrativo está lo que en un momento dado llamamos «ciencia» o «saber» en un sentido duro. En el polo argumentativo está lo que denominamos opinión (e ideo-lógica, como escribe Vignaux) como, por ejemplo, en el caso del derecho y la política. Para algunos enfoques contemporáneos hermenéuticos y posestructuralistas, el eje descripción-narración da cuenta del mundo desde una perspectiva más cercana a las ciencias humanas y a la historia (la historia se cuenta y se describe; aunque todo esto es relativo, pues también se argumenta y hasta se demuestra objetivamente, como cuando a través del carbono 14 realizamos un fechamiento de ciertas ruinas). De cualquier manera, la descripción atañe sobre todo a la instrucción y la orden, mientras que la narración alude a la literatura, como expresiones paradigmáticas. La comprensión cabal del eje demostración-argumentación nos conduce a la aclaración de una dicotomía asociada: la oposición explicación-comprensión. En este sentido, la causa (lo que llamamos tal en forma determinista) no sólo se narra, se demuestra o también se argumenta, en ocasiones, en tanto no es del todo evidente que una cosa conduzca a otra, como al justificar por primera vez las características de la luz a partir de postular la existencia de fotones. La causa nos lleva, tradicionalmente, a la explicación científica natural. La comprensión, en cambio, no es objeto de la ciencia natural sino de las ciencias humanas. Sin embargo, tal enfoque, ha sido discutido desde la aparición de las obras de Dilthey. En lo personal considero que es válido sólo en los extremos.
En realidad, hay demostración-argumentación en las ciencias humanas y descripción-narración en la teoría de la ciencia natural; en un cierto grado, pueden coincidir explicación (erklären) y comprensión (verstehen). No es cierto que la ciencia natural sea sólo explicación ni que la ciencia social sea sólo comprensión. Por otro lado, la noción de causa única y de explicación se han transformado desde la aparición de la física cuántica. El causalismo se centra por lo general en una sola causa en el lugar de la multideterminación y complejidad de la realidad, aunque ya no en las teorías físicas que fueron su cuna ni en la matemática de las probabilidades. Por otra parte, en argumentación debemos distinguir razones de causas. Hoy los objetos y causas no son fijos y eternos sino que se relacionan con otros, se mueven y se niegan unos a otros. En la física subatómica, la certeza de localizar un electrón, por ejemplo, se reduce a la probabilidad de que algo suceda (se localiza en el ámbito de la REEMPE o «región espacio energética de manifestación probabilística electrónica»). En las nuevas concepciones dinámicas de la biología (Gottlieb) es necesario dar un lugar a la comprensión y a la complejidad para entender la evolución (ésta no se explica sino a partir de entender las transformaciones que van desde los genes al citoplasma, el tejido, el organismo, el ambiente y la cultura en un funcionamiento de doble vía). Desde Heisenberg y más aún hoy, con la teoría del caos, se da una importancia creciente a la noción de incertidumbre,32 aunque dando lugar a posiciones tanto escépticas como optimistas respecto a la posibilidad de conocer el mundo.
En suma, no hay una distancia absoluta entre demostración y argumentación como tampoco entre explicación y comprensión. En el diálogo cotidiano no sólo justificamos juicios y esquematizamos, sino que también buscamos simple y sencillamente comprender y hacernos entender unos a otros a través del diálogo ya sea conversacional o estrictamente argumentativo.
Criterios de las macro-operaciones
Las evidencias e inferencias. Al demostrar nos situamos en el criterio de verdad y en lo intemporal. La descripción se aproxima, un tanto ambivalente, al eje de la verdad. En los casos de la argumentación y la narración, la evidencia es, sobre todo, del orden de lo verosímil.
Al demostrar acudimos a una operación de inferencia lógica evidente (deducción o inducción) mientras que al argumentar usamos la abducción, el ejemplo no científico, el entimema o la analogía y, por lo general, decidimos sobre la validez limitados y condicionados por el tiempo en un doble sentido: por el carácter histórico de nuestras decisiones y por la limitación del tiempo para deliberar. En la narración construimos las inferencias a partir de las funciones narrativas y en la descripción a partir de las funciones descriptivas.
El sujeto y la objetividad. La demostración remite al estatuto de un sujeto epistémico objetivo, que es la teoría, desde donde se justifica el saber. La argumentación se mueve en cambio en el estatuto de un sujeto sociohistórico y cultural33 que proporciona las garantías para pasar de lo aceptado a lo no aceptado y es el soporte del sentido atravesado por diversas formaciones discursivas e ideológicas. La narración presenta un sujeto que no es el autor sino el narrador que funciona desde una voz determinada (1ª, 2ª o 3ª persona; narrador omnisciente que sabe todo; o existencial que apenas capta la percepción de lo que sucede a cada momento, etcétera) y un enfoque particular. En la descripción el sujeto descriptor cumple su labor a partir de las condiciones generales objetivas del equipamiento humano y de la lengua, pero también desde las concepciones, lenguas, teorías y culturas particulares que dan un sello peculiar a la construcción de los datos.
Argumentación y narración se mueven más en el eje del sujeto, lo involucran. No pueden ser objetivas, de ahí—entre otras cosas— la distinción platónica entre opinión (doxa) y saber (episteme). La narración es decididamente subjetiva, la argumentación puede, todo lo más, aspirar a una intersubjetividad (un acuerdo entre sujetos) de gran alcance para un grupo social, una cultura o un periodo histórico. Ello es así a pesar de que el «juez racional» de la pragma-dialéctica, las reglas lógicas de la dialéctica formal o la idea del «auditorio universal» de la nueva retórica tratan de llevar la argumentación al extremo de lo objetivo, buscan acercarla a la demostración, minimizando su componente retórico en favor del lógico-dialéctico. Sin embargo, cabe mencionar que incluso en la ciencia debe existir siempre cierta apertura a la subjetividad, pues es necesario pensar el movimiento del saber dentro de una comunidad ilimitada de investigadores que se desarrolla en el tiempo, como sugería el filósofo, lógico y semiotista Charles Sanders Peirce; de otra manera nos negaríamos al movimiento espiral ascendente del conocer y a los retrocesos y substituciones de teorías.
En el límite, ni descripción ni demostración pueden eliminar jamás al sujeto; todo dato es construido-reconstruido desde una teoría, una ideología, un mito o una lenguacultura. Este universal del discurso (la existencia en él de un sujeto) ha quedado demostrada incluso en la física con el sugerido principio de incertidumbre de Heisenberg (no podemos conocer a un tiempo el lugar y la velocidad de una partícula, porque el sujeto observador altera el experimento), en la matemática con el teorema de Gödel (en sistemas llamados de Hilbert, no es posible demostrar todas las proposiciones, al menos una es indemostrable y por lo tanto es un presupuesto heredado, lo cual nos conduce de forma mediata a la elección del sujeto) y en el análisis del discurso con la formulación antihusserliana (contra el primer Husserl) de Gadamer acerca de la interpretación: no podemos partir de cero al interpretar un texto, ya que siempre existe un pre-juicio, un juicio previo.
Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta, decía Eurípides, recordado por Edgar Morin al hablar de la incertidumbre y la subjetividad en las teorías contemporáneas.34 Es necesaria —escribe también Morin— la reflexividad que integre al observador-conceptualizador en la observación-conceptualización y la «ecologización» de la observación-concepción en el contexto mental y cultural que es el suyo.35
La objetividad no es nunca absoluta, aunque alcanza un mayor grado en las creaciones humanas más controladas, como las leyes matemáticas. Son exactas porque las ha hecho el hombre, como decía el filósofo italiano Vico hace más de tres siglos (principio del verum/factum). Lo que llamamos objetividad es, las más de las veces, intersubjetividad. La subjetividad nunca es absoluta porque entonces, simplemente, no tendría ni siquiera lenguaje, que es por fuerza compartido.
Los objetivos. Los objetivos de las macro-operaciones son de igual modo variables: demostrar (axiomas, por ejemplo) se opone a persuadir, convencer, ganar a toda costa o llevar al otro a determinada acción o estado de creencia en el caso argumentativo. El narrar poético pretende deleitar, decir las cosas de un modo bello y la descripción busca la precisión, el detallar los elementos necesarios y suficientes.
Las fronteras difusas entre macro-operaciones
Narración y descripción: el relato. El paradigma de la narración (en prosa o poesía) utiliza de manera sustantiva y recurrente la metonimia (substitución de un término por otro con el que tiene una relación de contigüidad: «tomen su Rulfo», en lugar de «tomen su libro de Rulfo») y la metáfora (substitución de un término por otro con el que guarda una relación de semejanza: «vidrio animado que en la lumbre atinas» en lugar de «mariposa», según la descripción de un verso de Luis de Sandoval Zapata estudiado por Helena Beristáin). La descripción aséptica se desarrolla en el orden —la sintaxis— y la selección de las palabras —categorías, definiciones, semántica— buscando la objetividad y la univocidad. Ahora que, es importante señalarlo, no es posible una disociación tajante entre describir y narrar, como puede verse en el verso arriba citado, el cual describe la mariposa a través de una «narración» poética.
Demostración y argumentación: la prueba. El paradigma de la demostración es el silogismo, el procedimiento por reglas, la inducción exhaustiva y la probabilidad. El paradigma de la argumentación pasa por el entimema o silogismo incompleto, el ejemplo dialéctico o retórico, la analogía y la contradicción. Las emociones se expresan tanto de modo analógico (tenemos miedo ante una situación que antes nos provocó miedo) como por inferencia cuasi-causal (consideramos que nuestra tristeza tiene una causa —en realidad una razón— como la muerte de un amigo). La argumentación se da en el polo de la opinión y la demostración en el de la evidencia incontestable, pero existe un continuo y una transformación en el tiempo mediante la cual la opinión se vuelve saber y el saber opinión; así por ejemplo, un día se consideró que la idea de Darwin acerca de «la supervivencia del más apto» era ciencia incuestionable y debía aplicarse en los más diversos ámbitos, hoy en cambio, tal saber es puesto en cuestión en la propia biología y muy probablemente pase al estatuto de mera opinión en el resto de los ámbitos en que se aplicó metafóricamente con cierto abuso. El mito darwiniano resalta la agresión, la territorialidad y la dominancia que son parte de «la película» de la evolución, pero olvida el otro lado igualmente central de lo evolutivo: la crianza requerida para reproducirnos como humanos a partir de un desarrollo emocional adecuado, de una actuación en común y de un ambiente para aprender el lenguaje y el pensamiento.
Narración y argumentación: el sujeto. Como dice Gilberto Giménez36 y reconocía la retórica clásica, describir o narrar es ya argumentar porque suponen una puesta en escena orientada de lo real en función de las pruebas que queremos exponer en cada caso. Peirce37 notó esto cuando consideraba que la palabra es ya un argumento potencial; es decir, argumentamos desde que escogemos las palabras y los hechos o evidencias en lugar de otros posibles para sostener un punto de vista dado. Escoger las palabras es esquematizar, es ya argumentar. Las palabras son programas argumentativos; así, cuando yo afirmo un argumento y utilizo en él el sintagma «traidor a la patria», el escucha prefigura adónde puedo ir en mi programa narrativo, como por ejemplo, hacia la proposición de la ejecución o la destitución del personaje en cuestión.
Muchos sitúan erróneamente la historia en el eje narrativo, pero ya anotábamos que es en realidad una mixtura de narración (se cuentan los eventos, como en la magistral obra El mediterráneo de Braudel y se trabaja la historia como discurso) y argumentación (se proporcionan pruebas para sostener una posición), además de contener elementos objetivantes demostrativos (fechamientos, comprobaciones fehacientes de datos, hechos y transformaciones) y descriptivos.
Descripción y demostración: el objeto. Descripción y demostración se desplazan en el eje de los hechos y estados de cosas, de la objetividad, aunque se construyen desde la subjetividad inevitable de una teoría y un punto de observación. Así, aunque en el cuadro anotamos los hechos y datos en el eje del objeto, también son importantes en la narración y en la argumentación. A la inversa, las normas y valores pueden jugar también un papel, aunque en menor grado, en la descripción y la demostración.
Argumentación y descripción: del objeto y el hecho al argumento. La argumentación se opone a la descripción como la política al mandato militar o la receta de cocina; quien ordena desconfía de los vericuetos de la argumentación, quien argumenta desconfía de toda descripción en apariencia neutra. Sin embargo, la descripción puede formar parte de un discurso argumentativo y contribuir a reforzar la argumentación. Como acabamos de decir, describir algo puede ser ya una argumentación. Por otra parte, la descripción conforma parte vital de la precisión y la disolución de los malentendidos en la argumentación.
Narración y demostración: la tensión entre la prueba y el relato. La demostración se opone a la narración como la ciencia a la literatura; la ciencia positiva desconfía del deseo y del sentimiento, de la expresión de la subjetividad. La literatura se «aburre» con la demostración científica. La narración bella, poética, subjetiva se opone a la demostración ascética, unívoca, objetiva. Sin embargo, más allá de la axiomática, la teoría se describe y eventualmente se narra. Las grandes teorías se convierten en metarrelatos. La narración cuenta desde el horizonte del saber científico de su tiempo, de lo que es verosímil merced al saber.
Estaría tentado a sostener que la demostración-argumentación es el universo del poder-saber y la descripción-narración el eje del contar-placer. Sin embargo no puede ser así, en todo hay saber, poder, deseo y relato. Es más relevante remarcar que solemos recorrer un circuito, en donde para narrar hay que describir; para argumentar, narrar; y para demostrar, argumentar la teoría. Es decir, aunque la demostración paradigmática es una fórmula, se sostiene en una teoría y ésta se funda en argumentos, que a su vez acuden a narraciones y descripciones. En sentido inverso es frecuente que las narraciones utilicen argumentos o demostraciones para soportar su lógica y que las argumentaciones incluyan elementos demostrativos para soportar los puntos de vista en cuestión. En realidad, las operaciones del discurso son meras dominantes, no hay pureza absoluta. Transitamos de unas a otras.