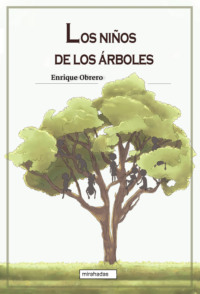Kitabı oku: «Los niños de los árboles», sayfa 4
Capítulo 10
—¿Quién ha arrancado la etiqueta del Coral Vajillas? ¡Esta vez llevaba puntos con tres pesetas de ahorro!
—Yo no, mamá.
—Ni yo.
—Yo tampoco. —Y uno tras otro fueron negando cada uno de los hermanos, incluido Julián.
—¡Pues alguien habrá sido! ¿O acaso tenía patas la etiqueta? —expresó Lucía con los brazos en jarra y las manos aún rebozadas con la harina de las croquetas que estaba preparando para la cena, en un tono alto y de enfado, fijando sus pupilas en el rostro de cada hijo por si asomaba en ellos cualquier indicio de engaño.
Julián aguantó la mirada de su madre cuando sus ojos se clavaron en él, como el preso que se detiene en su huida cuando el enorme foco del vigilante recorre en la noche cada rincón de la cárcel iluminando cualquier vestigio de alarma. Y solo cuando Lucía movió su cabeza explorando a otro posible sospechoso, un océano de rubor inundó su cara.
Era él quien guardaba como el tesoro más preciado, en el lugar más remoto y secreto de su compartida estancia, una baldosa despegada en un rincón de la habitación, las etiquetas del Coral Vajillas, en las que como una prenda de amor, veía impreso, en grande y a color el nombre de la chica que protagonizaba sus mejores sueños: Coral, la rubia de piel blanca como la fina arena de una playa de anuncio y ojos de mar cristalino, que invitaban a lanzarse a ellos de cabeza y no emerger jamás. Despegaba las etiquetas con sumo cuidado, remojando antes el recipiente con agua caliente para facilitar la operación. Coleccionaba ya más de una veintena de ellas —de Coral Vajillas Verde y del nuevo Coral Vajillas Limón, con mayor poder desengrasante—, arropando cada una a la siguiente en el interior de una caja de puros de su Primera Comunión, como en una pila de epístolas de un amante correspondido. Pero la última, la que acababa de reclamar su madre, se había convertido en la más íntima y preciada, y también en la causa de su reciente sonrojo y turbación. Era un tríptico. A la izquierda, con los caracteres más grandes del diseño, sobresalía el vale por 3 pesetas. Eso le satisfacía porque el dibujo simulaba un billete y creía que tal cuantía podía sumarse al balance contable de su escasa liquidez, pues la paga paternal, el duro dominical, parecía haberse detenido en los tiempos de diez caramelos SACI a peseta.
En el pie del cupón descuento podía leerse:
Sr. comerciante le rogamos que descuente 3 pesetas en la venta de una botella de Coral Vajillas. S.A. CAMP le abonará 3 pesetas por este vale. Gracias por su interés.
A la derecha, un eslogan del producto:
Nuevo Coral Vajillas. Y... ¡deje de ser la víctima de sus platos!
Pero era la fotografía que ocupaba el centro del sello comercial la que había llamado su atención. En ella aparecía una mano tocando la etiqueta de la botella del lavavajillas, de la que sobresalía medio limón, sobre cuya piel se deslizaba un dedo índice y cuyo extremo puntiagudo rozaba, sutil, casi imperceptiblemente, la yema de un dedo corazón. Julián sentía que aquella instantánea había sido disparada desde su propio ser, compuesta a partes iguales entre la fascinación del primer pecho desnudo realmente revelado y las fantasías que empezaban a aflorar en su interior por saber qué se sentiría al ascender, su mano o su boca, por el medio limón de Coral hasta coronar y reposar largamente en su cúspide.
Capítulo 11
Aquella mañana del segundo viernes de mayo, al quinto b del Colegio Nacional Amanecer le envolvía una atmósfera aún más tensa que de costumbre. Los alumnos, ya sentados, y en un silencio casi sepulcral, no habían aún abierto sus carteras y las exponían sobre los pupitres con una mano agarrada al asa, como si en cualquier momento fueran a salir disparados.
—Buenos días, señores, ¿preparados para escuchar las calificaciones? —preguntó don Pedro mientras toda el aula se ponía de pie reverenciando su entrada.
Había llegado el día de las notas de las últimas pruebas quincenales de sus tres asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Religión. Esos resultados, sumados al acumulado del año, quizá supondrían un vuelco en el orden de disposición de los alumnos en función de sus aptitudes, pudiendo cambiar de ocupante desde el distinguido primer puesto de la clase hasta la vergonzante última posición. Tal ceremoniosa lectura de la puntuación de los exámenes disparaba los egos y hundía aún más las ya devaluadas autoestimas. Don Pedro, que consumía casi al completo la hora de una materia en tal actualización, siempre empezaba por el líder de la clasificación, cuyo puesto situaba a los pies mismos de su escritorio, pegado a la ventana:
—Vallespín Abásolo, Félix: Ciencias Naturales, 10; Ciencias Sociales, 10; Religión, 10. Total, 30. Acumulado, 439. Puesto en clase, primero. Enhorabuena, don Félix, conserva usted el lugar más aventajado —dijo el profesor al relevante alumno, un chico corpulento, de faz ancha y mofletuda y mirada ausente, al que algunos llamaban don Pedrito por compartir rasgos y maneras del maestro—. 439 puntos en lo que va de curso sobre una nota máxima de 450. Déjeme ver, ¡qué barbaridad, saca más de 300 puntos al más zoquete del aula!
El tal Félix respondió al maestro con una cortés sonrisa, desvanecida en el mismo instante en que giró su cabeza buscando al resto de los compañeros, sin ocultar su evidente manto de rubor, un claro halo de arrogancia.
Y mientras le agasajaba con unos golpecitos en la espalda, don Pedro depositaba sobre el escritorio de Félix Vallespín un cubo hexaedro construido con cartulina roja, destacando en cada cara el grabado, minuciosamente por él mismo acabado, de una reluciente medalla de oro, rodeada por una victoriosa corona de laurel.
—Ramírez Panadero, Julián: Ciencias Naturales, 10; Ciencias Sociales, 10; Religión, 9. Total, 29. Acumulado, 431. Puesto en clase, segundo. Gana un puesto. Coja sus cosas y sitúese a la derecha de don Félix, a quien sigue teniendo a tiro —instó el maestro a Julián, que estrechó la mano del estudiante al que acababa de desbancar y la del recién condecorado.
—Alonso Cámara, Adrián: Ciencias Naturales, 10...
Mientras terminaban de acomodarse a sus nuevos emplazamientos y, en su caso a las nuevas caras vecinas, previendo que agonizaba ya la audición clasificatoria, la mayoría de los estudiantes, ávidos de mofa, dirigieron sus ojos hacia el sempiterno último puesto de Francisco Sevilla, al que llamaban el Caracráter porque convivía con todo el rostro salpicado de granos. A Sevilla, siempre en actitud silente y con ojos medio dormidos, ni en lo más mínimo parecía afectarle aquella generalizada predisposición a la burla contra su persona, bien porque respondía con el arma de la indiferencia, bien porque a fuerza de la costumbre ya había cicatrizado en él tal estigma o porque, siempre ensimismado, parecía preocuparle más otro mundo, el habitado por las musarañas.
Aunque la mente de Sevilla pareció regresar a clase de repente, al levantar los brazos y pegar un brinco como si hubiera marcado el gol de su vida, cuando en el 41 y penúltimo lugar y no en el 42 y último, don Pedro citó su nombre. Desolado, desde su posición, Julián agachó la cabeza. No quería ni mirar a Manuel.
—Ramírez Ramos, Manuel: Ciencias Naturales, 0; Ciencias Sociales, 0; Religión, 7. Total, 7. Acumulado 136. Puesto en clase: 42 y último. Y esto es todo —concluyó don Pedro, soltando sobre el escritorio el listado mecanografiado de alumnos que acababa de hacer público.
El maestro asió del receptáculo más grande de su cajonera una enorme figura piramidal fabricada por él mismo en cartulina blanca. Sus cuatro caras triangulares mostraban, para que fuera visible desde cualquier ángulo del aula, el mismo dibujo: dos puntiagudas, grisáceas y peludas orejas de burro, casi en tamaño real. El jolgorio, al contemplar aquellos grandes apéndices auditivos de pollino, se fue extendiendo desde los primeros pupitres como una encrestada ola a lo largo de toda el aula. La colectiva zumba iba in crescendo a medida que don Pedro avanzaba hacia el último puesto arreando un golpe seco con su vara en cada escritorio por el que pasaba. Cuando llegó a la altura de Manuel dio media vuelta, situándose de cara al encerado y, ante todo el carcajeante auditorio, plantó las descomunales orejas, a modo de capirote, en la cabeza del más rezagado alumno.
—Este es el asno más asno de todos ustedes, don Manuel Ramírez. Hasta ellos, nobles animales de carga y de otros sufridos servicios al hombre, se sentirían denigrados de tenerle entre los de su especie —profirió don Pedro sujetando con su mano derecha las orejas sobre la rubia coronilla de Manuel, que se mostraba incapaz de contener las lágrimas y se deslizaban ya por su avergonzado rostro formando pequeños cursos transparentes—. Más bajo no se puede caer. Don Manuel Ramírez es el paradigma de la ineptitud y la holgazanería. Así que estudien, trabajen, sean constantes y cuídense mucho de no caer en su lamentable estado, pues serían el hazmerreír de todos sus compañeros, la escoria de esta loable institución de enseñanza.
Apartándolas de la cabeza, el maestro posó sobre el pupitre de Manuel las humillantes orejas de asno, mientras estruendosas risas resurgieron en el aula al romper alguien secretamente el momentáneo silencio con la sonora imitación de un rebuzno. Cuando don Pedro se dirigía hacia su mesa para recoger sus papeles y dar por finalizada la clase, dio un rápido giro de cuello alarmado por lo que oía, al intuir lo que estaba ocurriendo a su espalda.
—Yo no soy un burro, estas orejas no son las mías. Yo no soy un burro —chillaba, fuera de sí y presa del llanto, el señalado como último alumno de la clase, mientras sus manos destrozaban con violencia la pirámide de cartulina blanca con los dibujos de las orejas y esparcían por el aula sus pedazos.
En un santiamén, don Pedro experimentó una vertiginosa metamorfosis facial, arqueó fugazmente las cejas y fue abriendo al máximo los ojos y la boca en atónita actitud, hasta que la ira y las ansias de escarmiento dominaron por entero su semblante. Se dio la vuelta, alzó la vara al límite y la dejó caer con ímpetu apuntando a las manos que sobre la mesa aún deshacían los últimos restos de las orejas. Adivinando las intenciones del maestro, Manuel, que permanecía sentado, pudo apartarlas a tiempo, evitando severas consecuencias. Como el impacto de la regla no fue amortiguado por la carne de las palmas o los huesos de los dedos del alumno, el choque sobre el escritorio provocó una inusitada reverberación por toda el aula, paralizando a sus ahora mudos testigos. Aún más colérico por el reglazo errado, don Pedro apaleó entonces con vehemencia y sin miramientos a Manuel —que con sus brazos trataba de protegerse a duras penas la cabeza —con intensos y veloces golpes de vara contra su abdomen, sus costillas, sus muslos y pantorrillas, mientras que con la mano libre abofeteaba repetidamente el rostro.
—Déjelo ya, don Pedro, no le pegue más, ya es suficiente, no le castigue más —suplicó Julián, que desde las primeras posiciones había recorrido la clase para interponerse entre el maestro y su compañero, sujetando con ambas manos la punta de la vara.
—¿Qué hace usted insensato? ¡Usted no decide cuándo pongo fin al correctivo! —aulló el profesor mientras abofeteaba el pómulo de Julián con la mano siniestra, haciéndole retroceder y soltar la regla que había asido con todas sus fuerzas—. Ustedes dos, vienen ahora mismo conmigo a vérselas con el señor director.
Nada más terminar de hablar don Pedro, Manuel abandonó su asiento y salió despavorido del aula ante el asombro de todos los presentes, maestro incluido.
—No tiene mi permiso para abandonar el aula. Deténgase.
Don Pedro fue a toda prisa hasta la puerta y ojeó ambos lados del pasillo buscando sin éxito el rastro de Manuel. Después ordenó a Julián que se pusiera de rodillas sosteniendo en cada mano dos enciclopedias Álvarez y al primero de la clase que vigilara que el sancionado mantuviera bien estirados los brazos hasta que llegara el siguiente profesor, que ya este decidiría si prolongaba o no el castigo. Acto seguido, maldiciendo en alto al alumno evadido y haciendo cábalas sobre su paradero, se marchó con un portazo de tal violencia que hizo temblar al Príncipe y al Caudillo en los retratos que colgaban de la pared por encima del encerado, flanqueando al Cristo crucificado.
Capítulo 12
Nadie parecía atreverse a romper el silencio en el que quedó sumida la clase, hasta que un tenue murmullo de perplejidad, no exento de temor, fue cubriendo cada vez más el aula. Espontáneamente, voces de alumnos se iban sumando a nuevas pláticas que brotaban sin cesar entre los pupitres, describiendo con minuciosidad o matizando los hechos que acababan de presenciar, elaborando entre todos la crónica casi en vivo del episodio de las orejas de burro. Y no pocos de los que antes se burlaban mostraban ahora especial conmiseración por Manuel, no solo por el escarmiento padecido, el más severo que habían presenciado en esas dependencias, sino por las alarmantes consecuencias que acarrearía al compañero tan insólita fuga.
—¡Está ahí, mirad, está ahí Manoli! —gritó de repente a pleno pulmón uno de los alumnos, dirigiendo con energía su dedo índice hacia uno de los ventanales.
—¿Dónde?, ¿dónde está?, ¿dónde...? —iban preguntando otros mientras dejaban sus puestos buscando un hueco entre las ventanas, que fueron inmediatamente tomadas.
Hasta Julián corrió hacia donde estaban todos, dejando las pesadas enciclopedias sobre una mesa, concediéndose un levantamiento temporal de su castigo y un alivio para sus brazos.
—¡Está ahí! ¿Le veis? ¡Se ha subido a esa acacia!
—Pero ¿qué hace ahí? ¿Por qué se habrá subido al árbol? ¿Y si se cae?
—Parece una mona sobre la acacia —añadió alguien.
—Más bien una burra en la acacia —precisó el mismo alumno, provocando algunas risas.
—Bueno, basta ya. Ya os habéis reído bastante —añadió otro—. Sois tan culpables como el maestro.
—Seguramente ha trepado el árbol porque allí se siente a salvo —intervino Julián—. Todos nuestros maestros son muy viejos. A ninguno le veo capaz de ascender por el tronco.
—Debe estar muerto de miedo para haberse escondido ahí. Tarde o temprano le descubrirán —añadió Francisco Sevilla, aún relamiendo una buena dosis de amor propio por despojarse del sambenito del último de la clase.
—Desde luego no es un buen sitio para ocultarse, pero sí para sentirse seguro —añadió Julián—. Creo que no será nada fácil hacerle bajar.
«¡Dejadme sitio! ¡No puedo ver! ¡Córrete un poco!», se sucedían las quejas entre la cuarentena de alumnos que, de pie, agachados, en cuclillas o subidos en el mobiliario escolar, aprovechaban cualquier resquicio para pegar sus ojos a los cristales y no perder perspectiva del árbol ocupado.
Con las piernas colgando a casi cuatro metros del suelo, encaramado sobre una bifurcación del tronco de la robinia, blanquísimo de tez y con una melena rubia al viento iluminada por el sol, Manuel parecía un ángel sin alas atrapado entre las ramas tras una accidental caída. Absorto al contemplar tan de cerca los hermosos racimos de pan y quesillo que le circundaban, desconocía ser ya el centro de todas las miradas del colegio, pues por los ventanales de al menos una decena de aulas con vistas al patio, como abigarrados enjambres de pequeñas cabezas humanas que cubrían casi toda la superficie de las cristaleras, asomaban expectantes rostros que examinaban cada uno de sus movimientos. Observadores todos que por un momento desviaron de repente su atención tras irrumpir, sobre el suelo de cemento del patio, dos agigantadas y oscuras sombras en dirección a la acacia: espectral proyección, a modo de avanzadilla, de don Pedro y don Alberto, el temible director.
—Baje de ahí inmediatamente. ¿Se ha sentido usted menospreciado al ser comparado con un burro por sus propios méritos y quiere hacernos creer que se encuentra más cómodo en un hogar propio de los primates, colgado de la acacia y a la vista de todos? —habló el director en un tono negociador—. Recapacite, don Pedro ha obrado de esa manera por su bien. Es puro pragmatismo, busca espolear su ego, remover su conciencia para que sea usted más aplicado y labrarse así un más halagüeño porvenir. No empeore las cosas. Descienda con cuidado del árbol y seremos indulgentes a la hora de aplicarle las medidas disciplinarias oportunas. Sea razonable. No nos obligue a hacerle bajar por la fuerza ni a convocar a sus padres para convencerle. Ahórreles ese disgusto.
Desde arriba, Manuel hacía oídos sordos al discurso de don Alberto, ni siquiera podía ver sus labios, solo percibía la mitad de su cara, apenas sus afilados pómulos y sus ojos hundidos que le daban un aspecto lobuno, el de un depredador insaciable dispuesto a lanzarse a su cuello.
Corría la mañana, ya no había testigos en las ventanas, aparentemente se había ido recuperando el ritmo normal de las clases y solo a veces surgían las fugaces siluetas de algunos profesores. El ocupante de la acacia permanecía imperturbable, con la espalda recostada sobre un recio desdoblamiento del negruzco tronco y su mirada azulada perdida en el cielo. Enfundados en sendos trajes pardos, con los brazos en jarra y de vez en cuando alzando en cómica concordancia sus cabezas, don Pedro y el director se protegían del sol bajo la tupida copa de la robinia, conversando entre ellos en susurros sobre la mejor formar de salir de aquella extraña situación.
—¿Qué hay ahí arriba colgado de ese árbol de la escuela, Sole? —preguntó una señora camino del mercado al pasar junto al enrejado de la puerta posterior del Colegio Amanecer.
—Déjame ver. Será un gato, Pepa.
—¿Un gato, Sole, con esas piernas? ¡Virgen Santa, si es un niño!
—¿Un niño, dices? ¡Dios mío! ¿Pero qué hará ahí?
—Aquel, el del pelo blanco, parece el director. El otro debe ser un maestro.
—¡No sé! ¿Estarán en la clase de gimnasia, Pepa?
—¿Gimnasia? ¿Un niño solo? Y además es muy peligroso. ¡Una mala caída desde ahí arriba, imagínate!
—¡Hijo, bájate de ahí, tesoro, que te puedes matar!
—¡Oigan!, ¿cómo es que está ese niño en la acacia?
Desde lejos, y también en sincrónicos aspavientos, como el de las madres cuando alguien irrumpe en la habitación del bebé recién dormido, maestro y director instaban a las señoras a guardar silencio y marcharse cuanto antes para no empeorar más las cosas.
—No entiendo nada, Sole. Encima parece que se han molestado. ¡Virgen bendita, a este país ya no hay quien lo entienda!
Que la hora del recreo se echara encima atormentaba al director. ¿Qué pensarían el resto de los alumnos? ¡No se fijarían en otra cosa, sería la comidilla del patio! ¿Qué clase de algarabía se montaría con cientos de estudiantes apiñados como indios en torno al árbol tomado? Había que evitar a toda costa esa escena, ese bochornoso espectáculo. Además, a la salida de la escuela todos contarían el incidente en sus casas. El asunto no parecía demasiado grave, un escolar subido a un árbol como reacción a un correctivo disciplinario. Sonaba hasta ridículo. ¡Una niñería! Nada que no se pudiera solucionar intramuros. Pero el ocupante de la acacia no parecía atender a razones, se mantenía allí arriba impertérrito ante sus instancias para que la abandonara y eso empezaba a desesperarle. Había que cortar por lo sano, hasta la idea de talar el tronco llegó a rondarle la cabeza. Había que actuar rápido y ser expeditivos. Contundencia y discreción, sobre todo mucha discreción.
—Don Pedro, vaya clase por clase anunciando que se suspende el recreo en el día de hoy porque vamos retrasados con el programa del trimestre. O mejor, no dé razones. Que hagan la pausa, pero sin salir del aula, con la presencia del maestro. Y a ser posible que mantengan las persianas echadas. Antes busque al conserje para que se repartan la ronda, que apenas quedan quince minutos para que suene el timbre del recreo. Y después, vuelvan aquí inmediatamente.
—Por supuesto, señor director.
Y al instante don Alberto torció el gesto y henchido de furia apremió a Manuel para que pusiera fin a tan ridículo comportamiento o se atendría a las más graves sanciones.
—¡Basta ya de templar gaitas! ¡Ya ha agotado mi paciencia! ¿Pero quién se ha creído? ¿Quiere que llamemos a la policía para que lo baje por la fuerza, como si fuera un vulgar delincuente? Se está jugando usted la expulsión del colegio. ¿Lo sabía? Se lo ordeno, baje ahora mismo. Es usted peor que un burro, es más terco que una mula. ¡Qué baje, mamarracho!
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.