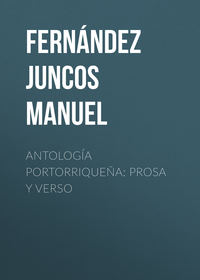Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Antología portorriqueña: Prosa y verso», sayfa 6
FEDERICO ASENJO
Así como hay hombres de inteligencia brillante, inquieta, bulliciosa y expansiva, que se imponen poderosamente á la atención pública, y tienen más viso y repercusión exterior que capacidad interna, los hay también de inteligencia concentrada, de carácter apacible, asiduos en el estudio y en el trabajo; de más talento que apariencia, modestos y enemigos de ostentación. Á estos últimos pertenecía don Federico Asenjo.
Nació en Mayagüez, el día 26 de Abril de 1831. Su padre era un militar español, natural de Castilla la Vieja, y su madre una dama venezolana, descendiente también de una noble familia de castellanos. El servicio de las armas obligó al Sr. Asenjo padre á trasladarse á San Juan cuando Federico era todavía niño, y aquí adquirió éste la instrucción primaria, y fué más tarde alumno distinguido del Seminario Conciliar.
Aprendió con perfección la lengua latina y la francesa, y gracias á ellas y á su constante afán de estudiar, logró extender considerablemente el círculo de sus conocimientos, ilustrar su mente y llegar á ser uno de los portorriqueños más instruídos de su tiempo.
Rindió culto en su juventud á la literatura amena, colaborando en un periódico que se publicaba en San Juan, con el título de El Ramillete, y antes de los 22 años escribía notables artículos de economía política y de ciencia administrativa en el Boletín Mercantil y en El Mercurio, compartiendo en este último las tareas de Redacción con don Julio Vizcarrondo.
En 1863 fundó El Fomento de Puerto Rico, revista quincenal de ciencias, que se transformó más tarde en diario, y que ejerció notable influencia en el país.
La modestia de Asenjo llegaba hasta el punto de no poner su nombre en muchos de los trabajos que publicaba, y así hay en nuestros archivos muchos estudios, Memorias, reseñas de Exposiciones y de solemnidades públicas, Informes oficiales y proyectos de instituciones, debidos á su docta pluma, y sin ninguna indicación expresa de quién los escribió.
Después que la revolución española de 1868 desarrolló en Puerto Rico la vida Municipal, Asenjo fundó y dirigió una revista titulada El Municipio, y dedicada á propagar la teoría y la práctica de la administración del pueblo por el pueblo.
En 1875 adquirió la propiedad de El Agente, periódico en el que hizo esfuerzos meritísimos para propagar aquí la ciencia económica y social. Por último fundó la Revista de Agricultura, Industria y Comercio, en la que propagó, por espacio de nueve años, excelentes ideas y un gran caudal de ciencia favorable al fomento de esas fuentes principales de la riqueza de los pueblos.
Entre los libros y folletos publicados que llevan su nombre merecen especial mención los titulados Elementos de orden social, Nociones de agricultura, Páginas para los jornaleros de Puerto Rico, Un pequeño libro de actualidad (estudios económicos) y El Catastro de Puerto Rico. Con el pseudónimo de Claro Oscuro, publicó también un curioso libro suyo de crítica humorística, titulado Viaje al rededor de la plaza principal.
Prestó importantes servicios á su país en la Junta Superior de Instrucción Pública; organizó la Escuela Profesional fundada en San Juan en 1883, y fué proveedor de su material científico, y apenas se halla un proyecto beneficioso para Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XIX, al cual no haya llevado Asenjo el concurso de su inteligencia y de su actividad.
Por encargo de la Sociedad Económica de Amigos del País, se dedicó Asenjo en sus últimos años á recopilar datos para la Historia general de Puerto Rico, y dejó 31 volúmenes de estos apuntes en el archivo de aquella memorable institución. Su vida fué una constante serie de trabajos fecundos en provecho de la prosperidad y la cultura de su país, por lo cual uno de sus biógrafos le califica muy acertadamente de "ciudadano modelo."
Y todo esto lo hacía sin ningún alarde, sin ostentación alguna, callada y modestamente, como quien encuentra en su misma conciencia los estímulos y las recompensas de sus buenas obras. Rara vez se le veía en público, á menos que no fuera para realizar algún acto obligatorio. Para verle y hablar con él había que buscarle casi siempre en su oficina, en su gabinete de estudio y de trabajo.
Su estilo como escritor guardaba gran analogía con su carácter: era natural, llano, sin adornos ni rodeos retóricos, como de quien sólo deseaba propagar verdades y nociones útiles, y ser comprendido con toda claridad.
Tuvo varios hijos de su segundo matrimonio con doña María Luisa del Valle, descendiente de una noble familia española, y de esta unión nació la dama que es actualmente esposa del Hon. H. A. Reed, general del Ejército Americano.
Falleció Asenjo en 30 de Agosto de 1893.
LA FAMILIA
La institución de la familia es común al estado de aislamiento y al estado social, porque se funda en el instinto de la conservación de la especie, del que gozan hasta los animales irracionales; pero en el aislamiento, la naturaleza y la duración de las relaciones que constituyen la familia dependen enteramente de la duración y de la intensidad de los afectos que la han fundado; mientras que en el estado social, estas relaciones se convierten en deberes, los cuales son obligatorios durante un término fijado de antemano para cada miembro de la familia.
No he de tratar aquí de la influencia de esta institución en el desarrollo moral de los individuos, porque la consideraré únicamente como institución social, que puede obrar y obra en efecto en el desarrollo material de la sociedad, formando una parte integrante de ese orden social que me he propuesto hacer conocer.
En la palabra responsabilidad se resume todo lo que las leyes y las costumbres del estado social añaden á la familia natural. El padre de familia es responsable ante la opinión pública, y á veces ante los tribunales, de la suerte y de la conducta de su esposa y de sus hijos; y esta responsabilidad dura, con respecto á los últimos, por lo menos hasta que llegan á la mayor edad; y en cuanto á la primera, en tanto que no se disuelve el matrimonio.
De aquí es que brota propiamente el germen de todo lo que la familia llega á ser bajo el régimen de la civilización. Esa responsabilidad es la que hace tan vivos y duraderos los afectos domésticos, la que mantiene aun después de la primera edad la autoridad de los padres y la sumisión de los hijos; pero sobre todo, y ese es el punto de vista capital que debe hacerse resaltar aquí, por esa responsabilidad es que, encontrándose las necesidades del padre de familia aumentadas con las de todos los miembros de ella, crece en la misma proporción la fuerza de estímulo de esas necesidades.
El primer trabajador que sintió sobre sí el peso de semejante responsabilidad, el primero al cual dijo la sociedad; «tú serás el único encargado y por largo tiempo de proveer á las necesidades de tus hijos, cualquiera que sea su número, y á las de tu esposa, cualesquiera que sean los sentimientos que le profeses,» ése inventó ciertamente algún nuevo medio de hacer productivo su trabajo, porque indudablemente debió poner en tortura su inteligencia y su actividad por ese aumento de necesidades, por esa fusión íntima de sus intereses comunes con los de otros seres á los que se hallaba unido por un instinto benévolo.
Y cuando llega la edad del desarrollo intelectual, cuando el padre siente un noble orgullo al pensar que dejará una posteridad que le honrará después de su muerte y que elevará su nombre por encima de los demás, ¡qué aumento tan prodigioso encuentran sus facultades productoras! Ya no se trata solamente para él de satisfacer las necesidades físicas de sus hijos, sino que es necesario darles los alimentos del espíritu, proveer al desarrollo de su inteligencia, cultivar su razón y su sentido moral. ¿Quién es capaz de decir las riquezas y los progresos de todo género que las sociedades deben á la acción poderosa de esos móviles, que sólo pueden impulsar el espíritu de la familia y el sentimiento de la responsabilidad?
Sin la institución de la familia la de la propiedad hubiera sido casi estéril, y apenas hubiera bastado para hacer atravesar á las sociedades humanas esa primera etapa de la civilización, ese estado social tan imperfecto, que se asemeja tanto á la barbarie, y en el que vegetan todavía los pueblos del Oriente, en los que la poligamia no ha permitido que desarrolle y ejerza la acción que le es propia el espíritu de familia.
En la época presente han aparecido algunos soñadores que, en sus planes quiméricos de organización social, han hecho abstracción de la familia, como otros habían hecho antes abstracción de la propiedad: y los hay como los discípulos de Fourier, los falansterianos, que libertando al padre de toda responsabilidad por lo que toca á su esposa y á sus hijos, y á éstos de toda dependencia de aquél, pretenden hacer á la sociedad la única responsable de lo que hiciera y llegara á ser cada uno de sus miembros desde el momento de nacer hasta la hora de su muerte.
Pretenden según dicen, si no estoy errado, no destruir la familia sino desembarazarla de las obligaciones onerosas que tiene, conservándola todas sus ventajas. En su falansterio, creen ellos que el libre impulso de las pasiones naturales bastará para hacer nacer esas relaciones mutuas de protección y dependencia, que han establecido las leyes y las costumbres de las sociedades civilizadas; pero puede asegurarse que con la realización de esta monstruosa utopia se destruiría más radicalmente la familia, que pasando bruscamente á un completo estado de aislamiento.
Entre los salvajes, en efecto, como no existe la sociedad como ser colectivo, y no puede por tanto encargarse de proveer á las necesidades de las esposas y de los hijos, ni protegerlos de ningún modo, su debilidad relativa los somete necesariamente á la dominación del padre de familia, al mismo tiempo que los afectos instintivos de éste les aseguran, por todo el tiempo que les es preciso, su asistencia y su protección, tanto en las necesidades á que están sujetos, cuanto en los peligros á que se hallan expuestos; por lo cual puede decirse que la familia existe en el estado de aislamiento, si bien de una manera imperfecta y precaria, pero con sus caracteres esenciales y aun con cierta especie de responsabilidad, de hecho si no de derecho, para el que es jefe de ella.
En el falansterio nada de esto existe. La sociedad ó la falange, sustituyendo bajo todos los puntos de vista al padre de familia, no dejaría nacer esas simpatías y esos hábitos que tiende á producir la vida común, y que en el salvaje sustituyen al sentimiento del deber. No sólo se vería de este modo alterada la familia en lo que constituye su esencia, sino que sería imposible, y la humanidad descendería más abajo de la línea en que se encuentran las razas que permanecen todavía extrañas á la civilización.
RAMÓN MARÍN
Nació en Arecibo, en el año 1832, y fué educado en el Colegio de San Felipe, que en dicha villa dirigía el Padre Mariano Vidal.
Desde muy joven se dedicó Marín á dar lecciones de instrucción primaria á domicilio, y á los 18 años de edad era director de una Escuela en Cabo Rojo. Seis años después se graduó de Maestro de primera clase, y fué solicitado por los padres de familia de Yabucoa, para que fundase allí un Colegio.
En él se dió á conocer Marín como educador excelente; pero á medida que ganaba crédito entre sus compatriotas y discípulos, iba inspirando sospechas de hombre peligroso á los gobernantes de aquel tiempo, hasta el punto de que uno de ellos, el general Messina, le desterró de Yabucoa. Más tarde otro gobernador le repuso en la dirección de aquel Colegio.
Estudió Marín con empeño durante su destierro; una vez repuesto en sus funciones se graduó de Profesor Superior, y poco después ejercía brillantemente su profesión en un Colegio de Ponce, titulado Museo de la Juventud.
Ya por aquella época se iba ensanchando en Puerto Rico el horizonte de la vida política, y Marín decidió dedicarse al periodismo, después de 25 años de magisterio escolar.
En 1874 publicó en Ponce El Avisador, y sucesivamente fundó y dirigió en aquella misma ciudad La Crónica, El Pueblo, El Popular, y El Cronista, periódicos que alcanzaron crédito y estimación en el país.
Publicó también un notable estudio acerca del desarrollo social y económico de Ponce; dió á la escena algunos ensayos del género dramático, y se ejercitó de vez en cuando en el cultivo de la poesía lírica.
Era de carácter franco y expansivo, muy amante de su patria y muy entusiasta agitador de las nobles ideas de redención por medio de la Escuela, y de progreso por medio de la libertad y el trabajo. Fué gran amigo de Don Román Baldorioty de Castro, compañero suyo en las luchas del periodismo, y también su compañero de prisión, en 1887.
Fué nombrado Director del Asilo de Beneficencia, de San Juan, en 1897, y en este cargo importante permaneció hasta algunos meses después de la ocupación americana.
Falleció en el año 1902.
EN LA PORTADA
de la corona poética en honor de corchado
En estas blancas hojas que circundan
Negros crespones que un dolor exaltan,
Venid de Borinquén ilustres bardos,
Un suspiro á exhalar de vuestras arpas.
Verted aquí las lágrimas que surgen
Por los que en aras de la patria mueren,
Y el doliente clamor que el arpa vibre
Hasta el egregio compatriota llegue.
Que nunca, nunca enmudecido el plectro
Rompiera el nudo que letal le embarga
En más noble ocasión, con amor tanto,
Que al ensalzar las glorias de la patria.
Y él de allá, de los ámbitos etéreos
Donde es al alma el sacrificio grato,
Agradecido exclamará y gozoso:
«Digna eres, Borinquén, de mi holocausto!»
EUGENIO MARÍA DE HOSTOS
Fué hombre de gran talento, de estudios muy variados y copiosos, y de gran energía de voluntad.
Nació en un barrio cercano á la ciudad de Mayagüez, el día 11 de Febrero de 1839, y adquirió casi toda su instrucción primaria en un colegio particular que dirigía en San Juan el Profesor don Jerónimo Gómez. Estudió algunos cursos de la enseñanza secundaria en el Seminario Conciliar de Puerto Rico, y obtuvo el grado de Bachiller, en Bilbao. Más tarde se graduó de Abogado en la Universidad Central de Madrid.
Agitábanse á la sazón en España las ideas de libertad y de reforma política que produjeron más tarde la Revolución del 68, y Hostos, sin dejar de estudiar, tomaba parte en los trabajos periodísticos y orales de mayor empeño, al lado de otros estudiantes amigos suyos, que se llamaban Castelar, Salmerón, Labra y Giner, y que llegaron á ser más tarde figuras eminentes de la tribuna y de la cátedra. Al terminar Hostos su carrera trató de regresar á su país, con el propósito de influir briosamente en su cultura y en su mejoramiento político y social; pero se había distinguido tanto en la Metrópoli por el radicalismo de sus ideas y por sus sueños generosos de libertad y federación Antillanas, que su vuelta á Puerto Rico hubiera atraído sobre él persecuciones y peligros. Se trasladó entonces á los Estados Unidos, desde donde prestó servicios importantes á la revolución de Cuba; pasó más tarde á la América del Sur en solicitud de recursos para sostener aquella revolución; ejerció el periodismo en varias repúblicas hispanoamericanas, siempre con propósitos de independencia para Cuba y Puerto Rico, y en 1877 contrajo matrimonio con doña María Belinda de Ayala, descendiente de una distinguida familia Cubana.
Ya por entonces había demostrado grandes aptitudes de educador, y después de firmada la paz en Cuba aceptó proposiciones del gobierno de la República Dominicana para dar impulso allí á la enseñanza pública. Obtuvo en Santo Domingo un éxito admirable en la organización de las Escuelas Normales y en la perfección de los métodos educativos. En nueve años que dedicó á esta obra regeneradora, no sólo formó maestros excelentes, sino que escribió libros de estudio para todas las asignaturas de la primera y la segunda enseñanza. Muchos de estos libros se conservan todavía como verdaderos modelos de su género.
En 1889 recibió encargo del Gobierno de Chile para reformar la enseñanza en aquella importante República, en donde se conocían y se estimaban ya las grandes aptitudes pedagógicas de Hostos. Mientras desempeñaba en la Universidad de Santiago de Chile la cátedra de Derecho Constitucional, escribió para uso de sus discípulos un tratado, que adquirió extraordinaria resonancia por la novedad y excelencia de su doctrina, y por el buen método de su exposición.
Cuando estalló de nuevo la guerra cubana pensó Hostos en las complicaciones que podían alcanzar á Puerto Rico en el caso de que los Estados Unidos se decidieran á intervenir, y tan pronto como terminó su compromiso en Chile, trató de organizar en Puerto Rico una Liga de Patriotas que trabajase en favor de la independencia de esta isla, procurando que no llegase á ser teatro de luchas sangrientas. Pero los sucesos se habían precipitado, el país aceptó voluntariamente la nueva soberanía, y Hostos se fué á continuar en Santo Domingo su obra de educador, después de haber fundado en Mayagüez el Instituto Municipal.
Á pesar de lo accidentado de su vida y de los trabajos políticos á los cuales prestó siempre gran atención, escribió Hostos cerca de cincuenta volúmenes, entre libros y folletos, todos interesantes y útiles, y muchos de ellos merecedores de alto elogio y de gran estimación.
Analizando atentamente sus obras, y estudiando bien las circunstancias de su vida entera, se adquiere el convencimiento de que Hostos estaba dotado de un carácter noble y austero, de que poseía una cultura extraordinaria, y de que tenía grandes condiciones de pensador y de pedagogo.
En los dos trabajos suyos que se insertan á continuación de estas líneas se reflejan dos aspectos distintos de su entidad moral: lo tierno y delicado de su naturaleza afectiva, y la severidad y pureza de sus ideas en punto á deberes humanos y de disciplina social.
EN BARCO DE PAPEL
á ángela rosa silva,
en pago de un artículo suyo que inadvertidamente rompí
I
Al entrar en mi casa, á descansar de la brega cotidiana, oí con negligente oído que me recomendaban la lectura de un artículo literario, «muy bien escrito,» que expresamente me habían dejado sobre mi mesa de lectura.
Á ella acababa de sentarme, cuando la víctima menor de mis extremos paternales abrió la puerta de mi toma-café, se me sentó en la falda, me sobornó con un beso, y me pidió un barco de papel.
Tendí el brazo, tomé el primer papel impreso que hube á mano, le arranqué un pedazo, saqué las tijeras que, para ese y otros oficios de padrazo, llevo siempre en un bolsillo, y recorté lo mejor que pude un cuadradito. Lo doblé primero en un doblez rectilíneo; después, en dobleces angulares; en seguida, en rebordes muy simétricos; luego, en dirección de fondo á borde; acto continuo, en repliegues de adentro para afuera, y tomándolo gloriosamente, y mostrándolo con aire victorioso á la atentísima sobornadora: – ¡Ea! – le dije – un beso, ó no hay barco! Me dió el beso, le dí el barco.
II
Y ¡qué barco…! Cuando lo echamos al mar en la jofaina llena de agua, y promovíamos con los dedos un oleaje, era de ver cómo la leve embarcación cabeceaba; orzaba, se iba de bolina; y ya con el viento en popa que salía de nuestro aliento, ya con furioso mar de proa, que producíamos agitando la jofaina, se balanceaba gallardamente, ó se estremecía de proa á popa, ó amenazaba írsenos á pique.
III
No bastándonos nosotros mismos para ser á la vez tantas cosas, vientos de todos los cuadrantes, trepidaciones, oscilaciones, remos, velas, capitán, timonel y tripulación, fuímos al airecillo del balcón, que á ella se le ocurrió abrir de par en par, pusímonos á distancia para ver desde lejos nuestra embarcación, realizando así el concierto de la realidad y la idealidad, (que ¡las pobres…! viven desconcertadas en el mundo…), siendo realidad el barco visto, siendo idealidad las tiernas despedidas que dirigíamos á los imaginarios tripulantes.
IV
Ya, sin saberlo, para el momento de las despedidas éramos muchos: primero que todos, el inseparable compañero de diabluras; enlazadas, detrás, en su contínuo abrazo la madre dilecta y la hija predilecta; más atrás, empujando para ponerse por delante, los dos más endiablados botafuegos que el sol de las Antillas ha ingerido en corazones y cabezas de muchacho. Faltaba sólo uno: es uno que ya está camino del porvenir, que es un camino muy áspero, muy cuesta arriba, muy sin horizonte, muy sin luz, sobre todo, en la América del Sud. Y suspiramos.
V
Y allá iba la nave por el mar de la jofaina al embate de los vientos del balcón, desapareciendo ya sin duda en alta mar, porque apenas veíamos un punto. Un punto fijo que se mira es un imán que se pone á la atención, al sentimiento y al deseo. De tal modo pendíamos del punto, que estábamos efectivamente presenciando el alejamiento de la nave.
– Y ¿para dónde irá?.. hubo una voz.
– Y ¿cómo se llamará? hubo otra voz.
– Yo quiero que se llame lo que parece.
– ¿Qué parece?
– Una gaviota.
– Pues yo quiero que se llame Cuba Libre.
– ¡Silencio!.. El nombre de la víctima no se pronuncia en casa de los cómplices.
– ¡Verdad! "Cuba libre", en la América del Sud, suena como "Creta" en la Europa del Norte.
Ya estaba convenido: se llamaba La Gaviota, y navegaba con rumbo á Cuba libre.
Entonces hubo una algarada de alegría que acabó en una algazara de entusiasmo. Todos querían embarcarse para Cuba.
La verdad es que, así á la lejanía, y desde la oscura penumbra, cielo cerrado, atmósfera de hielo, soledad de desierto, desde donde la contemplábamos, la radiante nave, bañada á fondo por el sol, sostenida en un mar libre, caminando hacia la luz, era una tentación.
Ya estábamos en dirección á bordo, cuando un portazo dió al traste con el mar, con el barco y con el propósito de embarque.
Una vez, caminando por una de esas costas, desde lejos habíamos visto como un esqueleto negro abandonado á la orilla de la playa. Al acercarnos, ¡qué triste! todos nos compungimos, era el esqueleto de un barco, era el testimonio de un naufragio.
La aflicción al imaginar la agonía de los náufragos, no fué más íntima que la sentida ahora al ver el naufragio del barco de papel.
El que primero llegó al lugar de la catástrofe, leyó en voz alta "La Gaviota."
– ¿Cómo es eso? ¿Tenía el nombre en la borda, como las goletas de verdad?
– Creo que no, porque esto parece, por los dobleces, que era quilla…
– ¡Deja ver…!
Y poniendo con precaución sobre la mesa el húmedo papel, la interpeladora leyó, como leyendo para sí: "La Gaviota, de Fer…"
Y levantando inquieta la cabeza, interpeló á la chiquitina:
– ¿Dé dónde tomaste ese papel?
Á lo cual, rehuyendo bulto y responsabilidad, contestó la amenazada:
– ¡Fué papá!
Y yo, confuso y asustado con el susto de la pequeñuela, balbucí, una excusa:
– Lo encontré ahí.
– ¡Pues buena la hemos hecho!..
Y riéndose á risotada al ver mi facha de delincuente honrado:
– Pero papá, si éste era el artículo literario que yo le recomendaba…
– "Et voila comme – "Et voila commeune femme abîme un homme,"
murmuré yo, acariciando la cabellera de mi sobornadora; acordándome de una canción de boulevard, en los tiempos aquellos en que París me sonreía.
– Y ¿qué vamos ahora á hacer?
– ¡Qué hemos de hacer! continuar el viaje, dije yo con honrada convicción, y defendiendo el derecho que mi cómplice tenía á proseguir el juego.
– Pero si ya no hay goleta…
– Pero aquí hay papel…
¡Vaya si fué grito! No tuve más remedio que soltar el papel que había cogido, al oir:
– ¡No! ¡no! ¡que ese es el pedazo que queda del artículo de R…!
– Pues entonces…
Y me encontré cara á cara con el íntimo tonto que todos encontramos en el primer repliegue de nuestra segunda circunvolución frontal, cada vez que no sabemos lo que hemos de hacer.
Contra ese desorientado… (¿qué es el hombre más que un íntimo tonto que va desorientado por el mundo?)
Decía, que contra el sublime desorientado no hay como el único orientado de este mundo, el niño, que siempre sabe lo que quiere hacer, y que, entonces, queriendo nuevo barco, me miraba con chispas en los ojos… (porque eran ella y él, los dos chiquitines). Á cien chispas por ojo, eran cuatrocientas chispas eléctricas, que no digo á un desorientado, á todo Oriente hubieran sido capaces de poner en movimiento.
Y cuando roto el papel, y hecho otro barco, y vaciado otro mar, volvimos á navegar en la jofaina con la imaginación, y la amiga de la autora del artículo descuartizado, me preguntaba:
– Y ¿qué le vamos á decir?
– Dile, le dijo, que así como no hay vuelta á la patria como la que se hace en un buque imaginario, en barco de papel, en sueño de despiertos, con las velas del deseo, con el vapor de la imaginación, con las valvulaciones del corazón, por el mar de la esperanza, bajo el cielo de la caridad, bajo el ala de la inocencia, así no hay artículo literario ni composición poética ni obra de arte, que no valga más en la región de lo impalpable, que en la mísera región de lo palpado.
Chile, 1897.