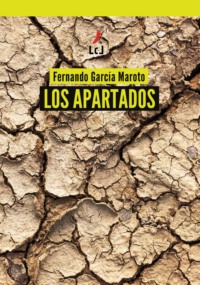Kitabı oku: «Los apartados», sayfa 3
Capítulo 4
Aquel primer día, después de bajarse del autobús y mucho tiempo antes de su paseo nocturno hasta La Colonial, el teniente Soto anduvo por las calles de Villa, dejándose ver, a esa hora en la que el incendio de cada día abrasaba inclemente las cosas sin llegar nunca a convertirlas en ceniza. El crepitar de las llamas invisibles se oía dentro de cada cabeza.
Tenía que arreglar unos cuantos asuntos, el teniente Soto.
Varios de nosotros le vimos a través de las sucias cristaleras de El Círculo, un bar con pretensiones y derecho de admisión reservado; también propiedad de don Rafael. La sola entrada al local era considerada un privilegio; muy distinto del de la entrada a La Colonial. Aquellos que tenían algo que decir en Villa, aunque no sirviera para nada ni nadie les escuchara, se congregaban en El Círculo, antes y después de las comidas; respetando con devoción y solemnidad las horas ociosas del aperitivo y la sobremesa. Un humo denso flotaba siempre en el lugar, volviéndolo tan sofocante como el ambiente exterior. Cada cual tenía allí su sitio favorito y una bebida preferida conocida por los camareros. Nunca se pagaba en el acto, sino que una cuenta con nombre y apellidos descansaba tras la barra acumulándose gulosa durante una semana entera hasta verse satisfecha los lunes, que era el día asignado para el cobro. Pretendía así el espíritu provinciano de don Rafael establecer a la fuerza una especie de club de caballeros, un salón de tertulia de amigos; con la sustancial y esencial diferencia de que los presentes en ese sitio mugriento poco teníamos de caballeros y mucho menos de amigos. Un aire de decadencia y desconfianza se mezclaba, volviéndose casi insoportable, con ese humo azulado de cigarros, pipas y cigarrillos.
Y fue desde ahí, a través de las sucias cristaleras de El Círculo, desde donde varios de nosotros le vimos.
La extranjería del hombre nos llamó la atención; y una vez reconocido y clasificado el individuo alguien comentó:
—Solo nos traerá problemas.
Parecía un diagnóstico arbitrario y sacado de la manga, sin base alguna; y, sin embargo, todos estuvimos de acuerdo, acompañando en silencio nuestro asentimiento con movimientos lúgubres de cabeza. El juez Onil y el profesor Vargas aplazaron un momento su eterna partida de ajedrez: la diagonal de un alfil se detuvo en seco y el consiguiente gambito de caballo quedó suspendido unos segundos. Era como si siempre jugaran la misma partida y ninguno de los dos se atreviese a ganar, por temor a lo que ello pudiera significar en sus destinos. Ambos se asomaron unos segundos y tuvieron tiempo de ver al hombre cruzar la plaza del Ayuntamiento en dirección oeste. Conservaron en su memoria el rostro y la amenaza; y luego reanudaron el juego con la lentitud de los que tienen acumulada y gravosa toda la vida por detrás. Ellos no dijeron nada.
Don Rafael no tuvo que moverse de su rancio sillón orejero, de su trono de cuero, porque el doctor Riaza se encargó de describirle al sujeto en cuestión. Plantado de pie delante del ventanal, Riaza no se entretuvo en el aspecto físico, ya que tarde o temprano tendría el cacique ocasión de admirarlo, sino que dedicó su parlamento a cuestiones de temperamento, subjetivas. Nos regaló sus impresiones engolando un poco la voz.
—Es un hombre lento —sentenció el galeno—. Lento y desafiante; pero a propósito. Se sabe observado y no le importa. Yo creo que hasta le gusta. No tiene pinta de echarse atrás, ni de ceder. Y desde luego no tiene ninguna prisa. Como he dicho antes, sobre todo es un hombre lento.
El profesor Vargas encendió su pipa, disimulando haber oído tal comentario, fingió que pensaba en una jugada ya largamente meditada y avanzó con solemnidad el único caballo, ya rendido, que le quedaba. Los jamelgos eran sus piezas favoritas; más que la reina o las torres: tenían elegancia y lamentaba su sacrificio. El juez Onil perdió un peón de cabeza gorda. Renegó en inglés, como si en los momentos trágicos la lengua de sus antepasados irlandeses tomara las riendas de la blasfemia. El hielo del vermú tembló en el vaso, balanceado por el vaivén improvisado de sus manos nudosas de anciano envejecido prematuramente por el alcohol.
Entonces le tocó el turno de palabra a don Rafael. Un aro de humo expulsado con maestría y vanidad precedió a sus frases de profeta.
—Quizá sea un hombre lento. Pero la velocidad de un individuo se puede cambiar. El freno y el acelerador están a nuestros pies; más bien en nuestras manos. Las humillaciones sucesivas frenarán aún más su paso y el miedo le obligará a correr.
El jaque pronunciado por Vargas resonó con la ironía de un amén. El juez ni siquiera sabía por dónde salir. Veía la partida perdida, esa partida prolongada en el tiempo por su voluntad férrea de moribundo que iba ya a morir definitivamente. No hubo ni entierro ni réquiem: mañana, o esa misma tarde, empezarían otra, colocando de nuevo las fichas en posición de batalla y turnándose los colores.
—Solo nos traerá problemas —volvió a repetir el alcalde, al que casi habíamos olvidado por completo, acurrucado solo en un sofá.
Atravesó Soto varias veces la plaza del Ayuntamiento, sin ver pero siendo visto. Por sus gestos medidos y arrogantes era indudable que se sabía observado, espiado por futuros enemigos que él ya consideraba presentes y reales. Las personas anónimas con las que se había ido cruzando por las calles de Villa le miraron sin disimulo, catalogándole, y dibujaron mentalmente un retrato robot del individuo con vistas a ponerlo en común y contrastarlo con esos otros de sus respectivos conocidos en charlas improvisadas cuyo tema estrella sería el nuevo, el extranjero, ese huésped invitado a la fuerza que se movía con pasos lentos y el caminar desarraigado típico del exilio.
El primer habitante de Villa que oyó su voz fue la encargada del puesto de correos. No duró mucho ese dudoso privilegio, y consistió en unas pocas frases sueltas encaminadas a reservar un apartado de correos con su nombre y, luego de hacerlo, mandar en el acto la primera de una serie periódica de cartas con esa dirección virtual en el remite. Todas aquellas cartas, esa primera y las que siguieron en la lista, llegaron siempre puntualmente a su destino, a su destinataria, a la mujer del teniente, y en ellas poco contó este de sus andanzas. Quizá su intención al redactar epístolas tan escuetas fuese la de no preocupar demasiado a su esposa, aunque nunca pensó Soto que ella pudiera estarlo por él; o quizá no le quedaran muchas ganas al policía de poner por escrito, de revivir amargamente y sin solución, el absurdo de su día a día en el pueblo. Otros nos inclinamos a pensar, pensando mal para intentar acertar y así acercarnos a la verdad, que esos jeroglíficos con extensión de telegrama eran a propósito limitados y anodinos, intrascendentes por cautela, por la sospecha legítima de que alguien, todavía sin rostro para Soto en el momento en que escribía la primera misiva, pudiera leer las notas y sacar provecho de ellas.
Encorvado a medias sobre el mostrador, Soto apuntó en la cuartilla, junto a la frase falsamente cariñosa de despedida, una cantidad. Dudó entre varias y al final se decidió por aquella de cuatro cifras, bien redonda. Para cualquiera que viese ese guarismo descontextualizado situado en lugar tan extraño, el significado no estaría nunca claro. Pero sí para ellos dos, los implicados. De ese modo, las cantidades escritas en cada carta regresaban a él con cada respuesta materializadas como por arte de magia en billetes usados de curso legal. La exactitud era matemática; y si alguien, alguna vez, leyó sin permiso y a traición cualquiera de esas respuestas, carentes de sustancia al igual que los párrafos que las motivaban, entonces solo hizo eso, leer. Porque billetes nunca, jamás faltaron.
La encargada de correos, miope con avaricia, era incapaz de ver con claridad lo que Soto estaba escribiendo. Aun así, forzó su postura, se puso de puntillas tras el mostrador y proyectó el cuello hacia delante intentando crear un ángulo de visión suficiente para captar algo, cualquier cosa, por pequeña que esta fuera. No seguía instrucciones de nadie, todavía; era pura curiosidad y afán de protagonismo. Así sabría más que la vecina cuando cuchichearan en voz baja acerca de ese individuo con maleta y chaqueta, y que sudaba a raudales, que había surgido de la nada en medio de ese desierto al que algunos consideraban su hogar.
Remedando la imagen de un escolar aplicado que se sabe la lección del examen, Soto protegió su escritura con un brazo doblado noventa grados. Fueron unos minutos tensos, de un tira y afloja continuado que casi le hicieron perder los nervios al hombre.
—Si levanto la vista y sigue mirando, la contesto —se prometió Soto, que no veía a la mujer pero que sentía el bizquear de sus ojos por encima de su brazo—. Como me mire a la cara, la insulto. La ofendo como sea y le tapo la boca a esa arpía antes de que pueda hablar.
Pero no fue necesario: la otra apartó la mirada y volvió a su posición natural en cuanto notó el movimiento final del bolígrafo, exagerado, como si el hombre hubiese querido advertirla, antes de que la cosa pasara a mayores, de que se metiera en sus asuntos y no hurgara donde no debía. Después selló la carta, recibió las monedas por su labor de burócrata y entregó al hombre del apartado de correos su resguardo de envío urgente y certificado. Si alguien le preguntase por él, diría la verdad: que no le había gustado. Que no era de fiar. Que parecía violento y amargado. Que tenía el odio reflejado y ganas de expulsarlo.
Tras ese primer conato de enfrentamiento, ese amago de encontronazo, hubo un segundo; presagio de los sucesivos. Y de nuevo con otra mujer, algo mayor pero igual de miope que la anterior, con la cara arrugada transformada en una enorme gafa que deformaba sus ojos empequeñeciéndolos al máximo, hasta alcanzar un tamaño ridículo y sospechoso. Por esa razón únicamente pudo intuir Soto, porque verlo habría sido imposible, cómo la mujer abría los ojos de estupor y sorpresa cuando el hombre sacó ante sus narices un fajo abultado de billetes y le entregó a cuenta la cantidad correspondiente a un mes de fianza y dos de alquiler por el piso que esta ofrecía a través del reclamo de un cartel prefabricado anunciando la oferta en la ventana. Aceptó la mujer sin rechistar; pero solo después de ver el dinero, aumentado y convincente por la lupa de sus gafas. Antes de eso desconfió, y mucho, porque Soto se negó a proporcionarle la información que pedía acerca de su trabajo y sus intenciones en el pueblo.
—No puede ser nada bueno —concluyó a regañadientes su futura casera mientras contaba el dinero por segunda vez—. Aquí nadie viene por mucho tiempo a nada bueno. Eso si descontamos a los que vienen a morir.
Si no hubiese mediado la comicidad patética de las gafas de culo de botella, a Soto se le habría puesto la piel de gallina ante ese comentario apocalíptico. En todo caso, se abstuvo de opinar. La segunda arpía seguía contando el dinero cuando el teniente sacó un pliego de papel y se lo extendió sin contemplaciones. Se detuvo en sus cuentas, que ni menguaban ni hacían crecer la cantidad de dinero, y trató de leer el papel. No pudo: la letra era demasiado pequeña. Con una sonrisa, celebrando la indefensión óptica de la mujer, Soto le leyó el contrato de alquiler que este traía ya redactado desde Capital. Completó los huecos mientras leía con el nombre de la mujer y la dirección de la vivienda.
—No hay trampa ni cartón, créame —dijo Soto. Y dijo la verdad. Luego continuó con una mentira necesaria—: Solo es un mero trámite que me permitirá desgravarme ante el fisco.
Porque ese contrato era un as que Soto se guardaba en la manga para partidas posteriores contra rivales mejores.
La otra no pudo resistir la tentación: era bastante dinero. Además, el hombre no había puesto pegas ni había querido ver antes el piso. Así que las futuras quejas carecerían de base o fundamento si algo no le gustaba. Todo sería culpa de él. Y en cuanto a los asuntos que le traían por Villa, ella seguía pensando que no podían ser nada bueno; pero también pensaba, y esta vez con conocimiento de causa, que en Villa era mucho mejor no saber demasiado. Por si acaso.
Por eso, si alguien le preguntase por él, diría la verdad: que no le había gustado. Que no era de fiar. Como el resto de habitantes del pueblo.
Subieron a ver el piso, que se encontraba unas plantas más arriba que la propia vivienda de la patrona. Avanzó Soto en primera posición, inusualmente abriendo camino el que no conocía el terreno. De cuando en cuando, cada tramo de escaleras más o menos, el teniente se giraba con la tranquilidad lenta de un enfermo desahuciado y consciente, condenado, para comprobar cómo esa segunda arpía husmeaba a su espalda, replegada tras un hocico ratonil y lacayuno. Por suerte no decía nada, lo cual habría sido aún más insoportable; le bastaba con ir en la retaguardia, bien segura porque ahí no corría el peligro de ofrecer su espalda a una posible e imaginada puñalada de ese extraño, todavía una incógnita para ella, cuyo dinero había aceptado apenas unos minutos antes y guardado durante la subida, mientras el individuo, antipático como ella, no podía verla. En esos pocos giros de cabeza, el teniente Soto disfrutó de la percepción de ese sentimiento que, de una manera u otra, fue provocando poco a poco en varios, muchos de los habitantes de Villa: la curiosidad hacia su persona mezclada con un miedo instintivo de herbívoro. Se regodeó decenas de veces en esa voluptuosidad de tirano que, precisamente, llegó a ser uno de los atributos que más pudo odiar en don Rafael.
Ni siquiera entró la primera en el piso, tal era el temor de la mujer. Soto se apartó unos centímetros en cuanto alcanzaron la puerta y dejó el paso franco a la asustadiza. Después de abrir fue esta quien se hizo a un lado, repitiendo el amago de danza que iban representando, y le cedió el paso con la ceremonia artificial que provoca el terror más profundo.
Soto dejó la maleta en la entrada y recorrió el piso en solitario. No prestó mucha atención a nada en especial. Ni siquiera comprobó el funcionamiento de las luces ni la corriente del agua. Se conformó con el silencio y el anonimato; de los que creyó erróneamente poder disfrutar mucho tiempo. Luego de la leve inspección, le pidió las llaves a la rata miope que le esperaba todavía agazapada en la puerta, preparada para huir en caso de necesidad, de hacer más agua el encuentro, y la despidió con un portazo seco y firme, contundente, que no deseaba respuesta ni comprensión.
No tuvo tiempo ni de deprimirse un poquito en aquel lugar inhóspito, en aquel piso todavía desconocido y repleto de rincones. Aguardó unos minutos a que la mujer desapareciera, volviera a su casa y las cosas a la normalidad. Deshizo entonces la maleta, colocó sus pertenencias en el armario y los cajones de la habitación principal, exceptuando el arma reglamentaria, que palpó en la sobaquera, bajo la fina tela de su americana, y se dispuso a ir a comer.
Aunque quizá ya se había hecho un poco tarde para comer fuera, bares y restaurantes todavía quedaban abiertos, y el teniente no tardó mucho en encontrar el que andaba buscando. Era este un sitio pequeño, sin pretensiones, dedicado a la comida casera y a los clientes habituales, con tan solo una única mujer atendiendo las mesas y la barra. Probablemente había una persona más, que no le interesaba a Soto, en la grasienta cocina. Porque a él solamente le interesaba comer y ver de primeras a aquella mujer. Sin ninguna ceremonia, dirigiéndose con decisión hasta la mesa mejor situada del local, la que tenía la puerta enfrente y una visión amplia de los alrededores, el hombre entró en la tasca con la familiaridad del que frecuenta esas casas de comidas guisadas en aceites refritos y bañadas en sospechosas, insalubres salsas parduscas. No había ningún cliente más. La máquina tragaperras llamaba inútilmente la atención a base de soniquetes chirriantes y destellos epilépticos. La dueña le miró sin fingir sorpresa; pues esta fue real: a esa hora, con el calor que ya hacía, que entrara un desconocido a comer, o simplemente a tomarse un café rápido, era algo desconcertante. Se acercó a la mesa con su mantel de hule a cuadros rojiblancos y dejó que el hombre posara su mirada en ella mientras le recitaba de memoria la carta con el menú del día, omitiendo los platos, ya agotados, de los que el resto de comensales, más tempraneros, habían dado buena cuenta. El interés con que Soto miraba le pareció a la mujer desproporcionado y extraño, ya que no era lascivo ni curioso. Solo insistente, nada más; y eso no podía entenderlo. Parecía estar midiéndola, comparándola con alguno de los personajes de sus sueños temibles o sus recuerdos más remotos. Sin embargo, si se hubieran visto antes, ella se acordaría de esos ojos cínicos y escrutadores de policía. Porque de eso no cabía duda. Intentó no ruborizarse ni gritar. Era más que probable que aquel hombre volviera algún que otro día y no quería perder la mano ante él tan pronto. Aguantó el tipo. Apuntó el primero, el segundo y la bebida. Ordenó el pedido de paella mixta y filete de cerdo a la plancha a través del hueco que conectaba la barra con el interior de la cocina y ahora, después de hacerlo, fue la mujer quién se entretuvo en observar al hombre que mataba la espera fumando, ya olvidado de ella por completo.
Soto comió en silencio, sin hacer muecas ni gestos bruscos, manejando con cuidado los cubiertos para no producir ruido alguno. Pidió café, que se tomó acompañado de un segundo cigarrillo. Y no volvió a mirar a la mujer. No fue necesario: tenía su rostro en la cabeza, había memorizado sus gestos y sus andares; reconocería incluso su olor y su ropa. Era como se había imaginado a través del fiable informe policial de Capital.
—¿No nos hemos visto antes? —preguntó Soto con cautela y timidez fingidas, como queriendo establecer un contacto precipitado y torpe, una especie de acercamiento prematuro de rotura de hielo que de todas formas ninguno de los dos necesitaba ni habría solicitado jamás del otro en vidas distintas, las que podrían haber vivido desde entonces hacia delante si nada de esto hubiese ocurrido realmente y todo hubiera consistido en el trance amargo de una pesadilla de la que uno despierta empapado en sudor, temblando, pero aliviado al mismo tiempo, sin importar ya la incongruencia ni el absurdo.
—No lo creo, señor —contestó la mujer, esquiva y seca. Y puntualizó—: Creo que me acordaría de ello.
Quiso de ese modo cerrar la conversación y abortar nuevas preguntas incómodas. Sin embargo, un estremecimiento recorrió el cuerpo de la mujer y esta quiso reconocer a Soto, recordar al hombre, extraer su presencia y rescatar su influencia de algún sueño porque no podría haber sido de otro modo: la visión repentina de aquel ángel exterminador vengativo tenía que ser falsa, fruto único y exclusivo del vientre de las ganas de justicia.
Antes de marcharse, el teniente Soto exageró la propina y la cortesía, alabando francamente lo exquisito de esa comida de rancho. Luego pronunció un hasta mañana con el que quería dar a entender su regreso al día siguiente. Que le quedase claro que él no estaba de paso, como habían estado otros. Que él se encargaría de su problema. Del de todos.
Capítulo 5
Y de repente vinieron a buscarlo a las nueve de la mañana.
Se presentaron sin avisar y sin contemplaciones. Un coche oficial, o eso parecía, por el color oscuro y la matrícula equívoca, y por la poca importancia que le dio su chófer al aparcamiento en doble fila, se detuvo en su misma calle, y de él salió un ujier uniformado, que después de unos cuantos minutos, los necesarios para llegar hasta el portal, hizo sonar el timbre. Soto le abrió en mangas de camisa, con una taza de café en la mano. El ujier comprobó con desgana su identidad mediante una ridícula pregunta y le entregó después un sobre cerrado con el membrete del Ayuntamiento de Villa en el reverso.
—No espero respuesta —informó el ujier—. Simplemente debe usted presentarse allí cuanto antes.
Dicho esto, construyó como pudo una especie de reverencia exagerada y organizó su marcha con ruido de tacones y movimientos ágiles.
El teniente, con el sobre todavía cerrado en la mano libre, se dirigió hasta la ventana del saloncito y vio cómo el ujier volvía a subirse al coche, que arrancó con estrépito de bujías y acelerador. Al principio le costó entender a qué tanto despliegue de medios y personal para hacerle llegar una notificación que seguramente se limitaría a dos líneas impersonales e imperativas; a qué ese gasto de gasolina cuando un único hombre a pie podría cubrir en aproximadamente el mismo tiempo el trayecto entre el Ayuntamiento y su piso. Pero ese pensamiento extraño solo le abordó al principio, pues luego comprendió que todo aquello iba encaminado precisamente a hacerle ver que ellos ya sabían que estaba allí, en Villa, en aquel piso, y solo. Que seguían sus pasos en la distancia y que si se giraba bruscamente, les encontraría a su espalda, como ayer mismo le sucedió con su sombra y la arpía de su casera.
Entonces encendió un cigarrillo y abrió el sobre rajándolo con su navaja de bolsillo. Aunque equivocó el número de líneas de la misiva, no así le ocurrió con el tono, impersonal e imperativo como había supuesto, asquerosamente burocrático.
—En todos los lugares la misma mierda; la misma cobardía enfundada tras el sello oficial —maldijo mientras rompía la carta en ocho pedazos. No le decía nada nuevo; casi lo mismo que le había dicho el ujier, aunque empleando esta vez un lenguaje más pomposo y reiterativo: ellos querían verle esa mañana en el edificio del Ayuntamiento para indicarle sus funciones. No especificaba nada más; ni el carácter de sus funciones, que ya Soto se temía, ni quiénes eran esos ellos, que ya Soto sospechaba.
Seducido de antemano por el miedo de ese encuentro que se avecinaba y no podía eludir, tan solo postergar, Soto trató de no anticipar nada, de no esperar nada de él. Sabía que, a pesar de su trabajo en las calles de Capital, él no era un hombre de acción, nunca había disparado el arma fuera del campo de tiro, sino que su cometido era el de un funcionario analítico y sin escrúpulos, más parecido al de un tirano que al de un verdugo. Sabía que en aquella entrevista, nacida de la voluntad de un solo hombre, se encontraría solo, sin aliados de ningún tipo, y que todo lo más que podía hacer era ver, oír y callar; tragar saliva, aguardar su turno y golpear en otro momento. Aquella mañana le tocaba encajar, no devolver.
—Esta mañana te toca encajar. Te toca demostrar el alcance de tu aguante —se dijo. Dándose consejos estúpidos quería darse ánimo—: Pero si acaso no te puedes controlar, si por lo que sea debes responder, que se note que no te vas a andar con remilgos. Marca bien y deja señal.
Así visto, Soto tenía las maneras de un entrenador de boxeo antes de un combate amañando: hiciera lo que hiciese, la derrota de su pupilo estaba asegurada y una caída digna, no demasiado escandalosa, era todo a lo que podía aspirar. No podía fiarse de su temperamento, el teniente Soto. Un cínico y brutal aire de indiferencia solía presidir sus actos y barnizar su rostro; y no obstante había veces en que algo estallaba dentro de él. Quizá se debía a que muy en el fondo no todo le daba igual.
Con ese cigarrillo consumiéndose lentamente y el peregrinaje de su mente por las trincheras imaginarias del futuro campo de batalla, el teniente consiguió serenarse a medias, y eso le ayudó a ordenar prioritariamente pensamientos y motivaciones. Si le habían mandado buscar a las nueve, eso significaba que ellos ya estaban allí preparando el terreno. Y si ya estaban allí, esperándole sin más, entonces carecían de la certeza del tiempo de espera.
—Entonces que esperen —se animó él solo—. Cuanto más larga sea la espera, más nerviosas se pondrán esas personas y más tensos sus ánimos. Y eso está en mi mano.
Así que decidió hacerles esperar. Y mucho. Las ganas locas que tenía de verles ya las caras tiraban por un lado; pero por otro tiraban la insensatez del héroe y la mala fe del tramposo. Convenía hacerles esperar, se convenció; por más que él también sufriera lo suyo, que no era despreciable, con esa demora premeditada, con ese torturante y desesperanzado aguardar.
Como si la mejor manera de no venirse abajo consistiera en la domesticación del carácter, Soto se concentró en múltiples tareas insignificantes. Con esfuerzo, convirtió durante esa mañana lo mecánico en algo trascendente y racional, prestando atención a todos y cada uno de los pasos que conformaban esas acciones, llevándolas a cabo como si lo hiciera por vez primera, empleando los minutos y la energía que la costumbre diaria les restaba. Para no salirse del guión, estructuró sus labores.
Primero desmontó el revólver y lo limpió cuidadosamente. Todavía recordaba las lecciones de la academia y cada una de las partes por su nombre. En voz alta fue recitando, antes de volver a ensamblarlo como si fuera un juguete macabro.
Segundo, comprobó repetidas veces, como esperando a que en alguna fallase, el mecanismo automático de su navaja. Su funcionamiento se asemejaba al de las navajas de barbero, con la apertura en aspa, teniendo que sujetar con dos dedos el revés del filo y con toda la otra mano las cachas nacaradas.
Tercero, fue a la ducha, demorándose aposta bajo esa lluvia artificial y constante, prefabricada, que le despejó y le ayudó a invertir minutos enojosos para aquellos que lo aguardaban. Se enjabonó al milímetro y luego se secó repasando la piel como si fuese cuero repujado.
Cuarto, preparó más café y un par de huevos fritos. Dio cuenta de todo ello y de un segundo cigarrillo, que hizo durar más de lo habitual, sin renunciar a las tres partes equitativas de ceniza. Además, mientras desayunaba, hizo inventario de las provisiones compradas ayer en un supermercado cualquiera de Villa para ir tirando. Café, huevos, latas de conserva, pan de molde y embutidos envasados al vacío.
Quinto, tomó papel y bolígrafo y redactó dos listas: en una apuntó las cantidades que debería ir pidiéndole por carta a su mujer y que esta debería enviarle al apartado de correos reservado a su nombre, y en otra anotó una serie de libros que tenía en casa y deseaba tener consigo el tiempo indefinido y terrible que pasara en aquel lugar. Se sintió como un condenado sin darse apenas cuenta.
Y cuando ya no pudo por más tiempo posponer lo inevitable, cuando no le quedaban excusas ridículas ni entretenimientos rebuscados, cuando sonó su hora, que fueron casi las doce del mediodía, entonces el hombre supo que tenía que salir a la calle, recorrer el tramo que separaba su piso de la plaza del Ayuntamiento y enfrentarse a lo que desde un principio sabía que sucedería.
La gente en la calle le miraba curiosa, cuchicheando con el vecino en cuanto el extraño desaparecía de su vista. Y a su vez ese extraño se sentía lógicamente observado, sin atisbo de paranoia, mientras andaba y envidiaba la aparente complicidad de compadre de esas gentes provincianas que le espiaban y le temían por desconocimiento, o por lo que representaba. Los tenderos avaros y los ancianos ociosos no dudaban en seguirle con la mirada y medir sus fuerzas, sin riesgo, tras la barrera, con las de ese hombre tranquilo que, según ya había dicho alguien, no podría traerles más que problemas. A las mujeres les faltó santiguarse cuando le vieron, como para conjurar la maldad callada de ese demonio y el deseo inconfesable que les apretaba el vientre ante lo exótico y salvaje, por novedoso y cruelmente civilizado, del extranjero.
—Es como si me dirigiese al cadalso. Me odian y se sienten al mismo tiempo atraídos, unidos a mi destino incalificable; y no sé todavía si para ellos soy el reo o el matarife —pensó el teniente—. En cualquier caso, soy su nueva atracción, su más querido entretenimiento, el espectáculo garantizado, y me agotarán hasta que se acostumbren, como se acostumbran las bestias al arreo y el yugo.
Soto aguantó en su fantasía las patadas, los arañazos, los insultos, los empujones, los escupitajos, los puñales y los disparos que le donarían encantados todos esos monstruos sádicos que a su paso enmudecían y solo hablaban tras su espalda.
En esas estaba cuando alcanzó el edificio del Ayuntamiento. Nunca hubiese creído que sentiría alivio al hacerlo.
Flanqueando la puerta del despacho del alcalde, sentado tras una recia mesa de roble repleta de papeles indescifrables bien ordenados y un obsoleto teléfono de baquelita color sepia, Soto reconoció al ujier, ahora distraído, que por la mañana, exactamente a las nueve, había llamado solícito a su puerta con el encargo sellado dentro de un sobre. Lo clasificó como el senescal de confianza para cuestiones peliagudas. En cuanto vio acercarse al teniente, que avanzaba con pasos lentos ya que deseaba que el uniformado hiciese de anfitrión y le precediera, este se levantó, y sin preguntarle nada llamó a la puerta, que no abrió hasta que una voz chillona dio la orden.
Por fin estaba Soto donde los otros querían. Finalmente había llegado el momento tan esperado de ese encuentro obligado por las circunstancias e impuesto por el capricho de un solo hombre.
El despacho consistorial se hallaba sumido en una penumbra beatífica. Confusas capas de niebla de humo de tabaco caían despacio y en paralelo desde el techo hasta la altura de los zapatos. Bien larga había resultado la espera, y los nervios de aquellos cinco hombres que ahora le miraban también tenían su límite. Ni se habían molestado en abrir una de las amplias y pesadas ventanas que daban a la plaza.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.