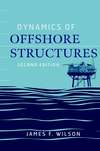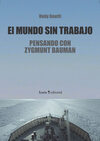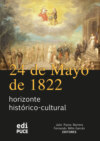Kitabı oku: «Diccionario del español ecuatoriano», sayfa 7
agrio, -a […]| II adj ⊕ 2 Ref. a una broma: de mal gusto [Ec: ácido, -a]. | 3 coloq Ref. a una persona: antipático [Ec: ácido, -a, cortante]. ¡que ~! interj coloq Se usa para expresar disgusto ante la actitud de una persona.
A quien consulte el diccionario partiendo de un buen dominio del español ecuatoriano, la indicación del sinónimo ácido, -a le servirá para identificar con más seguridad el concepto al que se refiere la palabra agrio, -a con la acepción definida. A quien pueda partir, en la consulta del diccionario, solo de conocimientos del español peninsular, la indicación del sinónimo no le proporcionará información sobre el significado de agrio, -a ni le ayudará a identificar el concepto al que se refiere esta palabra. Para este usuario del diccionario la utilidad de la indicación “[Ec: ácido, -a]” se restringirá a la función de información paradigmática, es decir, le contestará solo a la pregunta sobre qué se puede decir en el español ecuatoriano en vez de agrio, -a.
10 Acotaciones formalizadas que anteceden a las definiciones y que se refieren a diversos tipos de marcaciones y restricciones de uso
10. 1 Función y validez de las acotaciones
En el DEEc se emplea una serie de siglas, en letra cursiva, que proporcionan la información de que el uso de la unidad léxica representada por el lema al que siguen, en la acepción a cuya definición preceden, obedece a determinadas restricciones o implica determinados efectos generalmente no señalados por la definición. En la interpretación de estas acotaciones formalizadas, el usuario del diccionario tiene que tener en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a su función y su validez, relacionadas con tres problemas:
•el rigor relativo con que están delimitadas las respectivas categorías, fundadas parcialmente en criterios prácticos;
•las diferencias que pueden observarse entre los hablantes con respecto al uso de los distintos elementos léxicos;
•y la falta de criterios empíricos infalibles para la adscripción de los distintos elementos léxicos a las categorías establecidas.
Las categorías a las que hacen referencia las acotaciones empleadas en el DEEc no corresponden a una rigurosa clasificación teórica que se base en conceptos lingüísticos científicamente delimitados, como ‘subsistemas lingüísticos’, ‘variedades de lengua’, ‘estilos funcionales’, etc. Ni siquiera reflejan una distinción nítida de criterios de tipos de marcación (por ejemplo, marcación diatópica, diastrática, diafásica, etc.). Las acotaciones no pretenden una clasificación del vocabulario registrado en subconjuntos delimitados según criterios paralelos o jerárquicamente ordenados, sino que tienen solo la función de brindar información adicional no contenida en las otras clases de indicaciones que ofrece el diccionario. Las acotaciones formalizadas que se han elegido corresponden a restricciones de uso y funciones que pueden observarse en un número relativamente elevado de unidades léxicas registradas. No siempre es rentable la información mediante acotaciones formalizadas. Cuando la información sobre un determinado factor implicado por el uso de una unidad léxica resulta necesaria en relativamente pocos casos, esta se brinda generalmente en una observación ad hoc al final del artículo (OBS:), o cuando atañe únicamente a una de varias acepciones registradas, al final del segmento de artículo dedicado a esta acepción (Obs:) (véase 16. 1). Con cierta frecuencia también puede estar integrada a una definición del tipo comentado en 9. 2. 5. Las acotaciones elegidas tienen en cuenta la convergencia de diferentes factores que pueden determinar el uso de una unidad léxica. Es bien sabido, por ejemplo, que el uso de muchos elementos léxicos puede estar determinado alternativamente por la pertenencia del hablante a un tipo o grupo de personas definible según criterios sociales (capa social, nivel de cultura o de educación, etc.), por la intención comunicativa del hablante (por ejemplo, la de subrayar una relación de confianza) y por el contexto situacional (situación informal, relación no jerárquica entre los interlocutores, etc.). La confluencia de criterios de marcación de diferente índole en la realidad lingüística justifica categorizaciones que no separan nítidamente, por ejemplo, marcaciones diastráticas (según criterios sociales) y diafásicas (según criterios situacionales o de función comunicativa).
Las acotaciones presentadas en forma de lista en 10. 2 son solo de relativa validez también debido a las diferencias en el uso de los diversos elementos léxicos dentro de la comunidad lingüística. Lo que, por ejemplo, en el caso de un hablante tiene a todas luces que ser atribuido al lenguaje “coloquial” (coloq) no puede, con frecuencia, ser adscrito tan claramente o no puede ser adscrito en absoluto a esta categoría en el caso de otro hablante. Lo que un hablante considera grosero, para otro puede carecer de cualquier tabuización. Y lo que en boca de un hablante siempre encierra un matiz despectivo (desp), puede dejar de causar la respectiva asociación en boca de otro hablante o por lo menos no causarla regularmente. El modo y el grado de marcación pueden fluctuar según criterios como la edad, el sexo, el nivel de educación, las convicciones morales o simplemente el concepto de lo que requieren los buenos modales. Por lo tanto, las acotaciones formalizadas no pueden ser empleadas en el sentido de atribuciones fijas a categorías de validez absoluta, sino que están concebidas sencillamente como información sobre tendencias que pueden observarse en el uso de una unidad léxica. Le señalarán al usuario del diccionario en primer lugar simplemente que, debido a restricciones en el uso de un elemento léxico u otras convenciones lingüísticas relacionadas con su uso, debe tener cuidado para evitar un uso inadecuado de este elemento léxico al incorporarlo en su propio discurso o para entenderlo apropiadamente cuando lo lea en un texto o lo oiga de otra persona. Solo en segundo lugar le ayudarán a formarse una idea aproximada sobre la naturaleza de la restricción de uso o sobre las implicaciones funcionales en cuestión.
La validez de las acotaciones se halla restringida también por las condiciones empíricas en las que se ha elaborado el diccionario. Ellas no solo reflejan una realidad heterogénea y fluctuante, sino que además son producto del juicio de los que han redactado el diccionario. Para llegar a este juicio, los redactores no pudieron atenerse a parámetros absolutos u objetivamente cuantificables, sino que dependieron, por una parte, de su propia interpretación de los textos en los que encontraron documentados los elementos léxicos que fueron escogidos para ser consignados en el diccionario y, por otra parte, del juicio de un número reducido de informantes con competencia nativa en la variedad lingüística a la que pertenecen dichos elementos léxicos.
Las consideraciones que acaban de exponerse destacan la validez solo relativa de las acotaciones, pero no invalidan su función informativa. Entendidas con las debidas reservas, estas acotaciones pueden resultar muy útiles para el usuario del diccionario, especialmente si este consulta para su interpretación las explicaciones ofrecidas a continuación.
10. 2 Explicación de las diferentes acotaciones
10. 2. 1 El orden de las explicaciones en esta introducción
Algunas de las acotaciones explicadas a continuación podrían ordenarse por grupos, adoptando como criterio para la agrupación el hecho de que se refieran a factores de comunicación análogos (diacrónicos, diastráticos, diafásicos, etc.). Otras acotaciones, sin embargo, se refieren a restricciones demasiado particulares como para reunirlas en un grupo más amplio que las englobe. Aunque pudiera encontrarse un denominador común, por ejemplo, para las acotaciones infant (lenguaje infantil) y delinc (jerga de los delincuentes), esto no sería oportuno puesto que, mientras que delinc se refiere al uso lingüístico propio de personas con características comunes (véase 10. 2. 4), infant se refiere a un código usado quizás más en la comunicación entre niños y adultos que de niños con niños (véase 10. 2. 9). También podrían reunirse las acotaciones hist (historicismo) y obsol (obsolescente) bajo un solo grupo, adoptando para ello el criterio de que ambas acotaciones se refieren a factores “cronológicos”. Sin embargo, del cotejo de las respectivas explicaciones (véase 10. 2. 7 y 10. 2. 10) resulta evidente que se trata de criterios bastante heterogéneos. De este modo, una agrupación sistemática, más que contribuir a aclarar las diferencias entre los criterios en que se funda cada acotación, causaría una visión demasiado simplificada de estas. Además, si se optara por la agrupación de distintos tipos de acotaciones bajo un grupo más amplio, el orden en el que se presentaran los diferentes grupos de acotaciones establecidos, de los que algunos se compondrían de solo dos acotaciones, resultaría algo arbitrario, a no ser que se estableciera un complejo orden jerárquico con grupos y subgrupos, de relativamente escasa utilidad práctica para quien quiera informarse sobre la función de una acotación determinada. Atendiendo a esta finalidad de consulta práctica, las explicaciones de las distintas acotaciones se presentan, a continuación, en orden alfabético según las siglas en que consisten las acotaciones.
10. 2. 2 coloq: lenguaje coloquial
Los elementos léxicos calificados como coloquiales son aquellos que son propios de la comunicación informal, sin considerarse vulgares o groseros. Es más fácil caracterizar las condiciones en las que suelen evitarse que las que favorecen su uso, el cual no se considera adecuado, generalmente, en situaciones de carácter oficial o público. Están limitados al lenguaje oral y, en el escrito, a textos de carácter puramente informal (por ejemplo cartas privadas). El hablante tiende a evitar su uso en la comunicación con personas de un rango social superior al suyo con las que no tiene relaciones íntimas, familiares o de amistad. Cuando se usan, sin embargo, en situaciones formales, en el trato con personas de rango social superior o en textos escritos que no tienen un carácter familiar, su ocurrencia se interpreta, con frecuencia, como indicio de falta de cultura, a veces incluso como falta a los buenos modales o, según la presencia de otros factores comunicativos, hasta como infracción deliberada de normas sociales, deduciendo de ello una actitud ofensiva o despectiva del hablante ante su interlocutor. Lo dicho en 10. 1 sobre la validez solo relativa de las acotaciones estandarizadas afecta de modo especial a las acotaciones coloq y coloq!. Por lo tanto, estas acotaciones tienen que interpretarse con las debidas reservas.
Si bien la acotación coloq, por una parte, le proporciona al usuario del diccionario solo una información aproximada, este puede, por otra parte, establecer una relación entre la acotación y la información que le brindan los sinónimos indicados. Especialmente el usuario que domine bien el español peninsular podrá deducir de los sinónimos indicados para el español peninsular (entre corchetes, antecedido de E: o de E, Ec,:) el registro estilístico al que pertenece la unidad léxica del español ecuatoriano, con las acepciones a cuya explicación antecede la sigla coloq (compárese 9. 5. 4 y 15. 1). Ejemplo:
agarrón m 1 coloq Lucha física entre dos o más personas [E, Ec: bronca, camorra, pelotera, trifulca; Ec: agarre, chamusca, engarce, furrusca; E, Ec ≈ gresca; refriega; encontrón; ñequiza; pedo; puñetiza]. | 2 coloq Discusión fuerte entre dos o más personas [E, Ec: bronca, trifulca; Ec: agarre, berrinche, bonche, engarce, furrusca; encontrón; pedo]. En E, solo de uso regional.
La marcación estilística de agarrón corresponde aproximadamente a la que tienen, en el español peninsular, bronca, camorra, pelotera, trifulca (primera acepción), bronca, trifulca (segunda acepción), con las acepciones con respecto a las que son sinónimos de agarrón.
10. 2. 3 coloq!: lenguaje coloquial (¡especial atención: alto grado de tabuización!)
En principio, la acotación como coloq! se adjudica, en este diccionario, a elementos léxicos considerados como groseros o vulgares por los hablantes. Lo mismo que los elementos acotados como coloq, también los acotados como coloq! tienden a evitarse en situaciones formales y en el trato con personas a las que se quiere mostrar respeto. Pero no solo suelen evitarse, sino que, además, cuentan con un alto grado de tabuización. Para muchas personas su uso resulta chocante. Con frecuencia, su uso se debe a la intención de infringir el tabú. También puede corresponder a una intención ofensiva o a una actitud despectiva. No existe ningún límite claro entre las categorías simbolizadas por coloq y coloq!, dependiendo la delimitación, en alto grado, de los factores mencionados en lo dicho sobre la relatividad de las acotaciones (véase 10. 1). El carácter de “grosero” que se atribuye a este tipo de elementos léxicos no es una cualidad intrínseca de ellos, sino que lo adquieren solo por la actitud de los hablantes ante las unidades léxicas o ante lo que significan. Por esto, sería algo problemática una acotación lexicográfica que consistiera en una etiqueta del tipo grosero. También puede resultar problemática la acotación vulgar porque con esta pueden asociarse, por lo menos al pensar en su origen histórico, criterios primordialmente diastráticos, es decir, la condición social de los hablantes que usan los respectivos elementos léxicos. En el DEEc, se ha optado por la forma coloq! para subrayar la delimitación muy fluctuante y variable según el tipo de hablante, y muy relativa con respecto a su base empírica, entre las categorías coloq y coloq!. Estas dos acotaciones son las que con más reservas tienen que interpretarse.
Como en el caso de coloq, la relatividad de la acotación coloq! va compensada, para el usuario que domine bien el español peninsular, por la aproximada equivalencia estilística entre la unidad léxica del español ecuatoriano que figura como lema y las voces del español peninsular indicadas como sinónimos (compárese 9. 5. 4 y 15. 1). Ejemplo:
paloma f ⊕ coloq! Pene [E, Ec ≈ miembro, picha; barenga, barraganete, chorizo, flauta, huevo, maduro, maqueño, mazo, muñeco, órgano, paquete, pieza, pinga, pishco, salchicha, tripa, tuco]. mansa ~ sust(m/f)/adj Persona extremadamente inocente e ingenua.
Quien, al consultar este artículo, esté familiarizado con el uso, en el español peninsular, de las palabras miembro o picha, con la acepción explicada por la definición “Pene”, podrá deducir de ellas aproximadamente el registro estilístico al que pertenece paloma en el español ecuatoriano. Para este tipo de usuario del diccionario, la acotación coloq! resultará redundante, ya que le subrayará solo la información pragmática contenida también en la indicación de los sinónimos.
10. 2. 4 delinc: jerga de los delincuentes
Con la acotación delinc se llama la atención, en este diccionario, sobre el hecho de que una unidad léxica, con una determinada acepción, es típica de lo que se designa tradicionalmente con la expresión jerga del hampa. Los elementos léxicos caracterizados por la sigla delinc son muy populares en la jerga usual en ciertos ambientes sociales relativamente cerrados y en los que la delincuencia es un importante vínculo social. Se cultivan, por ejemplo, entre presos. Por una parte, estos elementos sirven como medio de identificación con un grupo social caracterizado por la presencia cotidiana de la delincuencia, por otra parte, son usados también, con frecuencia, por personas que no pertenecen a los respectivos ambientes, pero que tienen una relación profesional con gente procedente de estos. Así, pueden observarse, por ejemplo, en la comunicación entre la policía y delincuentes o en la comunicación entre presos y el personal empleado en una cárcel. Muchas personas sin ningún vínculo social ni profesional específico con los respectivos ambientes tienen un conocimiento pasivo de elementos léxicos marcados como típicos de la jerga de los delincuentes y se sirven de ellos, ocasionalmente, en el lenguaje coloquial, aludiendo, a veces en tono humorístico, a conceptos temáticamente relacionados con el mundo de la delincuencia o con la persecución de crímenes. Ejemplos de palabras acotadas con delinc, en una determinada acepción, son pasador y patemesa:
pasador, -a m/f ⊕ delinc Reo que goza de ciertos privilegios y de la confianza de los guardias, y que, en una cárcel, está encargado de realizar pequeñas tareas, hacer mandados y llevar recados.
patemesa m ∅ delinc Cigarrillo grueso de marihuana. Obs: Forma que resulta de la pronunciación popular de pata de mesa.
10. 2. 5 deport: tecnolecto y jerga de los deportes
Cuando a una definición le antecede la acotación deport, esto significa que el uso de la respectiva unidad léxica, con la respectiva acepción, pertenece a un tecnolecto delimitado temáticamente por los deportes o por un determinado deporte, o a un tipo de jerga que se cultiva entre personas que tienen una relación especial con el mundo de los deportes. Puede tratarse de personas que cultiven un deporte, de personas aficionadas a un deporte y que no forzosamente lo practiquen, y de personas que, sin ser deportistas, tienen una relación profesional con los deportes, por ejemplo, periodistas especializados en temas deportivos. Los respectivos elementos léxicos son entendidos, generalmente, por personas que, sin tener una relación específica con el deporte en cuestión, suelen interesarse por él o informarse sobre eventos deportivos por los medios de comunicación (periódicos, radio, televisión, etc.). Ejemplo:
conectar v ⊕ 1 {un boxeador conecta} deport En el boxeo, dar un golpe al adversario. | 2 {un boxeador conecta un golpe} deport En el boxeo, dar un golpe al adversario.
10. 2. 6 desp: matiz despectivo
La acotación desp alude a la actitud despectiva que suele mostrar el hablante al referirse a algo o alguien sirviéndose de la unidad léxica registrada en el diccionario con la acepción a cuya definición antecede la sigla desp. Teóricamente, el uso de una voz con una determinada acepción puede encerrar un matiz despectivo sin que el uso de esta voz sea propio de un nivel informal de la lengua. Sin embargo, casi todas las unidades acotadas como despectivas en el DEEc pertenecen a los registros a los que corresponden las acotaciones coloq y coloq!. Por lo tanto, la acotación desp casi siempre aparece en combinación con coloq o coloq!. Ejemplos:
santulón, -a sust/adj ∅ coloq desp Persona que suele comportarse con hipocresía y procura mostrar siempre mucha religiosidad y una moral exagerada [E: beaturrón, -a; E, Ec: mojigato, -a; Ec: acuruchupado, -a, curuchupa, mojino, -a; E ≈ putisanto, -a].
sapada f coloq desp Acto reprobable con el que una persona sin escrúpulos saca provecho personal de una situación (→ sapo, -a) [Ec: sapería, sapeza, viveza]. En E, solo de uso regional.
cacorrada f ∅ coloq! desp Comportamiento o acto que se considera típico de un hombre homosexual.
Las raras veces que desp no aparece en una de las combinaciones coloq desp o coloq! desp, se dan en los casos de historicismos (véase 10. 2. 7) Ejemplo:
bozalón, -a I sust/adj, var vosalón, -a ∅ 1 hist desp Indígena que comete muchos errores al hablar el español. | II interj ∅ 2 ¡~! coloq Se usa como insulto resaltando lo inadecuado de la conducta de una persona y aludiendo a su origen indígena [Ec: ¡chagra!, ¡chintolo, -a!, ¡cholo, -a!, ¡culiverde!, ¡indio, -a!, ¡indio verde!, ¡longo, -a!, ¡pasposo, -a!, ¡rosca!, ¡sarapanga!].
10. 2.7 hist: historicismo
Con la sigla hist se caracterizan historicismos. Estos son unidades léxicas que hoy día, con la respectiva acepción, se usan solo para designar conceptos propios de épocas pasadas o clases de referentes que hoy día ya no existen. Generalmente se especifica en la definición dedicada a la respectiva acepción a qué época pertenece el concepto o la clase de referentes que designa el historicismo. La especificación se logra en parte por medio de formulaciones del tipo “en la época colonial”, “en el siglo XIX”, etc., y en parte por medio de la mención de realidades propias de una época histórica (“de la corte de los incas”, “revolución de 1895”, etc.). Ejemplos:
amauta m ∅ 1 Persona anciana y experimentada que, en una comunidad indígena quechua, goza de autoridad moral y de ciertas facultades de gobierno. | 2 hist Sabio de la corte de los incas, encargado de la instrucción de la nobleza, a cuya casta pertenecía.
chacra f, var chakra ∅ 1 Propiedad rural compuesta de una vivienda y un terreno cultivado a pequeña escala [Ec: huerta, sementera; E ≈ cortijo. | 2 hist En la cultura incaica, parcela de terreno que en conjunto con otros esparcidos por varios pisos ecológicos se otorgaba a una persona o familia| 3 rur Terreno de pequeñas dimensiones acondicionado para una determinada actividad agrícola.
yanapa I f ∅ 1 hist Modalidad de explotación del campesino que consistía en obligarlo a trabajar un número determinado de días al mes en una finca, según un convenio establecido, en compensación de ciertos beneficios que supuestamente habían recibido del patrón. | II adj ∅ 2 hist Ref. a una comunidad o a un trabajador: que realiza trabajos en una finca durante un número determinado de días al mes, según un convenio establecido, en compensación de ciertos beneficios que supuestamente había recibido del patrón.
10. 2. 8 hum: humorístico e iron: irónico
Con las acotaciones hum e iron se caracterizan unidades léxicas que, con la respectiva acepción, se usan con la intención de lograr efectos humorísticos o irónicos respectivamente, residiendo el potencial humorístico o irónico solo en la motivación semántica de la respectiva voz. Puede tratarse, por ejemplo, de metáforas que resulten cómicas, palabras formadas según un modelo que supone el uso metafórico de un elemento de formación de palabras, o de juegos de palabras. Ejemplos:
changa f ⊕ coloq hum Pierna, especialmente de mujer.
charoludo, -a adj ∅ coloq hum Ref. a una persona: que tiene los ojos muy grandes.
chirapo, -a I sust/adj ∅ 1 coloq hum Persona que tiene el cabello rubio o rojizo [Ec: fósforo; colorado, -a; puca]. | II adj ∅ 2 Austro Ref. al cabello: áspero y duro [Ec: shirango]. | 3 Austro Ref. al cabello: desordenado y revuelto. | 4 Austro Ref. a un ave, especialmente doméstica: de plumaje erizado y desordenado. | 5 Austro Ref. a una persona: de pelo áspero y duro.
morelia sust(m/f)/adj ∅ coloq hum Persona que muestra un sentimentalismo exagerado y que suele quejarse de sus problemas usando un lenguaje cursi y rebuscado. Obs: Alude a Morelia, telenovela mexicana que se transmitió en el Ecuador.
nadadora sust/adj ⊕ coloq hum Mujer de senos pequeños y nalgas poco voluminosas [Ec: tabla, tablista; sintética].
chistín, -a adj ∅ coloq iron Ref. a una persona: que pretende ser gracioso pero resulta molesto.
sobremesa: de ~ adv coloq iron En rel. con la forma de ocurrir algo: luego de otro suceso o de una serie de sucesos que se consideran desafortunados [E, Ec ≈ encima de todo].
En los artículos citados, las siglas hum o iron acompañan a la acotación coloq. Elementos léxicos que, según el criterio aquí expuesto, merecen la acotación hum o iron no tienen que pertenecer forzosamente al lenguaje coloquial. Sin embargo, son pocos los casos en los que, en el DEEc, hum o iron aparecen sin coloq o coloq!
10. 2. 9 infant: lenguaje infantil
La acotación infant no se refiere a un lenguaje de niños caracterizado únicamente por fenómenos cuya causa es la adquisición incipiente de la lengua materna, sino a una modalidad de hablar propia de la comunicación con niños. De esta modalidad lingüística se sirven no solo niños en el contacto con otros niños o con adultos, sino también adultos en el contacto con niños. La característica principal de esta modalidad lingüística, oral, es la sustitución de voces corrientes que se refieren a conceptos cotidianos por otras unidades léxicas solo usuales en esta modalidad. Ejemplo:
upa mod infant ∅ 1 ¡~! interj Es usado por un niño para pedir que lo alcen en brazos [E: aupa; Ec: apa]. | 2 interj Se usa para pedirle a un niño que se ponga de pie [Ec: apa]. hacer ~ v a) {una persona hace upa a un niño} coloq Poner a un niño pequeño sobre las piernas y balancearlo imitando la marcha de un caballo para divertirlo [Ec: apa]. | b) {una persona hace upa a un niño} coloq Llevar un niño sobre la nuca a horcajadas [Ec: apa].
A veces se nota una tendencia de restringir un concepto aplicándolo a un niño, como puede observarse en la definición con la que se explica la acepción registrada de pilín. La acepción definida abarca un rasgo semántico que consiste en la relación con el niño:
pilín m ∅ infant Pene de un niño
[E: colita, pilila; E, Ec: pipí].
10. 2. 10 obsol: elemento obsolescente
Por medio de la acotación obsol están caracterizados, en el DEEc, aquellos elementos léxicos que han empezado a caer en desuso, lo que no quiere decir que ya no sean usuales. Son conocidos pasivamente por la mayoría de los ecuatorianos, su uso activo disminuye con la edad de los hablantes. Su uso deliberado puede ser un recurso estilístico para darle un matiz arcaizante a un texto. Ejemplos:
chuznieto, -a m/f obsol Con respecto a una persona, hijo o hija de su tataranieto [E, Ec: chozno, -a].
diablofuerte m ∅ obsol Tela áspera y resistente usada para hacer pantalones de trabajo.
doctrina f ⊕ rur obsol Conjunto de trabajos rutinarios que se llevan a cabo en una hacienda entre las 4 y las 5 de la mañana.
El que un elemento léxico haya empezado a caer en desuso puede ser la consecuencia de que el concepto al que alude haya perdido importancia, pero sin que, como en el caso de los historicismos (véase 10. 2. 7), se observe la desaparición de lo denotado, que tendría como resultado el que la respectiva voz solo hiciera referencia a clases de referentes pertenecientes a una época pasada. Así, por ejemplo, lo denotado por la palabra política, con la acepción registrada en este diccionario, es un concepto que todavía desempeña un papel con relación a la vida actual, aunque cada vez menos:
política f ⊕ obsol Resto de comida que una persona invitada deja en el plato, como señal de sus buenos modales. por ~ adv En rel. con el modo de hacer algo: por cortesía [E: por educación].
En otras palabras, el uso obsolescente de un elemento léxico puede ser –(no tiene que ser forzosamente)– la consecuencia de un concepto obsolescente.
10. 2. 11 period: estilo periodístico
La acotación period califica elementos léxicos como propios del estilo periodístico. Este estilo es característico no solo de textos de prensa, sino también de la producción periodística en la radio y la televisión. Los elementos léxicos marcados como propios de este estilo pueden aparecer también, con cierta frecuencia, en otras clases de textos, escritos y orales, en los que se aspire a un estilo más elevado o en los que quiera evitarse un tono coloquial, por ejemplo: discursos políticos, correspondencia administrativa y literatura de divulgación sobre temas técnicos o científicos. El uso de elementos marcados como propios del estilo periodístico en la comunicación cotidiana o también en textos propiamente científicos puede ser juzgado ridículo por parte de muchos hablantes por considerarse un uso estilísticamente inadecuado. Ejemplos:
connotado adj ⊕ period Ref. a una persona: que destaca en su actividad o profesión.
dinamia f ⊕ period Dinamismo con que se desarrolla una actividad.
percance m period Accidente o catástrofe. Mientras que en E. suele referirse a pequeños incidentes, en el lenguaje periodístico del Ec.se observa una marcada tendencia a que se refiera a accidentes o catástrofes de grandes dimensiones.
10. 2. 12 rur: propio de la comunicación cotidiana en el ambiente rural
Por medio de la acotación rur se caracterizan, en el DEEc, numerosos elementos léxicos propios de la comunicación cotidiana en el ambiente rural. Algunos son poco conocidos fuera de ese ambiente, el uso de otros fuera de este ambiente es indicio no solo de que el hablante procede del ambiente campesino, sino que también se asocia con él un bajo nivel de enseñanza o cultura. Sin embargo, el uso deliberado y dosificado de elementos léxicos propios de la comunicación en el ambiente rural puede también ser un recurso estilístico para darle un tono familiar a la comunicación informal, como por ejemplo aquella entre amigos. Muchos de estos elementos aluden a conceptos relacionados con la vida en el campo. Ejemplos:
pesador, -a m/f ⊕ rur Persona que se dedica al comercio y a la → faena <2> de animales.
pesar v ⊕ {una persona pesa un animal} rur Descuartizar un animal, generalmente una res, y vender por peso las partes para el consumo (→ pesador).
piafar v ⊕ {un caballo piafa} rur Relinchar.
Muchos otros, sin embargo, no tienen ninguna relación temática especial con el ambiente rural. Ejemplos:
pichana f ∅ 1 rur Acción de barrer con una escoba. | 2 rur Escoba de barrer.
pillushcado, a adj ∅ rur Ref. a un conjunto de cosas, como hilos, cuerdas o pelos: enredado.
principal m/f ⊕ rur Persona muy importante.
10. 3 Acotaciones de restricción regional
Estas marcas explicitan que una unidad léxica, con determinada acepción, no es usual en el español de todo el Ecuador, sino propia de la región que se indica. Las regiones que se distinguen no son zonal dialectales delimitadas por isoglosas, sino que corresponden a una división establecida a priori. Las acotaciones se refieren a dos regiones del Ecuador: la región costa (Costa) y la región austral (Austro).