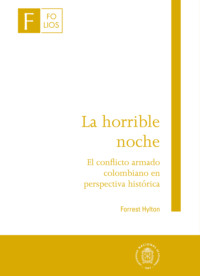Kitabı oku: «La horrible noche - El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica»


La horrible noche: El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica
Colección Folios
© Vicerrectoría de Investigación
Editorial Universidad Nacional de Colombia
© Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Centro Editorial
ISBN: 978-958-783-006-4 (papel)
ISBN: 978-958-783-007-1 (IBD)
ISBN: 978-958-783-008-8 (digital)
Primera edición
Medellín, 2017
Preparación editorial
Centro Editorial Facultad Ciencias Humanas y Económicas
Diseño de la Colección Folios: Melissa Gaviria Henao
Corrección y Diagramación del texto: Publi_libros S. A. S.
Conversión a ePub
Mákina Editorial
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin autorización escrita de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.
303.609861
H95 Hylton, Forrest
La horrible noche : el conflicto armado colombiano en perspectiva histórica / Forrest Hylton. -- Medellín : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2020.
1 recurso en línea (203 páginas). (Colección Folios)
ISBN : 978-958-783-008-8
1. CONFLICTO ARMADO – HISTORIA - COLOMBIA. 2. VIOLENCIA – HISTORIA - COLOMBIA. 3. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS – HISTORIA - COLOMBIA. I. Título. (Serie)
Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín
A la memoria de
Michael F. Jiménez (1948-2001),
un maestro sin igual, y
a Alberio “el Nueve” Lopera (1966-2015),
un guerrero de la paz.
Contenido
AGRADECIMIENTOS
Gracias a Perry Anderson, Charles Bergquist, Robin Blackburn, Lina Britto, Rafael Britto, Valeria Coronel, Luis Duno-Gottberg, José Antonio Figueroa, Lesley Gill, Jorge González, Greg Grandin, Myriam Londoño, Nivedita Menon, Tim Mitchell, Carlos Ortega, Arzoo Osanloo, Christian Parenti, Raúl Prada, Marcus Rediker, Emir Sader, James Sanders y Sinclair Thomson. A Tariq Ali, por la idea de transformar lo que inicialmente era un ensayo en un libro. A Tom Penn, por ayudarme pacientemente a llevarlo a imprenta. A Peter Linebaugh, por los buenos consejos al comienzo del proceso, así como a Aijaz Ahmad casi al final. A Mike Davis, por impulsar el proyecto desde el principio, sin su estímulo probablemente no hubiese sido publicado. A Steele, mi hijo, quien quiso ayudarme a terminarlo y me dio muy buenas razones para hacerlo. A Gonzalo Sánchez, quien corrigió imprecisiones, ayudó con la bibliografía, me rescató de caer en errores panfletarios y me dejó saber cómo las condiciones en las cuales viven los intelectuales colombianos dan forma a su trabajo. Los errores empíricos y de interpretación son, por supuesto, míos.
En abril de 2006, tuve la fortuna de discutir con anticipación la introducción y los primeros capítulos del libro con diversos participantes en un seminario sobre cultura, poder y fronteras en la Universidad de Columbia; en el seminario del Centro Internacional para Estudios Avanzados de la Universidad de Nueva York, discutí la introducción y varios de los capítulos finales.
Estoy en deuda infinita con los abogados, periodistas, activistas de derechos humanos y sindicales, feministas, organizaciones vecinales, estudiantes y profesores colombianos que con sus agudas percepciones sobre la realidad política nacional me ayudaron a comprenderla durante numerosas entrevistas y conversaciones informales entre 1999 y 2006. Su irreprimible sentido del humor y su firme compromiso con valores y principios profundamente humanos continúan siendo una fuente de inspiración. A todos y cada uno, gracias.
PREFACIO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
Se cuenta que a mediados de los años noventa, Gabriel García Márquez le dijo a Carlos Fuentes que había llegado la hora de tirar los libros al mar porque la realidad había sobrepasado cualquier ficción. Justo ahí está el nudo gordiano con el que se enfrentan los escritores que intentan representar la actualidad colombiana, siempre tan llena de sorpresas, proclive a superar la capacidad imaginativa de cualquiera.
Al escribir este libro jamás se me ocurrió que el escándalo de la parapolítica, con el cual salieron a la luz pública las relaciones entre el uribismo y los paramilitares desmovilizados en las regiones, se pudiera haber desatado a lo largo de 2007 y 2008, gracias a los esfuerzos conjuntos de la Corte Suprema de Justicia, el Polo Democrático y el movimiento de los familiares de las víctimas. Tampoco pude concebir eventos como el ensayo de “guerra preventiva” que inauguró el bombardeo sobre territorio ecuatoriano el 1º de marzo de 2008, mucho menos que tal acción fuera usada como cortina de humo para distraer al público sobre los alcances de la parapolítica. ¿Cómo pensar que la extradición de los jefes paramilitares a los EE. UU. en mayo de 2008 pudiera ocurrir sin desatar una guerra interna y sin que ellos hablaran de sus vínculos con empresarios, políticos, policías y fuerzas armadas colombianas, sobre todo en Antioquia, cuna del narco-paramilitarismo?
Por otra parte, ¿cómo imaginar que al ganar la presidencia, después de asesinar a sus máximos dirigentes, Juan Manuel Santos buscaría partir las aguas turbias de la historia colombiana en dos e iniciar diálogos de paz con las Farc en La Habana, todo ello sin cambiar el modelo económico minero-energético y con el senador Álvaro Uribe como principal opositor? ¿Cómo imaginar que de esas negociaciones podrían salir palabras plasmadas en papel, igual de esperanzadoras a las de la Constitución de 1991, e igualmente carentes de un sujeto político que les diera vida? Y, por último, ¿cómo imaginar que sin finalizar el conflicto, y desde el Estado, la memoria histórica sería institucionalizada a través del Centro de Memoria Histórica con una serie de informes dirigidos por el autor del prólogo de este libro?
En fin, desde la publicación de este libro en inglés a finales de 2006 han sido muchos los acontecimientos que jamás hubiera podido imaginar debido al carácter casi ficticio de sus desenlaces. En todo caso, el propósito era otro: ayudar a entender la actualidad colombiana con relación al pasado, partiendo de la premisa de que sin una perspectiva histórica sobre el conflicto armado es imposible pensar salidas democráticas posibles, que no sean ni superficiales ni inviables. En otras palabras, la idea era examinar el pasado como cimiento sólido y profundo de una interpretación sobre el presente.
Aunque en los últimos años este tipo de aproximaciones se ha vuelto un lugar común, en 2006 era una idea heterodoxa, si no herética. Los acontecimientos insospechados que he mencionado y más, pese a lo insólito de sus desarrollos, se encuentran anclados en la historia que este libro busca analizar a fin de revelar las tramoyas de los nuevos “libretos” de la ficción mediática, más allá de las ilusiones y fantasmagorías que buscan proyectar. Dicho esto, espero que no lancemos los libros al mar, mucho menos si son clásicos.
Aunque fue escrito en inglés y traducido al francés y al portugués, en español el libro adquiere mayor sentido. En manos de lectores colombianos jóvenes, curiosos y críticos, el texto cobrará un significado más amplio y más consistente con los propósitos pedagógicos del autor. El encuentro con ese público ha sido postergado por demasiados años y me alegra inmensamente concretarlo con la imprenta de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Espero que el texto sea un pequeño aporte a la discusión crítica, colectiva y pública sobre un futuro democrático, más allá de la guerra.
Chicago, febrero de 2015
PRÓLOGO
Gonzalo Sánchez Gómez
Profesor emérito de Historia, Universidad Nacional de Colombia
Director Centro Nacional de Memoria Histórica
Este libro es el producto de un encantamiento.
El encantamiento con Colombia de este joven investigador americano
que reparte sus preocupaciones investigativas
entre la Colombia de Álvaro Uribe y la Bolivia de Evo Morales.
La deuda intelectual que he podido rastrear en la breve correspondencia que he tenido con el autor determina en gran medida su perspectiva. Formado en la escuela de la historia social británica (E. Hobsbawm, E. P. Thompson, Christopher. Hill), remozada con los estudios subalternos de los orientalistas (Ranajit Guha, Partha Chatterjee) y con el ojo crítico del intelectual y militante propalestino Edward W. Said, el encantamiento de Forrest Hylton le llevó a buscar la lógica o, si se quiere, la crítica de la razón del conflicto en Colombia. A la postre, y seguramente muy a pesar de su espíritu combativo, la pesquisa le dejó la sensación de que la historia colombiana está dominada por un insuperable movimiento pendular que oscila entre la irrupción de la protesta y la demanda radical-popular, y la subsiguiente oleada represiva, cuya respuesta inevitable es a su vez la rebelión armada. Esta última se traduce, por la vía de la recurrencia, en lo que el autor llama hipertrofia militar de la resistencia popular. Esa es al menos una de las facetas que deja entrever este libro profundo y militante.
El libro, repito, es producto de un encantamiento, pero es también producto de un desencanto, el desencanto del autor con los desenfoques de la violencia que se han venido generalizando y según los cuales esta no tiene nada que ver con la situación socioeconómica, con el cierre o restricciones del sistema político, o con la pobreza que revelan a diario las estadísticas comparadas. Desprovistos de toda explicación hemos venido quedando mudos frente a una especie de entronización de lo que podríamos llamar la inmaterialidad de la violencia. El texto es un mentís, una vigorosa respuesta a estos vaciamientos de razones y sentidos y una búsqueda clara de la sustancia del conflicto colombiano.
En su desarrollo el texto está organizado alrededor de tres elementos o bloques temáticos destacables en la larga duración:
El primero se refiere a la forma específica de construcción del orden político, a lo largo del siglo XIX, caracterizada por la debilidad del Estado, la centralidad de los partidos y la fragmentación de las élites, en cuyas hegemonías no resueltas yace una de las principales razones de las crónicas guerras civiles. En realidad las élites son tan fragmentadas como la topografía del país. Pero a esa fragmentación tampoco escapan las fuerzas contestatarias, llámense sindicatos, organizaciones campesinas, guerrillas o frentes políticos. En este contexto, la “democracia oligárquica” y bipartidista se ha mantenido con violencia, pero sin los sobresaltos institucionales que en otros países produjeron los populismos, las revoluciones sociales agrarias o las dictaduras. Más aún, el republicanismo radical popular, que tuvo una irrupción vigorosa y promisoria entre 1849 y 1854, y que puso a Colombia, según el autor, a la vanguardia del reformismo liberal y de la movilización política republicana en el mundo atlántico, fue desarticulado primero con la Regeneración a fines del siglo XIX y de nuevo a mediados del siglo XX con La Violencia. Adicionalmente, y en contraste con una tradición que ha puesto particular atención a las filiaciones ideológicas, Forrest Hylton, sin descartar estas, se interesa más por las prácticas, los rituales y la política cotidiana de los de abajo (indígenas, artesanos, afrocolombianos, colonos y comunidades campesinas) lo que le imprime un sello especialmente dinámico a los cambiantes escenarios que describe y analiza en este enjundioso texto.
El segundo eje temático se refiere a la dinámica del orden social, que también desde el siglo XIX se mueve en torno a las luchas por la tierra, a los procesos de colonización y de migración intrarrural o rural urbana, y a los infructuosos esfuerzos de ruptura de los campesinos con las redes clientelistas. Después de repetidos altibajos de reforma y violencia, esta arquitectura social culmina al filo del milenio con la aplastante contrarreforma agraria –una moderna refeudalización del campo por parte de los paramilitares y narcotraficantes, que no es solo expropiación -concentración de la propiedad, sino reversión de los limitados procesos de democratización rural de décadas precedentes y reconfiguración de las hegemonías y las exclusiones en un amplio número de departamentos, las divisiones territoriales de Colombia–.
El tercer núcleo argumentativo se pregunta por los modos de estructuración del poder y la violencia, desde los años cincuenta del siglo XX hasta la época actual, en un escenario de competencia entre la soberanía limitada del Estado y las pretensiones de soberanía concurrente de insurgencia y contrainsurgencia, concurrencia cuyo resultado más abultado es la privatización de los poderes de coerción.
Desde luego, esta privatización enormemente descentralizada trae otras secuelas: ha oscurecido, mucho antes de que Michael Ignatief en su brillante The warrior’s honor lo hubiera constatado como una de las características de las guerras contemporáneas, las fronteras entre civiles y combatientes. En ese terreno han sentado funesta doctrina en Colombia presidentes como Laureano Gómez en los años cincuenta, y Turbay Ayala con su Estatuto de Seguridad a fines de la década de los setenta, cuyo sabor a Guerra Fría encuentra eco todavía hoy bajo la fórmula de la Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Los momentos son, desde luego, distinguibles, pero hay algo en común a todos estos regímenes, incluido el actual: manifiestan una irreprimible repugnancia por ideas como las de resistencia civil, comunidades o territorios de paz, neutralidad indígena, y, en general, todo esfuerzo de deslinde de los cuerpos armados. La población es vista, o como prolongación del ejército, o como prolongación de la insurgencia.
Haciéndole eco a esta constatación de Hobsbawm: “Descubrí un país en el que la imposibilidad de hacer una revolución social ha hecho que la violencia sea la esencia constante, universal y omnipresente de la vida pública”, quizás pueda decirse que para el autor de La horrible noche, la historia del país ha sido una historia de contención obstinada de una profunda demanda de revolución social. Una revolución social derrotada, primero, por la Regeneración en la era del capital, a fines del siglo XIX; abortada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y, en especial, durante la violencia de los años cincuenta; y finalmente truncada con el colapso de la Unión Soviética, la crisis del socialismo real y las involuciones del ciclo revolucionario centroamericano, con breves destellos reformistas entre uno y otro ciclo.
Las consecuencias de tal trayectoria histórica son desde luego duraderas. No es la misma la mentalidad de un país que ha tenido una revolución, aunque después esta haya sido interrumpida (caso México o Nicaragua), que la de un país que se ha mostrado incapaz de realizarla. En los primeros, el ejercicio del poder popular, así fuera transitorio, dejó una enorme confianza en la capacidad transformadora de la acción colectiva, en tanto que en el segundo, el caso de Colombia, se ha acentuado un profundo pesimismo histórico frente a la posibilidad del cambio radical. Esto explicaría también por qué en Colombia pesa tanto la memoria como trauma sobre la memoria como celebración heroica.
Esta no es desde luego una pura y simple evidencia. Tal singularidad solo resulta comprensible en el marco de una cuidadosa reflexión histórica. El “dónde estamos” solo se nos aclara en la medida en que logremos establecer los determinantes estructurales, es decir, el “de dónde venimos”. Es cierto que a lo largo del siglo XIX Colombia era representativa de las innumerables guerras civiles que agitaron el subcontinente. Pero, en tanto para la mayoría de los países latinoamericanos en el siglo XX las guerras civiles se habían convertido en un anacronismo, y se abrían a experiencias de incorporación social y política, bajo la fórmula del populismo (Vargas en Brasil, Perón en Argentina), Colombia habría de padecer esa prolongada guerra civil no declarada, llamada La Violencia, definida por Eric Hobsbawm como una compleja “revolución frustrada”. Colombia dejó entonces de ser representativa y se convirtió cada vez más en excepcional en el contexto de la política latinoamericana.
Tomando nota de esta singularidad, el libro es pues un viaje al descubrimiento de la excepcionalidad colombiana, una excepcionalidad comprensible solo, según el autor, en el contexto de la historia global de América Latina y de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos y con el capitalismo occidental.
Introducción:
recordar en Colombia
El olvido es un elemento clave del sistema,
como de la historia colombiana. Es un factor de poder.
Jacques Gilard, Veinte y cuarenta años de algo peor que la soledad (1988)
CONTEXTO
A finales de 2005, cerca de trescientos representantes de resguardos indígenas y comunidades afrocolombianas confluyeron en Quibdó, capital del Chocó, con el propósito de delinear estrategias para sobrevivir en una guerra donde ellos, o más bien, las comunidades que representan y su modo colectivo y no liberal de administrar los recursos y el territorio, son el blanco. De acuerdo a la Constitución colombiana de 1991, considerada como una de las más progresistas del mundo, los indígenas tienen derecho a tener autonomía a través de los cabildos, que funcionan como células de gobierno local, lo cual incluye manejo colectivo de la tierra y autodeterminación, tanto política como cultural. En 1993, bajo la Ley 70, los afrocolombianos obtuvieron derechos semejantes a aquellos consagrados en la Constitución para los pueblos indígenas: títulos de tierra colectivos manejados por consejos comunales. Tanto los afrocolombianos como los pueblos indígenas se construyeron como ciudadanos y comunidades democráticas sobre tradiciones no liberales.
En un país de una abrumadora mayoría mestiza, en la que el discurso del mestizaje ha jugado un papel fundamental en la construcción y reelaboración del nacionalismo colombiano a lo largo de los siglos XIX y XX, estos grupos han vivido bajo peligro de extinción.1 Como parte de un movimiento social más amplio que lucha por consolidar su presencia en la escena nacional, y basándose en los derechos existentes conquistados a través de procesos de organización que comenzaron en los años setenta y culminaron en la Asamblea Constituyente de 1991, delegados indígenas y afrocolombianos redactaron cuatro cartas que presentaban el dramatis personae y explicaban resumidamente los temas más importantes de la fase actual del conflicto colombiano, que se ha desarrollado a lo largo de los últimos sesenta años. Más de una década después de la conquista de la ciudadanía, el departamento del Chocó aún tenía las tasas más altas de pobreza y mortalidad infantil en un país en el que más de la mitad de la población vivía en la pobreza, sobre todo en el campo donde el nivel llegaba a 85 %.2 Las comunidades y resguardos estaban desposeídos por el accionar de tres grupos: las insurgencias armadas, las contrainsurgencias narco-paramilitares y las Fuerzas Armadas colombianas junto a la Policía Nacional –estos últimos con un apoyo por parte del gobierno de los EE. UU. que supera con creces la asistencia dada a las Fuerzas Armadas de ningún otro país, excepto Egipto, Israel, Irak y Afganistán–.3
Las comunidades representadas en la VII Conferencia de la Solidaridad Interétnica esbozaron una visión de los conceptos de identidad, territorio, cultura, autonomía e independencia diferente a la sostenida por los grupos que amenazan su existencia por medio de la “expropiación violenta”. A los del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la insurgencia más pequeña del país y que ha estado en gran medida ausente de la región por largo tiempo, les pidieron respeto por la autonomía política y la soberanía territorial: les reiteramos que ustedes no deben permanecer en los territorios de las comunidades negras ni en los resguardos indígenas. Fundado a mediados de la década de los sesenta y a partir de los años ochenta con fuerte arraigo en las regiones petroleras del norte del país y en los enclaves de exportaciones multinacionales (de carbón, oro y esmeraldas), el ELN contaba con entre 3500 y 4000 combatientes hasta 2002. A diferencia de la mayoría de las áreas donde el grupo ha operado, su presencia en Chocó es reciente. La represión estatal y especialmente paramilitar contra su limitada base de apoyo los ha debilitado o derrotado en áreas rurales donde por mucho tiempo han dominado. Todas sus milicias urbanas han sido diezmadas. De ahí que, en 2005, comenzaron conversaciones preliminares para un proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual quedó trancado a partir de 2007.
A las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se les pidió que se mantuvieran al margen de las deliberaciones de los cabildos indígenas y los consejos comunales afrocolombianos. Las Farc se formaron a mediados de la década de los sesenta y tenían entre 18 000 y 22 000 combatientes en sus filas hasta 2002. Para mediados de los años noventa tenían presencia en más de la mitad de todos los municipios, con gran poder en la selva, en los Llanos y en las zonas de frontera poco pobladas del sur y el sureste. Para finales de esa misma década, las Farc y el ELN influyeron en la política de más del 90 % de los municipios fronterizos. En la carta dirigida a las Farc, estas fueron objeto de duras críticas por su “intromisión” en los consejos comunitarios y los cabildos indígenas. La carta afirma que las Farc
comprometen la autonomía, impiden el libre desarrollo de las actividades cotidianas, sirve de pretexto para la ausencia de inversión social que debe hacer el Estado, impide la aplicación de los reglamentos internos y afecta nuestra propia seguridad […] las Farc estigmatizan a nuestra gente con acusaciones infundadas que no se pueden contradecir y crean un manto de sospecha sobre quienes van y vienen de las zonas rurales a las cabeceras municipales, como supuestos informantes del Ejército.4
Aunque hechos representativos de la degradación del conflicto armado en Colombia, los ataques insurgentes y la intimidación a comunidades afrocolombianas y resguardos indígenas no se comparan con la cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por la organización paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Durante el Plan Colombia (2000-2005) financiado por los EE. UU., esta cifra pasó del 65 % a cerca del 80 % del total.
Aunque las guerrillas hacen uso de tácticas terroristas como la utilización de bombas, el secuestro, el asesinato selectivo y la extorsión, estas no se pueden comprender calificándolas de “terroristas”. Hacer de las guerrillas los responsables de la mayoría de los problemas del país, algo común en ciertos círculos académicos y en los medios de comunicación, es poner la historia al revés, pues se pasa por alto el hecho de que durante toda la vida republicana y nacional de Colombia el terror estatal ha suministrado el oxígeno sin el cual el terror insurgente “no podría arder por mucho tiempo”.5
A diferencia de la insurgencia, el dominio paramilitar ha estado íntimamente vinculado con la política oficial, lo que se evidencia en mayor grado en la zona de Antioquia, patria chica del presidente Álvaro Uribe Vélez, así como en los Santanderes, el Eje Cafetero y la costa Atlántica. La mejor definición de los paramilitares es la de ejércitos privados que
sin ser militares, colaboran con los militares o desempeñan tareas que debieran ser realizadas por los militares mismos, como es la de combatir a las guerrillas. O, más exacta y crudamente, se ocupan de los trabajos sucios e impresentables de esta lucha: la matanza de sospechosos de colaborar con la guerrilla (“paraguerrilleros”) y el desplazamiento de masa de población civil y desarmada que puede servirle a la guerrilla de “agua para el pez”, según la metáfora maoísta.6
Finalmente, al presidente Uribe se le recordó que después de que las comunidades denunciaron el incremento de los cultivos de coca y tráfico de drogas en la región desde 2003, bajo el amparo paramilitar, el Gobierno se cruzó de brazos. Aparte de señalar colectivamente territorios ocupados para la “expropiación violenta”, bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas, sus acciones fueron nulas. También se le hizo un llamado a cumplir con sus deberes como gobierno y, recordando su denuncia sobre la coordinación paramilitar y militar en 2004, protestaron contra la puesta en práctica del modelo neoliberal de exportación agrícola a expensas de sus comunidades:
pone en peligro nuestros títulos colectivos, afecta la fragilidad de nuestro ecosistema, lesiona nuestra cultura agrícola, afecta los cultivos tradicionales, crea una economía de enclave, agrava la crisis alimentaria e implica un largo proceso de acumulación de capital que solo beneficiará a los grandes inversionistas, en detrimento de nuestras propias comunidades… los cultivos de palma africana, lejos de ser una alternativa de prosperidad, representan un componente de la estrategia contrainsurgente que agrava el conflicto en el departamento del Chocó y nos convierte en peones de nuestra propia desgracia.
El documento se refiere a inversionistas, a acumulación de capital y a economías de enclave, aspectos decisivos en la integración colombiana a los circuitos de producción, consumo y distribución dominados por los EE. UU., los cuales han resultado del viraje económico de la década de los setenta con el que se dio inicio al desplazamiento del café y de la industria manufacturera protegida.7 Los delegados mencionaron una estrategia de contrainsurgencia que violando el Protocolo II de la Convención de Ginebra exige lealtad y colaboración de parte de los ciudadanos con la Policía y las Fuerzas Armadas, la cual, como efecto alterno, ha ayudado a expandir los monocultivos de exportación con efectos nocivos para el ecosistema y los pueblos que lo habitan.
La carta al presidente Uribe también señalaba el dominio paramilitar sancionado por el Estado en las regiones fronterizas periféricas donde el gobierno central nunca ha tenido poder y donde compañías petroleras, bananeras, auríferas y madereras han funcionado como fuente básica de recursos (condición necesaria para la expansión y la consolidación insurgente en las décadas de los ochentas y noventas). A manera de continuidad con los precedentes establecidos durante la época de La Violencia en la década de los cincuentas, el presidente Uribe comenzó a institucionalizar la impunidad paraestatal con el propósito de fortalecer la autoridad del gobierno central sobre las zonas de frontera. La expropiación violenta se comparaba a la de inicios de la década de los cincuenta, con tres millones de desplazados en el siglo XXI, principalmente en enclaves multinacionales de exportación o en áreas fronterizas recientemente pobladas. En la mayoría de los casos, dicha expropiación fue llevada a cabo con la excusa de luchar contra el “enemigo interno”.8
Aunque las élites de los partidos políticos ya no lideran el proceso, la derecha paramilitar y, en menor grado, las insurgencias continúan desplazando por la fuerza a los campesinos de sus tierras.9 Por lo tanto, los delegados de la Conferencia de la Solidaridad Interétnica exigieron el fin de la impunidad, de la expropiación y del desplazamiento forzado, así como la indemnización por los crímenes cometidos contra sus comunidades. Además de apoyar un plan para la reincorporación de excombatientes paramilitares a la vida civil, la carta al presidente Uribe advertía también que dicha desmovilización podría traer como consecuencia el surgimiento de “nuevas estructuras paramilitares”. Por ello, la misiva abogaba por el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil […] en un ambiente de respeto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En defensa de la “autonomía”, pidieron que no se haga en nuestros territorios ni, mucho menos, que la reinserción se convierta en un mecanismo de expropiación de nuestras tierras ancestrales.
El énfasis puesto sobre aspectos como memoria, verdad, justicia, reparación y expropiación fue una respuesta a las omisiones que en estos sentidos presenta la Ley 975 del presidente Uribe sobre desmovilización paramilitar, la cual fue modificada por orden de la Corte Constitucional a finales de 2006.10 Como Human Rights Watch destacó, la ley no hizo nada por desmantelar el poder paramilitar y “violaba flagrantemente” normas internacionales sobre asuntos de verdad, justicia e indemnización a las víctimas y a sus familias.11 Con su extensa costa Pacífica, su espesa selva, su densa red fluvial y su frontera montañosa con Panamá, Chocó se convirtió en un corredor estratégico para la contrainsurgencia que, al menos por el momento, ha derrotado a las Farc. Tanto la insurgencia como la contrainsurgencia han obligado a las comunidades afrocolombianas e indígenas a pagar impuestos y tributos, mientras se han disputado el uso de su territorio para la siembra de coca, el procesamiento y transporte de cocaína y el tráfico de armas. Se puede decir lo mismo de la enorme frontera agrícola en el oriente del país, poblada mayormente por mestizos.
Vale la pena repetir que los grupos contrainsurgentes trabajaron con el ejército colombiano, se infiltraron en las instituciones oficiales, se desmovilizaron bajo una ley que regulaba su impunidad y se convirtieron en un para-Estado que estaba a la vez por fuera y por dentro del Estado oficial. Sin embargo, hasta 2002 los insurgentes lucharon por derrocar el Estado colombiano, al menos en teoría, llegando a controlar más del 40 % del territorio nacional. Mientras más apoyos del gobierno norteamericano han recibido las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contrainsurgente, más fuerte se ha tornado el para-Estado. Sin duda, esta ha sido una de las consecuencias más severas de una política contrainsurgente diseñada para fortalecer un Estado débil.