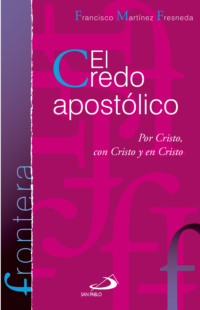Kitabı oku: «El credo apostólico», sayfa 4
Ignorantes no se equipara a aquellos que no han tenido la oportunidad de frecuentar a un maestro para aprender, o todavía no se han iniciado en una determinada escuela. Ignorantes y simples son los que se abren a la sabiduría que disfruta Israel, como propiedad del Señor, y que los hace sabios, porque se colocan en el ámbito de la influencia divina (cf Sal 19,8; 116,6). Jesús, en esta línea, se refiere a la gente humilde y fiel a Dios en contra de letrados y fariseos o de los habitantes de Corozaín, Betsaida y Cafarnaún que no han sabido descifrar sus signos. El motivo por el que da gracias es que la voluntad soberana de Dios, su voluntad salvadora, recae sobre estos pequeños elegidos para el Reino. Ahora forman un grupo favorecido por Dios en contra de los poderosos adinerados y poderosos entendidos, comprendido el conocimiento como un poder social. Jesús se entronca con cierta tradición profética en la que Dios se traslada al lugar de los pequeños invirtiendo la prepotencia del dinero y de la ciencia (cf Jer 9,22-23). Dios abandona el poder del saber y el poder de la santidad, representada por los escribas y fariseos que han rechazado el ministerio de Jesús, para encontrarse y entregarse a los pequeños abiertos a su mensaje.
El contenido de la revelación son los misterios del Reino (cf Mt 13,11), es decir, el plan de salvación que Dios ha planeado para recuperar a sus hijos perdidos y que origina la misión de Jesús. Y lo hace acompañado y ayudado por sus discípulos. La oración descubre con claridad quién revela (el Padre) y a quiénes se revela (los pequeños), y deja el contenido de la revelación de una forma imprecisa (estas cosas). Pues bien, Jesús termina la invocación al Padre fuera del ámbito objetivo del conocimiento, y se adentra en su intencionalidad, donde ya sólo es posible intuir, experimentar y dejarse alumbrar: «Sí, Padre, esa ha sido tu complacencia». Afirma una conducta libre de Dios, que no es en manera alguna pasajera. Comprueba que existe un deseo en el Padre de que no se pierda ninguno de los pequeños o sencillos (cf Mt 18,14). El Padre anhela el máximo bien para los marginados de la historia, y su simpatía y buena voluntad hacia los sencillos hace que sienta contento, placer, satisfacción de revelárselo. Jesús alaba a Dios por esto. Y su alegría no consiste en que Dios haya elaborado una ley que defienda los derechos de los pobres en Israel, sino que el querer del Padre, su bondad, que se explicita en la salvación de los pequeños, es para el mismo Padre una complacencia, una satisfacción, una elección.
Y no es para menos. Mateo alinea a Jesús en el espacio vital de los humildes, de los que pueden y están capacitados para sentir cómo late el corazón de Dios, que, de alguna manera, le hace connatural a ellos: «Acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy tolerante y humilde, y os sentiréis aliviados. Pues mi yugo es blando y mi carga ligera» (Mt 11,28-30). Jesús se alegra con los pequeños de que el Padre se complazca de haberles elegido y ofrecido la salvación. Así se apartan de los pesados fardos que escribas y fariseos imponen al pueblo sencillo, como garantes del orden religioso establecido, pero con el corazón endurecido e incapaces de abrirse a la bondad. Por consiguiente, Dios es el Padre que revela sólo un segmento suyo a una porción de la sociedad. Mas esta parcialidad de Dios es suficiente, porque señala el camino por donde va su voluntad, y que Jesús se encarga de enseñar y compartir, dada su cercanía a Dios y su pertenencia a los sencillos.
El Padre bondadoso que revela el plan de salvación, también es el Padre que exige el respeto debido a su dignidad. El sentido de obediencia y acatamiento a su autoridad se advierte en la segunda sección de la Oración en el huerto de Marcos (Mc 14,36) con la dinámica del justo que ora: invocación, súplica, aceptación y abandono a la voluntad divina: «Decía: Abba (Padre), tú lo puedes todo, aparta de mí esa copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Jesús, con el rostro en tierra (cf Mc 14,35), como signo de sumisión y disponibilidad, invoca a Dios como Abba, que es el uso que se tiene en las relaciones familiares con el padre. Con ello formula su relación inmediata y cercana a Dios. Mas se dirige a Dios como omnipotente, como aquel que es capaz de crear la vida, cuidarla y salvarla de la muerte (cf Mc 12,18-27par). Jesús se aferra a la confesión que su pueblo tiene del Señor: «Tú lo puedes todo». Y lo hace en estos momentos en que es consciente de su muerte inmediata, de la forma de morir y de la pérdida de la causa por la que ha vivido. Además, junto a este poder, implora también la fidelidad del Padre que hace impensable que abandone a sus hijos. El porqué de la petición, ya lo había preparado el Evangelista en el diálogo que compone entre Jesús y los hijos de Zebedeo: «¿Sois capaces de beber la copa que yo he de beber?» (Mc 10,38; Mt 20,22). La copa es una imagen que evidencia su trágico destino (cf Mc 8,34). Es la copa del sufrimiento que encierra la pasión que se le avecina (cf Is 51,17). Lo cierto es que la posición de Jesús ante el Padre nada tiene que ver con la potencia y vigor que exhiben los mártires de su pueblo, y encierra su propia enseñanza (cf Q/Lc 12,4; Mt 10,28).
Sea cual sea el dictamen de Dios, Jesús se adhiere de antemano a su decisión, obedece a su voluntad suprema, voluntad que reconoce como el soporte de su propia vida (cf Sal 40,9). La obediencia a la autoridad divina muestra un contraste sobre el Padre bondadoso, que concede lo que se le pide y perdona las culpas de los pecadores (cf Mc 11,25-26), y un recuerdo de lo que ha enseñado a los discípulos en la tercera petición del Padrenuestro según la redacción de Mateo: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo» (Mt 6,10).
3) Dios Padre es Abba
Jesús contextualiza la predicación del reino de Dios y la forma como entiende la comunicación con Dios en las tradiciones religiosas de su pueblo. A pesar de los acentos propios y la novedad de la experiencia paterna de Dios, Jesús no sale del marco del judaísmo, aunque se sitúe en su entorno y tense al máximo el hilo de la tradición en ciertos aspectos de sus esquemas creyentes. Esto se observa en la invocación más original que emplea para dirigirse a Dios: Abba.
Abba tiene no sólo una fuerte carga teológica de Israel, sino también antropológica. Por esto hay que contar con la cultura de aquel tiempo, que tipifica de una forma peculiar las relaciones entre padres e hijos apoyadas en la familia y en las instituciones sociales. Porque, conforme entendamos la función de cada uno de los miembros de la familia y las relaciones entre padre e hijo, la atribución, invocación y experiencia de Dios como Padre adquiere ciertos matices que iluminan su descripción expuesta hasta ahora en los dichos, en las oraciones y en la conducta de Jesús.
Los esquemas culturales que canalizan las relaciones familiares y, sobre todo, entre padre e hijo, ofrecen un diseño inconfundible de una sociedad eminentemente patriarcal. La familia se entiende como elemento básico de la configuración social, en la que la autoridad paterna es la depositaria de los elementos que constituyen la identidad del grupo humano, con el trabajo y los bienes, las creencias y la religiosidad, la dignidad y posición social. Esto resulta gracias a que los papeles entre padres e hijos están muy perfilados en el entramado de las relaciones familiares y sociales, en las que, por ejemplo, la muerte del padre no crea desestabilidad alguna, al asumir de inmediato el hijo mayor las funciones previstas en las leyes de herencia.
Los derechos y las obligaciones que abarca la relación entre el padre y el hijo se concretan en los siguientes. El hijo debe honrar al padre: «Honra a tu padre y a tu madre; así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar» (Éx 20,12; cf Dt 5,16). El mandato, elevado a rango divino, entraña dos convicciones fundamentales: la perpetuación de la especie es una cuestión de Dios (cf Gén 1,28) y los padres tienen la primacía sobre todos los demás miembros de la familia (cf Si 3,11). La reverencia a los padres se especifica en el respeto. Con él se evita toda vejación o humillación de quien precede en la vida en un orden genético e histórico: «¡Maldito quien desprecie a su padre y a su madre!» (Dt 27,16), por eso «el que maldice a su padre y a su madre, es reo de muerte» (Éx 21,17); en el aprendizaje: «Hijo mío, escucha los avisos de tu padre, no rechaces las instrucciones de tu madre, pues serán hermosa diadema en tu cabeza y collar en tu garganta» (Prov 1,8-9); en el temor: «Temed a vuestros padres y guardad mis sábados» (Lev 19,3); y el respeto y temor se convierten muchas veces en sinónimos del amor y conducen a la obediencia, que es la que asegura el vínculo con los padres a todos los efectos al cumplir los mandamientos. Los padres son la imagen de Dios en este ámbito: «Los que respetan al Señor no desobedecen sus palabras, los que lo aman siguen sus caminos» (Si 2,15). La desobediencia que aleja de la familia lleva a la perdición y a la muerte (cf Dt 21,18-21).
Por otro lado, el padre, además de alimentar y proteger a su hijo, se obliga a educarlo e instruirlo: «Escuchad, hijos, la corrección paterna; atended, para aprender prudencia; os enseño una buena doctrina, no abandonéis mis instrucciones» (Prov 4,1-2). El contenido de la enseñanza se diversifica en el aspecto religioso, social y laboral (cf Éx 12,26-27). Todo esto lo ejerce el padre con un sentido de autoridad al que responde el hijo con la obediencia.
Estos valores de la sociedad patriarcal en las relaciones de la familia ejercen su influencia en la experiencia de Jesús sobre Dios. Se observa, sobre todo, cuando se trata de describir su relación específica con Dios. Abba es la palabra aramea que con toda probabilidad emplea para dirigirse a Dios. Así se ha visto más arriba con ocasión de la oración en Getsemaní (cf Mc 14,36), y se conserva en las comunidades cristianas de lengua griega, cuyo uso no tiene otra justificación sino de haberlo recibido de Jesús (cf Gál 4,6).
Abba procede de ab, padre, y se utiliza a la vez que ímma, proveniente de ím, madre. Indistintamente abba se expresa de manera enfática: ¡padre mío! ¡Padre!, de manera nominal: el padre, o de manera posesiva: mi padre. Abba se usa en la familia y, sin duda, en casi todas las circunstancias que conforman sus relaciones personales. Es una palabra que emplean los niños junto con ímma para comunicarse con sus progenitores. Por consiguiente, goza del sentido de confianza, abandono, obediencia o sumisión como características antropológicas que sostienen las relaciones entre los padres y sus hijos pequeños.
Abba se emplea, además, en las relaciones entre los rabinos y sus alumnos, o cuando alguien se dirige a una persona anciana o venerable. En estas ocasiones abba incluye el respeto y estima, tanto por la distancia que ponen los saberes y los años entre maestros y alumnos, como por lo que entraña dicha distancia en cuanto superioridad humana y ética. Sin embargo, la consideración y deferencia hacia esta clase de personas no lleva consigo ni el miedo ni el temor, por lo que ni uno ni otro forman parte de la relación respetuosa.
El empleo de Abba por Jesús para dirigirse a Dios supone que tiene una relación natural con Él, como cualquier hijo con su padre. Naturalidad que le hace poner ante el Padre todos los acontecimientos de su vida. Esto conduce a que experimente la máxima protección de Dios y le profese extrema obediencia, sobre todo cuando se trata de defender los intereses paternos, intereses que son los de todos los hombres. Ahora bien, el respeto y honor que profesa a la autoridad paterna, como indica también el empleo de abba, no es para Jesús lejanía o distancia. Dios es cercano y accesible para él, como lo prueba su experiencia divina y el contenido fundamental de su mensaje del Reino.
3.3. El Padre es bondad y amor
1) Bondad y misericordia
Los evangelios son prolijos en la nominación de Dios como Padre que ama. Demuestran que es la forma habitual con la que Jesús se dirige a Dios. Más tarde será el nombre de Dios para las comunidades cristianas.
Dios es un Padre para Israel porque lo elige. La elección es lo que origina la existencia del pueblo, y parte de un acto previo de amor por el que Dios se relaciona con Israel. Dios ama a su pueblo a pesar de todas las infidelidades y lo ama con lealtad eterna (cf Is 54,8; Os 3,1). Jesús, hijo de Israel, destaca también el amor en Dios y el amor como bondad. Bondad que entraña la inclinación natural para hacer el bien, hacer el bien a los demás, y el bien entendido como el núcleo básico de identidad y el fin propio que tiene cada cosa. Se ha evidenciado en el diálogo con el joven rico (cf Mc 10,18par). También en la parábola de los obreros de la viña se lo hace decir a Dios en la persona del propietario, cuando responde a los jornaleros sorprendidos porque les ha pagado igual que a los que han trabajado sólo una hora: «Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿O es que no puedo yo disponer de mis bienes como me parezca? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?» (Mt 20,1-15). Entonces la bondad de Dios confunde a los trabajadores, porque lo eleva en un nivel superior al de la ley, cuyo cumplimiento conlleva un mérito que Dios recompensa por justicia.
La bondad da lugar a acciones buenas, propias de Dios, que definen además su corazón, su intimidad (cf Lc 8,15). Es la natural inclinación del padre hacia sus hijos. No es extraño, pues, que Jesús ahonde en la paternidad de Dios respecto a su pueblo: «Cuando Israel era niño, lo amé, y desde Egipto llamé a mi hijo» (Os 11,1), y experimente a Dios como Padre lleno de bondad, una bondad amable y, en consecuencia, digna de ser amada, correspondida.
La bondad paterna de Dios entraña la misericordia, hace brotar la misericordia, y le inclina a compadecerse de los sufrimientos humanos: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso» (Q/Lc 6,36; Mt 5,48). Porque el lugar de la misericordia divina, el corazón del Padre, a la vez que bondadoso, es compasivo. Por eso irrumpe con fuerza en los ámbitos de la miseria y el dolor humano en el ministerio de Jesús. La expresión de los que sufren: «¡Ten compasión de mí!» (Mc 10,47-48par), o la recomendación de Jesús al endemoniado de Gerasa: «Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo» (Mc 5,19) declaran una actitud de Dios como Padre que es definitiva en la relación que ha decidido establecer con sus criaturas. Es la disposición de Jesús con ocasión de la resurrección del hijo de la viuda de Naín (cf Lc 7,13), en el leproso de Marcos (cf Mc 1,40-45), en el relato del buen samaritano (cf Lc 10,33). Todo esto representa para Jesús un reflejo personal de Dios figurado en el comportamiento del buen padre cuando sale al encuentro del hijo perdido (cf Lc 15,20).
El anhelo entrañable y cordial o las entrañas de misericordia llevan a Dios Padre a perdonar los pecados: «Cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, y vuestro Padre del cielo os perdonará vuestras culpas» (Mc 11,25), dicho que se coloca en la órbita de la solicitud del perdón del Padrenuestro y de la parábola sobre el deudor que no tiene misericordia. De hecho la comunidad cristiana resume la actividad de Jesús de la siguiente manera: «Del médico no tienen necesidad los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores» (Mc 2,17par). Por eso se le reprocha que ande con publicanos y pecadores, incluso que se comporte como un «amigo» (cf Mc 2,15-16; Q/Lc 7,34; Mt 11,19).
El pecado para Jesús se comprende dentro del ámbito de la tradición judía. Puede ser un traspié inadvertido, o los hechos injustos que rompen la convivencia entre los hombres, e, incluso, se configura visiblemente, como en la parábola del administrador infiel (injusto dinero, Lc 16,1-2) o del juez injusto (cf Lc 18,1-8). El pecado como transgresión del orden establecido por Dios y que equivale a la desobediencia y a la infidelidad, con evidentes repercusiones en la convivencia social, hace que el hombre se aleje de Dios, rompa la comunión con Él, transforme su vida en una vida sin Dios e intente ocupar su puesto, lo que simboliza la perversión general del corazón humano (cf Gén 8,21). El «corazón», entendido como la sede del entendimiento y la voluntad, de la conciencia moral y del propio yo personal (cf Mt 9,3; 16,7), se erige, por consiguiente, en el lugar del encuentro con Dios, o, por el contrario, puede endurecerse e impedir la relación con Él (Mc 3,5). Por el corazón misericordioso del Padre, Jesús habla al corazón humano (cf Lc 8,15) que desea cambiar. Con el anhelo y amor a su transformación motiva que Dios Padre salga de sí para buscar a la oveja perdida, acoja al hijo arrepentido y experimente un gozo indescriptible al encontrar la moneda (cf Lc 15).
El Dios de la bondad y la misericordia es el Padre de todos. Que Dios actúe con misericordia con los enfermos, con los pecadores, da a entender una actitud que obliga a Jesús a inutilizar la ley del talión. Jesús la cita como una norma de la ética del judaísmo: «Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo» (Mt 5,43; cf Q/Lc 6,27). Al mal se le responde con la misma lógica violenta y sigue el principio de proporcionalidad (cf Éx 21,23-25). Con esto se le señalan unos límites a la venganza, pues en otros tiempos la revancha era mayor que el daño ocasionado y de consecuencias imprevisibles (cf Gén 4,23-24), si bien es verdad que para los miembros de Israel se apuntan otras normas (cf Lev 19,17-18). Con el pensamiento sapiencial, aparece la idea de no entristecerse del mal ajeno, pues no complace a Dios y se puede caer en desgracia (cf Job 31,29); es más, se aconseja que se haga el bien como otra forma de respuesta al mal: «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber» (Prov 25,21). Aunque existen otros textos en este sentido, no inducen a pensar que sea una actitud generalizada en la piedad y en los comportamientos del pueblo. La razón de fondo es teológica. Israel es el pueblo elegido, el pueblo de Dios. El rechazo que reciba como pueblo también es un rechazo a Dios. Y el que detesta a Dios, detesta al Pueblo. De ahí que odiar a los enemigos es un signo de fidelidad a Dios, que también odia a los pecadores (cf Sal 139,21-22).
Jesús piensa que tampoco es suficiente la proporcionalidad y reciprocidad en el bien, es decir, la forma de ser solidario entre los miembros de una familia o cultura, que responde a los principios del corporativismo y a los normales intereses humanos que siguen la ley de la retribución, observada en la parábola de los obreros de la viña. Esto también lo hacen personas nada recomendables y despreciadas por todos los judíos: «Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a sus amigos. Si prestáis cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan para cobrar otro tanto» (Q/Lc 6,32.34; Mt 5,46-47). Hay, pues, un más, un exceso que hay que desarrollar, aunque exista para la reciprocidad en el bien una razón teológica como en la regla anterior: a la vez que Dios aleja de sí al pecador, también atrae, ama y premia a los que le aman, a los que le son fieles, a los justos (cf Sal 125,4).
El exceso (cf Mt 5,20), que también supera a la regla de oro: «Como queréis que os traten los hombres tratadlos vosotros a ellos» (Q/Lc 6,31; Mt 7,12; EvT 6,3), es el «amad a vuestros enemigos, tratad bien a los que os odian» (Q/Lc 6,27-28; Mt 5,44), donde el amor se amplía a todos los hombres y más allá de los sentimientos personales, no teniendo en cuenta las compensaciones inmediatas y los resultados de dicho amor: se ama aunque el enemigo permanezca en su odio. Este amor no tiene fronteras ni marca límites, sino que cubre todo el universo creado. La oración por los que hostigan a los demás, como la de Jesús en la cruz (cf Lc 23,34), señala la razón de fondo y observa con exactitud la causa por la que emite la sentencia y la raíz última de este comportamiento, al margen de cualquier orden universal que iguale a todos los hombres. Para Jesús el origen está en el Padre Dios: «Así seréis hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados» (Q/Lc 6,35; Mt 5,45). No existe apoyo ideológico ni tradición antropológica que invoque Jesús para enseñar el amor a los que desprecian a los demás. La única razón es porque es la conducta del Padre. Conducta que modifica todas las relaciones anteriores que ha mantenido con sus criaturas y que hace a estas percibirse de una forma nueva: ¡Hijos!, nacidos de su bondad paterna universal. Y los hijos deben comportarse de esta manera con los enemigos, no sólo porque el Padre se conduce de esa forma con todo el mundo, sino porque han sido amados antes por Él, y gracias a este amor los hombres se convierten en sus hijos. Todo esto manifiesta la incondicionalidad del amor del Padre iniciado en la creación. La filiación divina propia de Israel (cf Dt 12,1-2), puesta en peligro tantas veces, la aplica Jesús a sus seguidores, que además deben practicar este amor universal para que sea posible la paz, la otra condición de la filiación divina: «Dichosos los que procuran la paz, porque se llamarán hijos de Dios» (Mt 5,9).
Jesús crea la esperanza de romper el muro que levanta el odio entre los hombres, por el que se hace imposible e impracticable amar al que desea la destrucción del otro. Son los casos que se dan en muchas relaciones individuales o colectivas sin referencia a Dios. La actitud de cordero induce a que el odio del vecino lo convierta más en lobo. Mas, si el cordero se mantiene como tal porque Dios Padre lo ha hecho así, hijo de Él, entonces, en Él y por Él puede referirse al que odia como a un hermano, porque también es hijo en Dios y por Dios. Es la relación del discípulo de Jesús la que cambia, aunque no tenga reconocimiento y respuesta en el enemigo.
2) La relación de amor
La causa por la que Dios crea todo cuanto existe es el amor: «Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho; si hubieras odiado alguna cosa, no lo habrías creado» (Sab 11,24). El amor previo a la realidad que ha salido de Él abarca no sólo a la naturaleza creada, sino a todos los vivientes (cf Dt 10,18). Cuando el hombre se aleja del amor de Dios por una decisión de su libertad, Dios se ratifica en el cariño por su criatura y decide salvarla. Elige a un pueblo, Israel, con el que tiene una relación permanente de amor, y de amor misericordioso, cuando le traiciona (cf Os 2,21). La fidelidad de Dios a la Alianza que pacta con su pueblo mantiene vivo el cariño y la benevolencia que siente por él (cf Dt 7,9.12), porque «con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad» (Jer 31,3).
El Padre elige a Israel para introducirse en la historia con una actitud salvadora, pero, además, se responsabiliza en salvarlo: «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16; cf Rom 5,8). El amor divino salva a su criatura y le da el estatuto filial que expresa la voluntad última de su venida a la existencia, del porqué le ha creado: «Ved qué grande amor nos ha mostrado el Padre: que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos» (1Jn 3,1). La comunidad formada por los hijos de Dios, guiada por su Hijo natural, Jesucristo, se mantiene en el amor gracias a la relación del Padre con el Hijo, que es una relación de amor, que llamamos el Espíritu. La relación de amor, el Espíritu, es el que se nos ha dado como un tesoro al que no podemos renunciar nunca: «Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios se infunde en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo» (Rom 5,5). El amor de Dios, el Espíritu, es acogido en la experiencia de la fe, la fe que hace posible que el creyente mantenga una relación contingente de amor con Dios, que es la imagen y semejanza de la relación eterna que mantienen el Padre y el Hijo.
La relación que establece el amor de Dios con sus hijos, el Espíritu, es más fuerte que cualquier enemigo que pueda tener el hombre, incluso que la muerte: «Estoy persuadido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, ni poderes ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Rom 8,38-39). Y es más fuerte el amor de Dios, porque no sólo se origina en Él, sino que Él mismo es el amor: «Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor [...]. Dios es amor: quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él» (1Jn 4,8.16).
3) El amor es universal
El Dios de Israel tiene una proporción universal, aunque fuera más una expresión de las plegarias que una realidad histórica (cf Sal 22,29; 11,4). Lo cierto es que, en algunos ámbitos proféticos, la vocación de Israel es hacer valer a Dios como el Señor de todos: «El Señor será rey de todo el mundo. Aquel día el Señor será único y su nombre único» (Zac 14,9; cf Sal 98). La dimensión escatológica de la universalidad divina deja de ser un postulado cuando, por la paternidad atribuida al Señor y derivada de la elección de Israel, la filiación de los justos se abre a todo el pueblo en el ministerio de Jesús (cf Dt 32,6; Jer 3,4.19). Es el Padre lleno de misericordia y bondad que abarca a la creación. La revelación de esta condición de ser de Dios exige el amor al prójimo, al enemigo (cf Q/Lc 6,35; Mt 5,45), que va más allá de la regla de oro (cf Q/Lc 6,31; Mt 7,12) y simboliza la autopercepción filial de los cristianos (cf Rom 8,15-17).
Las trayectorias del amor universal de Dios las ha señalado Jesús en su ministerio. El Reino incluye la presencia entre los pobres, que son a los que se les anuncia la Buena Nueva y a los que se les destina el Reino (cf Q/Lc 6,20; Mt 5,1-4.6); entre los pequeños o los sencillos y humildes (Q/Lc 10,21; Mt 11,25-26); entre los pecadores (cf Mc 2,6par). La proclama de Jesús, que se une a su convivencia cotidiana, rompe las férreas costumbres que separan y dividen a Israel. Todavía más. La apertura de la salvación a todos los pueblos, que constituye otra exigencia de la misión, es esencial para avalar la nueva condición y conducta de Dios. Que vengan de Oriente y Occidente a compartir la mesa del Reino de los cielos como la posible distancia crítica hacia el templo, induce a pensar que Jesús tiene en cuenta la misión entre los gentiles (cf Q/Lc 13,29; Mt 8,11-12), misión que también deben llevar a cabo sus discípulos.
El paso de una paternidad dirigida a los justos a otra más abierta, que incluye a todo Israel y a toda la creación, es ayudada, sin duda, por otro gran paso que da Jesús: de la lejanía del Señor a la cercanía del Padre. Dirigirse a Dios como Padre en la plegaria trasluce una experiencia y convicción: la confianza que muestra Dios al hombre y viceversa, es una respuesta lógica al Padre solícito y bondadoso (cf Q/Lc 11,2-4; Mt 6,9-13), misericordioso (cf Lc 15), cuyo perdón alcanza a todos, porque todos necesitan de él (cf Lc 13,3.5).
4. Todopoderoso
4.1. Atributo de Dios
Muchas veces hemos visto en las iglesias bizantinas y románicas la imagen de las personas del Padre y del Hijo que representa al «Pantocrátor», al «Todopoderoso», el Dios que tiene todo el poder para crear y salvar. La figura presenta al Padre o al Hijo con la mano derecha levantada, dando la bendición, y sosteniendo los evangelios con la mano izquierda. Hay figuras que sólo muestran el rostro; otras ofrecen al Padre con su Hijo sentado en sus rodillas. Las figuras del Pantocrátor están en los tímpanos de las portadas, esculpidas en piedra; o, en el interior, pintadas en las bóvedas de horno de los ábsides. Se enmarcan en un cerco oval llamado «mandorla», almendra.
Ciertamente la Sagrada Escritura describe muchos atributos del Señor, atributos que se le asignan pensando en su identidad, o según la actuación salvadora que realiza en la historia. Dios es trascendente (cf Gén 32,30; Éx 33,20) y, a la vez, está presente en la historia y se muestra cercano al hombre (cf Gén 2,16-17; He 17,19), cercanía buscada por su amor misericordioso (cf Éx 34,6-7; Lc 6,35-36). También se le atribuyen cualidades como las que tenemos los hombres, pero se elevan a una dimensión infinita por la capacidad que entraña su ser divino. La Escritura afirma que Dios está en todas partes y puede observarlo todo, en contraposición al hombre limitado a un espacio concreto (cf Is 66,1; Mt 5,34-35); Dios lo sabe todo comparado con los hombres, cuyo conocimiento es limitado (cf Sab 1,7); o Dios lo puede todo (cf Éx 27,2; Mt 8,3) con relación al hombre que tantas veces sucumbe a las fuerzas poderosas que hay en la creación.
Pero la omnipotencia se puede pensar como un predicado de la voluntad, más que como un atributo. Y se entronca en la voluntad porque refiere la potencia del amor que se da en Dios: 1º creador al principio de la existencia; 2º fiel y crucificado en la historia humana; 3º manifiesto al final de los días. En primer lugar, cuando se habla de la creación se piensa en las maravillas que ha hecho. Dios es un Padre que, como Creador, tiene el derecho de ser el Señor del cielo y de la tierra (cf Gén 1,1-31; Sal 33,6; Mt 11,25), de todo cuanto existe, sea de las potencias espirituales o de las naturales (cf Sal 8,4; Is 40,26), del espacio y del tiempo (cf Gén 8,22; 1Tim 1,17), en definitiva, de la vida tomada en conjunto (Sal 104,29-30; He 17,25-26). Y el poder divino se utiliza para generar vida, como para que Abrahán y Sara sean padres y generadores de un gran pueblo perteneciente a Dios (cf Gén 18,14; Rom 4,17.21); o para abrir el mar para que los israelitas encuentren, con la vida, la liberación de Egipto (cf Éx 6,6; Dt 4,36); o con Zacarías e Isabel y con María (cf Lc 1,5-38) para engendrar a Juan Bautista y a Jesús y realizar con ellos el plan de salvación de la creación y de la humanidad, seriamente dañada y abocada al fracaso y a la destrucción (cf Gén 6,5; Mt 24,37). Y María lo reconoce expresamente: «el Poderoso ha hecho en mi favor maravillas» (Lc 1,49; cf Gén 30,13). Jesús también invoca al Señor para conseguir la salvación de los hombres: «...porque todo es posible para Dios» (Mc 10,27par) y de su persona cuando comprende que le van a arrebatar su vida: «Abbá, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa» (Mc 14,36par).