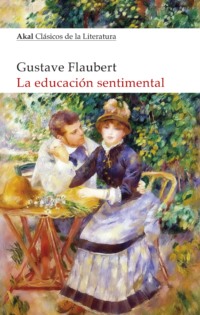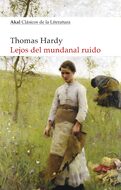Kitabı oku: «La educación sentimental», sayfa 6
Costó trabajo retomar la conversación. El pintor se acordó enseguida de una cita; el profesor, de sus alumnos; y, cuando se marcharon, después de un largo silencio, Deslauriers planteó diferentes preguntas sobre Arnoux.
—Me lo presentarás más adelante, ¿no, querido amigo?
—Claro que sí ‒dijo Frédéric.
Después, hablaron de cómo instalarse. Deslauriers había conseguido, sin esfuerzo, una plaza de segundo pasante en el despacho de un abogado, se había inscrito en la Escuela de Derecho, comprado los libros indispensables, y la vida con la que tanto habían soñado, comenzó.
Fue encantadora, gracias a la belleza de su juventud. Deslauriers, como no habló de ninguna convención pecuniaria, Frédéric, tampoco lo hizo. Él subvencionaba todos los gastos, ordenaba el armario, se ocupaba de la casa; pero, si había que dar una propina al portero, el pasante se encargaba de ello, continuando, como en el colegio, su papel de protector y de mayor. Separados a lo largo del día, se reencontraban por la noche. Cada uno ocupaba su sitio al calor del fuego y se ponían a la tarea. Pero no tardaban en interrumpirse. Eran confidencias sin fin, risas sin causa, y disputas algunas veces, a propósito de la lámpara que se apagaba, o un libro extraviado, enfados de un minuto que las risas apaciguaban.
Como dejaban abierta la puerta del cuarto de la leña, charlaban de lejos, en sus camas.
Por la mañana, se paseaban en mangas de camisa en la terraza; salía el sol, brumas ligeras pasaban sobre el río, se oían los gritos en el mercado de flores de al lado; y el humo de sus pipas formaba torbellinos en el aire puro, que refrescaba sus ojos todavía abotargados; sentían esparcirse al aspirarlo una esperanza inmensa.
Cuando no llovía, los domingos, salían juntos; y, cogidos del brazo, recorrían las calles. Casi siempre la misma reflexión les sobrevenía a la vez, o bien, charlaban, sin ver nada de lo que pasaba a su alrededor. Deslauriers ambicionaba la riqueza como medio de poder sobre los hombres. Hubiera querido movilizar a mucha gente, hacer mucho ruido, tener tres secretarias a sus órdenes, y una gran cena política una vez a la semana. Frédéric se amueblaba un palacio a lo moro, para vivir recostado sobre divanes de cachemira, al murmullo de una fuente, servido por pajes negros; y esas cosas soñadas se hacían al final tan precisas que caía en el desconsuelo, como si las hubiera perdido.
—Para qué hablar de todo esto −decía− ¡puesto que jamás lo tendremos!
—¿Quién sabe? −replicaba Deslauriers.
A pesar de sus opiniones democráticas, le animaba a introducirse en casa de los Dambreuse. El otro refutaba sus tentativas.
—¡Bah!, ¡vuelve allí! ¡Te invitarán!
Hacia mediados del mes de marzo, recibieron, entre facturas bastante cargadas, las del restaurador que les traía la cena. Frédéric, al no disponer de la suma suficiente, pidió prestado cien escudos a Deslauriers; quince días más tarde, reiteró la misma demanda, y el pasante le riñó por los gastos que se permitía en casa de los Arnoux.
Efectivamente, no tenía ninguna moderación. Una vista de Venecia, una vista de Nápoles y otra de Constantinopla que ocupaban la mitad de las tres paredes, temas ecuestres de Alfred de Dreux aquí y allá, un grupo de Pradier sobre la chimenea, números de L’Art industriel sobre el piano, y cartonajes en los rincones, llenaban la estancia de tal manera, que apenas se podía colocar un libro, ni mover los codos. Frédéric pretendía que necesitaba todo eso para su pintura.
Trabajaba en casa de Pellerin. Pero, a menudo Pellerin estaba fuera, ya que tenía costumbre de asistir a todos los entierros y sucesos de los que hablarían los periódicos; y Frédéric pasaba horas enteramente solo en el taller. La tranquilidad de esta gran sala, en la que sólo se oía el corretear de los ratones, la luz que caía del techo, y hasta el ronroneo de la estufa, todo le sumía, en un principio, en una especie de bienestar intelectual. Después, sus ojos, abandonando la tarea, se dirigían sobre los desconchones de la pared, entre los bibelots de la repisa, a lo largo de los torsos en donde el polvo amasado formaba como jirones de terciopelo; y, como un viajero perdido en medio de un bosque en el que todos los caminos conducen al mismo sitio, continuamente, volvía a encontrar, en el fondo de cada idea, el recuerdo de la señora Arnoux.
Fijaba unos días para ir a su casa; llegado al segundo piso, delante de la puerta, dudaba en llamar. Unos pasos se acercaban; abrían la puerta, y, las palabras: la señora ha salido, eran una liberación, y como un peso menos en su corazón.
Sin embargo, la encontró. La primera vez, había tres señoras con ella; otra tarde, llegó el maestro de escritura de la señorita Marthe. Por otra parte, los hombres que la señora Arnoux recibía no le hacían visitas. Ya no volvió más, por discreción.
Pero no dejaba de presentarse en L’Art industriel regularmente, cada miércoles, para que le invitaran a la cena de los jueves; se quedaba más tarde que todos los demás, más tiempo aún que Regimbart, hasta el último minuto, simulando mirar un grabado, leyendo un periódico. Finalmente, Arnoux le decía:
—¿Está usted libre mañana por la noche? −Él aceptaba antes de que la frase fuese terminada. Parecía que Arnoux le tenía afecto. Le mostró el arte de reconocer los vinos, a quemar el ponche, a hacer guiso de perdiz; Frédéric seguía dócilmente sus consejos, amando todo lo que dependía de la señora Arnoux, sus muebles, sus criados, su casa, su calle.
Apenas hablaba durante esas cenas; la contemplaba. Ella tenía a la derecha, en la sien, un lunar; sus dos particiones laterales del cabello eran más oscuras que el resto de su pelo y siempre como un poco húmedas en los bordes; ella las atusaba de vez en cuando, con dos dedos solamente. Él conocía la forma de cada una de sus uñas, y se deleitaba escuchando el siseo de su vestido de seda cuando rozaba las puertas, aspiraba, con disimulo, el perfume de su pañuelo; su peine, sus guantes, sus anillos eran para él cosas excepcionales, importantes, como obras de arte, casi con vida, como personas; todas le encogían el corazón y aumentaban su pasión.
No había tenido la fortaleza de ocultar esta pasión a Deslauriers. Cuando volvía de casa de la señora Arnoux, le despertaba, como por descuido, a fin de poder hablar de ella.
Deslauriers, que dormía en el cuarto de la leña, cerca de la fuente, bostezaba largamente. Frédéric se sentaba al pie de su cama. Al principio, hablaba de la cena, después, contaba mil detalles insignificantes, en los que veía señales de desprecio o de afecto. Una vez, por ejemplo, ella no había aceptado su brazo y tomó el de Dittmer, y Frédéric se amargaba.
—¡Ah!, ¡qué tontería!
O bien ella le había llamado su «amigo».
—¡Adelante, entonces!
—Pero no me atrevo −decía Frédéric.
—Y bien, no pienses más en ello. Buenas noches.
Deslauriers se daba la vuelta, cara a la pared, y se volvía a dormir. No comprendía nada de ese amor que veía como una última debilidad de adolescencia; y, sin duda, no bastándole ya su intimidad, pensó en reunir a sus amigos comunes una vez por semana.
Llegaban los sábados hacia las nueve. Las tres cortinas argelinas[22] estaban cuidadosamente cerradas; la lámpara y cuatro velas ardían; en medio de la mesa, el tabaquero, lleno de pipas, se situaba entre las botellas de cerveza, la tetera, un licorero de ron y unos pastelillos. Debatían sobre la inmortalidad del alma, comparaban a unos profesores con otros.
Hussonnet, una tarde, llevó a un joven alto y fuerte, vestido con un gabán con las mangas demasiado cortas, y algo cohibido. Era el muchacho al que habían ayudado en el puesto de policía, el año pasado.
No habiendo podido devolver a su dueño la caja de encajes perdida en el tumulto, había sido acusado de robo, amenazado con los tribunales; ahora, era vendedor en una casa de transportes. Hussonnet, aquella mañana, se lo había encontrado en la esquina de la calle; lo traía, pues Dussardier, por agradecimiento, quería ver «al otro».
Entregó a Frédéric la cigarrera todavía llena, y que había guardado religiosamente con la esperanza de devolvérsela. Los jóvenes le invitaron a que volviera. No faltó a la cita.
Todos simpatizaban. En primer lugar, su odio al Gobierno tenía la altura de un dogma indiscutible. Sólo Martinon trataba de defender a Luis Felipe. Le abrumaban con los lugares comunes que circulaban en los periódicos: las fortificaciones de París, las leyes de septiembre, Pritchard, lord Guizot[23] −tanto que Martinon se callaba, temiendo ofender a alguno de ellos−. En siete años de colegio, nunca había merecido un castigo, y, en la Escuela de Derecho, sabía agradar a los profesores. Llevaba, normalmente, un grueso redingote color crema, con protectores de caucho para los zapatos; pero, apareció una tarde con un atuendo de novio: chaleco de terciopelo con cuello, corbata blanca, cadena de oro.
El asombro aumentó cuando supieron que salía de casa del señor Dambreuse. En efecto, el banquero Dambreuse acababa de comprar al padre de Martinon una parte considerable de bosque; el buen hombre le presentó a su hijo, y Dambreuse los invitó a cenar a los dos.
—¿Había muchas trufas? −preguntó Deslauriers, ¿has tomado por la cintura a su esposa, entre dos puertas, sicut decet?[24]
Entonces la conversación giró sobre las mujeres. Pellerin no admitía que hubiera mujeres hermosas (prefería las tigresas); por otra parte, la hembra del hombre era una criatura inferior en la jerarquía estética.
—Lo que os seduce es particularmente lo que la degrada como idea; quiero decir los senos, el cabello.
—Sin embargo –objetó Frédéric–, unos largos cabellos negros, con grandes ojos negros.
—¡Oh!, ¡muy visto! −exclamó Hussonnet–. ¡Demasiadas andaluzas en la arena!, ¿antiguallas? ¡No, adiós! Pues, en fin, veamos, ¡fuera bromas! ¡una lorette[25] es más divertida que la Venus de Milo! ¡Seamos galos, ¡hombre de Dios! y regencia ¡si es posible!
—Coulez, bons vins; femmes, daignez sourire![26].
—¡Hay que pasar de la morena a la rubia! ¿Es esa su opinión, amigo Dussardier?
Dussardier no respondió. Todos le presionaron para conocer sus gustos.
—Pues bien ‒dijo sonrojándose‒ yo, yo quisiera amar a la misma, ¡siempre!
Dijo eso de una manera tal que hubo un momento de silencio, unos sorprendiéndose de ese candor, y otros descubriendo en esas palabras, quizá, el secreto deseo de su alma.
Sénécal posó sobre la chimenea su jarra de cerveza y declaró dogmáticamente que, siendo la prostitución una tiranía y el matrimonio una inmoralidad, más valía abstenerse. Deslauriers tomaba a las mujeres como una distracción, nada más. El señor de Cisy tenía toda clase de temor en ese asunto.
Educado bajo la mirada de una abuela devota, encontraba la compañía de estos jóvenes atractiva como un lugar pecaminoso e instructiva como una Sorbona. No le escatimaban las lecciones; y él se mostraba bien aplicado, hasta querer fumar, a pesar del dolor de estómago que le atormentaba cada vez, con regularidad. Frédéric le rodeaba de cuidados. Admiraba el color de sus corbatas, la piel de su gabán y, sobre todo, sus botas, finas como guantes y que parecían insolentes por su limpieza y delicadeza; su coche le esperaba abajo, en la calle.
Una noche en la que acababa de marcharse, y que nevaba, Sénécal se puso a compadecer al cochero de Cisy. Después, peroró contra los guantes amarillos[27], el Jockey Club. Hacía más caso a un obrero que a esos señores.
—¡Yo, al menos trabajo!, ¡soy pobre!
—Eso ya se ve ‒dijo, finalmente, Frédéric, irritado.
El profesor le guardó rencor por esas palabras.
Pero, como Regimbart había dicho que conocía un poco a Sénécal, y Frédéric quería hacer un favor al amigo de Arnoux, le rogó que viniera a las reuniones de los sábados, y el encuentro fue agradable para los dos patriotas.
Sin embargo, eran muy diferentes.
Sénécal ‒que era un cabeza de huevo‒ no consideraba más que los sistemas. Regimbart, por el contrario, no veía en los hechos nada más que los hechos. Lo que le inquietaba, principalmente, era la frontera del Rin. Pretendía ser ducho en artillería, y se hacía vestir por el sastre de la Escuela Politécnica.
Regimbart, el primer día, cuando le ofrecieron pasteles, se encogió de hombros despectivamente, diciendo que eso era del gusto de las mujeres; y las veces siguientes, no estuvo más afortunado. En el momento en el que las ideas alcanzaban una cierta altura, murmuraba: «¡Oh!, ¡nada de utopías, nada de sueños!». En materia de arte (aunque frecuentaba los talleres, donde algunas veces, daba, por amabilidad, una lección de esgrima), sus opiniones no eran en absoluto trascendentes. Comparaba el estilo del señor Marrast con el de Voltaire y a la señorita Vatnaz con la señora de Staël, a causa de una oda sobre Polonia, «en la que había sentimiento». En fin, Regimbart aburría a todo el mundo y particularmente a Deslauriers, pues el ciudadano era un íntimo de Arnoux. Ahora bien, el pasante ambicionaba frecuentar esa casa, esperando hacer allí amistades aprovechables. «Pero, ¿cuándo vas a llevarme?» ‒decía. Arnoux estaba sobrecargado de trabajo, o bien salía de viaje; o bien, no merecía la pena, o bien, ya no darán más cenas.
Si hubiera sido necesario arriesgar la vida por su amigo, Frédéric lo habría hecho. Pero, como deseaba presentarse lo más ventajosamente posible, como vigilaba su lenguaje, sus modales y su indumentaria para ir al despacho de L’Art industriel, siempre irreprochablemente enguantado, temía que Deslauriers, con su viejo frac negro, su aspecto de procurador y sus discursos descarados, disgustase a la señora Arnoux, lo que podía comprometerlo, rebajarlo incluso ante ella. Admitía bien a los demás, pero este, precisamente, le contrariaría mil veces más. El pasante se daba cuenta de que no quería cumplir su promesa, y el silencio de Frédéric le parecía una grave injuria.
Deslauriers hubiera querido guiarle, absolutamente, verle desarrollarse según el ideal de su juventud; y su holgazanería le sublevaba, como una desobediencia y como una traición. Por otra parte, Frédéric, con la idea constante de la señora Arnoux, hablaba a menudo de su marido; y Deslauriers comenzó una intolerable cantinela, consistente en repetir su nombre cien veces al día, al final de cada frase, como un tic de idiota. Cuando llamaban a la puerta, respondía: ¡Pase, Arnoux! en el restaurante, pedía un queso de Brie «igual que Arnoux»; y, por la noche, fingiendo tener una pesadilla, despertaba a su compañero gritando: «¡Arnoux! ¡Arnoux!». Finalmente, un día, Frédéric, harto, le dijo con una voz lamentable:
—¡Pero déjame tranquilo con Arnoux!
—¡Jamás! ‒respondió el pasante.
Toujours lui! Lui partout ou brûlante ou glacée![28], la imagen de Arnoux.
—¡Cállate! ‒exclamó Frédéric levantando el puño.
Y continuó suavemente:
—Es un tema muy penoso para mí, ya lo sabes.
—¡Oh!, perdón, querido ‒replicó Deslauriers inclinándose exageradamente‒, ¡de ahora en adelante respetaremos los nervios de la señorita! ¡Perdón, una vez más! ¡Mil excusas!
Así terminó la broma.
Pero, tres semanas más tarde, una tarde, le dijo:
—Pues bien, acabo de verla ahora, ¡a la señora Arnoux!
—¿Dónde?
—En el Palais, con Balandard, de verdad; ¿una mujer morena, no es eso, de talla mediana?
Frédéric asintió. Esperaba que Deslauriers hablase. A la más mínima palabra de admiración, se hubiera explayado largamente, ya que estaba dispuesto a mimarlo; el otro seguía callado; finalmente, sin aguantarse más, le preguntó en un tono indiferente lo que pensaba de ella.
Deslauriers la encontraba «bien, sin que tenga nada de extraordinario»
—¡Ah!, ¿tú crees? ‒dijo Frédéric.
Llegó el mes de agosto[29], época de su segundo examen. Según la opinión general, quince días debían bastar para preparar las materias. Frédéric, sin dudar de sus fuerzas, se tragó de golpe los cuatro primeros libros del Código Procesal, los tres primeros del Código Penal, varios capítulos de Instrucción Criminal y una parte del Código Civil, con las anotaciones del señor Poncelet. La víspera, Deslauriers le hizo recitar una recapitulación que se prolongó hasta la mañana; y, para aprovechar el último cuarto de hora, continuó preguntándole por la calle, mientras caminaban.
Como varios exámenes se realizaban simultáneamente, había mucha gente en el patio, entre otros Hussonnet y Cisy; no dejaban de asistir a esas pruebas cuando se trataba de compañeros. Frédéric se puso la toga tradicional; después, entró seguido del gentío, con otros tres estudiantes, a una gran sala, con ventanas sin cortinas y banquetas a lo largo de las paredes. En medio, unas sillas de cuero rodeaban una mesa, decorada con un tapete verde. La mesa separaba a los candidatos de los señores examinadores, con toga roja, llevando todos esclavinas de armiño sobre los hombros, y birretes de galones dorados en la cabeza
Frédéric era el penúltimo en la serie, mala posición. A la primera pregunta sobre la diferencia entre una convención y un contrato, definió la una por el otro; y el profesor, un buen hombre, le dijo: «No se ponga nervioso, señor, ¡repóngase!», y después, habiéndole hecho dos preguntas fáciles, seguidas de respuestas poco claras, pasó al fin al cuarto alumno. Frédéric se sintió desmoralizado por ese pésimo comienzo. Deslauriers, en frente, entre el público, le hacía señas de que todo no estaba aún perdido; y en la segunda pregunta sobre derecho criminal, se mostró pasable. Pero, después de la tercera, relativa al testamento cerrado, como el examinador permaneciera impasible todo el tiempo, su angustia aumentó; pues Hussonnet juntaba las manos como para aplaudir, mientras que Deslauriers se encogía de hombros constantemente. Finalmente, el momento llegó, ¡había que responder sobre los Procedimientos! Se trataba de reclamaciones en tercería. El profesor, sorprendido de haber oído unas teorías contrarias a las suyas, le preguntó en un tono brutal:
—Y usted, señor, ¿es esa su opinión? ¡Cómo concilia usted el principio del artículo 1351 del Código Civil con esa vía de ataque extraordinaria!
Frédéric sentía un terrible dolor de cabeza por haber pasado la noche sin dormir. Un rayo de sol, que entraba por intervalos a través de una celosía, le daba en la cara. De pie, detrás de su silla, se balanceaba y se atusaba el bigote.
—¡Sigo esperando su respuesta! ‒repuso el hombre del birrete dorado.
Y como el gesto de Frédéric sin duda le irritaba:
—¡No es en sus bigotes donde va a encontrar la respuesta!
Ese sarcasmo hizo reír al auditorio; el profesor, halagado, se calmó. Le hizo dos preguntas más sobre el aplazamiento y sobre el procedimiento sumario, después, bajó la cabeza en señal de aprobación; el acto había concluido. Frédéric volvió al vestíbulo.
Mientras que el ujier le quitaba la toga, para pasársela a otro alumno inmediatamente, sus amigos le rodearon, acabando de aturdirle con sus opiniones contradictorias sobre el resultado del examen. Enseguida lo proclamaron con voz sonora, a la entrada de la sala: el tercer alumno era… ¡suspenso!
—¡Encajonado! ‒dijo Hussonnet‒, ¡vámonos de aquí!
Delante de la conserjería encontraron a Martinon, rojo, emocionado, con una sonrisa en los ojos y la aureola del triunfo en la frente. Acababa de pasar, sin problema, su último examen. Le quedaba solamente la tesis. Antes de quince días, sería licenciado. Su familia conocía a un ministro, «una hermosa carrera» se abría ante él.
—Ese te hunde, a pesar de todo ‒dijo Deslauriers.
Nada es más humillante como ver a los tontos triunfar en las empresas en las que uno ha fracasado. Frédéric, humillado, respondió que le importaba un bledo. Tenía pretensiones más altas; y, como Hussonnet parecía que iba a marcharse, Frédéric le cogió aparte para decirle:
—¡Ni una palabra de esto en casa de los Arnoux, por supuesto!
El secreto era fácil, puesto que Arnoux, al día siguiente, salía de viaje hacia Alemania.
Por la noche, al volver a casa, el pasante encontró a su amigo singularmente cambiado: hacía piruetas, silbaba; y, al otro, que se asombraba de ese buen humor, Frédéric le declaró que no iría a casa de su madre: emplearía las vacaciones en trabajar.
Con la noticia del viaje de Arnoux, le había entrado una gran alegría. Podía presentarse allá, a su gusto, sin temor a verse interrumpido con sus visitas. La convicción de una seguridad absoluta le daría valor. ¡Por fin no estaría lejos, no estaría separado de ella! Algo más fuerte que una cadena de hierro le ataba a París, una voz interior le gritaba que se quedara.
Había obstáculos que se oponían. Los franqueó escribiendo a su madre; primero, confesaba su fracaso, ocasionado por cambios en el programa, una casualidad, una injusticia; por otra parte, todos los grandes abogados (citaba sus nombres) habían suspendido sus exámenes. Pero él contaba con presentarse de nuevo en el mes de noviembre. Ahora bien, como no tenía tiempo que perder, no iría a casa este año; y pedía, además del dinero de un trimestre, doscientos cincuenta francos para tomar clases de derecho, muy útiles; todo ello adornado de lamentaciones, pesares, zalamerías y declaraciones de amor filial.
La señora Moreau, que le esperaba al día siguiente, se disgustó por partida doble. Obvió la mala suerte de su hijo y le respondió «que viniera de todas formas». Frédéric no cedió. Hubo enfados. Sin embargo, al final de la semana, recibió el dinero del trimestre con la suma destinada a las clases particulares, y que sirvió para pagar un pantalón gris perla, un sombrero de fieltro blanco y un bastón con empuñadura de oro.
«¿Quizá es una idea absurda la que he tenido?», pensó.
Y le entró una gran duda.
Para saber si debía ir a casa de la señora Arnoux, lanzó tres veces una moneda al aire. Todas las veces el presagio era favorable. Así pues, la fatalidad mandaba. Cogió un fiacre que lo llevó a la calle Choiseul.
Subió rápidamente la escalera, tiró del cordón de la campanilla; no sonó: se sentía casi desfallecer.
Después, rompió, con un furioso tirón, la pesada borla de seda roja. Resonó un carillón, se apaciguó gradualmente; y no se oía nada más. Frédéric se asustó.
Pegó la oreja contra la puerta; ¡ni un soplo! Puso el ojo en el hueco de la cerradura, y no veía, en la antecámara, más que dos puntas de caña, en la pared, entre las flores del papel. Finalmente, se daba la vuelta cuando cambió de opinión. Esta vez, dio un pequeño toque, ligero. La puerta se abrió; y en el umbral, con el pelo alborotado, la cara roja y la mirada huraña, Arnoux, en persona, apareció.
—¡Vaya! ¿Qué diablo le trae por aquí? ¡Entre!
Le introdujo, no en el gabinete o en la habitación, sino en el comedor, en el que se veía sobre la mesa una botella de vino de Champagne con dos vasos; y de un tono brusco:
—¿Tiene usted algo que pedirme, querido amigo?
—¡No!, ¡nada!, ¡nada! ‒balbuceó el joven, buscando un pretexto para su visita.
Finalmente dijo que venía a tener noticias suyas, pues le creía en Alemania, según le había informado Hussonnet.
—¡En absoluto! ‒repuso Arnoux. ¡Qué cabeza de chorlito tiene ese muchacho, para entender todo al revés!
Con el fin de disimular su azoramiento, Frédéric iba de un lado a otro por el comedor. Al chocar con la pata de una silla, hizo caer una sombrilla que había encima; el mango de marfil se rompió.
—¡Dios mío!, ¡cuánto siento haber roto la sombrilla de la señora Arnoux!
Al oír eso, el comerciante levantó la cabeza, y sonrió de una manera singular. Frédéric, aprovechando la ocasión que se le ofrecía de hablar de ella, añadió tímidamente:
—¿Es que podría verla?
Ella estaba en su tierra, junto a su madre enferma.
Ya no se atrevió a preguntar por la duración de esa ausencia. Solamente preguntó cuál era la tierra de la señora Arnoux.
—¡Chartres! ¿Le sorprende?
—¿A mí?, ¡no! ¿Por qué? ¡En absoluto!
Después, no encontraron absolutamente nada que decirse. Arnoux, que se había liado un cigarrillo, daba vueltas en torno a la mesa, resoplando. Frédéric, de pie contra la estufa, contemplaba las paredes, la estantería, el parqué; e imágenes encantadoras desfilaban en su memoria, ante sus ojos, más bien. Finalmente se retiró.
Un trozo de periódico, arrugado formando una bola, estaba por el suelo, en la antecámara; Arnoux lo cogió, y, poniéndose de puntillas, lo introdujo en la campanilla, para continuar, dijo, la siesta interrumpida. Después, con un apretón de manos:
—¡Advierta al portero de que no estoy, por favor!
Y le cerró la puerta, a su espalda, violentamente.
Frédéric bajó la escalera peldaño a peldaño. El fracaso de esta primera tentativa le desanimaba sobre la posibilidad de otras. Entonces, comenzaron tres meses de aburrimiento. Como no tenía ningún trabajo, la ociosidad reforzaba su tristeza.
Se pasaba las horas mirando, desde lo altura de su balcón, el río que corría entre los muelles grisáceos, ennegrecidos, de un sitio a otro, por las aguas sucias del alcantarillado, con un pontón de lavanderas, amarrado a la orilla, donde a veces los chiquillos se divertían, en el limo, bañando a un caniche. Sus ojos abandonaban a la izquierda el puente de piedra de Notre-Dame y tres puentes colgantes, y se dirigían siempre hacia el quai des Ormes, sobre una espesa arboleda de viejos árboles, iguales a los tilos del puerto de Montereau. La torre Saint-Jacques, el Ayuntamiento, Saint-Gervais, Saint-Louis, Saint-Paul, se erigían en frente, entre multitud de tejados, ‒y el Genio de la Columna de Julio[30] resplandecía al oriente como una gran estrella dorada, mientras que, al otro extremo, la cúpula de las Tullerías redondeaba, sobre el cielo, su pesada masa azul.
Era por detrás, por ese lado, donde debía estar la casa de la señora Arnoux.
Volvía a la habitación; después, tumbado sobre el diván, se abandonaba a una meditación desordenada: planos de obras, proyectos de conducta, arrebatos sobre el futuro. Finalmente, para librarse de sí mismo, salía.
Subía, sin rumbo, al Barrio Latino, siempre tan tumultuoso, pero desierto en esta época, pues los estudiantes habían marchado con sus familias. Los altos muros de los colegios, como alargados por el silencio, tenían un aspecto más lúgubre aún; se oían toda clase de ruidos apacibles, batir de alas en las jaulas, el zumbido de un torno, el martillo de un zapatero; y los vendedores de ropa, en medio de las calles, buscaban con la mirada en cada ventana, inútilmente. Al fondo de los cafés solitarios, la señora del mostrador bostezaba entre las garrafas llenas; los periódicos permanecían ordenados sobre la mesa de los gabinetes de lectura; en el taller de las planchadoras, la ropa blanca temblaba bajo las bocanadas de aire tibio. De vez en cuando, se detenía ante el tenderete de un librero; un ómnibus, que bajaba rozando la acera, le hacía darse la vuelta; y, llegado ante el Luxembourg, ya no iba más lejos.
Algunas veces, la esperanza de una distracción le atraía hacia los bulevares. Después de sombrías callejuelas, exhalando frescores húmedos, llegaba a grandes plazas desiertas, resplandecientes de luz, y en las que los monumentos dibujaban al borde del pavimento recortes dentados de sombra negra. Pero volvían de nuevo las carretas, las tiendas, y la muchedumbre le aturdía ‒sobre todo los domingos‒, cuando desde la Bastilla hasta la Magdalena, era un inmenso oleaje ondulante sobre el asfalto, en medio del polvo, en un rumor continuo; se sentía asqueado por la bajeza de la gente, la idiotez de las conversaciones, ¡la imbécil satisfacción transpirando de sudor en la frente de la gente! sin embargo, la conciencia de que él valía más que esos hombres atenuaba la fatiga de mirarlos.
Iba todos los días a L’Art industriel; y para saber cuándo regresaría la señora Arnoux, se informaba largamente. La respuesta de Arnoux no variaba, «la mejoría continúa», su mujer, con la pequeña, estaría de vuelta la semana próxima. Cuanto más tardaba ella en volver, más inquietud testimoniaba Frédéric, tanto que Arnoux, conmovido por tanto afecto, lo llevó cinco o seis veces a cenar al restaurante.
Frédéric, en esos largos encuentros, los dos solos, reconoció que el comerciante de cuadros no tenía demasiado ingenio. Arnoux podía darse cuenta de ese enfriamiento; y, además, era la ocasión de devolverle un poco sus atenciones.
Queriendo, pues, hacer bien las cosas, vendió a un chamarilero todos sus trajes nuevos por ochenta francos; y, aumentando la suma con otros cien que le quedaban, fue a casa Arnoux para llevarle a cenar. Regimbart estaba allí. Así que se fueron a los Trois-Frères-Provençaux.
El ciudadano comenzó por quitarse el abrigo, y, seguro de la deferencia de los otros dos, eligió la carta. Pero, por más que pidió ir a la cocina para hablar él mismo al chef, bajar a la bodega de la que conocía cada rincón, y pedir que subiera el dueño del establecimiento, al que «le dio jabón», ¡no estuvo contento ni de los platos, ni de los vinos, ni del servicio! A cada nuevo plato, a cada botella diferente, desde el primer bocado, el primer sorbo, soltaba el tenedor, o apartaba lejos el vaso; después, se acodaba sobre el mantel, con todo el brazo, ¡y exclamaba que ya no se podía cenar en París! En fin, no sabiendo qué imaginar para llevarse a la boca, Regimbart se pidió unas judías verdes con aceite, «sin más», las cuales, aunque sólo a medias, le apaciguaron un poco. Después, inició un diálogo con el camarero, en torno a los antiguos camareros de los Provençaux: «¿Qué había sido de Antoine? ¿Y de uno que se llamaba Eugène? ¿Y Théodore, el pequeño, que servía siempre abajo? Había en aquel tiempo una carne realmente ilustre, y unas têtes de Bourgogne[31] , ¡como ya no se verán nunca más!
Después, se trató del valor de unos terrenos de las afueras, una especulación de Arnoux, infalible. La espera perjudicaba sus intereses. Puesto que no quería vender a ningún precio, Regimbart le fijaría uno; y estos dos señores hicieron cálculos, con un lápiz, hasta el final de los postres.