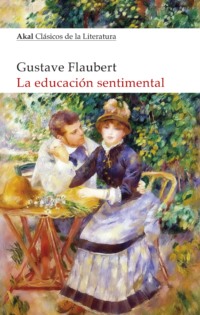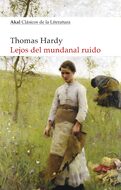Kitabı oku: «La educación sentimental», sayfa 7
Se fueron a tomar un café, al pasaje de Saumon, en un barucho, en el entresuelo. Frédéric asistió, de pie, a interminables partidas de billar, regadas con innumerables jarras de cerveza; y se quedó allí, hasta medianoche, sin saber por qué, por cobardía, por tontería, en la esperanza confusa de cualquier suceso favorable a su amor.
¿Cuándo la volvería a ver? Frédéric se desesperaba. Pero, una tarde, a finales de noviembre, Arnoux le dijo:
—Mi mujer ha vuelto ayer, ¿sabe?
Al día siguiente a las cinco, Frédéric entró en su casa.
Empezó con felicitaciones, a propósito de su madre, cuya enfermedad había sido tan grave.
—¡No, ¡qué va! ¿Quién se lo ha dicho?
—¡Arnoux!
Ella hizo un ligero «¡ah!», después añadió que, al principio, hubo un serio temor, ahora desaparecido.
Ella estaba cerca del fuego en la butaca de tapicería. Él, en el canapé, con el sombrero sobre las rodillas; y la conversación fue penosa, ella la abandonaba a cada minuto; él no encontraba el momento para introducir en esa charla sus sentimientos. Pero lamentándose de estudiar los intríngulis procesales, ella replicó:
—Sí… me doy cuenta... ¡los negocios! ‒bajando la cabeza, absorta, de repente, en sus reflexiones.
Él ansiaba conocerlas, esas reflexiones, e incluso no pensaba en otra cosa. El crepúsculo formaba sombras alrededor.
Ella se levantó, ya que tenía que hacer un recado, después reapareció con una capa de terciopelo, y un manto negro, bordeado de petigrís. Él se atrevió a ofrecerse para acompañarla.
Ya no se veía nada; el tiempo era frío, una pesada niebla, difuminando las fachadas de las casas, inundaba el aire. Frédéric la aspiraba con delicia, pues sentía a través de la tela del vestido la forma de su brazo; y su mano, cubierta con un guante de gamuza de dos botones, su pequeña mano que hubiera querido cubrir de besos, se apoyaba en su manga. A causa del pavimento resbaladizo, oscilaban un poco; le parecía que los dos caminaban como mecidos por el viento, en medio de una nube.
El resplandor de las luces sobre el bulevar, le devolvió a la realidad. La ocasión era buena, el tiempo corría. Se dio de plazo hasta la calle Richelieu para declarar su amor. Pero, casi enseguida, delante de un comercio de porcelanas, ella se paró en seco, diciéndole:
—Ya hemos llegado, se lo agradezco. Hasta el jueves, ¿no? ¿Cómo de costumbre?
Las cenas empezaron de nuevo; y cuanto más frecuentaba a la señora Arnoux, más aumentaba su decaimiento.
La contemplación de esta mujer le enervaba, como el uso de un perfume demasiado fuerte. Aquello descendía hasta las profundidades de su temperamento, y llegaba a ser casi una manera general de sentir, un modo nuevo de existir.
Las prostitutas que encontraba junto a las farolas, las cantantes lanzando sus gorgoritos, las amazonas en sus caballos al galope, las burguesas a pie, las grisettes[32] en las ventanas, todas las mujeres le recordaban a ella, por similitudes o por contraste violento. Miraba, a lo largo de las tiendas, los cachemires, los encajes y los colgantes de pedrería, imaginándolos drapeados alrededor de sus caderas, cosidos a su corpiño, brillando en su cabellera negra. En el tenderete de las vendedoras, las flores se abrían para que ella las escogiese al pasar; en el escaparate de los zapateros, las pequeñas pantuflas de satén con bordes de cisne parecían esperar su pie; todas las calles conducían a su casa; los coches estacionaban en las plazas para llegar hasta ella más deprisa; París se refería a su persona, y la gran ciudad con todas sus voces resonaba como una inmensa orquesta en torno a ella.
Cuando iba al Jardin des Plantes, la vista de una palmera le llevaba hacia países lejanos. Viajaban juntos, a lomos de los dromedarios, bajo el toldillo de los elefantes, en la cabina de un yate entre archipiélagos azules, o uno al lado del otro sobre dos mulos con campanillas, que tropiezan en la hierba contra columnas rotas. Algunas veces, se paraba en el Louvre delante de cuadros antiguos; y su amor regresaba hasta los siglos pasados, sustituyéndola por los personajes de las pinturas. Con un tocado de capirote, rezaba de rodillas detrás de una vidriera de plomo. Señora de Castilla y de Flandes, se mantenía sentada, con una gorguera almidonada y un corpiño de ballenas con grandes frunces. Después, ella bajaba de alguna escalinata de pórfido, en medio de los senadores, bajo un palio de plumas de avestruz, con un vestido de brocado. Otras veces, la soñaba en pantalón de seda amarilla, sobre los cojines de un harén; y todo lo que era bello, el titilar de las estrellas, ciertas melodías, el ritmo de una frase, una silueta, la traían a su pensamiento de una manera brusca e inconsciente.
En cuanto a intentar que fuera su amante, él estaba seguro de que toda tentativa sería inútil.
Una tarde, Dittmer, que llegaba, la besó en la frente; Lovarias hizo lo mismo, diciendo:
—¿Me permite, verdad, siguiendo el privilegio de los amigos?
Frédéric balbuceó:
—¿Me parece que todos somos amigos?
—¡No todos viejos! ‒repuso ella.
Era frenarle por adelantado, indirectamente.
Y entonces, ¿qué hacer? ¿Decirle que la amaba? Ella le rechazaría, sin duda; o bien, indignándose, ¡le expulsaría de su casa! Ahora bien, prefería todos los sufrimientos a la horrible posibilidad de no verla más.
Él envidiaba el talento de los pianistas, las cicatrices de los soldados. Deseaba una enfermedad peligrosa, esperando que ella se interesara por él, de esa manera.
Una cosa le asombraba, y es que ya no estaba celoso de Arnoux; no podía imaginársela más que vestida, de tal manera su pudor le parecía natural, y apartaba su sexo hacia una misteriosa sombra.
Sin embargo, soñaba con la felicidad de vivir con ella, tutearla, pasarle la mano por su cabello, o en el suelo, de rodillas, los dos brazos en torno a su talle, ¡beber su alma en sus ojos! Para eso, hubiera sido preciso subvertir el destino; e, incapaz de actuar, maldiciendo a Dios y acusándose de cobarde, volvía a su deseo, como un prisionero a su calabozo. Una angustia permanente le ahogaba. Se quedaba durante horas inmóvil, o bien, rompía a llorar; y, un día que no había tenido la fuerza de contenerse, Deslauriers le dijo:
—Pero, ¡hombre! ¿qué es lo que te pasa?
Frédéric sufría de los nervios. Deslauriers no lo creyó. Ante tales sufrimientos, había sentido despertarse su ternura, y le reconfortó. Un hombre como él, ¡dejarse abatir!, ¡vaya tontería! en la juventud, pase aún, pero más tarde, es perder el tiempo.
—¡Me fastidias, mi querido Frédéric! Quiero que vuelva el Frédéric de antes. Un muchacho, ¡siempre igual! ¡Me gustaba! ¡Vamos, fuma una pipa, animal! ¡Muévete un poco!, ¡me pones enfermo!
—Es cierto ‒dijo Frédéric‒, ¡estoy loco!
El pasante repuso:
—¡Ah!, viejo trovador, ¡yo sé muy bien lo que te aflige! ¿El corazoncito? ¡Confiésalo! ¡Bah!, ¡una perdida, cuatro ganadas! Uno se consuela de las mujeres virtuosas con las otras. ¿Quieres que te lleve a conocer mujeres? No tienes más que venir al Alhambra. (Era un baile público, abierto recientemente en lo alto de los Campos Elíseos, y que se arruinó desde la segunda temporada, a causa de un lujo prematuro en ese tipo de establecimientos.) Allí uno se divierte, según parece. ¡Vayamos! Llevarás a tus amigos, si quieres; ¡te consiento, incluso a Regimbart!
Frédéric no invitó al ciudadano. Deslauriers se privó de Sénécal. Solamente llevaron a Hussonnet y Cisy con Dusardier; y el mismo fiacre los llevó a los cinco hasta la puerta del Alhambra.
Dos galerías árabes se extendían a derecha e izquierda, paralelamente. La pared de una casa, en frente, ocupaba todo el fondo, y el cuarto lado (el del restaurante) simulaba un claustro gótico con vidrieras de colores. Una especie de techado chino cubría el estrado donde tocaban los músicos; el suelo alrededor estaba cubierto de asfalto, y lámparas venecianas, sujetas en las columnas, formaban, desde lejos, sobre las cuadrillas, una corona de luces multicolores. Un pedestal, aquí y allá, soportaba una cubeta de piedra, de donde surgía un delgado surtidor de agua. Se veía entre el verdor, estatuas de yeso, Hebes y Cupidos, pringosos de pintura al óleo; y los numerosos senderos, provistos de una arena muy amarilla, cuidadosamente rastrillada, hacían parecer al jardín más grande de lo que en realidad era.
Había estudiantes que paseaban a sus amantes; viajantes de novedades que se pavoneaban, con un bastón entre los dedos; colegiales que fumaban Regalías; solterones que atusaban con un peine su barba teñida; había ingleses, rusos, gente de América del Sur, tres orientales lorettes, grisettes y chicas que iban, esperando encontrar un protector, un enamorado, una moneda de oro, o simplemente por el placer de bailar; y sus vestidos de túnica verde agua, azul, cereza o violeta, pasaban, se agitaban entre los ébanos y los lilos. Casi todos los hombres vestían tejidos de cuadros, algunos pantalones blancos, a pesar del frescor de la noche. Se encendían las farolas.
Hussonnet, por sus relaciones con las revistas de modas y los teatrillos, conocía a muchas mujeres; les enviaba besos con la punta de los dedos, y de vez en cuando, dejando a sus amigos, iba a charlar con ellas.
Deslauriers sintió envidia de esa forma de actuar. Abordó cínicamente a una gran rubia, vestida de nankín. Después de mirarlo de arriba a abajo de manera huraña, dijo: «¡No!, ¡nada de confianzas, buen hombre!», y le dio la espalda.
Volvió a intentarlo, entonces, con una gran morena, que estaba loca, sin duda, pues dio un salto desde la primera palabra amenazándole, si continuaba, con llamar a los guardias. Deslauriers forzaba una risa; después, descubriendo a una mujer pequeña sentada aparte, bajo una farola, le propuso una contradanza.
Los músicos, encaramados sobre el estrado, en posturas de mono, rascaban y soplaban impetuosamente. El director de orquesta, de pie, marcaba el ritmo de una manera automática. Había lleno total, se divertían; las cintas desatadas de los sombreros rozaban las corbatas. Las botas se hundían bajo las faldas; y todos saltaban al ritmo; Deslauriers apretaba contra él a la mujer, y, llevado por el delirio del cancán, se movía en medio de las cuadrillas como una gran marioneta. Cisy y Dusardier continuaban su paseo; el joven aristócrata se fijaba en las chicas, y, a pesar de las exhortaciones del empleado de comercio, no se atrevía a hablarles, imaginando que había siempre en casa de esas mujeres «un hombre escondido en un armario con una pistola, y que sale para hacernos suscribir letras de cambio».
Volvieron junto a Frédéric. Deslauriers ya no bailaba; y todos se preguntaban cómo terminar la noche, cuando Hussonnet exclamó:
—¡Mirad! ¡La marquesa de Amaëgui!
Era una mujer pálida, de nariz respingona, con mitones hasta los codos y grandes bucles negros que le caían a lo largo de las mejillas, como dos orejas de perro. Hussonnet le dijo:
—Deberíamos organizar una pequeña fiesta en tu casa, ¿una reunión oriental? ¡Trata de recoger a algunas amigas tuyas, para estos caballeros franceses! ¡Y bien!, ¿qué es lo que te molesta? ¿Es que esperas a tu hidalgo?
La andaluza bajaba la cabeza; conociendo las costumbres poco lujosas de su amigo, temía que solo la quería por las bebidas. Finalmente, ante la palabra dinero, que ella soltó, Cisy propuso cinco napoleones, toda su bolsa; la cosa se decidió. Pero Frédéric ya no estaba allí.
Había creído oír la voz de Arnoux, había visto un sombrero de mujer, y había entrado deprisa en el bosquecillo de al lado.
La señorita Vatnaz se encontraba sola con Arnoux.
—Perdonen, ¿les molesto?
—En absoluto ‒repuso el comerciante.
Frédéric, por las últimas palabras de la conversación, comprendió que Arnoux había acudido al Alhambra para hablar con la señorita Vatnaz de un asunto urgente; y sin duda Arnoux no estaba completamente convencido, pues le dijo con una mirada inquieta:
—¿Está usted totalmente segura?
—¡Totalmente! ¡A usted se le ama!, ¡ah!, ¡qué hombre!
Y le ponía morritos, avanzando sus gruesos labios, casi sanguinolentos de tan rojos. Pero tenía unos admirables ojos leonados con puntos dorados en las pupilas, llenos de ingenio, de amor y de sensualidad. Iluminaban, como lámparas, la tez un poco amarilla de su rostro delgado. Arnoux parecía disfrutar con sus desaires. Se inclinó hacia ella diciéndole:
—Es usted muy amable, ¡deme un beso!
Ella le cogió por las orejas, y le besó en la frente.
En ese momento, el baile se paró; y, en el lugar del director de orquesta, apareció un joven guapo, demasiado gordo y de una blancura de cera. Tenía el pelo largo, negro, peinado a la manera de Cristo, un chaleco de terciopelo azul con palmas doradas, el aire orgulloso como un pavo real, y tonto como una pava; y cuando hubo saludado al público, empezó una cancioncilla. Era un aldeano narrando él mismo su viaje a la capital; el artista hablaba bajo-normando, se hacía pasar por un hombre borracho; el estribillo:
Ah! j’ai t’y ri, j’ai t’y ri,
Dans ce gueusard de Paris!
levantaba pataleos de entusiasmo. Delmas, «cantante expresivo», era demasiado listo como para dejar que el público se enfriara. Rápidamente le dieron una guitarra, y gimió una romanza titulada Le frère de l’Albanaise.
La letra recordó a Frédéric la que cantaba el hombre harapiento, entre los cilindros del barco. Sus ojos se dirigieron involuntariamente al bajo del vestido que estaba delante de él. Después de cada estrofa, había una larga pausa, y el soplo del viento en los árboles se parecía al ruido de las olas.
La señorita Vatnaz, apartando con una mano las ramas de un aligustre que le impedía ver el estrado, contemplaba al cantante, fijamente, las fosas nasales abiertas, las pestañas bajadas, y como perdida en una profunda alegría.
—¡Muy bien! ‒dijo Arnoux‒. ¡Comprendo por qué está usted esta noche en el Alhambra! Delmas le gusta, querida.
Ella no quiso confesar nada.
—¡Ah!, ¡qué pudor!
Y, señalando a Frédéric:
—¿Es por él? Se equivoca. ¡No hay muchacho más discreto!
Los otros, que buscaban a su amigo, entraron en la sala de plantas. Hussonnet los presentó. Arnoux hizo una distribución de cigarros e invitó a sorbetes a la compañía.
La señorita Vatnaz se sonrojó al ver a Dussardier.
Se levantó enseguida y, tendiéndole la mano:
—¿No se acuerda usted de mí, señor Auguste?
—¡Cómo!, ¿la conoce usted? ‒preguntó Frédéric.
—¡Hemos estado en la misma casa! ‒repuso Dussardier.
Cisy le tiraba de la manga, salieron; y apenas desaparecido, la señorita Vatnaz comenzó a elogiar su carácter. Añadió, incluso, que tenía el talento del corazón.
Después, hablaron de Delmas, que podría tener éxito en el teatro, como mimo; y de ahí surgió una discusión, donde mezclaron a Shakespeare, la censura, el estilo, el pueblo, los éxitos de la Porte-Saint-Martin, Alexandre Dumas, Victor Hugo y Dumersan[33]. Arnoux había conocido a varias actrices célebres; los jóvenes se inclinaban para escucharle. Pero sus palabras quedaban veladas por el bullicio de la música; y, una vez terminadas la cuadrilla[34] y la polka, todos se lanzaban hacia las mesas, llamaban al camarero, reían; las botellas de cerveza y de limonada gaseosa detonaban entre la frondosidad de las plantas, las mujeres gritaban como gallinas; algunas veces, dos señores querían pegarse; un ladrón fue arrestado.
Al galope, los bailarines invadieron las avenidas del jardín. Jadeando, sonrientes, y con la cara roja, desfilaban en un torbellino que levantaba los vestidos con los faldones de los fracs; los trombones rugían más fuerte; el ritmo se aceleraba; detrás del claustro medieval se oyeron estallidos, los petardos explotaron; miles de soles se pusieron a girar; el resplandor de los fuegos de Bengala, color esmeralda, iluminó durante un minuto todo el jardín; y con la última descarga, la multitud exhaló un gran suspiro.
El gentío se diluyó lentamente. Una nube de pólvora de cañón flotaba en el aire. Frédéric y Deslauriers caminaban en medio de la gente, paso a paso, cuando un espectáculo los detuvo; Martinon recogía el cambio en el guardarropa de los paraguas, y acompañaba a una mujer de unos cincuenta años, fea, magníficamente vestida, y de un rango social problemático.
—Ese muchacho ‒dijo Deslauriers‒, es menos simple de lo que se le supone. Pero, ¿dónde está Cisy?
Dussardier les señaló el bar, donde vieron al hijo de los hidalgos, delante de un tazón de ponche, en compañía de un sombrero rosa.
Hussonnet, que se había ausentado, desde hacía cinco minutos, reapareció en ese momento.
Una joven se apoyaba en su brazo, llamándole en voz alta «mi pequeño gatito».
—¡Que no! ‒le decía él‒. ¡No!, ¡no en público! Llámame vizconde, mejor. Eso da un aire caballeresco, Luis XIII y botas blandas, ¡que me gusta! Sí, mis buenos amigos, ¡una relación antigua! ¿No es cierto que es guapa? Él le cogía el mentón. ¡Saluda a estos señores!, ¡son todos hijos de pares de Francia! ¡Yo voy con ellos para que me nombren embajador!
—Pero, ¡qué loco está usted! ‒suspiró la señorita Vatnaz.
Ella rogó a Dussardier que la acompañara hasta su puerta.
Arnoux los vio alejarse, después, volviéndose hacia Frédéric:
—¿Le gustaría a usted la Vatnaz? ¡Por lo demás, usted no es franco en estos asuntos! Creo que nos oculta sus amores.
Frédéric, que se puso lívido, juró que no ocultaba nada.
—Es que no le conocemos ninguna amante ‒repuso Arnoux.
Frédéric estuvo a punto de citar un nombre, al azar. Pero podía ser que le contase a ella esa historia. Respondió que, efectivamente, no tenía amante.
El comerciante se lo reprochó.
—¡Esta noche era muy buena ocasión! ¿Por qué no ha hecho usted como los demás, que se van cada uno de ellos con una mujer?
—¡Y bien!, ¿y usted? ‒dijo Frédéric, impacientado por tanta insistencia.
—¡Ah!, ¡yo!, querido, ¡es diferente! Yo me voy junto a la mía.
Llamó a un cabriolé y desapareció.
Los dos amigos se fueron a pie. Soplaba un viento del este. Ni uno ni otro hablaban. Deslauriers lamentaba no haber brillado ante el director de un periódico, y Frédéric se hundía en la tristeza. Finalmente dijo que el fiestón le había parecido estúpido.
—¿Y de quién es la culpa? ¡si no nos hubieras dejado por tu Arnoux!
—¡Bah!, ¡todo lo que yo hubiera podido hacer hubiera sido completamente inútil!
Pero el pasante tenía sus teorías. Bastaba, para obtener las cosas, desearlas fuertemente.
—Sin embargo, tú mismo, hace un momento…
—¡Me importa un comino! ‒dijo Deslauriers, parando en seco la alusión–. ¡Es que me voy a enredar con mujeres!
Y despotricó contra sus cursilerías, sus tonterías, en suma, que las mujeres no le gustaban.
—¡No presumas! ‒dijo Frédéric.
Delauriers se calló. Después, de repente:
—¿Quieres apostar cien francos a que me hago con la primera que pase?
—¡Sí!, ¡aceptado!
La primera que pasó era una mendiga espantosa; y ya desesperaban del azar, cuando en medio de la calle de Rivoli, vieron a una chica alta, que llevaba en la mano una cajita.
Deslauriers la abordó bajo los arcos. Ella se dirigió bruscamente por el lado de las Tullerias, y enseguida tiró por la plaza del Carrousel; miraba a derecha e izquierda. Corrió tras un fiacre; Deslauriers la alcanzó. Caminaba junto a ella, hablándole con expresivos gestos. Finalmente, aceptó su brazo, y continuaron a lo largo de los muelles. Después, a la altura del Châtelet, durante al menos veinte minutos, se pasearon por el puente de Change, el mercado de las flores, el quai Napoleón. Frédéric entró detrás de ellos. Deslauriers le dio a entender que los molestaría, y que no tenía más que seguir su ejemplo.
—¿Cuánto te queda todavía?
—Dos monedas de cien sous.
—¡Es suficiente!, buenas noches.
Frédéric se quedó con el asombro que se siente al ver cómo triunfa una farsa: «Se ríe de mí, pensó. ¿Y si subiera? ¿Deslauriers creería, quizá, que estoy celoso de ese amor? ¡Como si yo no tuviera uno, cien veces más raro, más noble, más fuerte!». Una especie de ira le empujaba. Llegó ante la puerta de la señora Arnoux.
Ninguna de las ventanas exteriores era la de su vivienda. Sin embargo, se quedaba con los ojos fijos en la fachada ‒como si creyera poder echar abajo los muros‒. Ahora, sin duda, ella descansaba, tranquila como una flor dormida, con sus hermosos cabellos negros entre los encajes de la almohada, los labios entrecerrados, la cabeza sobre un brazo.
La figura de Arnoux se le apareció. Para huir de esa visión, se alejó.
El consejo de Deslauriers vino a su memoria; sintió horror. Entonces, vagabundeó por las calles.
Cuando un transeúnte se acercaba, él trataba de distinguir su rostro. De vez en cuando, un rayo de luz le pasaba entre las piernas, describía a ras del suelo un inmenso cuarto de círculo; y un hombre surgía, en la sombra, con su cesto y su farol. El viento, en ciertos lugares, agitaba el conducto de chapa de una chimenea; sonidos lejanos resonaban, mezclándose con el runrún de su cabeza, y creía oír, en el aire, la vaga cantinela de las contradanzas. El movimiento de la marcha mantenía esa ebriedad; se encontró en el puente de la Concorde.
Entonces, recordó aquella tarde del pasado invierno en la que, saliendo de casa de ella por primera vez, había tenido que pararse, de tan deprisa como le latía el corazón bajo la presión de sus esperanzas. ¡Todas esas esperanzas estaban muertas, ahora!
Nubes oscuras corrían por la superficie de la luna. La contempló, soñando con la grandeza de los espacios, con la miseria de la vida, con la nada de todo. Amaneció; le castañeaban los dientes; y, medio dormido, mojado por la niebla y lleno de lágrimas, se preguntó ¿por qué no acabar con todo? ¡No tenía más que hacer un movimiento! El peso de su frente le arrastraba, veía su cadáver flotando en el agua.
Frédéric se inclinó. El parapeto era un poco ancho, y sólo por cansancio, no intentó franquearlo.
Sintió horror. Volvió a los bulevares y se tiró en un banco. Unos agentes de policía le despertaron, convencidos de que «había estado de juerga».
Se puso de nuevo a caminar. Pero, como sentía un hambre feroz, y todos los restaurantes estaban cerrados, fue a cenar a un figón de las Halles. Después de lo cual, juzgando que era aún demasiado pronto, deambuló por los alrededores del Hôtel de Ville hasta las ocho y cuarto.
Deslauriers había despedido a su damisela desde hacía tiempo; estaba escribiendo sobre la mesa en medio de la habitación. Hacia las cuatro, el señor de Cisy entró.
Gracias a Dussardier, la víspera por la noche, se vio con una señora; e incluso la había llevado en su coche, con su marido, hasta el umbral de su casa, en donde ella le había dado una cita. Salía de allí. ¡No conocían ese nombre!
—¿Qué quiere que haga? ‒dijo Frédéric.
Entonces, el gentilhombre se puso a divagar; habló de la señorita Vatnaz, de la andaluza, y de todas las demás. Finalmente, con muchas perífrasis, expuso el motivo de su visita: confiando en la discreción de su amigo, venía para que le ayudara en una gestión, después de la cual, él se vería definitivamente como un hombre; y Frédéric no se negó. Contó la historia a Deslauriers, sin decir la verdad sobre lo que le concernía personalmente.
Al pasante le pareció que «iba ahora muy bien». Esa atención a sus consejos aumentó su buen humor.
Era por ese buen humor por lo que había seducido, desde el primer día, a la señorita Clémence Daviou, bordadora de oro para equipamientos militares, la más dulce persona que haya existido, y esbelta como un junco, con grandes ojos azules, permanentemente asombrados. El pasante abusaba de su candor, hasta hacerle creer que él estaba condecorado, adornaba su redingote con un lazo rojo, cuando estaban juntos, pero no lo llevaba en público, para no humillar a su patrón, decía. Por lo demás, él la mantenía a distancia, se dejaba acariciar como un pachá, y la llamaba «hija del pueblo», como burla. Ella le traía cada vez pequeños ramilletes de violetas. Frédéric no hubiera querido esa clase de amor.
Sin embargo, cuando salían, cogidos del brazo, para ir a casa Pinson o a casa Barillot, sentía una singular tristeza. ¡Frédéric no sabía cuánto, desde hacía un año, había hecho sufrir a Deslauriers, cada jueves, cuando se arreglaba las uñas, antes de ir a cenar a la calle de Choiseul!
Una tarde que, desde el balcón, acababa de verlos marchar, vio de lejos a Hussonnet sobre el puente de Arcole. El bohemio se puso a llamarle con gestos, y, Frédéric, bajó los cinco pisos:
—Este es el asunto: es el sábado próximo, 24, el santo de la señora Arnoux.
—¿Cómo es eso, si se llama Marie?
—Angèle también, ¡no importa! La fiesta será en su casa de campo, en Saint-Cloud; soy el encargado de avisarle a usted. ¡Encontrará un vehículo a las tres, en el Journal! ¡De acuerdo! Perdón por haberle molestado. Pero, ¡tengo tantos recados!
Frédéric no se había dado la vuelta cuando su portero le remitió una carta:
«El señor y la señora Dambreuse ruegan al señor F. Moreau que les haga el honor de venir a cenar a su casa el sábado 24 de los corrientes.» ‒S. R. C.[35].
«Demasiado tarde», pensó.
Sin embargo, mostró la carta a Deslauriers, el cual exclamó:
—¡Ah!, ¡al fin! Pero, no pareces contento. ¿Por qué?
Frédéric, dudando un poco, dijo que el mismo día tenía otra invitación.
—Hazme el favor de enviar a paseo la calle de Choiseul. ¡Nada de tonterías! Voy a contestar por ti, si eso te molesta.
Y el pasante escribió una aceptación, en tercera persona.
No habiendo visto el gran mundo más que a través de la fiebre de sus ansias, se lo imaginaba como una creación artificial, que funcionaba en virtud de leyes matemáticas. Una cena en la ciudad, el encuentro con un hombre de posición, la sonrisa de una mujer hermosa, podían conseguir, por una serie de acciones, consecuentes unas de otras, gigantescos resultados. Ciertos salones parisinos eran como esas máquinas que toman la materia en estado bruto y la devuelven centuplicada en valor. Creía en las cortesanas aconsejando a los diplomáticos, a los ricos matrimonios obtenidos a través de intrigas, al genio de los galeotes, a las docilidades del azar bajo la mano de los fuertes. Finalmente, estimaba tan útil el trato con los Dambreuse, y lo expuso tan bien, que Frédéric ya no sabía a qué atenerse.
De todas formas, puesto que era el santo de la señora Arnoux, debía hacerle un regalo; pensó, naturalmente, en una sombrilla, a fin de reparar su torpeza. Ahora bien, descubrió una marquesa de seda tornasolada, con un pequeño mango de marfil cincelado, y que venía de China. Pero eso costaba ciento setenta y cinco francos y no tenía ni un céntimo, viviendo incluso a crédito a cuenta del trimestre próximo. Sin embargo, la quería, estaba empeñado en ello, y, a pesar de que no le gustaba, tuvo que recurrir a Deslauriers.
Deslauriers le respondió que él no tenía dinero.
—Lo necesito ‒dijo Frédéric–, lo necesito mucho.
Y, el otro repitió la misma excusa, por lo que Frédéric se enfadó.
—Bien podrías alguna vez…
—¿Qué?
—¡Nada!
El pasante había entendido. Sacó de sus reservas la suma en cuestión, y, cuando se la hubo dado, moneda a moneda:
—No quiero que me lo devuelvas, puesto que vivo a tus expensas.
Frédéric se le echó al cuello, con mil expresiones afectuosas. Deslauriers se quedó frío. Después, al día siguiente, viendo la sombrilla sobre el piano:
—¡Ah!, ¡era para esto!
—Se la enviaré, quizá ‒dijo cobardemente Frédéric.
La casualidad le sirvió, pues, durante la velada, recibió una nota ribeteada de negro, y en la que la señora Dambreuse, comunicándole la pérdida de un tío suyo, se excusaba de postergar, para más adelante, el placer de conocerle.
Desde las dos ya estaba en el despacho del Journal. En lugar de esperarle para llevarle en su coche, Arnoux se había marchado la víspera, no resistiendo más a su necesidad de aire libre.
Cada año, con los primeros brotes verdes, durante varios días seguidos, se iba por la mañana, daba grandes caminatas a través del campo, bebía leche en las granjas, retozaba con las aldeanas, se informaba sobre las cosechas, y traía matas de lechuga en el pañuelo. Finalmente, realizando un viejo sueño, se había comprado una casa en el campo.
Mientras Frédéric hablaba con el empleado, la señorita Vatnaz llegó, y se sintió decepcionada al no ver a Arnoux. Se quedaría allá aún dos días, quizá. El empleado le aconsejó «que fuera a la casa de campo»; ella no podía ir; que escribiera una carta, pero temía que se perdiera. Frédéric se ofreció a llevar la carta él mismo. Ella la escribió rápidamente, y le instó a que se la diera sin testigos.
Cuarenta minutos después, Frédéric llegaba a Saint-Cloud.
La casa, a cien pasos del puente, se situaba a media altura de la colina. Los muros del jardín estaban ocultos por dos filas de tilos, y una amplia pradera bajaba hasta la orilla del río. La puerta de la verja estaba abierta. Frédéric entró.
Arnoux, tendido en la hierba, jugaba con unos cuantos gatitos. Esa distracción parecía absorberle infinitamente. La carta de la señorita Vatnaz le sacó de su letargo.
—¡Diablos, diablos!, ¡qué trastorno! ella tiene razón; tengo que marcharme.
Después, habiéndose guardado la carta en el bolsillo, tuvo el placer de enseñarle su propiedad. Le enseñó todo, las cuadras, el hangar, la cocina. El salón estaba a la derecha, y, del lado de París, daba a un porche con espaldar, cargado de clemátides. Pero, por encima de sus cabezas sonó un gorgorito; la señora Arnoux, creyendo que estaba sola, se entretenía cantando. Hacía escalas, trinos, arpegios. Había notas largas que parecía que se mantenían suspendidas; otras caían precipitadas, como el agua de una cascada; y su voz, pasando a través de la celosía, cortaba el gran silencio, y subía hacia el cielo azul.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.