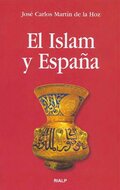Kitabı oku: «Sube conmigo»
Sube conmigo
Para los que viven en común
Ignacio Larrañaga

Versión electrónica
SAN PABLO 2012
(Protasio Gómez, 11-15. 28027 Madrid)
Tel. 917 425 113 - Fax 917 425 723
E-mail: ebooksanpabloes@gmail.com
comunicacion@sanpablo.com
ISBN: 9788428565387
Realizado por
Editorial San Pablo España
Departamento Página Web
Sube a nacer conmigo, hermano.
Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado.
Pablo Neruda
¡Qué cosa tan estupenda
cuando los hermanos
viven unidos
bajo un mismo techo!
Salmo 137
Este libro fue escrito, primeramente, para los religiosos que viven en comunidad.
Fue escrito, también, para todos los cristianos que, en diferentes grados, están integrados en los grupos comunitarios como Comunidades cristianas de base, en los grupos juveniles y en otras agrupaciones de laicos.
Las ideas y orientaciones de Sube conmigo pueden ser transferidas casi en su totalidad –fuera de algunos apartados específicos– a la esfera matrimonial, primera comunidad humana, y, en general, al círculo del hogar.
El Autor
Santiago de Chile, enero de 1978
Capítulo primero
Soledad, Solitariedad, Solidaridad
Por su interioridad (soledad), el hombre es superior al universo entero. A estas profundidades (de sí mismo) retorna, cuando entra dentro de su corazón... (GS 14).
El hombre es, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás (GS 12).
I. Soledad
Viaje al interior
Quien no sabe decir «yo», nunca sabrá decir «tú». Perdonar a los demás es relativamente fácil. Perdonarse a sí mismo es mucho más difícil.
Es imposible descubrir y aceptar el misterio del hermano, si antes no se ha descubierto y aceptado el misterio de uno mismo. Los que siempre se mueven en la superficie jamás sospecharán los prodigios que se esconden en las raíces. Cuanta más exterioridad, menos persona. Cuanta más interioridad, más persona.
* * *
Yo soy yo mismo. En esto consiste y aquí está el origen de toda la sabiduría: en saber que sabemos, en pensar que pensamos, en captarnos simultáneamente como sujeto y objeto de nuestra experiencia.
No se trata de hacer una reflexión autoanalítica, ni de pensar o pesar mi capacidad intelectual, mi estructura temperamental, mis posibilidades y limitaciones. Eso sería como partir la conciencia en dos mitades: una que observa y otra que es observada.
Cuando nosotros entendemos, siempre hay un alguien que piensa y un algo sobre lo que se extiende la acción pensante. El sujeto se proyecta sobre el objeto. Pero en nuestro caso presente sucede otra cosa: el sujeto y el objeto se identifican. Es algo simple y posesivo. Yo soy el que percibe, y lo percibido soy yo mismo también. Es un doblarse de la conciencia sobre sí misma. Yo soy yo mismo.
* * *
Para comprender bien lo que estamos diciendo, se han de eliminar ciertos verbos como entender, pensar... Y debemos quedarnos con el verbo percibir, porque de eso se trata precisamente: de la percepción de mí mismo. Tampoco podemos hablar de idea sino de impresión.
¿Cómo es eso? ¿De qué se trata? Se trata de una impresión, en la que y por la que yo me poseo a mí mismo. La persona queda, concentradamente, consigo misma, es un acto simple y autoposesivo, sin reflexión ni análisis, como quien queda paralizado en sí mismo y consigo mismo. A pesar de que todo esto, explicado así, se parece al egoísmo, no tiene nada que ver con él, antes bien es todo lo contrario, como se verá en el contexto de estas páginas.
Al conseguir la percepción de mí mismo, me quedo como dominado por la sensación de que yo soy diferente a todos los demás. Y, al mismo tiempo, me experimento algo así como un circuito cerrado, con una viva evidencia de que la conciencia de mí mismo jamás se repetirá.
Soy, pues, alguien singular, absoluto e inédito. ¡Hemos tocado el misterio del hombre!
Cuando nosotros decimos el pronombre personal «yo», pronunciamos la palabra más sagrada del mundo, después de la palabra Dios. Nadie, en la historia del mundo, se experimentará como yo. Y yo nunca me experimentaré como los demás. Yo soy uno y único. Los demás, por su parte, son asimismo únicos.
Nosotros podemos tener hijos. Al tenerlos, nos reproducimos en la especie. Pero no podemos reproducirnos en nuestra individualidad. No puedo repetirme a mí mismo en los hijos.
El hombre es, pues, esencial y prioritariamente soledad, en el sentido de que yo me siento como único, inédito e irrepetible, en el sentido de mi singularidad, de mi mismidad. Sólo yo mismo, y sólo una vez.
Buber dice estas palabras:
«Cada una de las personas que vienen a este mundo constituye algo nuevo, algo que nunca había existido antes.
Cada hombre tiene el deber de saber que no ha habido nunca nadie igual a él en el mundo, ya que si hubiera habido otro como él, no habría sido necesario que naciese.
Cada hombre es un ser nuevo en el mundo, llamado a realizar su particularidad».
Última soledad del ser
En los claustros góticos de la Universidad de la Sorbona, fue elevándose, en el transcurso del siglo XIII, la teología escolástica, como una esbelta arquitectura. Las antiguas investigaciones de Aristóteles, pasando por las manos de Averroes, habían llegado a las húmedas márgenes del río Sena.
Los pensadores de la Sorbona llegaron a las raíces del hombre. Se preguntaron cuál era la esencia fundamental de la persona, y dijeron que la persona es un ser que piensa y subsiste por sí mismo. ¡Una definición estática!
Por aquellos mismos días, a esa misma pregunta, Escoto respondió que la persona es la última soledad del ser. Es una definición dinámica y existencial. A eso, hoy día lo llamamos experiencia de la identidad personal.
Cualquiera de nosotros, si hacemos una zambullida en nuestras aguas interiores, vamos a experimentar que, bajando en círculos concéntricos, llegaremos a un algo por lo que somos diferentes a todos y nos hace ser idénticos a nosotros mismos.
Por ejemplo, si observamos a un agonizante, percibiremos que el tal agonizante es, en su intimidad, un ser absolutamente solitario: por muchos familiares que estén a su derredor, nadie está «con» él, en su intimidad; nadie lo acompaña en su travesía desde la vida hacia la muerte.
El agonizante experimenta dramáticamente el misterio del hombre, que significa ser soledad, el hecho de estar ahí, arrojado a la existencia, y el hecho de tener que salir de la vida contra su voluntad, y no poder hacer nada para evitar eso. Experimenta la invalidez o indigencia, en el sentido de que él está rodeado de todos los seres queridos, y ninguno de ellos puede llegar hasta aquella soledad final, ni tampoco pueden llegar hasta allá las lágrimas, el cariño, las palabras y la presencia de sus familiares. Está solo. Es soledad.
Si estás triturado por un disgusto enorme, ¿de qué te sirven las palabras de tus amigos? Vas a sentir que eres tú mismo, y sólo tú, quien tendrá que cargar con el peso del disgusto. Hasta aquella soledad final no llegarán las palabras ni los consuelos.
* * *
Existe, pues, en la constitución misma del hombre, sepultado entre las fibras más remotas de su personalidad (¿cómo llamarlo?: ¿un lugar?, ¿un «espacio» de soledad?), un algo por el que somos –repito– diferentes unos de otros, un algo por lo que soy idéntico a mí mismo. Al final, ¿quién soy?: una realidad diferente y diferenciada.
Y así quedo frente a mi propio misterio, algo que nunca cambia y siempre permanece. Por ejemplo, me enseñan una fotografía mía, de cuando tenía 5 años, y ahora tengo, vamos a suponer, 50 años. Comparo mi figura con aquella figura de cinco años, y digo: ¡qué fisonomía tan diferente! Dentro de la permanente renovación biológica de aquel cuerpo de cinco años, no queda en mí ni una célula. Sin embargo, aquel (de cinco años) soy yo. Y yo soy aquel. A morfologías tan diferentes se aplica el mismo yo. La identidad personal sobrevive a todos los cambios, hasta la muerte, y más allá. ¡Mi propio misterio!
2. Solitariedad
Los fugitivos
La tentación del hombre –hoy más que nunca– es la superficialidad, es decir, vivir en la superficie de sí mismo. En lugar de enfrentarse con su propio misterio, muchos prefieren cerrar los ojos, apretar el paso, escaparse de sí mismos y buscar refugio en personas, instituciones o diversiones.
En lugar de hablar de soledad, podríamos hablar de interioridad. Y aquí repetimos lo que dijimos al principio: cuanto más interioridad (soledad), más persona. Cuanto más exterioridad, menos persona. Llaman personalización al hecho de ser uno mismo, alguien diferenciado.
Y el proceso de personalización pasa por entre los dos meridianos de la persona: soledad y relación. Pero será difícil relacionarse profunda y verdaderamente con los demás, si no se comienza por un enfrentamiento con el propio misterio, en un cuadrante inclinado hacia el interior de sí mismo.
* * *
Nunca fueron tan vigorosos como hoy los tres enemigos de la interioridad: la distracción, la diversión y la dispersión. La producción industrial, la pirotecnia de la televisión, el vértigo de la velocidad... son un permanente atentado contra la interioridad.
Es más agradable, y sobre todo más fácil, la dispersión que la concentración. ¡Y he ahí al hombre, en alas de la dispersión, eterno fugitivo de sí mismo, buscando cualquier refugio con tal de escaparse de su propio misterio y problema!
Los fugitivos nunca aman, no pueden amar porque siempre se buscan a sí mismos; y si buscan a los demás no es para amarlos sino para encontrar un refugio en ellos. El fugitivo es individualista. Es superficial. ¿Qué riqueza puede tener y compartir? La riqueza está siempre en las profundidades.
Existe tan poco amor porque se vive en la superficie, igual en la fraternidad que en el matrimonio. La medida de la entrada en nuestro propio misterio será la medida de nuestra apertura a los hermanos.
Nuestra crisis profunda es la crisis de la evasión. Escapados de nosotros mismos, vivimos escapados también de los hermanos. Es preciso que el hermano comience por ser persona, es decir, comience por afrontar y aceptar su propio misterio.
Los solitarios
Así como hay fugitivos hacia afuera, también hay fugitivos hacia dentro. Estos son los solitarios, separados de los demás por murallas que ellos mismos levantaron, o aislados por fronteras que ellos unilateralmente marcaron.
«Sentirse completamente aislado y solitario, conduce a la desintegración mental», dice Fromm.
Cuando la Biblia afirma que no es conveniente que el hombre viva solo, ese solo se ha de traducir por solitario. De la esencia de la persona es tanto ser soledad como ser relación, tal como explicaremos más tarde.
* * *
Así como el enfrentamiento del hombre con su propia soledad lo abre, en una reacción gozosa, al misterio del hermano; la solitariedad, por el contrario, sumerge al hombre en el mar triste y estéril del aislamiento. Su mundo es un mundo temible, hundido siempre en la noche.
Por eso la solitariedad deriva rápidamente en perturbaciones mentales por las que se produce una disociación de las funciones anímicas, aproximándose fácilmente el solitario al borde de la locura.
La solitariedad recuerda, o se parece, a la invalidez de un niño pequeño, que no puede valerse por sí mismo para nada, en cuanto a las funciones elementales de la vida. ¿Qué sería de un niño, en el corazón del desierto o de la selva? Sin duda moriría, en una agonía interminable.
* * *
La solitariedad es a veces efecto de alguna perturbación genética.
Otras veces, un sujeto, cuando se siente maltratado injustamente por los demás o considera que no ha sido suficientemente estimado, toma la vía del aislamiento como actitud de arrogante venganza o como bandera de autoafirmación.
Pero hay otra historia más frecuente. Un individuo llega a una comunidad. Pasan los años. A su alrededor no ve más que mundos individuales y noches cerradas. El hombre se siente inseguro. Y, buscando seguridad, emprende el viaje hacia sus regiones interiores. Allí encuentra la paz, pero una paz parecida a la de los muertos.
Hay personas marcadas con el sello de la timidez. La tal timidez no nació de alguna «herida» de la lejana infancia, sino que proviene desde mucho más allá, desde las distantes fronteras de las leyes genéticas. Ahora, un típico tímido es siempre un fugitivo hacia dentro. Esta clase de personalidades sólo se sienten bien cuando se retraen hasta los últimos rincones de sí mismos.
* * *
Hay personalidades de apariencia ambigua. Unos, en un primer momento, parecen cerrados. Después de una larga convivencia, resultan ser personas de profunda intimidad y de fácil proximidad. En otros, en cambio, sucede lo contrario: en un primer momento causan la impresión de gran encanto personal y de fácil comunicación. Y después de convivir con ellos bastante tiempo, uno llega a la conclusión de que la comunicación con ellos sólo se efectuaba en un primer plano, pero que en realidad eran cerrados y solitarios, sin saberse los motivos de tal comportamiento.
La solitariedad no es una actitud normal en el crecimiento evolutivo de la personalidad. Las energías humanas, latentes y concentradas en la intimidad de la persona, tienden por su propia vitalidad explosiva a abrirse y derramarse en dirección a los demás hermanos. Pero hay algo, instalado en ciertos campos o niveles de la personalidad, que bloquea el avance de aquel ímpetu y las energías quedan frustradas e inhibidas.
Puertas que debieran estar abiertas quedan semicerradas o completamente cerradas, impidiendo la entrada a cualquier hermano, exceptuando quizá algún determinado y exclusivo amigo.
El aislamiento o solitariedad se puede comparar a un lento suicidio. Allí dentro, donde el individuo está replegado, siempre es de noche y siempre hace frío. Necesariamente el hombre acaba por enfermar. Y una vez enfermo, irá caminando hacia el reino de las tinieblas y de la muerte. Allí sólo habitan la tristeza, el vacío, el egoísmo químicamente puro y, en fin, todas las fuerzas regresivas y agresivas.
Nosotros nacimos para salir y darnos. En otras páginas veremos cómo salvarnos del aislamiento.
Ansiedad
La enfermedad típica de los fugitivos, y sobre todo de los solitarios, es la ansiedad, debido a que ella es fundamentalmente vacío, y el síntoma específico de ambos grupos es también el vacío o paralización de las energías.
La ansiedad es hija del miedo y hermana de la angustia, pero no se sabe dónde comienzan y dónde terminan sus correspondientes fronteras. Nace y vive –la ansiedad– entre la tristeza y el temor, entre el vacío y la violencia, entre la lucha y la inercia. Se parece a la apatía o tedio de la vida, y se pueden sentir ganas de morir por momentos, pero no es compulsiva ni agitada.
Cuando la ansiedad es de carácter neurótico, significa que tiene hundidas sus raíces en los conflictos profundos y en los problemas no resueltos.
* * *
Los soldados de un campo de batalla, si el enemigo está a la vista, sienten miedo, pero combaten. Mas, si quedan incomunicados, aislados de la retaguardia porque el enemigo les cortó las líneas telefónicas, entonces se apodera de ellos la ansiedad y quedan paralizados sin saber qué hacer.
Lo peor de la ansiedad es que ella surge desde profundidades tan remotas y tan ignotas, que el ansioso es una víctima infeliz que no sabe cómo luchar, contra quién luchar, qué estrategia escoger y cuáles son las armas de combate, y él queda ahí, inerte, atrapado entre fuerzas cruzadas, y vive tenso, con una tensión que no es la de la angustia, pero es más profunda y más permanente que la angustia.
Si, al atravesar una calle, te das cuenta de que se te viene encima un coche a gran velocidad, sientes miedo, pero ese miedo pone tus pies en movimiento para colocarte en lugar seguro. Pero si de repente te encuentras en medio de coches que vienen sobre ti desde todas las direcciones, seguramente vas a sentirte paralizado por la ansiedad.
Es –la ansiedad– una sensación tensa y latente, en que se juntan la parálisis de la catalepsia con la angustia del parto, el pánico del vértigo con el presentimiento de un temblor de tierra.
Se dan diferentes grados y formas de ansiedad.
Una es la ansiedad del individuo a quien le comunican que tiene pocos días de vida o constata que ha sido calumniado. Y otra, cuando presiente la amenaza de quedar marginado en el seno de la comunidad, o de que ya no es querido, o de que su «imagen» ha quedado notablemente deteriorada. Cuando, en una comunidad, cada cual busca su propio rumbo y sólo se preocupa de sus propios intereses, ¡están tan juntos y tan distantes!, todos ellos sufrirán el asalto de la ansiedad, a no ser que la supriman a base de fuertes compensaciones.
* * *
La fuente fecunda de la ansiedad es la falta de sentido en la vida, es decir, el vacío. Tanto los fugitivos, como los solitarios sobre todo, son ramas desprendidas del árbol de la vida y muertas. El árbol es su propio misterio. ¿Quién soy? ¿Cuál es el proyecto fundamental de mi vida? ¿Cuáles son los compromisos que mantienen en pie ese proyecto? ¿Soy consecuente con esos compromisos y conmigo mismo?
Al hecho de ser uno mismo llaman autenticidad. Cualquiera que caiga por la pendiente de la incoherencia vital se verá poblado por las sombras de la ansiedad, tanto en el matrimonio como en la fraternidad.
El peor de los sufrimientos –la ansiedad– deriva del peor de los males: no saber para qué se está en este mundo. Por eso hemos dicho que la ansiedad se parece a un lento suicidio y a la región de la muerte. Decía Nietzsche que quien tiene un objetivo en la vida es capaz de soportar cualquier cosa. Y yo agregaría que aquella vida que sea poseedora de un sentido jamás conocerá la ansiedad, al menos la ansiedad profunda y permanente.
Una comunidad religiosa sin calor fraterno, sin vida de oración, dudando de la validez de su trabajo ministerial, sabiendo que se vive una sola vez y no sabiendo si esa sola vez nos equivocamos o no, preguntándose cada día si ese proyecto de vida tiene todavía sentido o si ya caducó, viendo que los años pasan y que la juventud ya se fue y Dios llegó a ser una palabra vacía..., esa comunidad, ese hermano va a ser asaltado y dominado por la ansiedad permanente.
* * *
La ansiedad generalizada es un fenómeno típico de las épocas de transición, de las vísperas de caída de las grandes hegemonías y, sobre todo, de todo aquello que signifique agonía o desaparición.
En las épocas de transición el individuo queda sin suelo firme bajo sus pies, no sabe en qué dirección caminar, un velo cubre el futuro y la niebla de la ansiedad penetra y ocupa todo su interior.
Nunca se vio tanta ansiedad en el rostro de los hermanos, y sobre todo de las hermanas, como en nuestra época. Derribaron a golpes la muralla de los valores de la institución religiosa. Los «teóricos» pusieron en jaque los valores de los tres votos. Se anunció con tanto desparpajo como superficialidad que la vida religiosa, como institución, ya caducó. Metieron de contrabando a los nuevos «profetas», como elemento de reflexión dialéctica: Freud, Marx y Nietzsche. Llegó la desorientación, el vacío, se les movió el suelo y muchísima gente quedó presa de pánico y ansiedad. No se puede generalizar. Pero mucho de esto sucedió.
Nunca olvidaré la expresión ansiosa de aquel venerable religioso de 70 años, que me decía: he vivido con alta fidelidad los tres votos religiosos casi durante 50 años. Y ahora, al final... ¿me dicen que eso no vale nada?
«El hombre se halla “arrojado” a un mundo incomprensible. Casi no puede evitar una corriente subterránea de miedo, con remolinos de agudo pánico. Vive en una vorágine de inestabilidad, soledad y sufrimiento, bajo la amenaza del espectro de la muerte y la nada. Querría escapar del agobio de la ansiedad. La falta de sentido es más terrible que la angustia, porque si existe un propósito definido de la vida, es posible soportar la angustia y el terror.
Cuando se pregunta a alguien si tiene designios por los que daría su vida, en la mayoría de los casos se obtiene una respuesta afirmativa. Hasta el hombre más deprimido, si le preguntamos crudamente: “Entonces, ¿por qué no se suicida usted?”, quedará asustado al principio, y luego encontrará razones, que estaban semiocultas, por las que vale la pena seguir viviendo.
Podemos poner en juego nuestra vida por el valor de algún “proyecto personal”, aun cuando no estemos seguros del éxito. Los miembros de la resistencia francesa en la Europa de Hitler sabían que tenían pocas probabilidades de éxito, pero sentían que su objetivo era algo por lo que valía la pena dedicar una vida y hasta sacrificarla. Los sufrimientos y la muerte son superados cuando el hombre tiene un ideal»[1].
El sentido de la vida para un religioso es, sin duda, Dios mismo. En la flor de su juventud, el religioso se dejó seducir por la personalidad de Jesucristo, se convenció de que Cristo era una causa que valía la pena, renunció a otras opciones y dijo: Jesucristo, mi Señor, me embarco contigo; vámonos a alta mar, y sin retorno; ¡hasta la otra orilla!
Desde aquel día, Dios fue para él fortaleza en la debilidad, consuelo en la desolación, todos sus deseos se colmaron, todas sus regiones se cubrieron de Presencia, todas sus capacidades se transformaron en plenitudes y... la ansiedad fue desterrada para siempre.
El único problema del religioso es que Dios sea, en él y para él, verdaderamente vivo. Si esta condición se cumple, podrán amenazar a este hombre los fracasos, las enfermedades y la muerte. Pero nunca la ansiedad. Dios lo liberó del supremo mal: el vacío de la vida.
Desterrados y solitarios
Vamos, de nuevo, a trasponer los umbrales de la conciencia, para enfrentarnos con nuestro propio misterio.
Aquí estoy. Nadie me pidió autorización para lanzarme a esta existencia. Estoy aquí sin permiso mío. La existencia no se me prepuso ni se me propuso: se me impuso. En esto de que yo, ahora, exista y piense, no tengo arte ni parte. Puedo decir que, en cierto sentido, estoy «aquí» en contra de mi voluntad. Estoy abocado a la muerte, igual que el día está abocado a la noche. No opté por esta vida, como tampoco opto por la muerte que me espera.
Estoy hundido en la sustancia del tiempo, igual que las raíces del árbol en la tierra. Yo no soy porque paso; y el verbo ser sólo se puede aplicar a Aquel que nunca pasa. Sólo Dios es.
Montado sobre este potro que es el tiempo –del cual no puedo descolgarme, aunque quisiera–, cada momento que pasa es una pequeña despedida, porque estoy dejando atrás tantas cosas que amo, y en cada momento muero un poco.
* * *
La vida no se nos da hecha y acabada como un traje. La vida yo tengo que vivirla, o tiene que ser vivida por mí, es decir, es un problema. El hombre es el ser más inválido e indigente de la creación. Los demás seres no se hacen problemas. Toda su vida está solucionada por medio de los mecanismos instintivos. Un delfín, una serpiente o un cóndor se sienten «en armonía» con la naturaleza toda, mediante un conjunto de energías instintivas afines a la Vida.
Los animales viven gozosamente sumergidos «en» la naturaleza, como en un hogar, en una profunda «unidad» vital con los demás seres. Se sienten plenamente realizados –aunque no tengan conciencia de ello– y nunca experimentan la insatisfacción. No saben de frustración ni de aburrimiento.
El hombre «es», experimentalmente, conciencia de sí mismo.
Al tomar conciencia de sí mismo, el hombre comenzó a sentirse solitario, como expulsado de la familia, que era aquella unidad original con la Vida. Aun cuando forma parte de la creación, el hombre está, de hecho, aparte de la creación. Comparte la creación, junto a los demás seres –pero no con ellos– como si la creación fuese un hogar, pero, al mismo tiempo, se siente fuera del hogar. Desterrado y solitario.
Y no solamente se siente fuera de la creación, sino también por encima de la misma. Se siente superior –y, por consiguiente, en cierto sentido enemigo– a las criaturas, porque las domina y las utiliza. Se siente señor, pero es un señor desterrado, sin hogar ni patria.
Al tener conciencia de sí mismo, el hombre toma en cuenta y mide sus propias limitaciones, sus impotencias y posibilidades. Esta conciencia de su limitación perturba su paz interior, la gozosa armonía en la que viven los seres que están más abajo en la escala vital.
Al comparar las posibilidades con las impotencias, el hombre comienza a sentirse angustiado. La angustia lo sume en la frustración. La frustración lo lanza a un eterno caminar, a la conquista de nuevas rutas y nuevas fronteras.
«La razón –dice Fromm– es para el hombre, al mismo tiempo, su bendición y su maldición»[2].