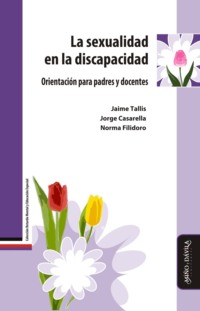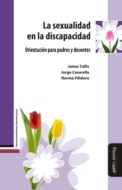Kitabı oku: «La sexualidad en la discapacidad», sayfa 2
Retardo mental
La mayor parte de las denominaciones neuropediátricas no se refieren a enfermedades determinadas sino a agrupaciones de pacientes de acuerdo a criterios de inclusión; algunas concuerdan con clasificaciones internacionales, otras fueron instaladas por el uso habitual de la clínica. Esto es lo que sucede con el retardo mental, ya que no es una enfermedad única, sino una de estas denominaciones inclusivas.
De acuerdo con la mayoría de las clasificaciones internacionales o de asociaciones ad hoc no gubernamentales, hay tres criterios que determinan la inclusión de un niño dentro de la categoría de retardo mental:
1) Una edad mental por debajo de la edad cronológica.
2) Dificultades en la vida adaptativa.
3) Instalación antes de los 18 años.
El primer criterio es entonces el intelectual: la inteligencia está descendida en relación con la esperable por la edad en años. Si bien uno puede determinar por la clínica y el desempeño diario y escolar esta deficiencia, habitualmente se utilizan pruebas o test mentales para corroborar la discordancia, ya que muchas veces son requerimientos legales para obtener certificaciones o inhibiciones civiles.
Hay varios test de inteligencia; los más usados en nuestro país son el Test de WIPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) para preescolares, el WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) para niños mayores y el Raven. Se toman distintas pruebas y de acuerdo al desempeño se obtiene lo que se denomina Cociente Intelectual (CI), que es una relación entre la edad mental y la cronológica.
De acuerdo al CI se agrupan los niños en:
a) Normales CI entre 70 y 100
b) Retardo mental leve entre 50-55 y 70
c) Retardo mental moderado entre 35-40 y 50-55
d) Retardo mental grave entre 20-25 y 35-40
e) Retardo mental profundo inferior a 20-25
Es necesario aclarar que los test no son medidas que nos den una certeza absoluta sobre la inteligencia del niño, son posibles de errores; los habituales se deben a no tener en cuenta el deseo de colaborar del niño, por problemas conductuales, emocionales o simplemente desinterés o estados físicos no adecuados. En otras ocasiones los test ofrecen pruebas que no son parte de la cultura de determinado grupo social, por lo cual se da la paradoja de niños con puntuaciones bajas y que desarrollan espontáneamente en la calle estrategias de supervivencia de alta complejidad.
Por otro lado es muy difícil, por la sutileza del cálculo de las puntuaciones, diferenciar estrictamente esta clasificación numérica de los retardos, por lo que habitualmente se incluyen como tales a quienes tienen CI por debajo de 75, siendo leves los que poseen un CI entre 50 y 75 y severos por debajo de 50.
El segundo ítem de los criterios de inclusión, el de la adaptación, es tan importante como el de nivel mental, y tiene el trasfondo de la impronta cultural de la inteligencia; es decir, a igual nivel intelectual, un individuo puede ser considerado o no con retardo mental en función de los desafíos que el medio social en el cual se desempeña le exija; por ejemplo, no se requiere el mismo nivel de capacidad intelectual para estudiar en la universidad que para ejercer algunas tareas rurales.
El criterio de la adaptación fue por mucho tiempo un concepto ambiguo, y hoy está definido por diez ítems que se evalúan por la observación o también por cuestionarios estandarizados:
a) Comunicación
b) Cuidado personal
c) Vida doméstica
d) Habilidades sociales/interpersonales
e) Utilización de recursos comunitarios
f) Autocontrol
g) Habilidades académicas funcionales
h) Trabajo
i) Ocio (tiempo libre)
j) Autocuidado de salud y seguridad
Para evidenciarlo, hay una escala de complejidad que va desde la casa a la inmersión en el medio social, y se considera que hay dificultades adaptativas cuando hay comprometidas por lo menos dos de estas áreas.
El tercer criterio de inclusión es el de la edad, común para todos los trastornos del neurodesarrollo. Por supuesto que fijar una edad hasta donde se adquiere inteligencia es difícil por la variabilidad, así que en este criterio ha primado la arbitrariedad y los consensos, fijando los 18 años como la edad hasta la cual se desarrolla la inteligencia. Cuando los compromisos en los otros dos criterios, el de la inteligencia y el de la adaptación se comprometen hasta esta edad, hablamos de retardo mental; cuando se pierden después de los 18 años, hablamos de demencia, que sería la pérdida de lo adquirido durante el desarrollo.
Otra manera de separar a los niños con retardo se efectúa a partir de las necesidades de apoyo que requiere cada uno; entonces se pueden agrupar como:
1) Intermitente: demanda de apoyos de baja complejidad en forma esporádica y por limitado tiempo.
2) Limitado: apoyos regulares por breves períodos, con recursos humanos de capacitación simple.
3) Extenso: duran años, frecuencia semanal con profesionales especializados.
4) Generalizado: apoyo de por vida con alto costo de implementación e importante cantidad de profesionales.
La agrupación según la necesidad de apoyos permite no realizar una asistencia uniforme para todos los pacientes, si bien se parte de que la enfermedad es de por vida, la discapacidad varía con el tiempo y las áreas, lo que permite disponer de una asistencia individualizada y no estandarizada.
Etiología
Como hemos escrito, una vez cumplidos los criterios de inclusión, conviven en esta categoría una multiplicidad de formas clínicas y causales. Estas últimas pueden haberse producido antes del parto, como las enfermedades genéticas o un inconveniente durante la gestación, como una infección intrauterina; a estas afectaciones las llamamos prenatales. Otras veces el desencadenante del compromiso neurológico son dificultades en el parto, como una falta de oxígeno: son entonces etiologías perinatales. Por último, hay causas postnatales, que se suceden durante el desarrollo, como una meningitis o, como aún persiste en nuestro país, una desnutrición severa de las primeras épocas de vida.
Es decir, las causas son múltiples y, lamentablemente, a pesar de los avances en el campo de la genética, la neuroimagen y las enfermedades metabólicas, la mitad de los niños con retraso mental permanecen sin diagnóstico etiológico.
Se estima una base genética en un 40% de los casos, factores ambientales que producen malformaciones cerebrales y prematuridad en un 20%, enfermedades metabólicas en un 1-5% y causas multifactoriales en un 3-12%. Los antecedentes familiares, la historia clínica detallada que precisa la evaluación de las características físicas y el examen neurológico permitirán establecer o sospechar un diagnóstico en dos tercios de los casos.
La causa genética más común de retardo mental de origen genético es el Síndrome de Down, en el cual hay tres cromosomas en el par 21, por ello también se denomina “Trisomía 21”. En la mayor parte de los casos esta alteración no es hereditaria; en cambio, en la segunda causa frecuente de origen genético, la Fragilidad del Cromosoma X, hay una madre que transmite, habitualmente a los hijos varones y esporádicamente a las niñas, la falta de expresión de un gen contenido en el cromosoma X.
Aspectos biológicos de la sexualidad en la discapacidad intelectual
Las personas con discapacidad mental tienen habitualmente un desarrollo sexual similar al resto de los adolescentes y adquieren igualmente una identidad de género, ya que incorporan al respecto los valores socioculturales de su medio.
Durante la pubertad, debido al proceso biológico propio de la edad cronológica, las personas con retardo mental desarrollan los caracteres sexuales cuaternarios y se completa la maduración de los caracteres sexuales terciarios, con el inicio de la menstruación y la eyaculación.
Junto con este desarrollo psicobiológico aparecen intereses sexuales, curiosidad y sensaciones eróticas íntimas que pueden orientarse, al igual que en todos los individuos, hacia el sexo contrario o hacia el mismo sexo.
Tienen la posibilidad de tener encuentros eróticos sexuales con las mismas sensaciones placenteras que nosotros, aún sin tener una comprensión cognitiva suficiente de las mismas.
Por supuesto que no siempre se entienden las normas sociales que rigen el comportamiento sexual, por lo cual pueden surgir inadecuaciones que deben ser debidamente controladas y explicadas, ya que el mito de una sexualidad desbordada por un instinto sexual animal no posible de inhibir, no es más que eso, un mito.
La búsqueda de satisfacción se orienta de acuerdo a sus deficiencias intelectuales, habitualmente hacia los contactos corporales y la masturbación, difícilmente hacia formas adultas, salvo en los de mayor nivel intelectual o que hayan sido instigadas por otros adultos o hayan sido víctimas de abuso sexual.
A veces es difícil manejar situaciones propias del desarrollo sexual, como la menstruación en las niñas y la masturbación en los varones. Es necesario explicar la normalidad de lo ocurrido, en el primer caso para quitar temores y transmitir hábitos higiénicos adecuados; en el caso de masturbación, para disminuir su realización compulsiva y convertirlo en un acto privado.
Sabemos que no hay una única forma de sexualidad, cada individuo la vive en forma singular; lo mismo es válido para los adolescentes y jóvenes con retardo mental. Lo común es que exista un distanciamiento entre las manifestaciones físicas de su desarrollo sexual y la comprensión de los cambios que se producen.
Síndrome de Down
La posibilidad de concretar el acto sexual depende de las posibilidades de erección del varón, que no siempre son posibles por razones biológicas, psicológicas o la ingesta de algún medicamento. Es habitual que por razones hormonales el síndrome de Down curse con un desarrollo sexual incompleto que conlleva a la impotencia.
Con respecto a la procreación, la esterilidad suele ser común en los varones con el síndrome, pero no en las mujeres, que tienen un 50% de posibilidades de tener hijos con la trisomía, como vamos a ampliar más adelante.
Si bien es grande la probabilidad de que los varones con síndrome de Down no sean fértiles, no se debe descartar el hecho de que las relaciones sexuales plenas hayan sido escasas y en sujetos poco experimentados y entrenados para realizar el coito de forma completa. Se admite que el grado de esterilidad o fertilidad de los varones con síndrome de Down es, en cualquier caso, poco claro. En los exámenes clínicos se han detectado con frecuencia casos de testículos pequeños o no descendidos (criptorquidia) con pene también disminuido de tamaño. Es frecuente la ausencia de vello facial o la presencia de poco pelo, indicadores de alteraciones hormonales (Chicoine y McGuire, 2010).
Los estudios realizados en los testículos de varones con síndrome de Down han mostrado una clara reducción de la generación de espermatozoides en cantidad suficiente, y también hay menor producción de esperma, lo que sumado a la citada reducción del tamaño testicular hace suponer una afectación de la fertilidad.
En la mayoría de los estudios aparece un aumento de las hormonas segregadas por la hipófisis para estimular la función testicular, lo que podría indicar una escasa actividad de las hormonas sexuales que deberían generarse en ese lugar.
Si bien son habituales estos hallazgos, no son universales y los individuos con el síndrome pueden no ser siempre estériles, ya que hay también estudios que muestran que algunos individuos tienen un desarrollo normal de la pubertad con longitud adecuada del pene y del volumen testicular, con valores hormonales normales.
Frente a esta variabilidad, para determinar la posible fertilidad de un varón, es preciso realizar una exploración completa de su anatomía genital, su función hormonal y las características del semen eyaculado.
Desde un punto de vista teórico, la posibilidad de engendrar hijos con síndrome de Down en los varones homogéneos (100% de células con trisomía 21) es del 50% (siempre y cuando la pareja gestante no tenga síndrome de Down). En caso de mosaicismo (parte de células trisómicas y parte normales) no puede establecerse con certeza las probabilidades, dependiendo del porcentaje de espermatozoides con trisomía del cromosoma 21, dato que se puede obtener, si las circunstancias o el deseo de los padres lo imponen, analizando el semen del joven con el síndrome.
Con respecto a las mujeres con síndrome de Down, también puede encontrarse en ellas ovarios pequeños y poco desarrollo mamario, pero su fertilidad parece ser mayor que en los varones con el síndrome. Asimismo, se ha encontrado retraso de tres a cuatro años en la edad de la menarca, el 65% tenían ciclos menstruales irregulares y el 62% ovulaban, indicando su capacidad reproductiva.
Sheridan y cols. (1989) revisaron la literatura y hallaron hasta 29 embarazos en 26 mujeres con síndrome de Down no mosaico, de los cuales nacieron ocho niños con el síndrome y hubo otros dos que no completaron el embarazo. Por otro lado, hubo 18 partos con niños sin el síndrome (incluido el caso de dos gemelos homocigóticos, es decir, con la misma información genética). De ellos, dos tuvieron retraso mental, cuatro tuvieron otras malformaciones congénitas, y tres o abortaron espontáneamente o murieron de manera prematura.
La determinación de la fertilidad en la mujer exige análisis más complicados que en el varón, ya que se requiere examinar los órganos sexuales y reproductivos, determinar el nivel de las hormonas hipofisarias y ováricas, efectuar un control de los ciclos menstruales para evaluar si en los mismos hay o no ovulación, es decir, si son ciclos fértiles.
Nuevamente, desde el punto de vista teórico, si es una joven con trisomía homogénea, y si no ha sido embarazada por un joven con el síndrome, la probabilidad de tener un hijo con la misma condición genética es del 50%. En caso de mosaicismo la posibilidad es variable y dependerá del porcentaje de óvulos con trisomía del cromosoma 21.
Fragilidad del Cromosoma X
En las mujeres con Fragilidad del Cromosoma X hay un incremento de insuficiencias ováricas con alteraciones hormonales y afectación de la fertilidad. La posibilidad de transmitir la enfermedad a sus hijos varones es del 50%. Los pacientes varones afectados solo transmiten a sus hijas una premutación (no la alteración genética completa) que las haría posibles a ellas de transmitir posteriormente la Fragilidad a su descendencia, mientras los hijos varones son normales ya que no heredan el cromosoma X del padre, sino de la madre.
Hemos desarrollado especialmente los aspectos sexuales en los dos cuadros genéticos más habituales; para todos los otros casos de retardo mental, la individualidad del desarrollo es la norma, por lo cual hay que examinar a cada adolescente para determinar las características del mismo.
Trastornos del espectro autista
Cuando Leo Kanner, psicoanalista vienés radicado en Baltimore, describió sus primeros once casos de lo que denominó “Autismo Infantil Precoz”, puso énfasis en dos síntomas: la invariabilidad y la soledad. El primero refería a la necesidad de estos niños de que las cosas y las situaciones sean las mismas, no que se repitan, sino la “mismidad” misma, que no cambien. Cuando algo no se mantenía igual se producían cambios conductuales, algunos muy significativos.
En cuanto a la soledad autística, la preferencia de los niños a aislarse, a no dar cuenta de otro ni interesarse en interactuar, era de grado variable: desde atender solo a su cuerpo y a ciertos objetos, a simplemente preferir la soledad, pero sin generar un rechazo activo a la presencia de otro.
Tanto Kanner como múltiples autores que se dedicaron al tema fueron describiendo otros síntomas que ampliaban la clínica del autismo, ofreciendo un abanico de presentaciones (como en cualquier otro cuadro clínico) que obligaban a encontrar las características distintivas que determinaban la unicidad dentro de la variabilidad.
Cuando los psiquiatras americanos, en su Manual de Clasificaciones de Enfermedades Mentales (DSM IV) proponen la denominación de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) para incluir a este grupo de pacientes, no tuvieron una aceptación unánime, se cuestionó la amplitud con que se incluía a niños y lo difuso que se volvía el cuadro. La explosión, a veces indebida, de diagnósticos de TGD en el mundo, parece dar la razón a las críticas.
Hay que entender que la denominación de TGD es similar a la de retardo mental en cuanto a la calidad de su significado, incluir niños de acuerdo a criterios acordados y excluir aquellos que no poseen los mismos, pero una vez incorporados en la categoría, la dispersión de las causas que lo ocasionan y la de los síntomas de que presentan es muy amplia.
Los criterios de inclusión en el denominado trastorno autista, el primer grupo de pacientes dentro de los TGD y que darían de alguna manera las características distintivas de esta categoría diagnóstica, serían:
a) Una dificultad significativa en la interacción social (la “soledad autística” de Kanner).
b) Un compromiso importante de la comunicación verbal y no verbal.
c) Una restricción marcada de intereses y actividades, que se traducen en conductas repetitivas y estereotipadas, con una adhesión marcada a rutinas (la “mismidad” de Kanner).
d) El criterio común a las categorías diagnósticas de la infancia, el de la edad, ya que se consideran trastornos del desarrollo. Aquí se fija en 36 meses, límite para que aparezcan síntomas en alguna de estas vertientes: lenguaje, interacción y juego simbólico.
En la última versión del DSM, la V, de aparición reciente, nuevamente cambia la denominación de estos pacientes: se abandona la de Trastornos Generalizados del Desarrollo y se engloba a los niños y jóvenes en una única entidad, “Trastornos del Espectro del Autismo”. Aquí los criterios de inclusión cambian levemente, uniendo los trastornos de la comunicación con los sociales.
La variabilidad en que se presentan estos criterios es múltiple, así el trastorno de interacción puede oscilar entre un aislamiento total o, por el contrario, la pérdida del límite corporal, con invasión y utilización instrumental del cuerpo del otro.
Similar dispersión tienen los trastornos de comunicación, desde la ausencia total del lenguaje, hasta la presencia de un lenguaje con alteraciones en su prosodia (melodía) y en su utilización adecuada como elemento de intercambio con un otro (pragmática).
Hay distintas formas de comienzo y de evolución. El trastorno puede aparecer en los primeros meses, aunque habitualmente se hace significativo en la mitad del segundo año cuando en forma insidiosa se pierden conductas adquiridas y se va instalando el aislamiento. Recordemos que por definición debe haber algún síntoma antes de los 3 años; cuando ello no acontece, y las alteraciones se presentan posteriormente a esta edad, se hablaba de otra patología de los Trastornos Generalizados del Desarrollo, el Trastorno Desintegrativo de la Niñez. Justamente por la dificultad de precisar el comienzo del cuadro autista, en la última versión del DSM desaparece el Trastorno Desintegrativo.
Sería larga la enumeración de todos los síntomas que pueden desplegarse en cada niño, a demás de los que se definen a continuación:
1) Estereotipias motoras o verbales.
2) Hiperactividad.
3) Trastornos alimentarios.
4) Trastornos de sueño.
5) Ansiedad desmedida.
6) Trastornos conductuales. Berrinches.
7) Obsesiones.
8) Agresión y autoagresión.
9) Adhesión desmedida a ciertos objetos (“objeto autista”).
10) Trastornos sensoriales.
11) Fascinación por ciertos movimientos (rotatorios y oscilatorios especialmente).
Con respecto al nivel mental, si bien la mayor parte de los niños autistas evolucionan con algún grado variable de retardo, entre el 15 y el 20% de los mismos pueden tener una inteligencia normal, mientras un 5% presenta algún área de desarrollo por encima de lo normal, los “idiot savant” de la literatura, lo que les da un cierto aire de genialidad. La nueva mirada al espectro autístico hace que esta distribución clásica esté variando, alcanzando en algunos trabajos el nivel mental normal al 50% de los pacientes.
Es frecuente, en cerca del 30% de los casos, la aparición de cuadros epilépticos.
Una parte significativa de los pacientes van mejorando con el tiempo, aumenta su comunicación y desaparecen conductas desadaptadas, pero las dificultades sociales son las que marcan sus problemas con relación a la sexualidad, tema que nos ocupa.
Dentro de la categoría de TGD se describían otros dos cuadros, los llamados Trastornos Generalizados del Desarrollo no Especificados (TGD no E) y el Síndrome de Asperger.
Dentro de los primeros se ubican a los niños que tienen algunas características del trastorno autístico, pero no cumplen todos los criterios. Es en este grupo donde se han producido los mayores excesos de falsos diagnósticos, justificando las críticas a estos criterios clasificatorios, ya que se han diluido tanto los límites que llevan a los profesionales a incorporar como TGD no E a niños que tienen otros cuadros conductuales de mucho menor gravedad.
Con respecto al Síndrome de Asperger, todavía se discute si puede diferenciarse de los autistas de alto funcionamiento. Son niños y jóvenes de nivel intelectual cercano a lo normal o por encima del mismo, con un lenguaje peculiar en cuanto a su melodía y la elección de palabras altisonantes. Tienen cierta tendencia a coleccionar o atesorar datos sobre temas que los obsesionan, una memoria muy desarrollada y significativas dificultades para comprender las claves sociales, lo que rige la interacción entre los individuos; son muy literales, no entienden las metáforas y los chistes, lo que los lleva a un repliegue y evitación de la vida social.
Si bien tienen elementos comunes con los autistas de alto funcionamiento, la diferencia sutil es que quieren poder participar con sus pares y no saben cómo, por lo cual fracasan, mientras que los individuos autistas prefieren un repliegue activo.
A largo plazo, en forma estadística, los individuos con Asperger tienen mejores pronósticos de vida independiente que los jóvenes con autismo.