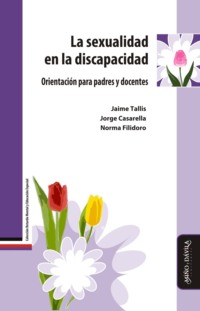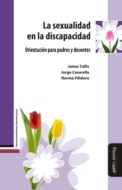Kitabı oku: «La sexualidad en la discapacidad», sayfa 3
Causas de los trastornos del espectro autista
Aún permanecen en la actualidad, especialmente en nuestro país de gran tradición psicoanalítica, distintas hipótesis sobre la causa (etiología) de los trastornos autistas.
Por un lado, desde la psicología, especialmente entre quienes sostienen las corrientes psicoanalistas, el autismo es visto como un problema emocional, en el cual el niño queda comprometido a partir de una falla en su constitución psíquica, originada en un inadecuado sostenimiento materno.
Del lado biológico se afirma la idea de una falla genética; cabe decir que en alrededor de un 15% de los niños se encuentran cuadros de alteraciones genéticas (síndrome de Down, fragilidad del cromosoma X, etc.). Por otro lado se aíslan permanentemente genes candidatos a jugar un rol en la causalidad del autismo. La categoría genes candidatos implica que han sido encontrados alterados en algunos casos de autistas y su familia, pero no han sido replicados en otros pacientes.
Por otra parte esta hipótesis genética encuentra también confirmación por la mayor presencia de cuadros similares en hermanos y la mayor incidencia en mellizos con la misma información genética (gemelos homocigotos) que en mellizos con información distinta (heterocigotos).
Nosotros consideramos que es necesaria esta predisposición biológica para padecer un cuadro del espectro autista, lo que no implica descartar que haya posibles desencadenantes ambientales, dentro de los cuales existan situaciones psicológicamente estresantes para el niño.
Sexualidad
Partamos de la idea de que el conocimiento sobre la vida interior de las personas con autismo en relación con sus deseos sexuales es escaso.
No hay una única modalidad conductual en los trastornos del espectro autista, por ello también la expresión de su sexualidad será variable e individual. Si hay algunos elementos que pueden tomarse como comunes, son la ingenuidad, la dificultad imaginativa, los rituales y conductas repetitivas, la falta de comprensión de las relaciones y claves sociales y la dificultad de dar cuenta de las emociones y pensamientos de los otros, lo que pueden conducir a interpretaciones erróneas de las acciones humanas que observan.
En los pacientes más comprometidos puede haber una respuesta inadecuada al desarrollo puberal y las sensaciones eróticas que despierta, lo que conduce a un aumento de la ansiedad y aparición de respuestas desajustadas, como golpearse los órganos sexuales frente a prurito clitoridiano o erecciones peneanas.
Si no hay cuadro genético en el paciente, situación que acontece en el 15% de los mismos, no hay compromiso de la erección, la fertilidad y la fecundidad. Aún en los pacientes con alteraciones genéticas, puede haber indemnidad de las funciones sexuales.
Otra causa de interferencia en la plenitud de la capacidad sexual puede relacionarse con el uso de medicación, la cual puede afectar la libido, la erección o la eyaculación.
Más allá de que a veces la mirada con la que se juzga la conducta sexual en el autismo está plagada de los prejuicios de lo que es una sexualidad normal y los recelos que despierta la observación de la misma en cualquier forma de discapacidad, la deficiencia de la lectura social puede conducir a los jóvenes con TEA a conductas de falta de pudor, como desnudarse o masturbarse en público, expresarse procazmente o tocar indebidamente a pares o docentes; incluso, como un paciente de nuestra casuística, a la madre de sus compañeros, con el escándalo que esto provoca.
También la falta de conocimiento de las normas elementales de cortejo y la lectura equivocada de los gestos de rechazo, conllevan a conductas rayanas con el acoso o la desubicación franca.
Dos anécdotas de nuestros pacientes ilustran bien estos aspectos: primero, un joven Asperger enamorado de una compañera de estudios de la universidad a la cual se le insinuaba diariamente, la llamaba telefónicamente, le enviaba mails, etc., sin entender cómo no lo podía querer si a él le gustaba mucho. El desenlace fue la expulsión del joven de la universidad.
Otro querido paciente, también con síndrome de Asperger, mandaba mensajes amorosos a la novia de un compañero de trabajo, desconociendo las implicancias que esta relación previa implicaba. Tenía un franco deseo de tener pareja, era muy agradable en su aspecto, por lo cual lograba llegar a situaciones de intimidad, pero entonces fracasaba en el acto sexual por no poder sostener la erección.
Al respecto, si bien hay una proporción de individuos con Asperger que contraen matrimonio, la tasa de divorcios es muy alta. Por otro lado, en un seguimiento a 63 niños autistas, ninguno de ellos se había casado cuando llegó a la edad adulta (Rutter, 1970). En el trabajo de Kanner y cols. (1972) con 96 autistas, ninguno había considerado seriamente la posibilidad de casarse.
El relato que un joven venezolano llamado Jonathan ofrece en un blog, puede ser representativo de las dificultades de los individuos con el síndrome con relación al manejo de las relaciones amorosas:
“Las personas con Asperger tenemos una relación muy peculiar con la sexualidad, ya que podemos pasar desde la hiperlógica (te enamoraste, me enamoré, somos novios, ergo hagamos el amor) hasta la vergüenza por ciertas áreas de la sexualidad que nos hacen vulnerables a amenazas como el abuso sexual. Por eso no es extraño que muchos Asperger continúen vírgenes, es decir no hayan tenido relaciones sexuales incluso llegando a la madurez (me ubico en este caso y tengo 27 años, ya casi en los 28), mientras que otros han sido abusados y violados por extraños de ambos sexos”.
En otra encuesta hecha a 21 autistas de alto nivel de funcionamiento, se les preguntó sobre su experiencia, conocimiento y deseos relacionados con su sexualidad (Ousley y Mesibov, 1991). Los resultados sugerían que hay una mayor frustración sexual en los hombres autistas, como resultado de las discrepancias entre su interés por la actividad sexual y su falta de experiencia sexual; las mujeres tenían mayor posibilidad de tener una relación sexual con otra persona. Es interesante destacar que en este mismo trabajo se demuestra que en los individuos con retardo mental, el grado de experiencia sexual fue mayor que en el grupo de autistas.
En pacientes con niveles funcionales más básicos, el rechazo y el fracaso de los intentos de contacto pueden conducir a conductas agresivas o autoagresivas, ya que no toleran la frustración.
En otro estudio (Realmuto y Ruble, 1999), más del 50% de los padres de personas con autismo de entre 9 y 39 años, informaron que sus hijos exhibían conductas sexuales inapropiadas que incluían tocar partes privadas, desnudarse o masturbarse en público. Algunos expresaron que sus hijos planteaban abiertamente temas inadecuados, o tocaban a personas del sexo opuesto sin consentimiento. Estas conductas, que también pueden observarse en niños pequeños sin dificultades, se van eliminando con el desarrollo de los pacientes, ya que se vuelven más discretos y menos impulsivos, situación que parece perdurar en el tiempo.
Por otro lado hay que aceptar que existe poco material empírico, producto de la experiencia, sobre la conducta sexual en los individuos con trastorno autista. La mayoría de las opiniones de expertos recogen su experiencia personal o están influidos por los mismos tabúes que el resto de la sociedad; es por ello que es muy interesante comentar el estudio realizado en Dinamarca ya hace unos años con el aporte del Ministerio Danés de Asuntos Sociales (Demetrious y Lennart, s/f).
En este trabajo se efectuó una encuesta a 81 personas de entre 16 y 40 años, de las cuales 57 eran varones y 27 mujeres, sin incluir a sujetos con grandes discapacidades físicas o sensoriales. Todos vivían agrupados en casas especialmente diseñadas para autistas jóvenes o mayores; 41 personas tenían un débil grado de autismo, 21 un grado moderado y 19 un grado severo.
El hecho de haberse realizado con pacientes internados y sus cuidadores determina desde ya un sesgo por la particular población investigada, y no permite generalizar sus resultados, especialmente para aquellos que tienen una contención familiar adecuada.
Los investigadores confirmaron sus hipótesis, a saber:
1. La conducta sexual se da de forma frecuente entre las personas autistas.
2. La conducta sexual es a menudo expresada de manera inapropiada, hacia el entorno y hacia los propios autistas.
3. La conducta sexual se expresa de forma anómala y rara comparándola con las normas aceptadas.
4. Los problemas de conducta están relacionados con problemas sexuales sin resolver.
5. Los autistas son incapaces de, o tienen dificultades, para establecer relaciones sexuales.
El 75% de los sujetos con nivel de funcionalidad alto dirigieron su conducta sexual exclusivamente hacia el sexo opuesto. Solo ocurrió en el 27% de los internos con un nivel de funcionalidad medio, no dándose ningún caso entre los de nivel de funcionalidad bajo. Se demostró que el 74% de todos los internos autistas mostraron signos claros de conducta sexual, ya sea en forma de masturbación u orientación hacia terceros. El porcentaje de autistas que utilizan objetos y estímulos específicos normalmente no asociados con la sexualidad para excitarse sexualmente es alto. Algunos internos generaban ciertos rituales para satisfacer sus necesidades.
La conducta sexual se expresaba, a menudo, en forma considerada inapropiada por el entorno, siéndolo también para los mismos autistas. El 52% de los internos se masturbaban en público; además, el 90% de los que mostraban signos claros de conducta sexual orientada hacia personas escogían gente que no estaba interesada en responder a sus ofertas sexuales (padres, miembros del personal, extraños y niños pequeños). No había un ocultamiento de deseos y conducta sexual, salvo en aquellos de mejor funcionalidad.
Por otro lado, en la población normal, investigaciones recientes han mostrado que la frecuencia en la masturbación va desde el 58% en chicos y 39% en chicas, durante la adolescencia, y hasta el 93% de los hombres y el 75% de las mujeres cuando llegan a la edad adulta (Masters, Johnson y Kolodny, 1988).
En relación con las dificultades de concretar sus deseos sexuales, de los ocho internos que manifestaron un gran deseo de tener novio o novia, sólo una interna tuvo una relación íntima que no incluyó relación sexual plena. Otra interna autista tuvo una única experiencia sexual cuando un adolescente normal abusó de ella para satisfacer sus necesidades. De los otros 32 internos que dirigían sus deseos sexuales hacia otras personas, ninguno fue capaz de establecer una relación íntima y recíproca. Por el contrario, surgieron una multitud de problemas, incluyendo conductas hetero o autoagresivas, cuando la otra persona no respondía de forma positiva a los avances sexuales del autista.
Con respecto a la orientación sexual, 12 (35%) autistas internos expresaron interés sexual hacia ambos sexos, mientras que sólo 3 (9%) lo hicieron hacia personas del mismo sexo. Entre la población normal, la bisexualidad durante la infancia y la edad preadolescente es normal, decreciendo hasta cerca del 5% de la población en edad adulta. La homosexualidad se da entre el 2-4% de la población normal (Masters, Johnson y Kolodny, 1988).
Volvemos a señalar que estos datos están corresponden a una realidad distinta que la habitual de la vida familiar de nuestros pacientes, la coexistencia de los individuos en una institución cerrada genera cambios conductuales. Al respecto, Foucault alertaba:
“Las instituciones escolares o psiquiátricas, con su población numerosa, su jerarquía, sus disposiciones espaciales, sus sistemas de vigilancia, constituían, junto a la familia, otra manera de distribuir el juego de los poderes y los placeres; pero dibujaban, también ellas, regiones de alta saturación sexual, con sus espacios o ritos privilegiados como las aulas, el dormitorio, la visita o la consulta. Las formas de una sexualidad no conyugal, no heterosexual, no monógama, son allí llamadas e instaladas” (Foucault, 1977).
Los autores de este estudio sostienen la hipótesis de que muchas de las conductas sexuales encontradas se equiparan con la de niños de menor edad sin dificultades. Así, en muchos aspectos las expresiones sexuales del grupo de bajo nivel intelectual eran comparables a las de un niño normal de 3 a 5 años; la del grupo de funcionalidad moderada se equiparaba con la de los niños en edad de ir al jardín de infantes, y la similitud más destacable era la de los autistas con funcionalidad alta con adolescentes normales: tienen deseos de establecer relaciones íntimas, sobre todo con personas del sexo opuesto, pero son incapaces de lograrlo.
Esta contradicción puede explicarse porque los autistas jóvenes y adultos no tienen las habilidades sociales y comunicativas necesarias para establecer este tipo de relaciones. Así, aunque desean tener un/a novio/a, casi todos abandonan esta idea antes o después, porque son incapaces de tener experiencias íntimas con otra gente.
En este punto los autistas se diferencian mucho de las personas con retraso mental. En un estudio japonés hecho a 92 individuos con retraso mental moderado, el 59% quería casarse y el 29% había tenido relaciones íntimas.
Los autores concluyen que la conducta sexual de los autistas no es ni desviada ni está alterada, sino que es más bien la expresión de una inmadurez social y emocional. De hecho, los autistas desarrollan una conducta sexual inapropiada debido a su incapacidad para entender las normas y reglas sociales y por su dificultad para comunicarse y establecer relaciones recíprocas. Al mismo tiempo, su incapacidad para imaginar da lugar a la necesidad de disponer de ciertos objetos y otros estímulos como medios para satisfacer sus necesidades sexuales.
Si bien esta encuesta fue efectuada en pacientes con condiciones propias y sociales distintas a las que tienen los niños en su medio natural familiar, su conocimiento sirve para entender que los pacientes con TEA no son asexuados y buscan maneras de lograr su placer, algunas de manera inadecuada. Estas formas desajustadas socialmente son mucho menos frecuentes en los pacientes bajo vida familiar.
Trastornos motores
Los trastornos motores en la infancia se originan por diversas causas. Algunos, los menos frecuentes, tienen un curso progresivo empeorando con el tiempo, como las distrofias musculares, pero la mayoría corresponden a lesiones secuelares, es decir, hubo alguna noxa, una agresión, interna o habitualmente externa, que afectó a zonas del sistema nervioso relacionadas con la motricidad y produjo un daño. En la actualidad asistimos a las consecuencias de esta afectación y a los cambios que durante el desarrollo del niño tienden a compensarla, pero nunca la enfermedad se va a agravar ya que la lesión no progresa.
Parálisis cerebral infantil
Las afectaciones motoras importantes que se producen en la infancia y que tienen la característica de secuelares, han sido agrupadas bajo la denominación de Parálisis Cerebral Infantil (PCI).
Esta denominación, al contrario de otras categorías diagnósticas de la neuropediatría, no surgió de la clínica, sino de la rehabilitación.
A principio del siglo pasado, los terapeutas motores se enfrentaban con dos tipos de pacientes con parálisis de características totalmente opuestas, lo que implicaba una rehabilitación motora distinta: por un lado, aquellos con un tono muscular bajo, una hipotonía, que no podían sostener su propio cuerpo; y por otro lado, pacientes con un aumento del tono muscular, una hipertonía, que hacía dificultosa la movilización de las articulaciones.
La mayor parte de los pacientes con parálisis e hipotonía correspondían a una enfermedad hoy prácticamente desaparecida, la poliomielitis, enfermedad de Heine Medin. El virus de la polio ataca las neuronas de la médula espinal, y las lesiones de médula cursan con tono bajo. Hoy en día, los pacientes con parálisis e hipotonía son habitualmente debidos a lesiones traumáticas, tumores, espina bífida y otras enfermedades congénitas o adquiridas menos frecuentes. También tienen características de hipotonicidad las afectaciones de los nervios periféricos y de los músculos, como la distrofia muscular.
El término de Parálisis Cerebral Infantil fue sugerido por Freud pero difundido por Phelps, para denominar una agrupación de carácter terapéutico cuyo nexo principal era tener un origen en lesiones centrales del encéfalo.
Se incluyen en esta categoría diagnóstica a aquellos individuos con trastornos del tono, la postura y el movimiento, producto de lesiones del sistema nervioso central ocasionadas en épocas tempranas de la vida y que tienen características no progresivas.
Como se puede observar, los criterios de inclusión son más laxos que en otras agrupaciones neuropediátricas, pero el denominador común sigue siendo una afectación fundamentalmente motora ocurrida durante el desarrollo.
De todo lo anterior podemos concluir que la parálisis cerebral es una discapacidad motriz, que puede originarse desde antes del nacimiento y/o en los primeros años de vida, que tiene causas muy variadas y manifestaciones clínicas de distinta gravedad.
Una vez incorporados en esta categoría, los pacientes tienen etiologías, clínicas, cursos de la enfermedad y abordajes terapéuticos muy disímiles.
Desde el punto de vista de la extensión de la parálisis, podemos distinguir:
1) Monoparesia: en la que el compromiso afecta solo un miembro.
2) Hemiparesia: que implica la mitad del cuerpo.
3) Paraparesia: los miembros inferiores.
4) Cuadriparesia o hemiparesia doble: cuando están afectados los cuatro miembros.
Habitualmente en pediatría usamos el término paresia y no plejía, ya que el primer término supone la persistencia de un resto de motricidad.
Es fácil deducir la magnitud distinta de la discapacidad entre una monoparesia y una cuadriparesia grave.
Las otras diferencias clínicas dependen de cuál haya sido la zona cerebral o la vía motriz comprometida. En este sentido tenemos:
a) PCI piramidal o espástica: afectación de la principal vía que conduce la motricidad, la vía piramidal. La dificultad clínica mayor asociada a la parálisis es la espasticidad, una hipertonía severa que puede conducir a fijaciones articulares que requieran correcciones quirúrgicas.
b) PCI extrapiramidal o coreoatetósica: se afectan otras vías motoras accesorias, el principal problema discapacitante que se suma a la parálisis son los movimientos anormales; cuando el paciente encara una acción se desencadenan movimientos involuntarios que la distorsionan y dificultan.
c) PCI cerebelosa o atáxica: la afectación del cerebelo o sus vías agregan a la dificultad motora la falta de equilibrio (ataxia), el temblor y la dismetría (falta de precisión para alcanzar el objetivo del acto motor).
Si bien la parálisis cerebral es una afectación esencialmente motora, otros compromisos se pueden sumar al de la motricidad:
- Retardo mental (40% de los casos).
- Epilepsia.
- Trastornos del lenguaje (disfasia).
- Trastornos del habla (disartria).
- Trastornos sensoriales.
- Trastornos perceptuales.
No debemos obviar el compromiso del psiquismo por estas patologías que atentan sobre la imagen corporal y la capacidad de desempeñarse en forma independiente.
Lesiones medulares
En estos casos hay una afectación medular con integridad de la actividad cerebral. La parálisis se acompaña de hipotonía muscular y habitualmente compromiso del control esfinteriano.
En la infancia, la patología más frecuente que cursa con esta sintomatología es la espina bífida, malformación congénita en la cual hay un deficiente cierre del canal medular. Aunque la lesión es esencialmente a este nivel, puede acompañarse de hidrocefalia; en este caso, lo primero es la presión anormal del líquido cefalorraquídeo por alguna otra alteración encefálica congénita o adquirida lo que impide un adecuado cierre vertebral, dejando expuesta la médula.
La principal causa de la espina bífida es la deficiencia de ácido fólico en la madre durante los meses previos al embarazo o en los primeros tres meses del mismo, aunque existe un 5% de los casos cuyo origen es desconocido. En los casos leves, los síntomas pueden ser de tres tipos: a) neurológicos: debilidad en las extremidades inferiores, atrofia de una pierna o pie, escasa sensibilidad o alteración de los reflejos; b) génito-urinarios: incontinencia de orina o heces o retención de orina; c) ortopédicos: deformidad de los pies o diferencias de tamaño.
En los casos severos, en general, cuanto más alta se encuentre la vértebra o vértebras afectadas, más graves serán las consecuencias, que pueden incluir: alteraciones del aparato locomotor; debilidad muscular o parálisis; deformidades y disminución o pérdida de la sensibilidad por debajo de la lesión.
Los trastornos génito-urinarios comprometen el control urinario e intestinal y pueden dar lugar a una incontinencia vesical y/o fecal o, por el contrario, una retención de uno o ambos tipos. Son frecuentes las infecciones urinarias por un deficiente vaciamiento vesical, por lo que deben recurrir en muchos casos a sondaje vesical intermitente.
Si como señalamos antes, hay concomitantemente una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el cerebro, se pueden agregar síntomas por una lesión cerebral debido a la presión, ocasionando dificultades visuales, cognitivas o agravando el compromiso motor.
En los jóvenes, más allá de la espina bífida, las causas más frecuentes de las lesiones medulares están vinculadas a traumatismos o tumores.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.